Participar en la gestión local: los actores urbanos y el
control fiscal cívico en Bogotá
Thierry Lulle*
Abstract
During
1980’s a processes of decentralization and democratization have began in
Colombia. Since that period the consensus as a style of social participation
was consolidated, particularly in the context of planning and management of
urban development. Despite participation experiences multiplied, they were not
always successful. This article offers an analysis of these new processes of
social participation through a case study on civic control carried out in
Bogota between 1997 and 1999, which main goal was to involve local communities
on monitoring the implementation of the city’s public budget in local
development projects. With this case study this article argues that social
participation is not only a mean of establishing rational and equitable
procedures of local management, but also a mean of reorganizing the traditional
system of the socio-politics of urban actors.
Keywords:
Bogota,
civic control carried out, management of local development, social
participation, urban actors.
Resumen
Durante la
década de 1980 se iniciaron en Colombia los procesos de descentralización y
democratización. Desde entonces se afirma un discurso consensual en torno a la
participación ciudadana, en especial en materia de planeación y gestión del
desarrollo urbano. Sin embargo, si bien se multiplicaron experiencias en este
sentido, no siempre fueron exitosas. Este artículo ofrece un análisis de estos
nuevos procesos a través de la presentación y evaluación de una experiencia de
control fiscal cívico que se llevó a cabo en Bogotá entre 1997 y 1999, y cuyo
objetivo era propiciar la participación de los habitantes en el control de la
cabal ejecución de los fondos públicos invertidos en proyectos de desarrollo
local. Se trata de mostrar cómo el discurso de la participación puede servir no
tanto para lograr una gestión más racional y equitativa, sino para la
reorganización del sistema tradicional de actores socio-políticos urbanos.
Palabras clave:
Bogotá, control fiscal cívico, gestión local, participación ciudadana, actores
urbanos.
*
Universidad Externado de Colombia. Correo-e: th.lulle@elsitio.net.co
Introducción
Hoy en día la
participación de los ciudadanos en la gestión pública es a menudo promovida
particularmente en el campo del desarrollo urbano, el cual involucra numerosos
actores: los habitantes mismos, pero también la administración pública, los
políticos, el sector privado, entre otros. Se trata de romper con formas de
poder tradicionales poco democráticas y equitativas, tales como el clientelismo
y el autoritarismo; también con una planeación desconectada de las necesidades
reales de la población, sobre todo la de pocos recursos. Se pretende que los ciudadanos
se empoderen, facilitándoles el acceso a los dispositivos institucionales y que
se responsabilicen más en la gestión de sus espacios de vida. Sin embargo, la
amplia divulgación y apropiación del discurso de la participación no viene
acompañada de una aclaración suficiente de su significado y menos todavía de
una aplicación fluida al igual que sucede con otras nociones complementarias
como comunidad,
ciudadanía,
sociedad civil. Si bien en las últimas décadas, tanto en los países del
norte como del sur (cnuah,
1996) se han llevado a cabo experiencias exitosas y muy difundidas (por ejemplo
el presupuesto participativo de Porto Alegre en Brasil) muchas otras, al haber
sido difíciles o incluso al haber fracasado, señalan lo arduo, complejo e
incluso ambiguo de la concreción de la participación ciudadana. Por lo tanto,
estamos frente a una situación paradójica que invita al análisis.
Cabe recordar
que el carácter unívoco del discurso de la participación apareció
recientemente. En efecto, mientras algunos de los actores que hoy la promueven
eran caracterizados hace tres décadas como ‘autoritarios’, en ese mismo periodo
otros la reivindicaban en nombre de los principios de la ‘autogestión’ en el
centro de luchas urbanas, a veces duramente reprimidas. Estos conflictos
cuestionaban no solamente los poderes económicos y políticos dominantes, poco
preocupados por las necesidades de las nuevas masas urbanas, sino también el
‘poder de los sabios’ (los planificadores) frente a los ‘derechos de los
profanos’ (los habitantes).
Si bien la idea
de la participación en el proceso de la construcción de los espacios habitados
se expresó desde los inicios de la teorización de la arquitectura en el
Renacimiento occidental, ésta fue a la postre muy poco desarrollada en la
teoría y la práctica. El tratadista italiano Alberti ha insistido en la
necesidad de un diálogo entre el arquitecto y el cliente –o los futuros
usuarios del proyecto en diseño– y ha propuesto una metodología para clasificar
estos mismos usuarios con el fin de responder mejor a sus necesidades y deseos.
Si bien el tema no estuvo ausente en las teorías subsecuentes, hubo que esperar
hasta la década de los años 70 para que el procedimiento de la participación
fuese objeto de reflexión y experiencia sistematizadas. En otros términos,
podemos decir que incluso cuando ‘los sabios’ cuestionaron su propio poder y
trataron de plantear conceptos y métodos para abrir su práctica a sus
interlocutores ‘los profanos’, la tentativa tuvo un impacto limitado: la
participación en sí tendría un carácter bastante ‘subversivo’.
Vale la pena
recordar que en las evaluaciones de las experiencias sobre participación
destacan varias dificultades de fondo (Blanc, 1995; Lorcerie, 1995; Atkinson, 1998),
que se resumen en el hecho de que no siempre la población se apropia de estos
nuevos espacios. Con frecuencia se invoca la falta de cultura o educación
política de las masas, pero también pueden ser identificadas otras causas. Es
claro que si la iniciativa proviene no de ‘abajo’ sino de ‘arriba’, las reglas
del juego cambian radicalmente. También se ha mostrado cómo el enfoque
participativo, ligado a un moderno proceso de racionalización política, viene a
cuestionar una organización socio-política más tradicional (Vidal, 1998). Otra
causa es el desfase, a veces demasiado grande, entre los intereses de cada
actor involucrado en la gestión local. Este desfase puede acentuarse todavía
más cuando se le sobrepone una gran diversidad de lenguajes y, por tanto, de
interpretaciones del procedimiento mismo de la participación. Finalmente, hay
que tener en cuenta la temporalidad variable de la motivación de los
habitantes: ésta disminuye tan pronto se satisfacen las necesidades básicas.
A pesar de estas
dificultades el discurso de la participación se ha generalizado e,
indudablemente, ello se debe a las orientaciones emanadas de las organizaciones
internacionales desde finales de la década de los años 80, quienes dicen
valorar la descentralización, la democratización, la governanza, la concertación. Pero, al mismo
tiempo, ejercen presiones sobre los gobiernos nacionales para que se apliquen
drásticas medidas en materia económica, especialmente en los países del sur.
Esta ambigüedad se reproduce en el ámbito nacional cuando, como consecuencia de
las presiones internacionales, los gobiernos tienen que neutralizar situaciones
sociales a veces explosivas. Con este fin promueven el discurso ‘políticamente
correcto’ de la democratización de las instituciones públicas y favorecen
ciertos dispositivos locales ‘incluyentes’, aunque de manera superficial.
Para analizar
mejor esta situación, y aprovechando la coyuntura –quizás más reveladora– de
desfase agudo entre discursos y prácticas, en este texto se propone una
hipótesis que muestra la naturaleza de las dinámicas propiamente locales: La
participación es percibida por los actores organizados como una amenaza, pues
puede someter a examen sus prácticas marcadas por el clientelismo, pero como
estos actores (ligados por ser partícipes de un sistema tradicional, basado en la
representación política y bajo un régimen clientelar) no pueden ir en contra de
la participación, prefieren neutralizarla y más bien reutilizarla como un
espacio para reequilibrar sus interacciones.
Planteamos esta
hipótesis con base en la sistematización de una experiencia de participación
llevada a cabo entre 1997 y 1999 en Bogotá, Colombia. Se trató de un programa
de control fiscal cívico puesto en marcha por la Contraloría de Bogotá que
preconizaba el ejercicio del control de la ejecución en el ámbito local de las
inversiones públicas por los ciudadanos beneficiarios de ellas. Por lo tanto,
la participación era promovida desde arriba, pero convocó al conjunto de los
actores involucrados en el desarrollo local.
En Colombia,
como en muchos otros países de América del sur, a finales de la década de los
años 80 se iniciaron fuertes procesos de descentralización y democratización.
Paralelamente a la introducción de la participación a través de leyes y de
numerosas experiencias (Velásquez y González, 2003), se realizaron reformas del
sistema de representación política, aunque no libres de tensiones. En efecto,
el tejido socio-político de la ciudad estaba marcado por una organización
jerárquica entre los ámbitos municipal y barrial, a los cuales dichas reformas podían
afectar directamente. Al mismo tiempo, como en muchas otras partes, un sector
del sistema político tradicional de partidos parecía entrar en crisis de
confianza con sus electores (creciente abstencionismo, emergencia de figuras
independientes), y otro sector, las organizaciones barriales –muy fuertes al
momento de reivindicar la satisfacción de necesidades básicas– que podían ser
menos valoradas una vez logradas sus metas. A su vez, los contenidos y las
formas de la planeación y gestión del desarrollo urbano fueron ajustados en el
sentido de una mayor racionalización y democratización. Los efectos de estos
cambios se advirtieron especialmente en Bogotá, pues entró en una nueva fase de
recuperación de sus espacios públicos bastante afirmada. Estas dinámicas
específicas llevan a plantear interrogantes más generales:
i. ¿La aparente voluntad de favorecer la
democracia participativa está ligada a la supuesta crisis de la democracia
representativa?;
ii. ¿Será
que la participación siempre está aceptada por los actores locales?, ¿no puede
afectar y cuestionar acuerdos y reglas establecidas y aceptadas por ellos desde
hace mucho tiempo?;
iii. ¿En
qué medida la participación favoreció un mejoramiento de la planeación y
gestión del desarrollo local?
A continuación se
presenta un contexto general y un análisis del desarrollo de las democracias
representativa y participativa en Bogotá –tal como se dio a través de la
reorganización político-administrativa de las localidades–, posteriormente se
presentará y evaluará el programa de control fiscal cívico, resaltando las
formas de su apropiación por parte de los diferentes actores, así como los
juegos entre discursos y prácticas y el provecho obtenido por cada actor. Esto
nos permitirá plantear una hipótesis sobre la paradoja en la que se encuentra
el actual desarrollo de la participación.
1. Contextos
político, económico y social del desarrollo urbano de Bogotá
Colombia es un
país caracterizado por fuertes diferencias regionales. Algunas regiones se
desarrollaron económicamente desde el siglo xix a través de la industrialización, agro-industrialización y
comercialización. La urbanización se acentuó a partir de mediados del siglo
pasado, alcanzando en 1993 una tasa de 69.1%. Este proceso se apoyó en una red
urbana ‘cuadricefálica’ (Bogotá y las tres grandes
ciudades: Medellín, Cali y Barranquilla) que quedó equilibrada durante un largo
tiempo; sin embargo, a partir de la década de 1970 en la capital empezó a
predominar una concentración de actividades financieras y de servicios ligadas
a la mundialización de la economía (Gouëset, 1998).
Así, si bien el desarrollo económico contribuyó al bienestar de algunos
sectores de la población, también se acompañó de fuertes desigualdades y
exclusiones, tanto en el campo como en las ciudades.
Esta evolución
fue marcada por la naturaleza del sistema político: unos poderes regionales
independientes, fuertemente jerarquizados y marcados por estructuras sociales
tales como el paternalismo y el clientelismo, que debilitaron al Estado nacional
y se opusieron profundamente a la confrontación social pública y directa. La
violencia pudo ser utilizada al servicio de estas formas de dominación. Se
habló de una situación paradójica entre un orden democrático (casi nunca
Colombia conoció la dictadura) y una violencia variablemente intensa y
subterránea (Pécaut, 1987). En la década de 1950 el
tradicional conflicto entre los dos grandes partidos políticos –el liberal y el
conservador– se agudizó fuertemente (“la Violencia”) a costa de más de doscientos
cincuenta mil muertos. Durante la siguiente década hubo reconciliación (“el
Frente Nacional”), poniendo fuera del nuevo orden a corrientes más extremistas,
que optaron por la clandestinidad y la lucha armada. Mientras tanto, el
narcotráfico se desarrolló e infiltró progresivamente no sólo en los partidos
políticos oficiales, sino también en los grupos clandestinos (guerrillas y
paramilitares). Desde la década de 1980 se entablaron periódicamente
negociaciones entre el Estado y las guerrillas, pero sin éxito, salvo con una
de ellas: el Movimientos 19 de abril (m19)
en 1990.
Durante la
década de 1990, mientras los conflictos se volvían cada vez más complejos, se
desarrolló un proceso de democratización política apoyada en los principios de
justicia y participación invocados en la nueva Constitución de 1991. Esta nueva
carta política pretende responder a necesidades específicamente locales de
reconciliación (la Constituyente incluyó al m19,
así como a las minorías étnicas), pero se inscribe también en un contexto
latinoamericano marcado por la descentralización, en el marco de la cual se
inician varias reformas: la transferencia de competencias y recursos de la
nación a las entidades locales, una reorganización político-administrativa, la
puesta en marcha de procesos de planificación y gestión locales, la
preconización de formas de participación de la ciudadanía en la toma de
decisiones y en el control de la adecuada ejecución de éstas. No obstante, si
bien dichas transformaciones tendieron a dar una nueva legitimidad a las
instituciones públicas, facilitaron también la apertura económica a principios
de la década de los años 90. A pesar de sus graves problemas, el país mantuvo
hasta hace poco una economía internacionalmente considerada como equilibrada,
poco afectada por la crisis internacional de 1985, con una inflación
considerablemente inferior a la de la mayoría de los demás países de la región.
Según la opinión de algunos analistas, el narcotráfico explicaría parcialmente
este equilibrio. Sin embargo, a finales de la década de 1990 surge una crisis
económica de una amplitud hasta ahora desconocida en este país.
La
democratización política se basó en reformas del dispositivo de representación
(especialmente con la elección popular de los alcaldes y gobernadores a partir
de 1988) y en la creación de instancias y procedimientos para permitir la
participación de los ciudadanos en la gestión pública. Estos cambios se
llevaron a cabo mientras el tejido socio-político trató de reorganizarse. Por
un lado, la crisis de los partidos políticos tradicionales favoreció la
emergencia de nuevas figuras llamadas independientes, pero éstas difícilmente
se fortalecieron; mientras las redes clientelistas de los partidos siguen
activas. Por otro lado, los movimientos sociales sufrieron cierta degradación
en las décadas de 1960 y 1970. Ello estuvo motivado, en gran medida, por las
reivindicaciones de regularización de los barrios ilegales y auto-construidos,
y de su equipamiento de servicios domiciliarios, todo lo cual había sido canalizado
a través de las Juntas de Acción Comunal (jac). Es decir, organizaciones
barriales creadas por ley en 1958 mismas que se encuentran actualmente bastante
incrustadas y a menudo ligadas a redes clientelares.
Bogotá, con una
población en 1993 de cerca de seis millones de habitantes, reflejó las
dinámicas del conjunto del país, aunque con ciertas especificidades. El
Distrito[1] se
expandió rápidamente en las décadas de 1950 y 1960, lo cual se explica por una
tasa muy alta de crecimiento demográfico, a la cual contribuyó la llegada
masiva de migrantes. Esta expansión se produjo a menudo de forma ilegal, pues
la insuficiente aplicación por parte de los poderes públicos de sus políticas y
planes amplió el desfase entre una demanda vertiginosamente creciente y una
oferta insuficiente: estas dinámicas acentuaron el carácter segregativo de la
estructura socio-espacial de la ciudad. A partir de las décadas de 1970 y 1980,
los comportamientos demográficos cambiaron: disminución de la natalidad y la
mortalidad, reducción y diversificación de la migración. Sin embargo, la tasa
absoluta de crecimiento siguió alta, de tal forma que la expansión se concretó
con la incorporación de los municipios vecinos y la conformación de un área
metropolitana (aunque todavía no formalizada); al mismo tiempo, las zonas ya
construidas dentro de los límites del distrito se densificaron. En este
contexto, el laxismo de los poderes públicos agravó el ya caótico
funcionamiento de la ciudad (congestión del tránsito, inseguridad, degradación
de los espacios públicos).
A partir de
1990, y gracias a las nuevas herramientas de democratización y
descentralización, la gestión de la ciudad estuvo mejor controlada. Los
alcaldes, elegidos desde 1988 por sufragio universal, adoptaron nuevas formas
de gestión. Jaime Castro (1992-1994) intervino en el campo
político-administrativo y financiero; Antanas Mockus (1995-1997) desarrolló un discurso sobre la cultura
ciudadana; Enrique Peñalosa (1998-2000) realizó grandes obras de recuperación
de los espacios públicos, y Mockus (reelegido en
2001) fortaleció estos procesos. Sin embargo, esta indudable reorganización se
encuentra a veces limitada por el peso de lógicas clientelistas tradicionales
que ligan a los concejales del Distrito con su electorado (el sector económico,
los agentes de la administración pública u organizaciones de habitantes). Por
otra parte, desde finales de la década pasada, dicha organización está puesta a
prueba por una problemática social difícil, causada por la reciente crisis
económica y por la llegada masiva de los llamados “desplazados por la
violencia”, es decir personas expulsadas por los conflictos armados en las
zonas rurales.
2. La innegable pero
difícil apertura de espacios democráticos locales
En el transcurso
de la década de 1980, pero sobre todo a partir de la nueva Constitución de 1991
y la abundante jurisdicción derivada de ella, numerosas reformas se están
iniciando tanto en favor de la representación política de los ciudadanos como
de su participación. Nos centramos aquí en las reformas impulsadas en el ámbito
municipal.[2]
2.1. La
representación política
La situación en
Bogotá es la siguiente (véase el cuadro 1):
Cuadro 1
Sistema de representación política de la población
en Bogotá
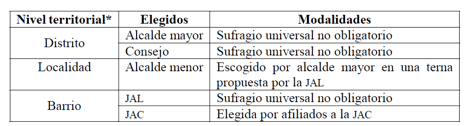
Fuente: elaboración propia
* No se menciona el
nivel metropolitano por no tener representación política propia.
·
En
1988, la introducción de la elección popular (no obligatoria) del alcalde del
distrito;[3]
·
Se
sigue eligiendo popularmente a los miembros del consejo distrital, quienes
discuten y adoptan
propuestas que proceden tanto de ellos mismos como del alcalde distrital;
·
Otra
novedad es la elección popular (no obligatoria) a partir de 1993 de los
miembros de las Juntas Administradoras Locales (jal),
llamados ediles. Las jal consisten
en una clase de consejo ubicado en el ámbito de las localidades, las cuales son
unidades político-administrativas intermedias entre el distrito y el barrio.[4]
Estas unidades existían ya anteriormente con otro nombre; no cambia mucho su
territorio, pero sí sus competencias ahora más determinantes. Las elecciones
del alcalde distrital, de los concejales y de los ediles se efectúan el mismo
día, cada tres años (un quinto periodo va a empezar a principios de 2004 para
las jal);
·
La
localidad tiene también un alcalde, el alcalde local, pero éste no es elegido
popularmente, sino nombrado por el alcalde del distrito después de haber sido
escogido por él dentro de una terna propuesta por la jal; tiene recursos reducidos y su gestión es bastante
controlada por la jal.
·
En
el ámbito barrial no hay cambio: siguen las Juntas de Acción Comunal (jac), las
cuales son elegidas voluntariamente por los habitantes del barrio. No
intervienen sino a este nivel.
2.2 La participación
ciudadana
Las instancias de
participación son múltiples, y aquí mencionaremos sólo las que tienen que ver
directamente con los procesos de planeación y gestión del desarrollo urbano y
no con otros sectores como la salud, la educación, entre otros.
·
En
el ámbito municipal se crearon a lo largo de la década pasada los consejos de
planeación, las veedurías ciudadanas, los comités de desarrollo y control
social de los servicios públicos, los consejos municipales ambientales, los
consejos consultivos de ordenamiento, entre otros;
·
En
el ámbito local, las jal y los consejos
locales de planeación.
Los
procedimientos a través de los cuales se puede desarrollar la participación son
también varios. Es posible identificar tres etapas: la planeación, la ejecución
de los planes y el control de esta misma ejecución. Es principalmente en la
primera y tercera etapas que se puede ejercer la participación. Bogotá dispone
de tres tipos de planes y para cada uno de ellos se crearon formas de
participación específicas:
·
Un
Plan de Ordenamiento Territorial (pot), cuya vigencia es de nueve años (el primero fue
adoptado en 2000), su objeto es la organización físico-espacial del desarrollo
futuro del distrito. Se creó en el ámbito distrital un Consejo Territorial de
Planeación (ctp)
conformado por 40 miembros, la mitad de ellos son ediles, uno por cada
localidad, y la otra mitad son representantes de los diferentes gremios
económicos y organizaciones sociales de la ciudad. También el Departamento
Administrativo de Planeación Distrital (dapd) –entidad de la
administración distrital encargada de la planeación físico-espacial del
distrito– realizó talleres de información en las localidades. En cada localidad
existe un Consejo Local de Planeación (clp), reproducción del ctp en este
ámbito.
·
Un
plan de desarrollo propio de cada alcalde, cuya vigencia es de tres años. Este
plan con sus objetivos y metas determina la inversión de los fondos públicos
del distrito. Se adopta en el consejo distrital, pero resulta también de un
proceso de concertación (con este fin fueron creados los llamados ‘encuentros
ciudadanos’) con las localidades que elaboran en paralelo su propio plan: el
Plan de Desarrollo Local (pdl),
cuya vigencia es también de tres años. Debe haber complementariedad entre el
plan distrital y los 20 pdl.
·
El
pdl se
elabora con base en un trabajo de identificación de necesidades y de definición
y priorización de proyectos en el ámbito barrial (etapa a la cual contribuyen
directamente las jac),
y enseguida en el ámbito local. Las jal
y los encuentros ciudadanos constituyen espacios de debates, pero los pdl son
adoptados en las primeras.
En las etapas de
gestión (ejecución y control), para el ámbito distrital existen instituciones
públicas (contraloría, personería, defensoría), cuyas misiones consisten
directamente en la función de control. Hay que precisar que, en el caso de la
primera de ellas, el contralor es elegido por el consejo, lo que puede sesgar
su imparcialidad. Pero en el ámbito local es nuevamente la jal la que tiene que asumir esta función
o al menos facilitarla. En todos los ámbitos la ley permite la conformación de
veedurías ciudadanas, finalmente algunas instancias administrativas pudieron
promover programas de participación, como es el caso de la contraloría con
respecto del control fiscal cívico.
Estos cambios de
diferente naturaleza generan una multiplicación de experiencias en el país a
todas las escalas territoriales (de la nación al barrio, pasando por el
departamento, el municipio y la localidad) de amplitud, eficacia y divulgación
muy variables (por ejemplo, unos cabildos en comunidades indígenas, el sistema
regional de planificación participativa en la región del Magdalena medio, la
cual es víctima desde hace varios años de conflictos armados muy violentos, la
planeación participativa en áreas metropolitanas, municipios, localidades, el
presupuesto participativo de Pasto, ente muchos otros).[5]
Aunque lentamente, estas experiencias favorecen la emergencia de una nueva
cultura de la planificación y gestión en los actores urbanos, ya que favorecen
la capacitación de los funcionarios públicos, los elegidos y los líderes
comunitarios, la cual es proporcionada por entidades diversas (sector público, ong,
organizaciones internacionales, universidades y oficinas de consultores).
2.3 Las localidades
Tanto para
entender mejor las nuevas formas de democracia representativa como para
contextualizar la experiencia de democracia participativa aquí considerada, es
importante enfocarse en los cambios que se impulsaron en las localidades. En
efecto, en este ámbito territorial encontramos a la nueva jal, la cual, no sin ambigüedades, tiene
una doble misión: representativa y participativa.
En el distrito
de Bogotá, las jal constituyen una
de las piezas fundamentales del programa del alcalde Castro, quien las creó en
1993 en aplicación de una ley de 1986 (Cf. Decreto 1421: Estatuto orgánico del
distrito capital). Las funciones de la jal
son numerosas: El diseño, discusión y adopción del pdl, la gestión y el control de
la ejecución de las inversiones del distrito en el ámbito de la localidad, la
presentación de los proyectos de inversión, la aprobación del presupuesto
anual, la promoción de la participación ciudadana en el control de los asuntos
públicos y el control de la prestación de los servicios públicos. En cambio,
los recursos con que cuentan el conjunto de las localidades por transferencia
del distrito – si bien tienden a aumentar paulatinamente– son reducidos, pues
sólo corresponden a cerca de 10% de los recursos del distrito, el cual es
repartido entre las 20 localidades, dependiendo del tamaño poblacional de cada
una de ellas.
La principal
actividad de la jal gira,
entonces, alrededor de la elaboración del pdl y del seguimiento de su ejecución. Los proyectos que
aparecen en estos planes consisten muy a menudo en construcciones o mejoramiento
de infraestructuras (principalmente viales) y de edificios de función social
(educación, salud, deportes y cultura, etc.) y poco en actividades de trabajo
comunitario, desarrollo institucional o animación sociocultural. Esta
preferencia puede ser ligada al hecho de que numerosos barrios tienen todavía
necesidades importantes en estos campos. Pero proviene también del hecho de que
los elegidos consideran ser juzgados por sus electores con base en resultados
‘visualmente’ identificables, tangibles, como lo permiten las
obras de concreto
(García y Zamudio, 1997).
La puesta en
marcha de las jal se efectuó
mientras el tejido sociopolítico preexistente era fuertemente organizado entre
el consejo distrital y las Juntas de Acción Comunal (jac) (véase el cuadro 1), muchos
concejales garantizaron su elección gracias a sus nexos con las jac.
Desde la década
de 1960, las jac
representan a los habitantes en el ámbito del barrio. Sus miembros son elegidos
sólo por los habitantes del barrio que se afiliaron a ellas (el grado de
afiliación puede ser muy variable de un barrio a otro) y su movilización
depende mucho de la naturaleza de las necesidades del barrio. Es así como las jac jugaron a
menudo un papel determinante en los procesos de regularización de los barrios
ilegales y de consecución de equipamiento en infraestructura y servicios
públicos. En la década de 1990, la acción de estas organizaciones populares
evolucionó, mientras que la movilización social y política en la sociedad en
general se debilitó, las necesidades en servicios fueron paulatinamente
satisfechas y se desarrollaron otras formas de organización. Sin embargo, en
algunos sectores, las jac
siguen siendo bastante arraigadas y potentes.
Del otro lado,
el consejo del distrito queda más estable, si bien la llegada de nuevas
corrientes llamadas independientes favoreció la búsqueda de nuevos equilibrios.
Esta estabilidad se debe en parte a su relación con las jac.
Después de un
arranque bastante confuso e improvisado, poco a poco las jac definieron su espacio no
tanto en paralelo, sino como intermediario entre el consejo y las jac
(Velásquez, 1996, García y Zamudio, 1997). Hoy en
día, después de cuatro periodos (de 1993 a 2003), los tres ámbitos parecen
estar articulados. Se ven cada vez más líderes de jac que son elegidos ediles de jal y luego concejales. Las redes
sociopolíticas se adaptaron a esta nueva estructura político-administrativa.
Aunque con
dificultades, dos grandes proyectos contribuyeron a que las jal encontraran su legitimidad: la
elaboración de los pdl y de los planes de desarrollo del
distrito bajo los mandatos de los alcaldes Mockus y
Peñalosa; enseguida, a partir de 1997, la elaboración del primer pot en la cual el ctp conformado por mitad de ediles de las jal tenía que intervenir.
No obstante, las
jal y la administración local no
han dejado de ser objeto de debates a veces muy polémicos: los mismos alcaldes
distritales tienen opiniones divergentes sobre ellas. En nombre de la
descentralización, Castro creó las jal dotándolas
de numerosas funciones, a pesar de que la coexistencia de algunas de ellas (la
definición de proyectos en el pdl, la gestión y el control de su ejecución) pudo
ser ambigua. Los alcaldes siguientes tuvieron una relación más compleja: Mockus las eludió creando a través de los encuentros
ciudadanos espacios de concertación supuestamente más directos; de hecho, éstos
fueron también controlados por las jal.
De manera más radical, Peñalosa les quitó sus competencias en materia de
establecimiento de contratos para la ejecución de los proyectos del pdl y las transfirió a una nueva oficina
del ámbito distrital (las Unidades Ejecutoras Locales, uel), con el pretexto de que las jal eran focos de corrupción.
Constatamos que
la jal encarna la tensión entre lo
participativo y lo representativo: es percibida como una amenaza por el poder
central; pero al mismo tiempo, la jal supo
insertarse rápidamente en el sistema sociopolítico, constituyendo un nuevo
eslabón que facilitó las interacciones dentro de este mismo sistema. ¿Hasta qué
punto es el conjunto de la ciudadanía la que se beneficia de sus gestiones?
3. El control fiscal
cívico: un procedimiento a priori innovador
Como se ha
señalado anteriormente, la participación consiste no sólo en la creación de
instancias, sino también de procedimientos: es el caso del control fiscal
cívico. Este programa promovido por la Contraloría de Bogotá tiene por misión
controlar el buen manejo de los fondos públicos tanto en los ámbitos distrital
y local. Se trata, entonces, de luchar contra la corrupción en las distintas
etapas de la contratación, incluso cuando ésta se hace en el marco de las
licitaciones supuestamente consideradas como transparentes, y contra cualquier
anomalía en la ejecución de dichos contratos (la peor anomalía es el contrato
pagado, aunque no ejecutado). Su principal papel es detectar estas fallas, pero
no sancionar a los autores; por lo tanto esta institución actúa en
complementariedad con las otras principales instituciones del derecho penal (la
fiscalía y la procuraduría). Ella dispone de recursos bastante importantes,
pero insuficientes, ya que debe examinar no sólo las ejecuciones de la
administración distrital, sino también las de la administración local. Cabe
recordar que el contralor es elegido por el consejo distrital.
En 1997 la
Contraloría fue dirigida por un hombre que mantuvo una visión idealista de la
misión de su institución, mientras que Mockus, el
alcalde de ese entonces, ofrecía un discurso innovador de cultura ciudadana. En
adhesión con los principios de la nueva Constitución, y como se promueve
también en los ámbitos nacional y departamental, el contralor busca incorporar
el control ciudadano de la ejecución de los fondos públicos en cada etapa de
los procesos de la planificación y gestión distritales y locales.
El control
fiscal consiste en la revisión de los contratos desde un punto de vista
jurídico (según las reglas prescritas en la Ley 80 de 1993, cuyo objetivo es
evitar cualquier clase de malversación de fondos), financiero (correspondencia
entre las operaciones realizadas y las transacciones de fondos) y de gestión
(cumplimiento de los proyectos previstos en los planes de desarrollo, eficacia
en el desarrollo del contrato, etc.). El ejercicio del control fiscal cívico
lleva a la consagración del derecho que tienen los ciudadanos de vigilar la
cabal ejecución de los proyectos de financiamiento público, supuestos soportes
del mejoramiento de su entorno cotidiano; la evaluación de esta cabal ejecución
se basa en varios criterios, como los de economía, eficacia, eficiencia,
equidad, costos ambientales. Los ciudadanos son considerados como los más
motivados en exigir cumplimiento de parte de los contratistas y la
administración pública local.
Por otra parte,
un aspecto del programa de control fiscal cívico es muy importante para sus
promotores: este control no puede ser correctamente ejercido por los ciudadanos
si ellos no conocen claramente todo el proceso de planificación y gestión
urbana. Es decir, se trata de propiciar una nueva cultura de los ciudadanos
apoyada no tanto en la actitud de la denuncia (muy común en una sociedad en la
cual los conflictos entre clanes políticos son a menudo canalizados por la
justicia) sino en la responsabilidad (difícil cuando las prácticas de la
planificación y gestión eran anteriormente mucho menos elaboradas y muy a
menudo encerradas en las esferas administrativas).
Este programa se
llevó a cabo durante varios años bajo el mandato de dos contralores, cada uno
con un estilo propio, lo que incidió directamente en el manejo de este programa.
Con el primer contralor, consistió en la selección –con base en las
candidaturas presentadas en el marco de una licitación– de una organización
cívica en cuatro localidades: Usaquén, Kennedy, Tunjuelito
y Rafael Uribe (véase el mapa 1). Estas organizaciones eran contratadas y
remuneradas por la contraloría para un año. Luego una capacitación específica:
las organizaciones debían examinar alrededor de 70% de los contratos
establecidos en su localidad durante el año anterior dentro de la ejecución de
los fondos locales y presentar los resultados de sus investigaciones en varios
informes y en el marco de dos audiencias públicas (al final de cada).
Mapa 1
División político-administrativa del distrito de
Bogotá (1993)
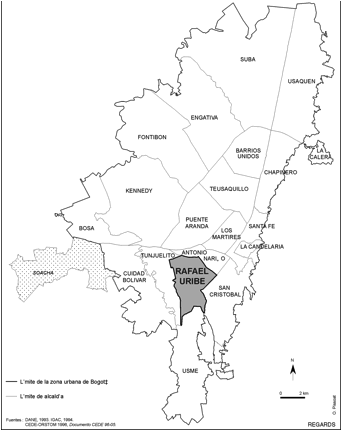
Después de haber
desarrollado el proceso en las tres primeras localidades, se dio un primer
reajuste debido a varias dificultades: la complejidad de las labores, pero
sobre todo el comportamiento conflictivo de la organización cívica de Usaquén
frente a la alcaldía local. Aunque en los casos de Kennedy y Tunjuelito la situación no parece haber sido tan
problemática, para el caso de Rafael Uribe se decidió recurrir a un equipo de
universitarios (considerados como neutros y competentes), con el fin de que
asumieran al tiempo el ejercicio del control fiscal y su transmisión progresiva
a la población a través de sensibilización, información y capacitación. Estamos
aquí en pleno debate sobre el poder del sabio frente al derecho del profano.
Poco después de este reajuste tuvo lugar la elección del alcalde Peñalosa, y
más tarde la de un nuevo contralor. Como se ha indicado, este alcalde cambió
netamente de actitud frente a la administración de las localidades, privándolas
de la competencia de contratación. Esta medida hizo caduco a partir de 1998 el
ejercicio del control fiscal cívico en el ámbito local. El nuevo contralor, con
aspiraciones mucho más pragmáticas (después de su mandato fue elegido
representante en el Congreso), dejó finalizar el programa en las condiciones
iniciales, pero luego se orientó hacia la capacitación masiva de todos los
líderes comunitarios en torno a los nuevos procedimientos de la planificación y
de la gestión (entre otros el del control fiscal, pero en detrimento de su
práctica).
4. La práctica del
control fiscal cívico: relato de una experiencia compleja
A continuación se
presentará una parte de este programa, que fue realizada en la localidad de
Rafael Uribe en 1998.
4.1 Compromisos
iniciales
El contrato tenía
dos objetivos: la realización del control fiscal en sí mismo y la
sensibilización de la población con respecto de esta práctica. La intervención
del equipo de universitarios consistía en las tareas siguientes a lo largo del
año 1998:[6]
·
Una
capacitación
inicial en torno al plan de desarrollo, la ley de contratación, el presupuesto,
la lectura y análisis jurídicos de los contratos;
·
La
definición de la muestra de los contratos a examinar (70% del
conjunto de los contratos ejecutados en el transcurso de 1997 por la
administración de la localidad Rafael Uribe; es decir, 210 contratos) y la
definición de herramientas de lectura y análisis de los
contratos;
·
El
ejercicio directo del control fiscal con el análisis jurídico de los
contratos (con el examen de 35 aspectos distintos de la contratación), así como
en el caso de los contratos cuyo objeto era una obra de construcción (alrededor
de 50% de los contratos), una visita técnica de la obra para evaluar el avance
y calidad de su ejecución;
·
La
realización de dos audiencias a final de cada semestre con la presentación de los
resultados de las
investigaciones;
·
El
trabajo de sensibilización y capacitación de la población de la localidad en torno
al control fiscal y a los procesos de planificación y gestión urbanas en curso,
a partir de encuestas con los habitantes beneficiarios de los contratos
evaluados.
El equipo reunía
personas entre las cuales ninguna vivía en la localidad y cuyas formaciones y
experiencias (especialmente en trabajo social e ingeniería civil) permitían
cumplir con los compromisos. El apoyo jurídico debía provenir de la
Contraloría.
4.2 Rafael Uribe:
una localidad con población diversa y una organización sociopolítica
tradicional
La localidad de
Rafael Uribe se ubica en el pericentro sur de la
ciudad (véase el mapa 1), alrededor de una colina, y reúne 125 barrios. Se
urbanizó en su parte baja en la década de 1950 con la ocupación legal o no de
tierras por numerosos migrantes (actualmente todo se encuentra legalizado),
pero también con barrios planificados para clases medias hoy empobrecidas; la
parte alta se urbanizó más tarde. La población de Rafael Uribe (cerca de 300
mil habitantes en 1997) pertenece en su mayoría (72.5%) al estrato
socioeconómico 3; es decir, a la clase media-baja.[7] En
ella se encuentran barrios ya consolidados, pero también barrios muy precarios
que aparecieron recientemente en los últimos intersticios disponibles, es
decir, a menudo en zonas de alto riesgo de desastre natural (deslizamientos,
inundaciones, etc.); estos barrios son poblados sobre todo por personas
víctimas de desplazamientos forzados o por hogares en situación de alta
inestabilidad económica y social. Dependiendo de la historia del barrio
(planificado, informal legalizado y consolidado, informal reciente), varía el
grado de organización de la jac –de fuerte a débil– y, por lo tanto, su
papel actual en el desarrollo del barrio.
La política
local, tal como se manifiesta en las elecciones de los once ediles de la jal, es siempre muy marcada por el
bipartidismo tradicional. Sin embargo, algunos independientes intentaron
penetrar en el juego electoral. Las relaciones entre la jal y los alcaldes locales a veces han sido muy tensas. Y
las interacciones entre la jal y
los otros dos niveles de representación de la población (las jac abajo, el consejo distrital arriba) son
estrechas. Es un buen ejemplo de una jal que
vino a fortalecer y no obstaculizar, como se había podido pensar al principio,
el juego clientelista (a través de la expresión de necesidades de la población
y en el seguimiento de su satisfacción).
Los proyectos
inscritos en el pdl de este periodo consistían en
pavimentación o arreglos de vías, en construcción, ampliación o mantenimiento
de colegios o centros de salud, en arreglos de parques, canchas de deportes,
etc. El hecho de que el plan haya sido modificado dos veces después de su
adopción oficial deja pensar que su elaboración se dificultó no sólo por la
improvisación que reinó en ese entonces –acentuada por la exigencia de cuadrar
los objetivos del plan local con la nueva formulación del plan del distrito–,
sino también por diversas presiones políticas locales.
4.3 Un procedimiento
inacabado
La realización
del control fiscal cívico fue bastante compleja y demorada, tanto por su
apropiación y ejecución como por una obstaculización inicial en el acceso a los
contratos de parte de la administración local, la cual temía una intromisión
demasiado grande.
En estas
condiciones, el trabajo de sensibilización de la población tuvo que ser
bastante reducido: si bien se pudo divulgar el procedimiento de control fiscal
a través de las encuestas de campo (212 personas encuestadas, alrededor de 50
obras), las audiencias públicas y un video, la transmisión colectiva y directa
del método del control se habían vuelto imposibles.
Además, las dos
audiencias públicas dominicales durante las cuales fueron presentados y
discutidos los resultados y en las cuales intervinieron el contralor y sus
funcionarios por un lado y la administración local por otro, reunieron a pocos
participantes (alrededor de sesenta personas). Sin embargo, su perfil (ediles,
líderes de jac y otras organizaciones de las redes,
pero muy pocos habitantes independientes) permitió a la jal orientar hábilmente los debates: no se comentaron los
resultados relativos a la gestión local, lo cual era el objetivo de estas
audiencias, sino proyectos de la administración distrital. Ninguna de las
fallas evidenciadas por el control fiscal pudo ser discutida públicamente.
4.4 Resultados
diversos
Respecto del
objetivo principal de lucha contra la corrupción, se detectaron pocos casos susceptibles
de ser objeto de una encuesta más detallada: cerca de 20 contratos; es decir,
10% del conjunto de los contratos revisados. Estos contratos consistían
principalmente en obras inconclusas; en estos casos, los contratistas habían
invocado que la duración demasiado larga de la tramitación del contrato había
generado un desfase entre los costos reales y los inicialmente definidos; por
lo tanto, decían tener dos opciones: realizar la obra hasta donde les permitía
el presupuesto real, o hacerla toda pero con menor cantidad o calidad de
materiales.
En cambio, la
mayoría de los contratos habían sido establecidos y ejecutados de manera
desordenada. Esta situación derivaba de una confusión general causada por la
puesta en marcha de nuevos procedimientos, los de la planeación y gestión (el pdl fue modificado dos veces seguidas);
pero provenía también del manejo mismo de los contratos: por ejemplo, falta de
coincidencia entre el objeto del contrato y la necesidad a la cual pretendía
responder, localización incorrecta, descriptivos y cotizaciones erróneas,
informes de seguimiento incompletos, etc. Fue difícil analizar si, a la
evidente pero comprensible falta de cultura técnica, no se sumaban también
errores intencionales cometidos tanto por los contratistas como por la
administración local, lo cual sí era sancionable.
4.5 Obstáculos en la
apropiación del procedimiento por los ciudadanos
En cuanto a una
posible apropiación de este tipo de procedimiento por la población, las
entrevistas realizadas durante las visitas de campo permitieron identificar
algunos obstáculos: las dificultades de la capacitación, la insuficiente
motivación de la población no organizada, las condiciones confusas de
elaboración del pdl.
Como se ha
dicho, el procedimiento de control fiscal es fastidioso: no puede ser manejado
sin una formación inicial sólida y sobre todo sin un estrecho acompañamiento
por expertos. Se evidencia aquí una profunda contradicción, propia de este tipo
de programa participativo: proviniendo de arriba, se exige que conceptos,
métodos, lenguajes sabios sean reutilizados tal cual por la
gente de abajo, es decir, profanos. Además, hace falta un trabajo
pedagógico específico que pudiera tomar en cuenta la diversidad de los
habitantes y las dinámicas sociales en las cuales están inmersos y, por tanto,
las condiciones de su receptividad y apropiación de estos saberes. La población
no es tan unificada como lo dejan suponer los discursos que preconizan la
participación y el uso tan corriente de las nociones globalizantes de ‘sociedad
civil’, ‘ciudadanía’, ‘comunidad’.
El
involucramiento de los habitantes no organizados en el control fiscal fue
reducido. El bajo grado de su información sobre estos nuevos procedimientos y
su íntima convicción de que la justicia colombiana no es eficaz, pudieron ser
inhibidores, aunque su interés por evaluar obras era potencialmente alto. En
cambio, en el caso de los habitantes organizados o con una formación o
experiencias laborales adecuadas, se manifestó un mayor interés. Sin embargo,
como se ha dicho, podían también ser presos de conflictos y alianzas entre
actores locales que los movieron indujeron a apreciar el control fiscal no como
un procedimiento que permitiera mejorar su entorno local, sino como un medio
para denunciar a sus adversarios.
Las condiciones
en las cuales se realizó el pdl determinaron directamente el interés
por el control. Las visitas de campo y las entrevistas revelaron
retrospectivamente cuáles habían podido ser las dinámicas de participación en
la elaboración del pdl.
Los proyectos inscritos en este plan no respondían siempre a las necesidades
prioritarias. Era especialmente el caso de la pavimentación de vías que no
accedían sino a unas pocas casas, a menudo una de ellas siendo ocupada por un
miembro (o familiar de un miembro) de la jac del barrio, mientras que la ampliación o remodelación de
una escuela o un centro de salud utilizados por el conjunto de los habitantes
eran esperados desde hace tiempo. El papel de estos juegos clientelistas (con
una red que asocia líderes de jac, ediles de jal,
concejales del distrito) queda, por lo tanto, predominante y sesga la puesta en
marcha de las reglas de una nueva planeación racional y equitativa. Al percibir
esta profunda contradicción, hemos sido llevados a leer esta experiencia desde
otra perspectiva.
5. ¿A quién le sirvió
el control fiscal cívico?
Resulta de gran
interés reubicar este programa en un sistema de actores que lo perciben como
una ganancia o una amenaza y, por consiguiente, se organizan, se alían o se
oponen entre sí. Este sistema está constituido por tres actores principales:[8]
·
La
jal y la administración local (el
alcalde local y su administración).
·
Los
habitantes, en especial los organizados a través de las jac.
·
La
contraloría.
En la lógica del
control fiscal cívico, el primer actor principal es sospechoso, el segundo es
la víctima, y el tercero es el justiciero. De hecho, la lógica parece haber
sido otra.
Pensamos que el
proceso tal como se desarrolló en Rafael Uribe contribuyó a la reorganización
de un sistema sociopolítico basado en el modelo tradicional del clientelismo.
En este sistema se encuentran implicados la mayoría de los elegidos (en todos
los ámbitos territoriales), pero también los electores mismos; y sigue todavía
activo en otros términos, mientras que el objetivo principal del control fiscal
cívico era precisamente luchar contra las prácticas clientelistas, suponiendo
que éstas van en contra de los intereses de los habitantes, el resultado sería,
por el contrario, un fortalecimiento de un sistema en el cual los habitantes
organizados parecen encontrar satisfacción. No se podía esperar que los
beneficiarios del clientelismo denunciaran el funcionamiento del mismo. Es así
como el espacio del joven pero frágil poder participativo parece haber sido ocupado,
incluso fagocitado, por el usado pero hábil poder representativo. La relectura
del comportamiento de los tres principales actores involucrados en esta
experiencia permite plantear mejor nuestra hipótesis.
5.1 Una administración local solidaria
La jal de Rafael Uribe es atravesada por
las tendencias políticas tradicionales y muy marginalmente por las nuevas
independientes. Pero frente al control existió entre los 11 ediles un relativo
consenso de defensa. En efecto, para los ediles, el control constituía una
amenaza, pues hacía percibir como sospechosas sus prácticas en la definición de
los contratos. Esta amenaza los llevó a movilizar un conjunto de fuerzas
sociopolíticas y, al mismo tiempo, dar otro papel a su corporación: ya no la
gestión del desarrollo, sino la (re)activación de la mecánica representativa.
Esta actitud de
defensa por parte de los ediles se manifestó en dos puestas en escena
distintas: en el recinto mismo de la jal;
es decir, en su propio territorio, con reacciones unánimes frente a preguntas
sobre su papel en los nuevos procesos de gestión, rechazando cualquier sospecha
sobre sus posibles actuaciones indebidas en la gestión de los contratos; en las
audiciones públicas, durante las cuales de forma estratégica algunos ediles
dirigían varias quejas a la contraloría, pero muy generales, y enseguida hacían
expresar –por sus ‘socios’ líderes de las jac–[9]fuertes
dudas sobre la real viabilidad y eficacia del programa de control fiscal
cívico.
5.2 Unos habitantes
cómplices
En la población,
importa diferenciar al menos dos tipos de habitantes: los primeros están
ligados a organizaciones sociales, principalmente las jac, los segundos están
completamente fuera de estos procesos cívicos; estos últimos reflejan la
situación de su propio grupo social, fuertemente marcado por la precariedad, e
inclusive la exclusión social. Ellos son los primeros que nos interesan.
Como se ha
señalado, estos habitantes tenían nexos directos con los ediles, lo que fue
determinante desde la elaboración del plan local. En las audiencias, su actitud
llevó a una cierta negación de lo que se pretendía hacer con el control fiscal
cívico: en el debate hicieron pocas referencias a los contratos realizados en
los barrios bajo la responsabilidad de la alcaldía local; parecía importarles
más los proyectos mal manejados por la administración distrital. Este desfase
entre el objeto de las audiencias –el control de la ejecución de las
inversiones en el ámbito local– y la naturaleza de las críticas en ellas
formuladas –la no planificación y ejecución de inversiones del distrito–, no se
interpreta fácilmente. Obviamente los proyectos financiados por el distrito
también tienen que ver directamente con la vida cotidiana de los barrios; sin
embargo, no era el ámbito para expresar estas insatisfacciones. Este error
podía provenir de un desconocimiento de las reglas del juego, las cuales se
vuelven cada vez más complejas. Ahora bien, como lo observamos anteriormente en
el caso de los ediles, estas intervenciones pudieron derivar también de una
estrategia de protección del funcionamiento clientelista local del cual estos
mismos grupos son directamente beneficiarios.
5.3 Una contraloría ambigua
A pesar de la
naturaleza de su misión, la contraloría se inscribe también en el juego
político, puesto que el contralor es elegido por el consejo del distrito. Por
lo tanto, sus programas pueden ser utilizados con otros fines que las
enunciadas oficialmente. Es importante recontextualizar
aquí la acción de cada contralor involucrado en el programa. La del primero se
inscribía en la política municipal de Mockus enfocada
hacia la ‘cultura ciudadana’, es decir, la formación de un ciudadano
‘responsable’, comprometido con su localidad independientemente de las
corrientes políticas tradicionales y de los juegos clientelistas. Sin embargo,
se mostró bastante ingenua al creer posible la puesta en práctica de un
programa muy complejo.
La del segundo
se relaciona con tensiones entre el distrito y las localidades. Desde el
principio de su mandato, el alcalde Peñalosa privó a las jal de sus competencias en materia de
contratación para atribuírselas a su propia administración. También facilitó el
regreso a un cierto régimen de favores en la atribución de las grandes obras
del distrito y al clientelismo en el ámbito del consejo. En este último
contexto, la orientación que tomó el segundo contralor es bastante coherente
puesto que se trata, a través de la formación masiva de los líderes de jac, de
reactivar la relación directa distrito-barrio, útil en la perspectiva de
aspiraciones políticas personales.
Conclusión
En primer lugar,
se confirma que la práctica de la participación es más compleja que lo
enunciado en los discursos sobre el tema. En segundo lugar, este programa
resultó ser excluyente: aunque se ejerció el control fiscal –concebido
inicialmente no sólo como un procedimiento jurídico, sino también como una
evaluación del papel de la planeación y gestión locales en el mejoramiento de
los espacios públicos y servicios sociales de las localidades– no fue fácilmente
apropiado por los ciudadanos. Además, los habitantes más necesitados, a menudo
los menos organizados, accedieron poco a estos procedimientos y se beneficiaron
poco de este mejoramiento. En cambio, el sistema sociopolítico municipal y
local, a través de la jal y las jac, supo
utilizar este programa para consolidar el funcionamiento de sus redes,
aprovechándose hábilmente de los nuevos espacios así propiciados. Superó el
riesgo de ser fiscalizado, dado que sus prácticas tradicionales, a menudo
marcadas por el clientelismo, no se prestaban a una gestión racional,
transparente e incluyente.
Esta conclusión
sacada del análisis de una experiencia específica, pero atravesada por
problemáticas muy generales, nos invita a reflexionar no tanto sobre la
planeación y la gestión participativas y sus mecanismos, sino el lugar de la
participación dentro de los nuevos procedimientos y espacios políticos
promovidos a través de la descentralización y la democratización. No se puede
disociar la participación ciudadana de la representación política. El
componente participativo es objeto de mucha idealización en los discursos
oficiales, lo que tiene varios efectos: no puede ser evaluado de forma
objetiva, su percepción como amenaza por algunos responsables políticos no puede
ser explícitamente señalada, opaca los intentos de renovación de la
representación política acorde con los cambios sociales y culturales vividos
por los ciudadanos, incluso puede ser utilizado para mantener el carácter
tradicional de la representación política. En otros términos, ni el primer
componente se renueva ni el segundo se desarrolla; la democratización no puede
ser tan efectiva como se había deseado, y por lo tanto la planeación y gestión
participativas no se consolidan. La fragilidad de las reformas frente a la
fuerza de los tejidos sociopolíticos podría amenazar el desarrollo de nuevas
formas de interacciones entre planificadores y habitantes.
Bibliografía
Atkinson, R. (1998), “Les aléas
de la participation des habitants
à la gouvernance urbaine en
Europe”, Les annales
de la recherche urbaine, núm. 80-81, Paris, pp. 75-83.
Blanc, M. (1995), “Politique
de la ville et démocratie locale”, Les annales
de la recherche urbaine, núm. 68-69, Paris, pp. 99-106.
cnuah (1996),
Un mundo en proceso de urbanización, informe mundial
sobre los asentamientos humanos,
tomo 2, tm editores, Inurbe,
fna,
Bogotá.
García, M.C. y
J. V. Zamudio (1997), Descentralización
en Bogotá bajo la lupa (1992-1996),
cinep,
Bogotá.
Gouëset, V. (1998), Bogotá,
nacimiento de una metrópoli. La originalidad del proceso de concentración
urbana en Colombia en el siglo xx,
tm
editores, Bogotá.
Lorcerie, F. (1995), “L’université
du citoyen à Marseille”, Les
annales de la recherche urbaine,
núm. 68-69, París, pp.123-134.
Pécaut, D. (1987), L’ordre et la violence. Evolution socio-politique de la Colombie entre
1930 et 1953, Editions de l’ehess, París.
Velásquez, F.
(1996), Ciudad y participación, Editorial Universidad del Valle,
Cali.
Velásquez, F. y
E. González (2003), ¿Qué ha pasado con la
participación ciudadana en Colombia?,
Fundación Corona, Fundación Social, Foro Nacional por Colombia, Banco Mundial, cider-Universidad
de Los Andes, Corporación Región, Viva la Ciudadanía, Transparencia por
Colombia, Bogotá.
Vidal, D.
(1998). La politique au quartier. Rapports sociaux et citoyenneté à Recife, Ed. msh, París.
Enviado:
21 de junio de 2003.
Aceptado: 15 de diciembre de 2003.