El turismo alternativo: una opción para el desarrollo
local en dos comunidades indígenas de Baja California
Nora L. Bringas
R.*
J. Igor Israel
González A.**
Abstract
In this
article, we study the relationship between local development, alternative tourism
and sustainability. The analysis starts from the ‘discontentment’ of two
indigenous communities from Baja California about the ‘exploration of
alternative tourism as a mean of development. It is important to clarify that
the cases studied here are not a posteriori evaluation to implement a touristy project. We analyse the ‘creation’ of such a project: origin, mobility
and involvement of several agents with different action mechanisms, capacities,
interests and influence areas. This allows us to offer, as a context, some
essential elements for structuring policies for alternative tourism within the
frame of sustainability.
Keywords: indigenous
communities, local development, sustainability, alternative tourism, elements
of tourist politics.
Resumen
Se analiza la
relación entre desarrollo local, turismo alternativo y sustentabilidad. Nuestro
punto de partida radica en la inquietud proveniente de dos de las comunidades
indígenas de Baja California, México, la cual refiere a la exploración del
turismo alternativo como una vía para el desarrollo. Aclaramos que los casos
que analizamos no se refieren a una evaluación a
posteriori del
desarrollo de un proyecto de corte turístico. Más bien, este trabajo se enfoca
en analizar la puesta en marcha de dicho proyecto: el surgimiento, la
movilización y el involucramiento de nuevos actores con variados mecanismos de
actuación y distintas capacidades, intereses y ámbitos de influencia. Esto nos
permite ofrecer, a manera de contexto, algunos elementos necesarios para la estructuración
de políticas para un turismo de corte alternativo enmarcadas en la
sustentabilidad.
Palabras clave:
comunidades indígenas, desarrollo local, sustentabilidad, turismo alternativo,
elementos de política turística.
*
El Colegio de la Frontera Norte. Correo-e: nbringas@colef.mx
** Estudiante del Programa de
Doctorado en Ciencias Sociales, El Colegio de Jalisco. Correo-e:
jiigonzaleza@hotmail.com
Introducción
Es innegable que
en la actualidad los temas relacionados con desarrollo sustentable se han
convertido en un campo de estudio fértil y legítimo. A ello se debe que
conceptos como el de sustentabilidad hallan encontrado eco a escala global, a
tal grado que esta noción se ha filtrado tanto en los ámbitos políticos y
académicos como en las distintas esferas de la sociedad civil, aunque cabe
mencionar que esta idea ha sido menos exitosa desde el punto de vista de sus
logros concretos (Butler, 1998). No obstante, como veremos a lo largo de este
texto, pareciera que es en la actividad turística donde mejor pudieran
ejemplificarse algunos de sus aciertos.
En este sentido,
las experiencias exitosas de desarrollo sustentable y las mejoras en torno a la
calidad de la vida y al ambiente han resultado ser más la excepción que la
regla. Sin embargo, tratando de recuperar lo positivo de esta nueva forma de
ver el mundo, se observa que en los niveles locales se gestan oportunidades
para el surgimiento de nuevos actores y nuevas actuaciones en términos de
participación e involucramiento por parte de la sociedad civil en los procesos
de desarrollo. Así, las comunidades indígenas, al igual que muchos otros grupos
minoritarios hasta hace muy poco olvidados, ahora son parte esencial de esta
reinvención por la que atraviesa la idea del desarrollo. Sin duda, uno de los
elementos recurrentes para potenciar el desarrollo de tales comunidades se
refiere al aprovechamiento turístico de los recursos naturales y culturales
inherentes a éstas.
A lo anterior
subyacen dos supuestos fundamentales. En el primero se señala que el desarrollo
es un proceso social horizontal, dinámico y complejo, y no una serie de etapas
por las cuales es necesario transitar. El segundo refiere a que la
sustentabilidad consiste más en un marco participativo para la acción, y no un
estado de desarrollo que pueda ser alcanzado. Aceptar lo anterior implica la
necesidad de potenciar y promover el surgimiento de nuevos escenarios, actores
y actuaciones en los ámbitos locales. En este contexto, la idea del desarrollo
sustentable atraviesa de manera crucial a la actividad turística. A la par del
modelo tradicional de sol y playa emergen nuevas formas de hacer y pensar el
turismo, desde las cuales se aprovechan los recursos culturales y naturales de
manera ‘sustentable’. Estas nuevas formas han sido denominadas por los
estudiosos del tema como turismo alternativo.
Situados en este
marco de referencia, en este trabajo ilustramos nuestros argumentos con base en
el estudio de dos comunidades indígenas nativas de Baja California (b.c.), México: San José de la Zorra y San
Antonio Nécua, ambas localizadas en la parte noroeste
de la mencionada entidad federativa. Cabe mencionar que existen dos factores
fundamentales que inciden en la elección de estas dos comunidades. El primero
de ellos consiste en que la iniciativa de explorar el aprovechamiento de los
recursos naturales y culturales –en cuanto a un turismo de corte alternativo,
como lo es el ecoturismo–proviene de las mencionadas comunidades. Esto es
crucial para el mayor o menor éxito de una propuesta de este tipo, ya que se
sabe que la ‘imposición vertical y externa’ de proyectos de desarrollo tiene
altas probabilidades de fracaso. El segundo se refiere a la cercanía geográfica
que presentan ambas comunidades con respecto a zonas de un notable flujo
turístico, tal como es el Puerto de Ensenada y el Valle de Guadalupe, este
último reconocido internacionalmente por ser la principal región productora de
vino de México.
Cabe mencionar
que hemos situado este texto bajo un marco como el planteado en los párrafos
anteriores. Para ello lo dividimos en tres grandes secciones. En la primera de
ellas se plantean algunos elementos conceptuales básicos en torno a la relación
entre desarrollo local y turismo alternativo –todo ello bajo el marco de la
sustentabilidad–. En la segunda parte se presentan,
a grandes rasgos,
algunos de los elementos que conforman el proceso que se genera a raíz de la
posible articulación entre turismo y desarrollo en el ámbito territorial de las
dos comunidades estudiadas, ya que ello implica la movilización y el
involucramiento de una serie de actores con variados mecanismos de actuación y
distintas capacidades, intereses y ámbitos de influencia. Finalmente, en la
tercera parte se ofrecen, a manera de contexto, algunos elementos necesarios
para la estructuración de políticas para un turismo de corte alternativo.
1. Desarrollo local,
turismo alternativo y sustentabilidad: algunos planteamientos conceptuales
1.1 Nuevos enfoques:
el desarrollo local
En la actualidad,
la sustentabilidad es una de las ideas que ha tenido mayor presencia en
buena parte de las formaciones discursivas que marcan los distintos ámbitos de
la vida social, cultural, política y económica de nuestro tiempo. La relación
entre turismo y sustentabilidad ofrece un panorama en el que aquél pudiera
constituirse en una de las vías más eficaces para lograr detonar procesos de
desarrollo, enfatizando la agencia de las poblaciones locales.[1]
Específicamente, nos referimos con lo anterior al aprovechamiento por parte de
las mencionadas poblaciones locales de los recursos naturales y culturales
mediante un ‘turismo de corte alternativo’. A escala nacional, esta forma de
turismo se perfila como una opción viable para el desarrollo de algunas de las
etnias que habitan el territorio mexicano. De hecho ya existen ejemplos
exitosos de proyectos productivos donde el ecoturismo ha sido el principal eje
de desarrollo, tal es el caso de Punta Laguna en la península de Yucatán, los
Altos de Chiapas y Mazunte en Oaxaca (Ceballos, 1998;
Zeppel, 1998).[2]
Ahora bien, en
los modelos que rigen actualmente los destinos de la mayor parte de los países
de América Latina se ha enfatizado el plano macroeconómico de las grandes
cifras. Así, el desarrollo ha sido concebido de manera vertical y centralizada,
‘desde arriba’: se ha confundido desarrollo con crecimiento.[3] En
este tenor, se privilegian los agregados, se enfatiza el incremento de cifras
como el pib, se busca el control y
equilibrio de las tasas y los índices, entre otros; al abstraerse de la
preocupación por distribuir de manera equitativa los productos generados por el
crecimiento económico, el desarrollo es equiparado, en última instancia, con el
crecimiento de las grandes cifras.
En este
contexto, autores como Sen (2000: 15) han señalado la
necesidad de un cambio de enfoque, ya que estas perspectivas economicistas han
creado una gran paradoja. Por una parte, nuestro mundo está
caracterizado por una ‘opulencia sin precedentes’; además de los cambios en el
terreno de lo económico, durante el siglo xx
se ha consolidado el sistema de gobierno democrático y participativo, en
tanto modelo superior de organización política. Vivimos más que antes, y el
mundo está más vinculado que nunca, tanto desde el punto de vista de
comunicaciones y comercio, como en el campo de las ideas. No obstante, la otra
cara de la moneda muestra que también vivimos en un mundo de privaciones,
miseria y opresión. Persiste la pobreza, existen necesidades básicas
insatisfechas, hambrunas, violación de las libertades individuales,
empeoramiento de las amenazas sobre el entorno natural, vulnerabilidad social,
etc. Lo anterior ocurre tanto en los países ricos como en los pobres.
Así, la
superación de los problemas descritos constituye una parte fundamental del
“ejercicio de una nueva perspectiva acerca del desarrollo” (Sen,
2000: 16). Los argumentos del mencionado autor resultan importantes y novedosos
en la medida en que reconocen el papel fundamental que desempeña la agencia
individual en la resolución de tales problemas. En este sentido, hay una clara
complementariedad entre agencia individual y las instituciones sociales: esto
es, entre los ámbitos macro-estructurales y micro-interpretativos del
desarrollo. Así visto, el desarrollo consiste en otorgarle a los individuos más
y mejores oportunidades para ejercer su ‘agencia razonada’. Lo anterior obliga
a analizar de manera integral las actividades económicas y sociales en las que
intervienen las distintas instituciones de la vida social, así como el papel de
muchas ‘agencias interactivas’ o instituciones y actores locales. Como veremos
más adelante, lo anterior resulta crucial para la estructuración de políticas
de desarrollo (Sen, 2000: 16-20).
En los
argumentos planteados por Sen (2000) encontramos un
marco adecuado para situar el cambio que se experimenta en la noción de
desarrollo. Más que un aspecto macroestructural, éste
es planteado como un incremento de la participación de los actores locales en
los procesos de desarrollo. Ello redundará en, por ejemplo, mayores capacidades
económicas y políticas. Pero ¿cómo articular los argumentos anteriores, de
corte más general, con la perspectiva de desarrollo local?
Algunos autores
señalan que las bases principales para el crecimiento económico de las
localidades consisten en factores como el espíritu de empresa local y las
instituciones financieras locales (Ferrás y Paredes,
1999: 87). Como se observa, este planteamiento hace énfasis en los actores
locales y en sus capacidades. Con ello se le agrega un componente territorial y
específico a la idea del desarrollo: el punto focal es lo local. Otra
característica de este estilo particular de desarrollo consiste en que lleva
implícita una vinculación con la economía de mercado y el modo de producción
del capitalismo neoliberal. Es decir, se relaciona estrechamente con ‘las
capacidades de transformar, reaccionar, promover e introducir que pueden o
deben poseer los individuos que conforman una sociedad’.[4] Es
decir, la agencia, desde el punto de vista de Sen
(2000). No se está, pues, en desacuerdo con los planteamientos del mercado
libre; por el contrario, se apuesta por una vinculación con éste, pero en
términos más equitativos.
Autores como Azevedo (1999: 65) han intentado llevar los argumentos
anteriores a un ámbito más concreto. Al recurrir a este planteamiento se quiere
presentar un panorama sintético sobre las cuestiones críticas vinculadas a la
planeación y puesta en marcha de proyectos de desarrollo. Como ya lo señalamos,
uno de los factores fundamentales del ‘otro desarrollo’ radica en el
aprovechamiento de los recursos naturales por las localidades que los ‘poseen’.
El incremento de esta ‘libertad’ implica la creación de capacidades de gestión
local de tales recursos. Así aparece, entonces, otro de los componentes, el
ambiental, que perfila un poco más la idea de desarrollo que intentamos
elaborar aquí. En este contexto se requiere abordar este concepto desde sus
‘desdoblamientos operativos’ con base en el binomio ‘desarrollo y conservación
de recursos naturales’. Así visto, la discusión sobre el desarrollo hace
énfasis en el reconocimiento de los desequilibrios de corte social y ambiental,
inherentes a los modelos económicos vigentes (sobre todo a partir de la
formación del Club de Roma, en 1968). Puede verse, pues, que la idea de
sustentabilidad comienza a vincularse fuertemente con la noción de desarrollo.
En este sentido,
Folch señala que el desarrollo sustentable no es
ninguna teoría, sino que más bien constituye un concepto de corte ideológico:
una “utopía deseable” (Folch, tomado de Pimienta,
1999: 125). En buena medida, lo anterior ha ocasionado que la idea de
sustentabilidad se caracterice por su falta de concreción. A pesar de la
vaguedad y abstracción retórica de dicho término, es ineludible apelar a
conceptos como los de necesidades, limitaciones, globalidad, equidad,
eficiencia, revalorización del papel del medio ambiente, la tecnología,
entre otros. A partir
de lo anterior, es posible identificar una serie de ángulos en torno al
desarrollo sustentable. Estas vertientes son de corte ecológico o ambiental,
económico, social y cultural; más adelante se regresará sobre este punto
(Pimienta, 1999).
Cabe señalar que
la incorporación de un componente ambiental en un proyecto de desarrollo no
representa una garantía con relación a la efectividad que tenga en la
protección y manejo de los recursos naturales. Desde un punto de vista crítico,
cabría preguntarse acerca de cuál es el papel que desempeña la actividad
turística en el ámbito del desarrollo local. Santos (1999) ofrece algunas
pistas al respecto. Desde una postura crítica a programas como el leader o el proder,[5]
este autor indica que la mayor parte de los intentos de desarrollo local que
fueron –o están por ser– puestos en marcha, tienen al turismo como un objetivo
prioritario. En este sentido, se espera que dicha actividad se convierta en una
base sobre la que se formulen todas las iniciativas que tienen relación con el
desarrollo local: promoción y diversificación de las actividades productivas,
impulso a los espacios rurales en crisis. En definitiva, se ve al turismo como
la gran salvación de un mundo rural en declive (Santos, 1999). Habría pues que
señalar que existe el riesgo de convertir a una región o localidad en monodependiente de una actividad altamente estacional como
es el turismo. Es por ello que la puesta en marcha de un proyecto que fomente
dicha actividad requiere de ir acompañado de programas de diversificación
productiva y todo lo que ello implica (Ceballos, 1998).
En este sentido,
algunos autores señalan que el desarrollo turístico puede llegar a ser una
oportunidad para las comunidades locales planteándolo bajo criterios de
‘competitividad, autenticidad y sustentabilidad’ (Martín et
al. 1999: 179). Con
respecto a la ‘competitividad’, la creación de nuevos destinos turísticos
debería gestionarse desde y para el territorio y la comunidad que lo habita. Si
se entiende al sector turístico como un proceso económico, partiendo de una
demanda cada vez más segmentada, la estructura de la oferta debería
desprenderse de amenazas o disfunciones (por ejemplo el sobredimensionamiento,
los intereses divergentes, la especulación). En lo que se refiere a la
‘autenticidad’, la comunidad–destino debe configurarse y promoverse mediante:
i) una singularidad (por ejemplo conservando las formas de vida tradicionales,
hábitos y costumbres locales, además del patrimonio cultural y los valores
históricos, ambientales, antropológicos); ii) una integración, es decir,
conformándose como producto fundamentado en los atractivos y recursos naturales
y culturales, reconociéndose la condición turística a partir de su
configuración como un sistema funcional y organizado. Finalmente, con respecto
a la ‘sustentabilidad’, es necesario proteger el medio físico, controlando los
impactos (en el medio natural y en el medio construido), así como preservar el
medio natural a través de la zonificación y delimitación de los distintos usos
de suelo, con protección especial a las áreas más vulnerables.
Hasta aquí hemos
discutido que el desarrollo es un proceso horizontal, de incremento de
libertades y capacidades de los actores en el ámbito de lo local. Ello implica
un distanciamiento con respecto a las visiones tradicionales. Hemos planteado
la posibilidad de relacionar esta otra visión del desarrollo con una actividad
turística de corte alternativo. Consideramos que uno de los marcos explicativos
para las transformaciones que experimenta la idea de desarrollo radica en la
noción de sustentabilidad, entendida como un marco ‘dinámico’
para la acción y no
como un ‘estado’ que pueda ser alcanzado (González, 2000). Por ello, a
continuación se revisarán algunas ideas sobre el turismo alternativo, para
luego enmarcar nuestros argumentos dentro de los planteamientos básicos de la
sustentabilidad. Con ello, pensamos, se hará más explícita la relación entre
desarrollo local, turismo alternativo y sustentabilidad.
1.2 Turismo
alternativo
De manera
tradicional, la actividad turística ha sido una de las piezas más dinámicas del
escenario mundial. En el año 2001, la derrama total mundial generada por las
actividades turísticas fue de alrededor de 462.6 billones de dólares, 2.6%
inferior a lo registrado en el año 2000, ello derivado de los ataques
terroristas en Estados Unidos (omt,
2002: 3). De acuerdo con cifras manejadas por sectur
(2002), en ese mismo año ingresaron a nuestro país 8,400.5 millones de dólares.
En relación con el flujo de personas, se tiene que en mismo año se registraron
aproximadamente 693.6 millones de turistas alrededor del mundo (omt, 2002: 2). De este total, México
recibió 19.8 millones (sectur, 2002).
Todas las
proyecciones apuntan que durante el siglo xxi
habrá un marcado crecimiento del sector turístico en todos sus aspectos. Cifras
de la Organización Mundial de Turismo (omt)
señalan que en el año
2002 se contabilizaron en todo el orbe 714.6 millones de llegadas de turistas
internacionales (omt, 2003) que
generaron ingresos del orden de los 474 billones de dólares, lo que significa
un aumento de 3.2% con respecto al año anterior. En cuanto al turismo basado en
la naturaleza, se sabe que el ecoturismo es el segmento de mayor crecimiento:
se estima que en el plano mundial de viajes éste crece a un ritmo de 20% anual.
Tan sólo en 1998, cerca de 5% de los visitantes internacionales hicieron un
recorrido ecoturístico, lo que se traduce en
aproximadamente 30 millones de viajes (omt,
2001: 95-97).
En la actualidad
nadie duda de la relevancia que representa el turismo para México. En el año
2002 este país recibió 100.1 millones de visitantes internacionales, con lo
cual se colocó en el octavo lugar en el plano mundial en la atracción de
turistas, y en la recepción de divisas captó 8,858 millones de dólares, lo que
destaca sus beneficios (sectur,
2003). No obstante la importancia que está cobrando el ecoturismo en México,
aún no existen estadísticas que confirmen el tamaño del mercado, aunque se sabe
que es muy marginal: menos del uno por ciento del total de divisas que entran
al país por concepto de turismo (sectur,
2001). Se estima que el valor de la demanda anual de ecoturismo y turismo de
aventura es superior a los $750 millones de pesos, de los cuales 64% proviene
de visitantes internacionales y el restante 36% del mercado doméstico (sectur, 2001)
A pesar de las
serias consecuencias que se experimentaron en la actividad turística mundial, a
raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos, y las
recientes guerras que ese país libró en Afganistán e Irak, dicha actividad
seguirá en crecimiento (omt,
2003). En este sentido, puede decirse que el turismo actual es preponderantemente
un fenómeno de carácter masivo y estandarizado.[6]
La emergencia
del turismo masivo trajo consigo la necesidad de funcionalizar
algunos espacios a partir de la construcción de grandes instalaciones,
equipamientos y la práctica de ciertas actividades sobre el territorio. Todo
este proceso ha tenido efectos inmediatos sobre el entorno donde este fenómeno
se implanta y, probablemente por lo espontáneo y acelerado de su surgimiento,
en la mayoría de los casos, éste no estuvo sujeto a esquemas de planeación del
territorio. Esto explica el tardío interés en reconocer la importancia que ha
jugado el turismo en la organización del espacio, lo cual ha traído
consecuencias no sólo en el plano territorial, sino también en el económico,
socio-cultural, y sobre todo, en el ambiental (Laborde, 1991; Vera Rebollo,
1997).
Sin duda, los
elementos emblemáticos característicos del turismo de masas han sido el sol y
la playa. Ello explica el hecho de que la mayor parte de los destinos masivos
del mundo sean los que se localizan en zonas litorales. Así, el sol y la playa
pasan a formar parte del ideal de vacaciones, acentuándose con ello un modelo
de consumo basado en la existencia de las cuatro ‘s’, por sus siglas en inglés (Sun,
Sea, Sand y Sex), (Callizo, 1991 y Vera Rebollo, 1997). Este tipo de
turismo ha jugado un papel importante en la modificación de la organización
espacial, que se ha manifestado en el surgimiento y proliferación de centros
turísticos en los frentes de mar, producto de viejas inercias y en menoscabo de
los asentamientos existentes en áreas adyacentes a la línea de costa, en
tierras interiores, como lo es el caso de las comunidades estudiadas.
Ahora bien, el
debilitamiento de este modelo tradicional (Vera Rebollo y Monfort,
1994) en algunos países desarrollados ha favorecido el surgimiento de nuevas
formas de hacer y pensar el turismo. Hoy, el interés de la actividad turística
apunta hacia la búsqueda de un ambiente natural ‘sano’, un producto turístico
más auténtico, una mejor distribución de la oferta en el territorio y la
incorporación de nuevos espacios para el desarrollo del turismo. De tal forma,
se empieza a abordar conceptualmente el territorio con una nueva ‘mirada
turística’: se valora de manera distinta el carácter ‘natural’ y ‘rural’ del
espacio. Ello amplía las opciones para atraer un turismo ‘diferente’ hacia
áreas tradicionalmente relegadas de la actividad turística. Este es el caso de
algunas de las comunidades indígenas que habitan el territorio mexicano. Bajo
esta perspectiva, el turismo alternativo es concebido también como un factor
para el desarrollo local sustentable, es decir, como un elemento dinamizador
para que las áreas rurales obtengan fuentes alternativas de ingresos y no
tengan que ‘destruir’ sus recursos para poder subsistir (Bringas y Ojeda,
2000).
En resumen, el
modelo turístico convencional experimenta diversas transformaciones de orden
global (Bringas y Ojeda, 2000). Algunos autores señalan que los cambios que
atraviesan a la actividad turística indican una transición de un ‘turismo
viejo’, caracterizado por la estandarización, hacia uno completamente ‘nuevo’
cuya principal singularidad es la flexibilidad (Poon Apud Urry, 1994: 15). Sin embargo, desde
nuestra perspectiva, consideramos que más que una transición entre modelos, es
posible observar que, paralelo al inevitable crecimiento del turismo
convencional, surge un modelo turístico distinto (y complementario): el
‘turismo alternativo’. En este sentido, es posible definir
este tipo de turismo, de manera general, como aquel que es coherente y
consistente con los valores sociales, naturales y comunitarios que le permiten
tanto al turista como al residente local disfrutar de una interacción
fundamentada en una serie de experiencias compartidas entre ambos (Smith y Eadington, 1992:1 y Pearce, 1992:
15-18).
Sin embargo,
para que el turismo transite por la ruta de la sustentabilidad y no se
transforme en una forma de ‘neo-colonialismo’ se tiene que “[...] desarrollar y
mantener una comunidad o ambiente, de tal forma y a tal escala que permanezca
viable en un periodo de tiempo indefinido y que no degrade o altere el ambiente
(humano y físico) circundante, a tal grado que impida el éxito y desarrollo del
bienestar de otras actividades en el proceso” (Butler, citado en
Wall, 1997: 29).
Las divergencias
entre el turismo convencional y el alternativo son bastantes: el acelerado
desarrollo del primero contra el crecimiento gradual y optimización del espacio
en el segundo; otro distintivo notable es el cambio que ocurre en relación con
la inversión, pues de requerirse grandes montos en infraestructura y
equipamiento para dar cabida a las ‘hordas doradas’ de turistas que requieren
de cierto confort y
pasividad en las comunidades receptoras, frente al modelo alternativo que se
orienta más hacia la inversión en capital humano y un comportamiento activo del
turista. En última instancia, el enfoque que subyace a tales cambios indica,
por una parte, la preocupación de que las comunidades receptoras del flujo
turístico resulten beneficiadas a partir de éste. Por otro lado, se intenta
minimizar en la medida de lo posible los costos sociales y culturales que la
actividad turística genera. (Vera Rebollo, 1997; Swarbrooke,
1998; Urry, 1994).
Así visto, dentro del marco de cambios y
transformaciones que experimenta el turismo, éste adopta nuevas formas,
teniendo como parámetros fundamentales los siguientes: i) viabilidad económica
e institucional; ii) sensibilidad hacia los entornos
socioculturales, y iii) respeto hacia los entornos
naturales.
Finalmente, las
transformaciones que experimenta la actividad turística en la actualidad pueden
ser vistas, en cierta medida, como resistencia y contraparte a la serie de
procesos que coadyuvan a la unificación y la uniformidad de los espacios
históricos, sociales, políticos y culturales. Es decir, aparece una tendencia,
que si bien no es generalizable, sí permite señalar que los ‘otros turismos’
representan un vehículo para el establecimiento de nuevos vínculos del ser
humano para con su entorno, la reafirmación de las identidades colectivas, y el
reconocimiento las diferencias, de los otros, como actores con distintas
capacidades para dirigir los procesos de cambio, incidir en la gestión de los
mismos y ejercer su influencia en las dimensiones políticas, sociales,
culturales y económicas en la esfera local. Lo anterior tiene detrás de sí una
serie de cambios profundos en la noción de desarrollo, a los cuales aludimos de
manera breve en la primera sección de este apartado.
1.3. Algunos
planteamientos relacionados con la noción de la sustentabilidad
A partir de la
década de los años ochenta se ha venido hablando de un concepto que es
relativamente nuevo, que señala la necesidad de un cambio en relación con la
noción de desarrollo: la sustentabilidad. Dicho término fue utilizado por
primera vez en 1987, dentro de un estudio realizado por la Comisión Mundial
para el Medio Ambiente, llevada a cabo por la Organización de las Naciones
Unidas (onu),
en donde entre otras cosas, se llegó a la conclusión de que era necesario tener
un cambio de fondo en el enfoque del desarrollo, ya que el planeta y todos sus
sistemas ecológicos estaban sufriendo daños graves e irreversibles, debido a
que los modelos tradicionales de desarrollo están basados en buena medida en
visiones de corto plazo y de recursos ilimitados.[7]
No obstante, la
idea de
lo que posteriormente se denominaría desarrollo sustentable fue popularizada
años antes por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y
los Recursos Naturales (iucn,
por sus siglas en inglés), en la Estrategia mundial de conservación, propuesta
en 1980. Dicha idea planteaba que el desarrollo debería tomar en cuenta las
interacciones de los sistemas sociales, culturales, ecológicos, y económicos.
Desde esta perspectiva, coincidimos con las críticas de algunos autores cuando
señalan que el desarrollo sustentable es un producto conceptual, cuya
construcción es netamente racional. Además, en dichas críticas se argumenta que
en su objetivo, en su práctica y en su marco disciplinario, la sustentabilidad
es el resultado de un enfoque en el que se privilegian los componentes
económicos del desarrollo (Aguirre Muñoz, 1998: 151).
En la
actualidad, puede decirse que el debate que gira en torno de la sustentabilidad
se enfoca en la ‘intercambiabilidad’ que presentan
los aspectos económicos y los aspectos ambientales de la sociedad. Mejor dicho,
en tal debate se discute el supuesto de si el capital natural y el capital
construido son intercambiables entre sí. En términos generales, este debate se
ha denominado ‘sustentabilidad débil contra sustentabilidad fuerte’ (Hediger, s.f.: 1120-1143; Ayres, et al. , s.f.). En
este sentido, se presenta una ‘sustentabilidad débil’ cuando el desarrollo
lleva aparejada una explotación cuasi-devastadora de los recursos naturales.
Aunque subyace a ello el supuesto de que esta explotación del capital natural
puede ser recompensada (intercambiada) por el capital económico que aquélla
genera. Este supuesto indica que existe la posibilidad de reemplazar el capital
natural con capital “hecho por el ser humano” (Gunawardena,
2002). No hay una equidad ambiental, ni se preservan los recursos naturales;
pero los beneficios generados por la actividad económica compensarían los
costos ecológicos de dicha actividad.
Por otra parte,
una ‘sustentabilidad fuerte’ sería aquella en la que el desarrollo no implica
la disminución de las oportunidades de vida: se conserva el stock de capital humano, la capacidad
tecnológica, los recursos naturales y la equidad ambiental (Brekke
citado en Ayres, et al., s.f.). Bajo
el criterio de la sustentabilidad fuerte se supone que los recursos naturales
representan insumos esenciales para el proceso de producción, y no pueden ser
sustituidos o intercambiados por capital construido, económico o humano. En
esta postura se sitúan movimientos tales como el de Deep
Ecology,
los cuales consideran que todo componente o subsistema del ambiente natural
debe ser preservado. En última instancia, se considera que ciertas partes de
los ecosistemas son únicos y algunos procesos (de daño) ecológico son
irreversibles. Esta perspectiva también se relaciona con aquellos elementos de
los ecosistemas cuya función es crítica en el sentido que ‘prestan servicios’
únicos o su valor de uso es irremplazable. Para el caso de la actividad
turística, algunos elementos que encajarían dentro de esta categoría son los
arrecifes de coral, las áreas naturales protegidas, entre otros.
Resulta evidente
que la discusión acerca de ‘lo fuerte y lo débil’ de la sustentabilidad está
permeada por una ‘aura verde’, por lo que se privilegian los aspectos
ecológico-económicos de la misma; con ello se obvian aspectos
político-institucionales y socioculturales, los cuales son parte fundamental de
la idea del desarrollo (sustentable). Esto es así debido a que la concepción
del desarrollo desde la cual parte dicho debate es ‘estática’, es decir, supone
a la sustentabilidad como un estado (del desarrollo) que puede ser alcanzado (y no como un proceso
dinámico, social,
horizontal y complejo). Por ello, situamos este documento en una perspectiva
diferente, la cual permite aportar elementos para la construcción de políticas
públicas más integrales. Así, pensamos en la sustentabilidad en términos de un marco comprensivo/interpretativo para la acción
colectiva, compuesto
por dimensiones ecológicas, económicas, sociales, culturales y políticas.
Además, dicho marco no es de corte universalista y totalizante,
sino flexible, ya que tiene arreglo a esferas temporales y espaciales
específicas (por ejemplo contextos situacionales de las comunidades indígenas
analizadas en este documento).
Sea como fuere,
el desarrollo, adscrito al marco ideal del deber ser planteado por la sustentabilidad tiene
como esencia satisfacer “las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Smil, 1993:156). Esta concepción influyó sobre lo que se
entendió durante mucho tiempo como desarrollo; es decir, como el crecimiento
económico sin importar la explotación irracional de los recursos culturales y
naturales ni la distribución de los beneficios obtenidos a raíz de ese
crecimiento –sustentabilidad débil– pero considera, además, la posibilidad de
la acción colectiva local en pos del desarrollo; y los factores de ello son de
orden sociocultural y político-institucional, por lo cual no basta la discusión
de la sustentabilidad desde el punto de vista de débil
vs. fuerte.
Lo anterior,
entre otras cosas, indica un cambio en el papel que desempeña cada uno de los
actores en su propio ámbito de acción. La gestión y planificación requieren de
una relación de vinculación local y externa –y no de dependencia–, es decir,
incrementos de las libertades locales, en los términos planteados por Sen (2000). Es fundamental reconocer como un derecho y
obligación de cada colectividad territorial, de cada pueblo, de cada comunidad,
el promover las acciones capaces de generar las condiciones necesarias para el
desenvolvimiento de las mismas. Así visto, en los debates que giran en torno al
desarrollo sustentable, uno de los elementos clave es el necesario
involucramiento y la participación activa y constante de las comunidades en
dicho proceso. Y ello sólo es posible abordarlo desde una dimensión
político-institucional.
Podemos afirmar,
pues, que en el desarrollo sustentable se destacan las principales
responsabilidades que la humanidad tiene para con el planeta, y en general, la
necesidad de realizar cualquier actividad dentro de un marco de sustentabilidad
económica, social y cultural. Tal como lo señala Jiménez:
[…] la
sustentabilidad refiere la función de la población en el
aprovechamiento-uso-depredación de los recursos que, frecuentemente, se vincula
con las condiciones socioeconómicas y culturales específicas de las localidades
donde se verifica el uso de los recursos y donde se puede encontrar el origen
de muchos de los problemas […] La sustentabilidad […] no es una actividad
específica sino más bien un concepto que refiere una manera de visualizar, de
enfocar y de orientar la solución de los problemas que se tienen con el entorno
–ambiental, social, económico y político (Jiménez, 1998: 9).
Desde el punto de
vista de sustentabilidad, lo anterior requiere como una condición necesaria,
entre otras cosas, un balance que sea capaz de aprovechar las dinámicas
producidas por el surgimiento de nuevos actores y nuevos espacios de acción.
Parafraseando a Boekema, podemos señalar que para que
la política (turística, en este caso) sea eficiente, lo ideal sería la
producción y el aprovechamiento de las posibles sinergias entre las acciones
que provienen de arriba-abajo, las cuales se encargan de promover
el desarrollo estructural; en concordancia con las acciones de abajo-arriba, las cuales surgen debido a la
unicidad de cada localidad y territorio (Vázquez Barquero, 1986: 225).
Por ello, para
una realidad como la que experimentan las comunidades a las que haremos
referencia a continuación, es posible afirmar entonces, que el desarrollo
sustentable debería ser un proceso de cambio social, dinámico, de carácter no
lineal, el cual ocurre en un territorio definido por dimensiones económicas,
ecológicas, sociales, culturales y políticas que se encuentran en constante
interacción.[8] Por ello, el origen y
destino del cambio se halla en estas dimensiones –localizadas en el ámbito de
las comunidades que se pretende impulsar– a través de la participación de los
distintos actores, en y a lo largo de todo el proceso, teniendo como marco el
uso sustentable de los recursos, tanto humanos y materiales, como de las
características culturales y étnicas, con el objetivo de incidir en el
mejoramiento de la calidad de vida de la población a la que se haga referencia.
Tomando lo anterior como coordenadas conceptuales, procederemos a revisar el
caso de las etnias indígenas nativas de Baja California.
2. Las comunidades
indígenas nativas de Baja California: su entorno
Si bien es cierto
que Baja California aparece en el contexto nacional como un estado que presenta
indicadores de desarrollo social muy halagadores y en la que todos sus
municipios tienen tasas de marginalidad muy bajas (conapo, 2000), vale la pena
mencionar que existe un proceso muy alto de concentración-dispersión de la
población, de la infraestructura y de los servicios en las cinco cabeceras
municipales. En éstas se concentra 81% de la población estatal; el restante 19%
se dispersa en localidades menores a 2,500 habitantes, las cuales se encuentran
desarticuladas social y económicamente del resto de la entidad (inegi, 2001).
Este es el caso de las comunidades estudiadas.
Tanto en México
como en Baja California se ha pretendido integrar al indígena a la nación o a
la entidad, según sea el caso, mediante la desaparición de sus elementos
culturales, sin respeto por sus prácticas ancestrales y su cosmogonía, acaso
conservándolos en un museo como recuerdo de un pasado lejano y olvidado. Hoy en
día esta visión, que ha sido bastante cuestionada, debe dar origen a otra que
enaltezca los valores y tradiciones de los indígenas. Por ello, coincidimos con
Bonfil (1991: 72) cuando afirma que “[...] las
culturas indias dejan de parecer prescindibles, marginales, o en definitiva,
condenadas por la historia y pasan a ocupar un sitio crucial en tanto
portadoras de un proyecto civilizatorio alternativo”.
En términos
generales, podemos decir que las culturas indias de México representan
expresiones concretas de civilizaciones únicas. En buena medida, éstas se han
enfrentado históricamente a un proceso de extinción territorial y étnico. Este
fenómeno se presenta de manera palpable en las comunidades autóctonas de Baja
California, los cuales han estado condenadas al olvido por parte de las
políticas de desarrollo de los gobiernos estatal y federal.
De acuerdo con
lo argumentado por Wilken (1998: 9), Piñera (1994) y el ini (1998), el territorio kumiai se
extendía al norte hasta la altura de Escondido, en California, mientras que
hacia el sur llegaba hasta Santo Tomás, en Baja California, atravesando gran
parte de la Sierra Juárez. En la actualidad, dicho territorio se encuentra
dividido por la frontera internacional entre México y Estados Unidos. De este
modo, se localizan 15 reservaciones indígenas en el área de San Diego y cuatro
comunidades indígenas en Baja California.
Las adaptaciones
y diferencias culturales que dieron origen a los diversos grupos étnicos
nativos del noroeste de b.c.
ocurrieron durante el periodo prehistórico tardío. Con el descubrimiento de la
agricultura, y el posterior procesamiento de la bellota, el complejo cultural y
humano experimentó un cambio revolucionario en su adaptación al medio. De ello
se derivaron grupos de menor magnitud y más estables, capaces de explotar los
recursos naturales de manera intensa. Aunado a lo anterior, estos grupos se
relacionaron cada vez más con otros sistemas económico-sociales como resultado
del intercambio de artículos, tecnología y conocimientos. Esto tuvo como
consecuencia una gradual separación lingüística y social de la población
(Garduño, 1994:23).
Así, los grupos
étnicos nativos que aún subsisten en la actualidad, se distribuyen en cinco
núcleos con asentamiento en tres comunidades legalmente reconocidas, cuatro
ejidos, cuatro posesiones de hecho y uno aún en lucha para que se le reconozcan
sus tierras (Carvajal, 1998).
Las comunidades
indígenas que habitan la parte noroeste de la península de Baja California
enfrentan una problemática similar a la del resto de las etnias indígenas en
todo el espacio nacional: situaciones de pobreza y pobreza extrema que
conllevan a la insuficiencia alimentaria, de salud, educación y vivienda;
territorios con un bajo potencial agropecuario y forestal, carencia de
servicios públicos, entre otras (ini, 1998). Para el caso que nos ocupa, algunos
estudios señalan que, de formar un contingente de entre 40 y 50 mil antes de la
llegada de los españoles, en la actualidad sólo quedan en Baja California
alrededor de mil indígenas, los cuales conforman cuatro grupos étnicos de
origen Yumano: los Kumiai,
los Paipai, los Cucapá y
los Kiliwa (Garduño, 1994; Piñera,
1994). Actualmente, al clasificar a los grupos étnicos en relación con su lugar
de procedencia, se encontró que para el año 2000 había 37,685 habitantes
mayores de 5 años que hablan alguna lengua indígena en Baja California, de
éstos solamente el 1.5% eran originarios del estado, es decir, 560 personas (inegi, 2000).
Dadas las
condiciones de aridez de las tierras y los enormes recursos económicos que se
requieren para hacerlas producir, la agricultura en ambas comunidades es de
subsistencia. Aún así, ésta es la principal actividad económica a la que se
dedican. Por tanto, no es suficiente para generar empleos para toda la
población (Wilken, 1998; ini, 1998).
Por ello, los
indígenas nativos de las comunidades estudiadas vislumbran al ecoturismo como
una de las posibles para subsistir. Esto es así porque ambas comunidades están
localizadas en una región cercana al puerto de Ensenada. Con base en el trabajo
de campo realizado, puede decirse que las actividades turísticas se perciben,
por parte de los indígenas, como una oportunidad de generar ingresos económicos
y empleo para sus familias. Esto les permitiría vivir dignamente sin necesidad
de recurrir a trabajos ‘riesgosos’ como el cultivo de narcóticos, que según
integrantes de la comunidad, ocurre de manera clandestina en las áreas montañosas
cercanas. Como se observa, el caso que analizamos no se refiere a una
‘evaluación’ a posteriori de la puesta en marcha de un proyecto
de corte turístico en las mencionadas comunidades. Más bien, nos interesa
analizar su gestación.
Ahora bien, la
problemática de dichas comunidades se acentúa debido a su condición
minoritaria, ya que éstas aun constituyen una minoría con respecto a la
población indígena que habita en la entidad (inegi, 2000). Bajo este
escenario, enseguida se ofrece una breve introducción a la situación en la que
se encuentran inmersas dichas comunidades, tratando de precisar las condiciones
en las que se desarrollan y la necesidad que tienen de buscar alternativas que
les permitan subsistir sanamente y sin necesidad de hipotecar su desarrollo.
Dichas comunidades, a pesar de disponer de una relativa abundancia de recursos
naturales y culturales, enfrentan, de manera paradójica, graves problemas
económicos y sociales (ini,
1998).
Con el objeto de
contextualizar la importancia de la situación antes descrita, asumimos que el
posible entorno en el que las mencionadas comunidades podrían desempeñarse, en
virtud de la posibilidad de convertirse en actores del proceso turístico en
Baja California, tiene como referente la región conocida como Valle de
Guadalupe, espacio en el que se circunscriben ambas etnias, a pesar de la
resistencia por parte de las autoridades locales y los propios vitivinicultores
de incorporarlas como parte de esta próspera región.
El Valle de
Guadalupe es la zona en la que confluyen la historia de las dos comunidades
indígenas de Baja California, la historia misional y la herencia cultural de la
comunidad rusa, la cual ha sido fundamental para otorgar a la zona su sello
característico, (Piñera, 1994). El clima, las
particularidades del suelo y las condiciones hidrológicas han favorecido el
desarrollo de la industria del vino, hasta hoy uno de los símbolos que
identifican la vocación económica de esta región (García et
al.,
1995; Villa, 2002).
En este sentido,
el Valle de Guadalupe es conocido internacionalmente por la calidad de sus
vinos: en él se genera 95% de la producción de vinos de mesa en México. Los
grandes productores ubicados en este Valle son las compañías l.a. Cetto, Vides
de Guadalupe Domecq; el resto, son pequeños productores
de vinos de excelente calidad y altamente competitivos en el ámbito
internacional. Estos productores son Monte Xanic, Chateau Camou, Mogor-Badán, Viña Liceaga, Casa
de Piedra, y Bodegas Valle de Guadalupe (Sánchez, 2000; Villa, 2002).
Aunado a lo
anterior –y pese al poco equipamiento turístico y recreativo que existe en esta
zona– es posible pensar que las comunidades indígenas a las que nos referimos
pueden ser vistas como una opción viable para diversificar la oferta de actividades turísticas hacia la
región; aprovechando los flujos de visitantes que llegan en crucero a Ensenada
y que muchas veces no quieren descender a tierra pues –según el administrador
del puerto– los turistas han expresado su inconformidad en cuanto a que no
existen suficientes atractivos para visitar, ni actividades para realizar en la
ciudad (entrevista con Carlos Jáuregui, administrador del
Puerto de Ensenada).
Semanalmente
arriban al puerto de Ensenada tres cruceros turísticos, de ellos desembarcan
mensualmente 25,445 turistas; tan sólo en 2002 llegaron un total de 305,338
turistas por vía marítima (secture,
2003). Dado que este mercado está cobrando importancia a raíz del proyecto
escalera náutica, el administrador del puerto ha manifestado su interés por
llevar el turismo hacia el Valle de Guadalupe, de tal manera que se pueda
diversificar la oferta y hacer más atractiva la llegada de cruceros al puerto,
logrando así incrementar la estancia de los visitantes (entrevista
con Carlos Jáuregui, administrador del Puerto de Ensenada). De hecho, en la actualidad algunas
compañías particulares de transporte turístico empiezan a incorporar de manera
incipiente algunos tours hacia esta zona.
En este sentido,
se puede aprovechar el potencial cultural y natural existente para conformar un
producto turístico único que incorpore no sólo la región vitivinícola del Valle
de Guadalupe, sino también a las comunidades indígenas adyacentes, con la
finalidad de atraer nuevos segmentos del mercado que están en proceso de
gestación en la zona: el ‘turismo rural’ y el ecoturismo, mientras que ambos
forman parte de lo que se denomina turismo alternativo (véase González, 2000).
De hecho hoy en
día la zona de San Antonio de las Minas, un pequeño poblado que forma parte del
Valle de Guadalupe, es conocida por sus restaurantes rústicos situados a lo
largo de la carretera, donde el ya típico ‘pastel de manzana’ ruso le ha
otorgado un sello de identidad a la zona, al igual que los platillos rusos que
se ofrecen en el museo comunitario. Dicha tradición culinaria fue introducida a
la región por los colonos rusos molokanes que
llegaron a la entidad a inicios del siglo xx
y que conformaron una colonia agrícola (entrevista
con Francisca Samarin, directora del Museo
Comunitario Ruso).
Además de la comida, tanto las grandes casas productoras (Cetto
y Domecq) como las pequeñas brindan servicio de
degustación y visita a los viñedos. De la misma manera en las viviendas de
algunos habitantes se vende vino casero y algunos productos regionales como
mermeladas, pan ruso, hierbas medicinales, semillas orgánicas, entre otros.
Sin duda, el
Valle de Guadalupe puede posicionarse como un nuevo destino turístico y
aprovechar las ventajas comparativas de estar incluido en un sistema regional
más amplio, caracterizado por contar con una demanda turística consolidada.
Dicho sistema se conoce como Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (Cocotren) que es la región donde confluye la mayor parte de
las divisas turísticas que ingresan a la entidad. Tan sólo en 1996, el gasto
anual generado en esta región ascendió a 425 millones de dólares (Colef-cestur,
1997).
Asimismo esta región cuenta con una oferta
hotelera diversificada al ofrecer 117 hoteles de distintas categorías, 40
fraccionamientos de lujo en forma de segundas residencias para extranjeros, 64 trailer parks
para un turismo de menores ingresos y 16 espacios para acampar. Creemos que, en
buena parte, la conformación de un producto turístico alternativo permitiría
diversificar y complementar la oferta turística tradicional, ya que se ofrece
en la entidad en general y en el Cocotren en particular. Con ello se satisfarían
las necesidades de una demanda potencial que busca realizar otras actividades
durante su estancia, tanto en el puerto de Ensenada como en otras localidades
del corredor (Bringas, 2002).
En la entidad
existen comunidades indígenas como Santa Catarina y el Mayor de Cucapá que también cuentan con recursos naturales y
culturales que les permitirían promover su potencial ecoturístico
y a partir de él propiciar un desarrollo local; no obstante para efectos de
este trabajo el análisis se centra en dos comunidades: San José de la Zorra y
San Antonio Nécua, ambas pertenecientes a la rama
étnica kumiai. La idea de estudiar estas comunidades,
como ha sido mencionado anteriormente, nació del interés expreso de sus
miembros por explorar la posibilidad de desarrollar el ecoturismo, dados los
recursos naturales y culturales con los que cuentan, tratando con ello de
buscar alternativas de desarrollo a su precaria situación económica. En ambas
comunidades es posible desarrollar actividades ecoturísticas
tales como: paseos a caballo por los alrededores del poblado, caminatas,
ciclismo de montaña, actividades pedestres, juegos al aire libre, visita a las
pinturas rupestres, a la cascada y a las aguas sulfurosas, observación de aves
y actividades cinegéticas controladas.
Sabemos que el
contar con recursos naturales y culturales no es suficiente para garantizar la
conformación de un producto turístico, pues finalmente es la valoración social
la que le garantiza su atracción como tal. No obstante, creemos que existen
elementos que nos indican que estas comunidades integradas al Valle de
Guadalupe pueden convertirse en un producto turístico diferente a los
tradicionales destinos de sol y playa existentes, siempre y cuando los actores
locales participen con iniciativas de proyectos productivos potenciales
relacionados con actividades turísticas de bajo impacto.
Antes de
describir el potencial que ambas comunidades tienen para desarrollar el
ecoturismo, es pertinente aclarar el método y las técnicas utilizadas para
obtener la información. Nuestra primera visita a la zona fue en el año 2000, a
invitación de uno de los miembros de la mesa directiva de San José de la Zorra,
donde participaban todas las etnias nativas de la entidad para discutir la
problemática de la tenencia de la tierra. En esta asamblea comunitaria, se nos
solicitó apoyo para que les ayudásemos a deslindar los límites del territorio
ocupado por esa comunidad. Los miembros de esta comunidad querían hacer una
propuesta al gobierno para que se les reconocieran sus derechos como comunidad
indígena, dado que con la Reforma Agraria pasaron a formar parte del Ejido
Porvenir (entrevista con Gregorio Montes, miembro de la Mesa
Directiva).
Al finalizar la
asamblea, se acercaron los representantes de ambas comunidades y nos expusieron
su deseo de que los apoyáramos a hacer un estudio para obtener fondos del ini de México
para hacer un proyecto ecoturístico que les
permitiera construir cabañas para alojar a los visitantes que de manera
incipiente acuden a la zona, dado que no hay establecimientos de hospedaje. Los
viajeros que llegan normalmente traen sus tiendas de campaña y acampan bajo los
encinales o cerca del represo que los nativos de San José construyeron pensando
en colocar ahí las cabañas donde alojarán a los visitantes. El sitio escogido
por ellos está alejado de lo que es el centro de la comunidad, porque querían
que los visitantes no afectaran su vida cotidiana. Lo mismo sucedió en San
Antonio Nécua, pues el lugar seleccionado por ellos
estaba a la entrada del poblado bajo un enorme encinal.
A partir de
entonces, nuestras visitas a ambas comunidades se hicieron periódicas (fines de
semana y vacaciones). Para hacer parte del trabajo de campo, la comunidad
entera apoyó, unos prestaron sus caballos, otros su fuerza de trabajo, algunos
miembros de la comunidad fungieron como guías para detectar las mojoneras y las
mujeres cocinaron los alimentos que se iban a llevar durante el trayecto en el
que se recorrió un perímetro de aproximadamente 53 kilómetros a lomo de
caballo, alrededor de un área de 190.3 km². Junto con algunos miembros de la
comunidad, se hizo el levantamiento físico de la información para delimitar los
linderos, se identificaron las mojoneras originales y con un posicionador satelital (gps) se obtuvieron las
coordenadas tanto de los límites como de los sitios naturales e históricos
susceptibles de aprovecharse con fines ecoturísticos.
Asimismo se
hicieron entrevistas con actores clave para obtener la información necesaria
que nos diera elementos para verificar si había consenso de desarrollar el
ecoturismo. En reuniones de asamblea, les explicamos los riesgos que esa
actividad traería consigo si era mal manejada y la necesidad de involucrar
exclusivamente a gente local. Nos sorprendió la claridad con la que
manifestaron que necesitan emplearse (pues en caso contrario surgía la
necesidad de emigrar) y que ellos preferían quedarse en sus tierras porque se
sentían orgullosos de su historia y sabían de las ventajas que podría traer el
ecoturismo pues algunos miembros de la comunidad iban a las reservas indias del
‘otro lado’ a vender sus artesanías, y saben que los extranjeros están
dispuestos a pagar por lo que valen, pues hacerlas les toma bastante tiempo.
Martín, uno de
los miembros de la comunidad, comentó que querían hacer del ecoturismo una
actividad buena, no como el narcotráfico que acababa con las familias. De hecho
el ejemplo que dio para definir lo querían fue contundente: “creemos que no
debemos traer mucho turismo pues acabaría con la comunidad, es como con las
semillas, si las siembras todas y hay una sequía, no te queda nada para el año
siguiente, y ¿qué le vas a dar de comer a tus hijos?”
2.1 San José de la
Zorra (Mexna’n: nido de ratas)
La comunidad
indígena kumiai de San José de la Zorra se encuentra
situada en los límites municipales de Ensenada y Playas de Rosarito, en el
estado de Baja California (véase mapa). Específicamente, el lugar se encuentra
localizado en las intermediaciones de los poblados de La Misión y el ejido El
Porvenir; el acceso se encuentra aproximadamente a 38 kilómetros de la
carretera Tecate-Ensenada por el Valle de Guadalupe,
y a partir de aquí deben recorrerse 16 kilómetros de terracería.
Una vez que se
llega al pueblo formado por 114 personas, se observan diseminadas decenas de
casas que conforman el paisaje urbano del poblado junto con el templo, la
‘tiendita’ y las celdas solares que hacen funcionar el teléfono rural. Con
respecto a las 24 viviendas localizadas en esta comunidad, se observa que la
mayor parte de ellas se encuentra hecha de material tipo adobe y ladrillo.
También es posible encontrar en las construcciones materiales como lámina y
madera (inegi,
2000, verificación de campo).
Es pertinente
destacar que la distancia que separa cada una de las viviendas es de
aproximadamente un kilómetro. De ello se deriva que el núcleo poblacional sea
poco detectable a simple vista. Este hecho ha dificultado en gran medida la
dotación de servicios públicos como el agua y la electricidad a la comunidad,
ya que dicha separación implica dificultades técnicas que elevan enormemente
los costos de introducción. Eso explica que solamente una vivienda cuenta con
agua entubada proveniente de un pozo y sólo una cuenta con drenaje conectado a
fosa séptica. Ninguna vivienda cuenta con energía eléctrica (inegi, 2000).
En varias
visitas de campo fue posible constatar que la producción de artesanías hechas
de sauce y junco es una de las principales actividades económicas que se
desarrollan en la comunidad; a ello se suman la ganadería y la agricultura
limitada. En menor escala se realizan actividades relacionadas con la
recolección y comercialización de miel y semillas silvestres.[9]
En este
contexto, se puede decir que tanto las asambleas comunitarias a las que se
asistió como las entrevistas que se llevaron a cabo con distintos personajes al
interior de la comunidad nos permiten señalar que los indígenas de San José de
la Zorra perciben las actividades turísticas como una buena opción tanto para
generar empleos en la localidad, como para la comercialización de las
artesanías que éstos producen. De hecho, Doña Gloria, la autoridad tradicional
de San José de la Zorra, y una de las figuras más respetadas de la comunidad
comenta “[...] a veces, muchas de las veces, vienen algunos turistas que
compran una o dos piezas. Es importante para nosotros que esa artesanía salga”.
Mapa de
localización del área de estudio
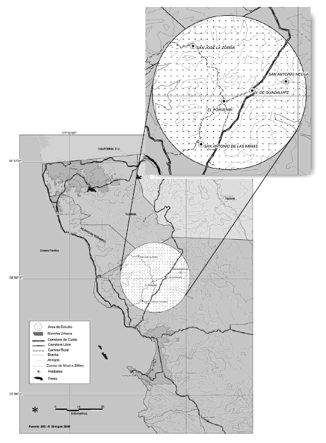
Cabe destacar
que la comercialización de las artesanías elaboradas en San José de la Zorra
han traspasado los límites de la frontera geopolítica, pues la más de las veces
son vendidas en las reservas indias del vecino estado de California, o en
ferias y exposiciones también del ‘otro lado’, donde se paga en dólares y a un
precio más elevado por ellas. Sin embargo, este hecho no ha posibilitado que
esta comunidad supere el desempleo y las condiciones de pobreza en las que
viven, pues según ellos mismos, elaborar estas vasijas lleva mucho tiempo y
necesitan hacer otra actividad para sobrevivir, lo que ha dificultado que más
familias le dediquen tiempo a la elaboración de artesanías.[10]
De instrumentarse un proyecto ecoturístico, las
mujeres de la comunidad piensan poner una cooperativa para poder comercializar las
artesanías que producen.
En tales
circunstancias, el turismo representa para la comunidad una forma de explorar
alternativas productivas a través del apoyo del gobierno (fonaes) y de algunas
organizaciones no gubernamentales, con la idea de que mediante sus propios
medios y con los recursos obtenidos puedan desarrollar opciones fecundas y
hacer frente a las problemáticas que ya hemos referido. Sin duda, los miembros
de esta comunidad se reconocen como poseedores de un enorme potencial desde el
punto de vista de los recursos naturales y culturales; pero también reconocen
sus carencias, sobre todo en relación con la participación y la organización de
la comunidad. Al respecto, uno de los integrantes de la mesa directiva señalaba
que “muchas de las veces se cree que con firmar el acta de la asamblea se está
participando. Y no es así, se requiere que la comunidad se involucre más [...]”
(entrevista con Gregorio Montes).
2.2 San Antonio Nécua (Jneau scuix:
la curva de los encinos)
La comunidad
indígena kumiai de San Antonio Nécua
se encuentra ubicada en la delegación Francisco Zarco, en el municipio de
Ensenada, Baja California. El lugar se localiza a la altura del kilómetro 38 de
la carretera Ensenada-Tecate. De hecho, el actual
asentamiento se sitúa al margen del río Guadalupe, cercano a los campos
vitivinícolas de las casas productoras de vino Cetto
y Domecq.
En los
resultados obtenidos por inegi para el año 2000, se señala que este
poblado contaba con 119 personas solamente. En ese mismo año existían 21 viviendas
ocupadas en la comunidad. En relación con las condiciones de la vivienda en
esta comunidad, se observa que la mayoría de las construcciones son de ladrillo
y adobe; también materiales como la madera y la lámina se encuentran presentes.
El núcleo poblacional es fácilmente distinguible, a diferencia de la comunidad
de San José de la Zorra. Para San Antonio Nécua se
observa que casi la totalidad viviendas cuentan con energía eléctrica y
drenaje.
Por lo que toca
a las actividades económicas del poblado se encontró que se desarrolla
principalmente la agricultura y la ganadería (entrevista
con Andrés Ceseña, comisario ejidal de San Antonio Nécua).
Con la agricultura de riego se cultiva alfalfa. Aunado a ello se practica la
ganadería extensiva y en menor medida la extracción de material de construcción
y la fabricación de ladrillos de adobe. También se encontró que algunos de los
pobladores de la comunidad trabajan como asalariados en los ranchos
vitivinícolas y en otras industrias situadas en las inmediaciones del poblado (ini, 1998; Wilken, 1998, verificación de campo).
Al igual que en
San José de la Zorra, en esta comunidad se percibe al turismo como una
oportunidad para el desarrollo. Los elementos culturales y naturales que poseen
les han permitido vislumbrar el potencial que tienen en relación con las
actividades turísticas. De hecho, el comisario ejidal de esta comunidad comentó
que “[...] hay un grupo de mujeres que están muy interesadas en el proyecto
[...] Como ve, nosotros estamos en la mejor disposición. Sólo nos falta el
recurso (monetario)”. Cabe destacar que el turismo no representa ‘la
salvación’ de la
comunidad, sino una forma de diversificar sus actividades productivas, de
hecho, que se tienen identificadas las áreas donde es factible ubicar equipamiento
de tipo turístico-recreativo como cabañas, áreas para acampar, asadores y
juegos, entre otros (entrevista con Andrés Ceseña, comisario ejidal de San Antonio Nécua).
En los párrafos anteriores hemos tratado de
describir de manera breve la situación actual en la que se desenvuelven estas
dos comunidades nativas de Baja California. Con base en ello, creemos que es
necesario repensar la noción de sustentabilidad ya que ésta se halla permeada
de origen por un afán ‘naturalista’; con ello se pretende complementar y
trascender la primacía ecológico-económica que se ha construido alrededor de
dicha noción.
Comentarios finales:
algunos elementos para la estructuración de políticas turísticas de corte
alternativo
Es pertinente
hacer notar que si bien los cambios que experimenta la actividad turística
obedecen a lógicas de orden mundial, éstos tienen sus expresiones concretas en
el ámbito de lo local. Para el caso que nos ocupa, tanto el surgimiento de
nuevos actores, como la tendencia hacia la consolidación de los ya existentes,
permiten observar una recomposición del escenario de lo turístico en Baja
California, el cual apunta hacia la diversificación del producto turístico.
Uno de los
factores que explican esta recomposición deriva, en buena medida, de las
demandas expresadas por las dos comunidades indígenas aquí analizadas. Con base
en el potencial turístico de sus recursos naturales y culturales, en dichas
comunidades se ha mostrado el interés de explorar alternativas productivas
relacionadas con el turismo. Desde nuestro punto de vista, resultaría erróneo
considerar a estas comunidades como aisladas de la propia actividad turística.
La existencia de actores reales de lo turístico en las zonas aledañas, como es
el caso del Museo Comunitario del Valle de Guadalupe (conocido como El Museo
Ruso), así como de algunos actores interesados en participar, de entre los que
destaca el Instituto de Culturas Nativas de Baja California (Cuna) y la propia
Delegación Regional del ini,
así como la dinámica que se genera a partir del desempeño de éstos, crea
oportunidades para que las comunidades pudieran aprovechar su potencial
turístico.
En este
contexto, es destacable el papel del Museo Ruso,[11]
en tanto agente capaz de dinamizar el proceso turístico, así como de articular
en cierto grado las demandas de las comunidades en relación con los otros
actores. Al aprovechar tanto los recursos como promover el potencial que existe
en la zona, el museo paulatinamente se encuentra construyendo su propio nicho
de mercado. Cabe señalar que las dinámicas que se generan a partir de lo
anterior merecen ser analizadas y sistematizadas, con el fin de contribuir al
mejor conocimiento acerca del desempeño de uno de los actores que se perfila
como el principal motor de lo que podría denominarse como el contexto del
turismo alternativo del Valle de Guadalupe (Bringas, Cuamea
y González, 2000).
Sin embargo, es
preciso reconocer que ello no es suficiente. La exploración de alternativas
productivas de corte turístico tiene como condición necesaria la existencia de
cierto potencial desde el punto de vista de recursos culturales y naturales.
Sobre todo si el objetivo consiste en lograr detonar el proceso de desarrollo
para las comunidades bajo estudio. Para que esto resulte es necesario, además, tomar
en consideración aspectos tales como las capacidades de organización y gestión
al interior de cada comunidad, así como las formas y grados de participación y
vinculación existentes tanto internamente como con los distintos actores que se
desenvuelven en el escenario turístico de la zona y de la entidad.
Pero, sobre
todo, es necesario que las actividades turísticas sean percibidas por parte de
la comunidad como una verdadera oportunidad para el desarrollo. Si se pretende
poner en marcha un proyecto de corte turístico sin contar con el consenso
comunitario y sin objetivos claros y previamente establecidos, se corre el
riesgo de que dicho proyecto, más que una oportunidad, represente un obstáculo,
teniendo como desenlace una serie de consecuencias que bien pueden resultar
altamente negativas.
Por otra parte,
cabe mencionar que uno de los impactos nocivos que el turismo genera es que ha
permitido el estado de atraso de algunas regiones para atraer visitantes; es
decir, muchos de los países en vías de desarrollo comprometen su ‘desarrollo’,
precisamente en la comercialización de su subdesarrollo; de esta manera estos
países resultan exóticos o folklóricos a los ojos de quienes los visitan,
acentuando con ello aún más las desigualdades existentes (Lee, 1978). Esta
situación que ha prevalecido en algunos países puede ser igualmente perniciosa
para las comunidades indígenas y el riesgo de que esto suceda no es remoto:
todo dependerá de quiénes y cómo promuevan el ecoturismo, aunque los líderes de
estas comunidades aseguran que no quieren ‘mucho turismo’, sólo quieren trabajo
e ingresos para sus familias.
Si bien es
cierto que el turismo provoca efectos benéficos en la estructura económica al
generar empleos y divisas, y al producir encadenamientos productivos y efectos
multiplicadores en otras actividades, también es cierto que sus efectos
positivos pueden llegar a desplazar a las actividades productivas tradicionales
y generar con ello una monodependencia, lo cual es
muy riesgoso dado lo estacional de la actividad. Sin duda el turismo
contribuirá a transformar las prácticas sociales y las pautas de comportamiento
de las comunidades receptoras, pero ante un mundo globalizado no podemos
adjudicar que sólo el turismo sea el culpable de todos esos cambios. Cabe señalar
que los costos del turismo pueden llegar a superar los beneficios generados,
pero ese es un reto al que deberán enfrentase las comunidades, ya que es igual
de peligroso continuar sin alternativas de sobrevivencia.
Considerando la
fragilidad de los espacios en los que se pretende promover el ecoturismo, éste
se presenta como un arma de dos filos. Por un lado, si es llevado a cabo en
forma adecuada, puede conducir a un proceso de desarrollo inscrito dentro del
marco de la sustentabilidad, e incluso, guiar por este sendero a gran parte de
las prácticas turísticas. Por otro lado, si se realiza sin un cuidado y
controles pertinentes, los costos sociales, culturales y ambientales que éste
genera pueden superar en gran medida a los beneficios económicos.
Se ha dicho ya
que sobre la base de las intenciones expresadas por las propias comunidades,
así como de los estudios antes mencionados, se plantea al ecoturismo como una
manera innovadora de explorar alternativas de desarrollo, aunque no se debe
soslayar el carácter dual que esta actividad representa. Tomando en
consideración lo argumentado en párrafos anteriores, podemos señalar que los
resultados de este primer acercamiento al tema y a ambas comunidades indican
que en el caso de San José de la Zorra se presenta relativamente un mayor
potencial en términos turísticos (González, 2000). Sin embargo, también se
observa que adolece en mayor medida de capacidades de organización y gestión.
Aunado a lo anterior, las carencias en materia de infraestructura y servicios básicos
de esta comunidad representan un obstáculo para la exploración de alternativas
productivas relacionadas con el turismo. El aspecto relacionado con la
infraestructura y los servicios básicos podrían tener solución mediante la
intervención gubernamental en el corto plazo, mientras que el que se refiere al
fomento a las capacidades de organización y gestión requiere de programas y
asesoría que arrojarían resultados hasta el mediano y largo plazos.
Además, en la
mencionada comunidad, el interés de explorar proyectos productivos relacionados
con el turismo no se ha cristalizado totalmente. Se observa poca claridad
en relación con los objetivos que se pretenden alcanzar a raíz de la puesta en
marcha de este tipo de proyectos. Lo anterior indica que se requiere de mayores
esfuerzos encaminados a clarificar y concretar la idea, así como de cubrir
condiciones mínimas de infraestructura y servicios, tales como la energía
eléctrica y la introducción de una red hidráulica, entre otras cosas. Ello con
el objeto tanto de incrementar el nivel de vida de la comunidad como de contar
con el equipamiento básico para facilitar el proceso turístico.
En suma, para
San José de la Zorra, es preciso fomentar una clara visión de la dirección
hacia donde se quiere llegar en tanto colectividad territorial que pretende
explorar alternativas productivas basadas en las nuevas formas que adopta el
proceso turístico. Para ello se requiere identificar y delimitar claramente
tanto los roles como las responsabilidades que corresponde realizar a cada uno
de los actores que intervendrían en dicha actividad, así como los vínculos
reales y potenciales de éstos para con los otros actores del entorno.
Para la
comunidad de San Antonio Nécua también se observa un
alto potencial turístico, aunque éste es ligeramente menor al de San José de la
Zorra. Sin embargo, en lo que se refiere a las capacidades de organización,
gestión y negociación, observamos que éstas se encuentran mejor articuladas y
desarrolladas en dicha comunidad. Ello subsana en buena medida la pequeña
diferencia entre los potenciales que se observan para cada comunidad. Aunado a
lo anterior, se tiene el hecho de que en ésta se cuenta con una cobertura casi
total de los servicios básicos, así como de infraestructura y equipamiento capaces
de recibir el flujo turístico en el corto plazo.
Ahora bien, para
la mencionada comunidad es posible observar una mayor claridad con respecto a
lo que se pretende obtener a partir de la exploración de las nuevas formas del
turismo, en tanto alternativa productiva. De hecho, se han señalado áreas
específicas destinadas a la construcción de infraestructura y equipamiento
turístico. Aunado a ello se ha definido el tipo de infraestructura y
equipamiento que se requiere para aprovechar su potencial turístico. También,
se han identificado los grupos que, en la comunidad, estarían a cargo de la
instrumentación y puesta en marcha de un proyecto relacionado con dicha
actividad. En este contexto, además de apoyos en infraestructura y
equipamiento, las acciones deberían estar encaminadas hacia la capacitación y
asesoría técnica en materia de prestación de servicios necesarias para llevar a
cabo los proyectos productivos de corte turístico.
En el contexto
del Valle de Guadalupe, consideramos que San Antonio Nécua
es la que presenta mayores posibilidades de explorar exitosamente proyectos
productivos relacionados con la actividad turística en el corto plazo,
aclarando que eso no excluye en ningún modo a la comunidad de San José de la
Zorra. Sin embargo, creemos adecuado que sean cubiertas algunas condiciones
mínimas de bienestar y que se fomenten y potencien las capacidades de
organización y gestión en ésta última, previo a la puesta en marcha de
cualquier alternativa productiva relacionada con la actividad turística.
De lo anterior
se desprende que la estructuración de una política turística que involucre a
las comunidades estudiadas debería contemplar, entre otros componentes, las
siguientes líneas de acción: i) capacitación/sensibilización; ii) fomento a la creación y habilitación de infraestructura
y equipamiento; y, iii) promoción de un producto
turístico alternativo (véase el cuadro 1).
Cuadro 1
Algunos de los componentes de una política turística
regional
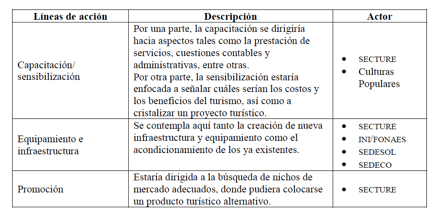
Fuente: Elaboración propia.
De lo anterior
se desprende que, para dar respuesta a las demandas de las comunidades aquí
estudiadas, se requiere de mecanismos y acciones por parte no sólo de las
instancias relacionadas con la actividad turística, sino también de aquellas
que atienden la problemática de las etnias indígenas de Baja California. Lo
anterior obliga a la construcción de espacios en donde sea posible la
convergencia, la coordinación y el consenso de los distintos actores con
capacidad y posibilidad de incidir en el proceso turístico. Desde nuestra perspectiva,
tales espacios deberían construirse en el ámbito municipal, ya que en última
instancia es ahí donde el turismo –tanto el modelo convencional como el
alternativo– toma formas concretas.
Bibliografía
Aguirre Muñoz,
Alfonso (1998), Desarrollo sustentable y mundo de
la vida, Tesis
doctoral, Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, b.c., México.
Ayres, Robert U., Van der Bergh, Jeroen y Gowdy, John M. (s. f.) Viewpoint:
Weak vs. Strong Sustainability,
en <http://www.ima.kth.se/Im/3c4385/pdf/ssws.pdf>, consultado el 21 de
octubre de 2003.
Azevedo, Irving (1999), “Conceitos,
metodología e liçoes aprendidas em
projectos de desenvolvimiento: o contexto
brasileiro”, en Román Rodríguez González, Alcides Dos Santos Caldas y José Mascarenhas Bisnieto (coords.), Desarrollo
local y regional en Iberoamérica. Actas del Seminario Internacional sobre
Perspectivas de Desarrollo en Iberoamérica, Universidad de Santiago de Compostela, España.
Bonfil Batalla, Guillermo (1991), Pensar
nuestra cultura,
Alianza, México.
Bringas R. Nora
L., Felipe Cuamea y J. Igor Israel González (2000), Programa
de Desarrollo del producto turístico recreativo para las zonas rurales del
estado de Baja California,
Reporte de Investigación, Secretaría de Turismo del estado de Baja California, b.c.
Bringas R., Nora L.
(2002), “Baja California and California’s merging tourist corridors: The
Influence of Mexican Government Policies” in Journal of Environment & Development,
Journal of The University of California, San Diego, eua, vol. 11, núm.
3, septiembre, pp. 267-296.
Bringas R., Nora
L. y Lina Ojeda R. (2000), “El ecoturismo: ¿Una nueva modalidad del turismo de
masas?” en Revista Economía, Sociedad y Territorio. El Colegio Mexiquense, a.c., Zinacantepec, México, vol. ii, núm. 7, enero-junio, pp.
373-403.
Butler, Richard (1998), “Sustainable tourism-looking
backwards in order to progress?”, en C. Michael Hall & Alan A. Lew, Sustainable Tourism. A
geographical perspective, Prentice
Hall, London, pp. 25-34.
Callizo Soneiro, Javier (1991), Aproximación
a la geografía del turismo,
Espacios y Sociedades 21, Editorial Síntesis, Madrid, España.
Carvajal, Norma
(1998), Diagnóstico general de los grupos indígenas en Baja
California,
Instituto Nacional
Indigenista, México.
Ceballos Lascuráin, Héctor (1998), Ecoturismo,
naturaleza y desarrollo sostenible,
Editorial Diana, México.
Colef-cestur (1997), El
turismo en el corredor Tijuana-Ensenada, Reporte de Investigación, El Colegio de la Frontera
Norte, Tijuana, b.c.
conapo
(2000), Marginación municipal, en
<http://www.conapo.gob.mx/municipios/ principal.html>, 21 de octubre de
2003.
Ferrás Sexto, Carlos y Xoan
M. Paredes (1999), “Reflexiones sobre justicia social y desarrollo alternativo
en América Latina”, en Román
Rodríguez
González, Alcides Dos Santos Caldas y José Mascarenhas
Bisnieto (coords.), Desarrollo
local y regional en Iberoamérica.
Actas del Seminario Internacional sobre Perspectivas
de Desarrollo en Iberoamérica,
Universidad de Santiago de Compostela, España.
García Hinojosa,
César Alejandro; Ileana Espejel y Claudia Leyva (1995), Vocación de uso del suelo en el
corredor vitivinícola: “San Antonio de las Minas–Valle de Guadalupe”, Reporte de Investigación, Ensenada
Baja California, b.c.
(falta casa editora)
Garduño,
Everardo (1994), En donde se mete el sol… Historia
y situación actual de los indígenas montañeses de Baja California, conaculta, México.
González A., J.
Igor (2000), El turismo alternativo como una
vía para el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas nativas de B.
C.: San José de la Zorra y San Antonio Nécua, Tesis de maestría en Desarrollo
Regional, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México.
Gunawardena, uadp (2002), The Fallacy of Weak Sustainability: The Case of Home
Garden Bio Diversity of Sri Lanka, en
<http://www.202.184.25.3/confasae2002/program&abstract/Gunawardena.pdf>,
21 de octubre de 2003.
Hediger, Werner (s.f.) “Reconciling ‘weak’ and ‘strong’ sustainability”, en International Journal of Social Economics,
vol. 26, núm. 7/8/9, mcb University Press. (Faltan páginas)
inegi (2000),
XII Censo General de Población y Vivienda. Perfil sociodemográfico de Baja California, Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, México.
inegi
(2001), Anuario estadístico del estado de Baja California, Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, México.
ini (1998),
Diagnóstico general de características y principales
problemas de las comunidades nativas de Baja California,
Instituto Nacional
Indigenista, México.
Jiménez Herrero,
Luis M. (1997), Desarrollo sostenible y ecología
económica, Síntesis,
España.
Jiménez
Martínez, Alfonso (1998), Desarrollo turístico y
sustentabilidad: el caso de México,
Porrúa, México.
Laborde, Pierre
(1991), “Tourisme littoral
et environnement, aménagement
et protection” en Fourneau,
Francis y Manuel Marchena (eds.), Ordenación y desarrollo del
turismo en España y en Francia. Aménagement et développement du tourisme en
France et en Espagne, Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, Madrid, España.
Lee, Rosemary
(1978), “El Turismo en América Latina: el comercio del subdesarrollo”, en
Antonio Benavides C. (coord.), Turismo y desarrollo, Cuadernos de los centros regionales,
Centro Regional de Antropología e Historia del Sureste, sep-inah, México, pp. 9-13.
Martín, Rosario;
Xavier Aranda y Rosa Cibeira (1999), “Papel y
viabilidad de fórmulas asociativas para el desarrollo de proyectos turísticos
fundados en la sostenibilidad”, en Román Rodríguez González, Alcides Dos Santos
Caldas y José Mascarenhas Bisnieto (coords.) Desarrollo local y regional en
Iberoamérica. Actas del Seminario Internacional sobre Perspectivas de
Desarrollo en Iberoamérica,
Universidad de Santiago de Compostela, España.
omt (2001), Tourism 2020 vision. Volume 7: Global Forecasts and profiles of market
segment, World Tourism Organisation,
Madrid, España.
omt (2002),
Tourism
Highlights,
Organización Mundial del Turismo, Madrid, España.
omt
(2003), Tourism
Highlights,
Organización Mundial del Turismo, Madrid, España.
Pearce, Douglas (1992), “Alternative Tourism:
Concepts, Classifications, and Questions”, en Smith y Eadington
(eds.), Tourism
Alternatives. Potentials and Problems in the Development of Tourism, University
of Pennsylvania Press, Philadelphia, eua, pp.
15-18.
Pimienta Muñiz,
Manuel (1999), “Desarrollo sostenible: viabilidad de los indicadores de
sostenibilidad en la planificación territorial”, en Román Rodríguez González,
Alcides Dos Santos Caldas y José Mascarenhas Bisnieto
(coords.), Desarrollo local y regional en
Iberoamérica. Actas del Seminario Internacional sobre Perspectivas de
Desarrollo en Iberoamérica,
Universidad de Santiago de Compostela, España.
Piñera Ramírez, David (1994), Visión
histórica de la Frontera Norte de México, (t. i y ii),
Universidad Autónoma de Baja California, Kino/El
Mexicano, México.
Sánchez Zepeda,
Leandro (2000), La industria vitivinícola en Baja
California,
Reporte de
investigación, Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Baja California,
Tijuana, b.c.,
México.
Santos Solla, Xosé M. (1999), “Reflexións en torno ó papel do turismo no desenvolvimiento
local”, en Román Rodríguez González, Alcides Dos Santos Caldas y José Mascarenhas Bisnieto (coords.), Desarrollo
local y regional en Iberoamérica. Actas del Seminario Internacional sobre Perspectivas
de Desarrollo en Iberoamérica,
Universidad de Santiago de Compostela, España.
sectur (2001),
Programa Nacional de Turismo 2001-2006, Secretaría de Turismo, México.
sectur (2002),
Compendio estadístico del turismo en México 2002, Secretaría de Turismo, México.
sectur
(2003), Compendio estadístico del turismo en México 2002, Secretaría de Turismo, México.
secture
(2003), Indicadores turísticos para Baja California, Secretaría de Turismo del Estado,
Tijuana, b.c., México.
Sen, Amartya
(2000), Desarrollo y libertad, Planeta, México.
Smil, Vaclav (1993), Global Ecology. Environmental Change and Social
Flexibility. Rutledge, New York, eua.
Smith Valene, L. y William
R. Eadington (eds.) (1992), Tourism Alternatives. Potentials and Problems in the Development
of Tourism, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, eua.
Swarbrooke, John (1998),
Sustainable Tourism
Management. cabi,
Oxford.
The Body Shop Internacional,
en <http://www.laneta.apc.org/mazunte/home.htm>, 21 de octubre de 2003.
Urry, John (1994), The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary
Societies. sage,
Londres, Inglaterra.
Vázquez
Barquero, Antonio (1988), Desarrollo local. Una estrategia
de creación de empleo.
Ediciones Pirámide, Madrid.
Vera Rebollo,
Fernando J. (coord.) (1997), Análisis territorial del turismo, Editorial Ariel, España.
Vera Rebollo,
Fernando y Vicente Monfort Mir, (1994), “Agotamiento
de modelos turísticos clásicos. Una estrategia territorial para la
calificación: la experiencia de la comunidad Valenciana”, en Estudios
Turísticos, núm.123,
Madrid, España, pp. 17-45.
Villa Sánchez, Sughei (2002), La competitividad en el sistema
productivo local del vino en el Valle de Guadalupe, Tesis de Maestría en Desarrollo
Regional, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México.
Wall, Geoffrey (1997), “Is ecotourism sustainable?”,
en Environmental
Management vol. 21, núm. 4, pp.
483-491. (falta casa
editora)
Wilken Robertson, Michael (coord.) (1998), Desarrollo
sustentable de las comunidades indígenas de Baja California, Instituto cuna y fanca,
México.
Zeppel, Heather (1998), “Land and
culture: sustainable tourism and indigenous peoples”, en C. Michael Hall &
Alan A. Lew, Sustainable
Tourism. A geographical
perspective,
Prentice Hall, London, pp.60-74.
Enviado: 7 de abril de 2003.
Reenviado:
6 de noviembre de 2003.
Aceptado: 26 de noviembre de 2003.