El mundo en un espejo. Percepciones campesinas de los
cambios ambientales en el Occidente de México
Peter
R. W. Gerritsen*, María Montero C.**
y Pedro Figueroa B.***
Abstract
An
understanding of the current policies that conjugate the conservative interests
with the develompental demands needs an analysis of
the sustainable development concept. This study examines how the environmental
change is perceived by a farmer comunity located in a
Biosphere Reserve. We observe how the policies promoted by the globalising development tear down progressively the
universe of meanings of the farmers. Thus, their particular view of the
natural, productive and social cycles goes through a crisis, creating a
dependence based on the incomprehension and ignorance of external factors. This
analysis leads us to address some ideas for the management of protected natural
areas, taking into consideration all the actors, interests and notions involved
in order to achieve an integrating and communicative
sustainable development.
Keywords:
rural
sociology, local knowledge, sustainable development, management
of protected natural areas.
Resumen
Un análisis del
concepto de desarrollo sustentable es fundamental para comprender la dinámica
de las políticas actuales que deben conciliar los intereses conservacionistas
con las demandas desarrollistas. Nuestro estudio analiza cómo los campesinos de
una comunidad rural, que está situada en una Reserva de la Biosfera, perciben
el cambio ambiental. El trabajo observa cómo las políticas impulsadas por el
desarrollo globalizador van desestructurando progresivamente el universo de
significados de los campesinos, de manera que entra en crisis su particular
concepción del ciclo natural, productivo, y social, a la vez que se genera y
ocasiona un rol de dependencia basado en la incomprensión e ignorancia de los
agentes externos. El análisis nos conduce a discutir algunas ideas para la
gestión de áreas naturales protegidas donde se tomen en cuenta todos los
actores, intereses y concepciones implicadas para conseguir un desarrollo que
sea sustentable a la vez que integrador y comunicativo.
Palabras clave:
sociología rural, conocimiento local, desarrollo sustentable, gestión de áreas
naturales protegidas.
*
Universidad de Guadalajara. Correo-e: petergerritsen@cucsur.udg.mx
**
Universidad de Barcelona. Correo-e: mariacastellana@hotmail.com
*** Universidad de Guadalajara.
Correo-e: pfigueroa@cucsur.udg.mx
Introducción
Deterioro
ambiental, pérdida de biodiversidad, contaminación de agua y suelo, deforestación:
los problemas ambientales han cobrado gran importancia desde de los años
setenta debido a la magnitud en que se nos han manifestado, así como al
reconocimiento de su impacto negativo sobre el bienestar de la humanidad (Primack et al., 1998). Como consecuencia, con el
fin de frenar estos problemas, durante los últimos años ha surgido una
tendencia a escala mundial, y concretamente también en México, que considera la
participación ciudadana como un aspecto primordial para el diseño de políticas
públicas (Chambers, 1983, 1997; Gutiérrez, 2000; ine, 2000). Sin embargo, es preciso
tener en cuenta –a la hora de realizar políticas públicas, intervenciones o
toma de decisiones– que diferentes actores mantienen percepciones divergentes,
dependiendo de un conjunto de factores, como el nivel socioeconómico, las
estrategias de subsistencia, la afiliación política o el bagaje cultural. Es en
este sentido que se ha vuelto más complejo el proceso para generar una
participación social que sea integradora a la vez que efectiva. Además, como
consecuencia, resalta la necesidad de conocer las diferentes percepciones para
poder impulsar políticas públicas basadas en la participación ciudadana (Lazos
y Paré, 2000; Long y Long, 1992; Gerritsen, 2002).
En este trabajo
presentamos, de manera general, las percepciones del cambio ambiental de los
campesinos de la comunidad de El Saúz, la cual está
ubicada dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (rbsm),
en el occidente de México. A partir del concepto campesino del cambio
ambiental, analizaremos la influencia de las decisiones políticas y económicas
extracomunitarias sobre la configuración de una determinada percepción y
valoración del ambiente por parte de los agentes locales.
Como nuestro
estudio se realizó en el contexto de una área natural protegida, entran en
juego actores y posicionamientos muy diversos ante una determinada realidad
ambiental. Por un lado, encontramos la visión, intereses y exigencias del
personal de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (drbsm)
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Conanp/Semarnat) que trabaja conjuntamente con el Departamento de
Ecología y Recursos Naturales (dern)
del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de
la Biodiversidad (Imecbio) de la Universidad de
Guadalajara en la gestión y manejo de la reserva de la biosfera (Jardel, 1992; Imecbio, 2000a).
Por otro lado, tenemos la perspectiva, prioridades y demandas de los habitantes
del área natural protegida (Gerritsen, 1995, 1998a,
1998b, 2002; Partida, 2001). Son, como señala Anne Whyte, puntos de vista divergentes que apuntan hacia
direcciones aparentemente opuestas: “el punto de vista del interior está caracterizado
por el hábito y por una larga experiencia, a menudo asociada a una cierta
inaptitud para efectuar transformaciones rápidas. Está considerada como
personalizada y subjetiva. En contra, el punto de vista del exterior está
asociado al desarrollo, a la acción y a la objetividad, enfrentado con la
tradición interior y con la resistencia al cambio” (mab-unesco, 1978: 13).
A continuación
presentamos algunas reflexiones teóricas para después presentar nuestro estudio
de caso y finalmente discutirlo.
1. Posicionamiento
teórico: percepciones del cambio ambiental
Es necesario
contextualizar el análisis de la percepción de los campesinos dentro del marco
de las decisiones impuestas por el desarrollo global y, en nuestro caso, por la
creación de una reserva de la biosfera en 1987, cuya gestión pretende conciliar
las políticas conservacionistas con los intereses desarrollistas (Jardel, 1992; Imecbio, 2000a; Semarnap, 1996). Esta primera idea se enlaza con el
concepto de desarrollo sustentable, considerado actualmente de gran
relevancia (ine, 2000; Gutiérrez,
2000). El término busca conjugar la mejora de la calidad de vida de una
comunidad rural con la conservación de sus recursos naturales a largo plazo. De
manera que, en el contexto de un área que está a la vez habitada y protegida,
el desarrollo sustentable emerge con el imperativo de conocer y poder conciliar
los diferentes puntos de vista de los actores implicados (Gerritsen,
2001, 1995).
La multiplicidad
de perspectivas existentes ante una determinada realidad ambiental nos llevó a
plantear la investigación a partir de dos fundamentos teóricos: una definición
abierta de cambio ambiental y la idea de que la percepción del ambiente es
heterogénea y variable gracias a su propia naturaleza intersubjetiva (Lazos y
Paré, 2000). De manera muy general, entendemos el cambio ambiental como un
término que indica la transición entre dos situaciones, cuyo resultado puede
ser considerado de menor o mayor valor que el inicial (Primack
et al., 1998).
Esta definición flexible permite abarcar su carácter de representación
ecológica a la vez que social, puesto que responde a construcciones que
reflejan un juicio sobre el acceso y el uso de los recursos naturales (Gerritsen, 2002). Por esta razón, siguiendo las líneas
propuestas por Anne Whyte,
consideramos que: “la expresión ‘percepción del ambiente’ significa la toma de
conciencia y la comprensión del medio por el individuo en un sentido amplio” (mab-unesco,
1978:18).
En la percepción
es fundamental el papel recreativo del sujeto y del colectivo que no sólo
captan, sino también entienden, deciden y actúan de una determinada forma sobre
su entorno inmediato. Además, el acto de percibir no es homogéneo, depende de
variables personales, culturales, sociales, e incluso económicas o políticas,
que determinan el mundo percibido subjetivamente. Este proceso implica
conocimiento y organización, los valores que son puestos en el ambiente, las
preferencias y selecciones (Godínez y Lazos, 2001) y, en definitiva, varía y
evoluciona en el tiempo según el contexto y las necesidades particulares (Mendras, 1970; Gerritsen, 2002).
2. Posicionamiento
metodológico: diseño del estudio
Entre este
conjunto de fundamentos teóricos es necesario, de manera breve, esbozar el tipo
de estudio que realizamos. El análisis que presentamos a continuación está
basado en datos recogidos durante el verano de 2001. La investigación se
realizó con una metodología cualitativa, trabajando con un número reducido de
estudios de caso (18 individuos), elegidos a partir de tres variables que
pretendían abarcar una muestra representativa de la población real: género
(hombre/mujer), edad (joven: menor de 25 años/adulto: entre 25 y 50
años/anciano: mayor de 50 años), y actividad desempeñada (campesino
ejidatario/campesino avecindado/ganadero/artesano/otras). Los datos se
recopilaron a través de entrevistas individuales de tipo semi-estructurado
y abierto, aunque en algunos casos mantuvimos pláticas con varias personas
simultáneamente (Bernard, 1988; Geilfus, 1997). Con
la finalidad de obtener la máxima información, también conversamos con algunos
agentes externos clave, influyentes en la comunidad: maestros, párroco,
promotores del dern-Imecbio,
personal de la drbsm-Conanp.
3. Área de estudio:
la comunidad de El Saúz
La comunidad de
El Saúz es una de las cinco comunidades que forman
parte del ejido Platanarillo, Municipio de
Minatitlán, Colima (véase el mapa i).
El Saúz presenta una topografía muy accidentada y una
altitud que varia entre los 900 y 1,800 metros sobre
el nivel del mar. El clima es cálido subhúmedo, con lluvias de junio a octubre
y con presencia de fuertes vientos.
Mapa I
Ubicación del
ejido de Platanarillo en la Reserva de la Biosfera
Sierra de Manantlán
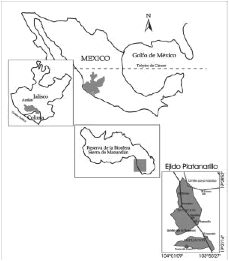
El ejido se fundó
en 1945, con una dotación de 1,664 hectáreas, con una ampliación de 1,363
adicionales en 1970, y actualmente consta de 3,027 hectáreas. Por el ejido
atraviesa la carretera Colima-Minatitlán, sin embargo, para tener acceso a la
comunidad de El Saúz, si no se posee automóvil es
necesario caminar 2 km por un camino de terracería, a partir del crucero de
Rastrojitos.
La comunidad
alberga unas 36 familias (con un total de 200 habitantes), todas mestizas. La
mayoría es ejidataria dedicada principalmente a la producción de maíz para
autoconsumo (practicando la roza, tumba y quema), complementada con la
ganadería (con un manejo extensivo) con hatos que no sobrepasan las 20 cabezas,
la artesanía de otate (Otatea
spp.), la recolección de algunos recursos
no maderables y la migración temporal a las ciudades del estado de Colima y a
los Estados Unidos (Imecbio, 2000b). Una
característica importante de El Saúz es que 90% de
los habitantes son artesanos o tienen una vinculación con la cooperativa de
artesanos del otate creada en 1996 (Figueroa, 1999).
El Saúz está considerada por dependencias gubernamentales como
marginada, presentando un índice de marginación medio, escasez de empleo,
dominancia de actividades de subsistencia, topografía accidentada, problemas de
alcoholismo, migración de jóvenes, dificultades de comunicación y un alto nivel
de analfabetismo; a la fecha cuenta con escuela primaria (dos profesores) y con
atención a niños de preescolar a través del Consejo Nacional de Fomento
Educativo (Conafe) y el Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (inea)
en atención a un grupo de secundaria abierta. También existe una pequeña
capilla católica, donde se ofrecen misas una vez al mes. Finalmente, es
necesario apuntar que la población cuenta con una promotora de salud local
capaz de proporcionar primeros auxilios y con visitas mensuales por el médico
de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (ssa), con servicio de corriente
eléctrica, y con un sistema de agua entubada deficiente que genera conflictos
en la comunidad (Imecbio, 2000b).
4. Contexto institucional:
la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán
El 74% del
territorio del ejido de Platanarillo se encuentra
dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán
(rbsm),
la cual es un área montañosa ubicada al sur del estado de Jalisco y al noreste
del estado de Colima, con una extensión de aproximadamente 140,000 hectáreas.
Fue establecida en 1987, con el fin de conservar la biodiversidad y promover un
uso sostenible de los recursos naturales.
La rbsm presenta
una topografía accidentada y gran amplitud altitudinal, entre 400 y 2860 msnm,
y es representativa de las condiciones ecológicas y del rico patrimonio
biológico de las montañas de México. La vegetación es muy diversa, debido a la
variabilidad de las condiciones fisiográficas y la amplitud altitudinal (Jardel, 1992).
La rbsm se
encuentra en los terrenos de 32 ejidos y comunidades indígenas, y alrededor de
80 propiedades privadas, perteneciendo a cinco municipios de Jalisco y a dos de
Colima. La población se dedica principalmente a la agricultura de subsistencia
(cultivo de maíz y frijol, como ya se mencionó, a través del sistema de roza,
tumba y quema), frecuentemente en terrenos con altas pendientes y pedregosidad. La ganadería extensiva se desarrolló en la
mayor parte de la rbsm,
mientras que la actividad forestal comercial se encuentra suspendida en toda la
Sierra de Manantlán, a excepción del ejido El
Terrero. Asimismo, presenta una problemática social y agropecuaria
representativa para el país, en cuanto a conflictos en la tenencia de la
tierra, bajos rendimientos por hectárea, ganadería extensiva, una marcada
marginación social y falta de organización campesina, hechos que provocan una
presión mayor sobre los recursos naturales (Imecbio,
2000a; Warman, 2001).
Finalmente, en
las reservas de la biosfera, la integración de la conservación y el desarrollo
social es el aspecto central. La investigación científica, por su parte, es
considerada como el factor que aporta las bases teóricas y los elementos
técnicos para fundar el manejo del territorio, sus recursos naturales y la
conservación de la biodiversidad. Esto integra las tres funciones básicas de
las reservas de la biosfera, siendo la conservación, el desarrollo social y la
investigación y educación. En ese sentido, se concibe a las reservas de la
biosfera como modelos experimentales o proyectos pilotos de un estilo de
desarrollo social y gestión de los recursos y el ambiente basados en la
conservación ecológica (Jardel, 1992; Jardel et al., 1996; Imecbio,
2000a, 2000b; cfr. Gerritsen,
2002).
5. Percepciones
campesinas del cambio ambiental
Son varios los
cambios ambientales percibidos por los habitantes de El Saúz,
las causas que se les atribuyen y las soluciones que proponen ante su
particular situación. De entrada, es interesante destacar que la mayoría de los
cambios remarcados en el Diagnóstico Integral y Plan Comunitario de Manejo de
los Recursos Naturales del Ejido de Platanarillo (Imecbio, 2000b; cfr. Toledo y Bartra, 2000), realizado en
1998 por el personal de dern-Imecbio
y de la drbsm,
no fueron significativos para los habitantes que se entrevistaron durante este
estudio. Como muestra la gráfica 1, los principales cambios ambientales
percibidos por los campesinos de El Saúz han sido la
falta de agua y de otate, el aumento de plagas, la disminución de la fertilidad
de los suelos por un lado, y de los árboles y variedad de cultivos por el otro.
Estos aspectos fueron mencionados por más de la mitad de los entrevistados, en
contraposición al resto que permanecieron casi inadvertidos, como los
incendios, la disminución en la diversidad de plantas y animales o el aumento
de la erosión, temas que destacan porque están considerados de gran
preocupación por parte de muchos conservacionistas contemporáneos (Primack et al., 1998). Como una primera
aproximación, la gráfica es representativa del marco genérico que envuelve las
concepciones campesinas de la realidad, a la vez que insinúa la distancia
respecto de las visiones oficiales sobre la situación ambiental de la zona. En
los apartados siguientes analizaremos a fondo los cambios ambientales más
importantes percibidos por los campesinos de El Saúz.
Gráfica 1
Cambios
ambientales percibidos por los campesinos de El Saúz
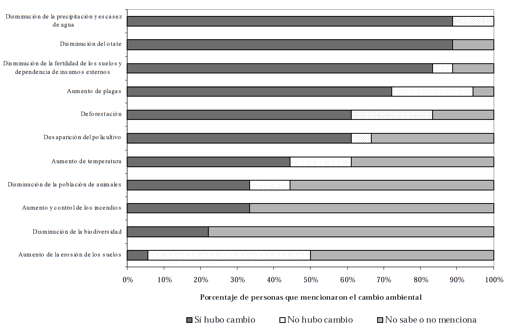
“El agua es la vida”
El principal
cambio ambiental apuntado por los habitantes de El Saúz
es la falta de agua. La disminución de las lluvias y del caudal de los ríos y
arroyos en general, ha sido el tema más insistido. “El
agua es la vida”, nos
comentaban en las entrevistas, pues es un elemento que abarca todos los ámbitos
de su vida: el consumo personal, el riego de la tierra, la bebida para el
ganado y el gasto para lavar, cocinar y asearse. De esta manera, los campesinos
afirmaban haber notado una progresiva disminución del agua disponible en la
comunidad a lo largo del tiempo, apuntando que, desde que su memoria alcanza a
recordar, cada año ha escaseado más. Este descenso paulatino del agua se ha
percibido principalmente a través de la reducción de lluvias, y ha provocado
que el agua sea la principal preocupación y tema de debate en El Saúz (Partida, 2001).
En general, los
campesinos argumentaban dos causas fundamentales que explicaban la falta de
agua: una primera, de tipo productivo, y una segunda relacionada con el
carácter del ser humano. Las causas reflejan la asociación entre la escasez de
agua con tala de árboles por un lado, y con el desperdicio y falta de
conciencia humana por el otro. Esta segunda explicación está directamente
vinculada con un conflicto del abastecimiento y distribución del agua. “Nadie
quiere reconocer que tira el agua”, apuntaba una joven de El Saúz, “la falta de agua es porque la desperdiciamos, porque
en ese tiempo no le hace falta el agua y luego cuando le hace falta, vienen
renegando.”
La naturaleza en
ciclos: “la falta de otate”
El segundo cambio
ambiental más mencionado es la disminución de otate. Éste es un producto básico
en la vida de El Saúz, pues constituye la materia
prima para realizar artesanías (canastas pizcadoras, chiquihuites y tortilleros) y, aunque actualmente haya
disminuido el trabajo del otate, sigue siendo una fuente de ayuda económica
importante, sobre todo en el caso de los avecindados, que no pueden acceder a
la posesión de tierras. A su vez, es interesante remarcar que todos los
habitantes de El Saúz conocen la cooperativa de
artesanos “El Saúz”, creada en 1996 con la ayuda del dern-Imecbio y
la drbsm,
para apoyar la organización y comercialización de las artesanías.
En general, la
mayoría de los campesinos narraba con normalidad la actual escasez de otate,
afirmando que la planta se había secado porque su ciclo natural así lo
determinaba y volvería a crecer en siete años. Así pues, casi la totalidad de
los entrevistados aseguraba que la falta de otate era un hecho temporal y
natural que forma parte del ciclo de vida de la planta, por lo que sólo podían
esperar que la naturaleza cumpliera su curso. “Dicen que se secó”, comentaba
una señora, “pues
que tiene un ciclo y cada veinte o veinticinco años se seca, antes también hubo
un tiempo que estaba seco y ahorita ya le volvía a tocar. Y pues tarda
siete años en volver a crecer.” Paralelamente, algunas personas también
apuntaron causas productivas a la falta de otate, como la excesiva explotación
o la dificultad para que la planta creciera, porque el ganado se había comido
los retoños antes de que se cercara la principal zona de extracción de otate en
la comunidad en 1998.
Reajustando la labor
La tercera
transformación ambiental más mencionada durante las entrevistas fueron todos
los cambios relacionados con “la labor”, es decir, con el trabajo de la tierra
en su sentido más amplio. Los cambios en la labor abarcan desde la entrada de
los agroquímicos, la disminución de la fertilidad de la tierra, el aumento de
plagas, la desaparición de los policultivos, hasta el aumento de la ganadería.
En primer lugar,
una diferencia fundamental en el modo de “hacer la labor” es la necesidad de
utilizar insumos externos para conseguir productividad. Introducidos en los
años setenta por programas oficiales y por el rumor en torno a los primeros
campesinos que los probaban, los agroquímicos prometían reducir el trabajo,
aumentar la productividad de la tierra y poder sembrar mayor cantidad de
terreno. De modo que su paulatina penetración no sólo conllevó un cambio en los
hábitos y técnicas utilizados por los campesinos, sino también toda una
alteración en la concepción de la labor: cambiaba la manera de hacerla y las
expectativas que de ella podían esperar (Hewitt de
Alcántara, 1984; cfr. van der Ploeg,
1997). En resumen, los agroquímicos obtuvieron resultados positivos y
esperanzadores durante las primeras temporadas, alimentando la confianza de los
campesinos. No fue hasta el cabo de varios años que empezaron a percibir
disminución en la productividad de la tierra; pero el proceso de desmitificación
de unos productos que estaban reconocidos oficialmente y que habían dado buenos
resultados hasta la fecha fue lento. “Antes decían que con la pura guadaña
ya crecía el maíz”, nos comentaba una joven de El Saúz;
“empezaron a poner líquido por comodidad, por lo fácil y lo rápido. Y luego ya
metieron el fertilizante a la vez para que saliera buen maíz y como les salió
más, pues lo siguieron usando. Pues como el nixtamal, ¿quién lo molería a mano habiendo
el molino? […] Y pues
ahorita ya
el maíz no se daría sin el fertilizante porque la tierra ha perdido fuerza.”
Íntimamente
relacionado con la dependencia de insumos externos, encontramos el aumento de
plagas. Cuando los campesinos hablan de la baja fertilidad de los suelos,
apuntan hacia dos direcciones: por un lado, el desgaste provocado por el uso de
herbicidas y fertilizantes y, por otro lado, la intensificación del trabajo
sobre una misma área desde el parcelamiento de los
terrenos comunales a principios de los años setenta. Este último factor es determinante
en la cadena de cambios ambientales percibidos en El Saúz,
los campesinos lo mencionan repetidamente como un referente temporal que marca
un antes y un después en la vida de la comunidad.
La repartición
individual de parcelas fue el inicio de un proceso que concluiría en 1994 con
la distribución (a nivel individual) de los títulos de propiedad por el
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos
(Procede). El parcelamiento
que se realizó dentro de este programa se puede considerar el paso más reciente
hacia la propiedad individual, terminando con un largo periodo de trabajo
comunal y con la posibilidad de desmontar cada temporada nuevos terrenos que
contenían suelos ricos en nutrientes y vegetación. Teóricamente, durante la
fundación del ejido, a cada ejidatario le correspondían diez hectáreas, aunque
en la práctica en aquel tiempo el parcelamiento
estuvo en función de la posibilidad económica para cercar el territorio, hecho
que provocó acaparamiento de tierras y, en definitiva, una desigual
distribución de los terrenos (Imecbio, 2000b; cfr. Warman,
2001). Desde ese entonces la cuestión de la tenencia de la tierra es un punto
no resuelto entre los habitantes de El Saúz, que, a
partir de 2002 se está intentando solucionar a través de la solicitud de la
repartición de una parte comunal del territorio del ejido para equilibrar el
acceso a la tierra de todos los ejidatarios.
Esta situación
evolucionó de la mano de la primera y única ampliación del ejido, también en
los años setenta, que otorgó tierra a buena parte del grupo avecindado de la
comunidad (Imecbio, 2000b). Además, el proceso de
apropiación de tierras interactuó con la creciente aparición de la ganadería
durante los primeros años de la década de los ochenta. El aumento de la
ganadería fue impulsado desde los organismos oficiales, con créditos y ayudas,
que facilitaban la obtención de pastos exóticos y cabezas de ganado bovino
principalmente (Louette et
al., 1997, Toledo,
1990; Warman, 2001). En este sentido, es importante
destacar la relación entre la concesión de los títulos de propiedad y la
disminución del ganado caprino y porcino, pues éstos necesitan libertad de
movimiento, mientras la delimitación de parcelas implicaba la reducción de la
tierra disponible por persona y fomentaba un tipo de ganado más estático o
estabulado. Además, esta situación se vio reforzada porque a finales de los
noventa las autoridades oficiales empezaron a presionar para que no hubiera
animales sueltos en las comunidades, y a la vez los intermediarios exigieron
carne que cumpliera requisitos sanitarios. De esta manera, el ganado bovino se
fue imponiendo en detrimento del ganado porcino y caprino, casi inexistente
actualmente en la comunidad.
Así pues, el parcelamiento definitivo del territorio en 1994, con la
acreditación oficial a través del título de propiedad, resultó ser el momento
clave más reciente en la historia de El Saúz que,
como apuntábamos anteriormente, conllevó cambios en la manera de concebir “la
labor”. La nueva coyuntura no permitía respetar el periodo de barbecho
necesario para la recuperación de la tierra, de manera que el tradicional
sistema de roza, tumba y quema y la concepción del ciclo agrícola que alberga,
perdieron su significado. “Antes era mejor”, exclamaba un
anciano ejidatario, “porque uno podía sembrar donde
quisiera y ya tumbaba un
pedazo de monte allá arriba y sí se daba bien el maíz. Ya luego no le dejaron a
uno hacerlo […] Es que la tierra necesita recuperarse, ya ahorita
uno nomás
puede sembrar en su
parcela, y pues ¡cuándo descansa la tierra!” A esta situación, cabe añadir la
aparición de las ayudas de Procampo en 1994 que, al
estar vinculadas al trabajo en una parcela específica, intensifican un desgaste
de los terrenos (cfr. Ortiz, 2001).[1]
Además, esta situación se complica con las leyes forestales, que prohíben
cualquier cambio de cobertura vegetal sin los permisos correspondientes dentro
de los límites de la rbsm
(Imecbio, 2000a).
Finalmente, los
campesinos relacionan la disminución de la fertilidad de los suelos con la
desaparición del poli-cultivo y la presencia de los agroquímicos. Hoy en día
encontramos básicamente cultivos de maíz en El Saúz,
mientras que en los años setenta existían cultivos paralelos que ayudaban al
autoabastecimiento: frijol, jitomate, chile, caña, plátanos, café, mangos,
mameyes, ejotes, pepinos, calabazas, rábanos, papayos, guayabos, etc. Este
impulso del monocultivo en detrimento del poli-cultivo está también relacionado
con las ayudas del programa gubernamental Procampo,
que no sólo están vinculadas al trabajo en una parcela específica, sino también
al cultivo de productos básicos específicos (maíz, soya, sorgo, trigo, cebada,
arroz, principalmente) (Ortiz, 2001). Es interesante destacar que también se
asocia la poca variedad de cultivos a la manera del ser humano: la falta de
perseverancia por un lado, los robos por otro, y finalmente el temor de
fracasar: “tenemos el miedo de arriesgar lo poquito que uno tiene para que luego no pegue”.
En resumen,
entre los principales argumentos que explican los cambios en la labor están el
uso de agroquímicos y la intensificación del cultivo en la misma parcela; esto
último resultó ser un hecho que vino a reforzar la creación de la rbsm a través
de las reglas administrativas referente al uso del territorio (Imecbio, 2000a). Estos hechos, junto con la disminución de
la precipitación y la sequía, complican la calidad de los suelos, dibujando un
círculo dantesco en la vida de los campesinos: de la dependencia de insumos
externos al aumento de plagas, de la baja fertilidad de los suelos a la
desaparición del poli-cultivo y de nuevo al inicio, que está consolidando cada
vez más una creciente dependencia que incluye una pérdida de conocimientos
empíricos.
“La Forestal”: fin a
la tala de árboles
La deforestación
es un último aspecto que resulta interesante analizar porque, en contraposición
a la visión oficial (Imecbio, 2000a), los campesinos
aseguran que la tala de árboles dentro del ejido es en la actualidad
insignificante. La disminución de la deforestación está asociada a la creación
de “la forestal”
aproximadamente en la década de los ochenta, mientras que en 1987 fue creada la
rbsm. Se
utiliza el término “la forestal” en un sentido algo ambiguo, englobando bajo un
mismo concepto organismos muy diversos (las autoridades municipales, el
gobierno estatal, la vigilancia desde la drbsm, hasta el control de
miembros procedentes del dern-Imecbio
o de la Universidad de Guadalajara en general) que, bajo la perspectiva
campesina, tienen en común el control de la deforestación.
De esta manera,
los campesinos nuevamente apuntan hacia dos direcciones para explicar el
elevado índice de deforestación antes de los ochenta. Por un lado, factores
productivos, como la existencia de la propiedad comunal y del sistema
tradicional de roza, tumba y quema, que llevaban a desmontar terrenos nuevos
cada dos o tres ciclos productivos, además de la necesidad de abastecerse de
leña para poder cocinar. Por otro lado, el escaso control forestal del gobierno
durante esa época. Así pues, a partir del momento que surge “la forestal” y se
empieza a controlar la tala de árboles en la comunidad, los campesinos perciben
una progresiva reducción de la deforestación que va dejando de ser
significativa a los ojos de la comunidad. “Aquí casi no tumban
árboles”,
aseguraban, “antes
sí, donde había parejos, para sembrar.” Finalmente, un último
factor que influyó en el descenso de la deforestación es la Ley Forestal
Federal de 1996 que, en términos generales, prohíbe talar vegetación con árboles
cuyo diámetro sea superior a diez centímetros, o en su caso, tengan más de
cinco años de descanso (Imecbio, 2000a, 2000b). Esta
ley ha provocado que los campesinos no dejen crecer los árboles en sus
parcelas, con lo que se reduce el tiempo de descanso de la tierra y disminuye
su fertilidad.
Las propuestas:
pensando el futuro
Este último subapartado engloba las soluciones aludidas por los
campesinos para hacer frente a la situación ambiental en la que se encuentran.
En primer lugar, encontramos las propuestas relacionadas con el ahorro del
agua, como la concientización de la gente en el cuidado y uso del agua, la
ampliación del pozo de la comunidad y la estricta aplicación de las normas del
uso del agua. En segundo lugar, la insistencia en la necesidad de aumentar los
apoyos del gobierno a la comunidad, pagando a mejor precio el maíz o el salario
del jornalero, generando puestos de trabajo, rebajando los costos de los
agroquímicos, etc. El tercer grupo incluye soluciones tan diversas como el uso
de fertilizantes orgánicos, la capacitación de la población en el uso de los
recursos naturales, reforestar y poder aprovechar los árboles que beneficien a
la comunidad, y el nuevo intento de diversificar los cultivos. Finalmente,
encontramos las propuestas menos mencionadas, como aumentar las medidas de
control de las autoridades oficiales, mayor comunicación entre la comunidad y
el gobierno y, por último, hacer terrazas o introducir plantas para evitar el
deslave. “Necesita uno saber para cuidar la tierra, necesita uno ver, ver y
saber cómo hacerlo [...] porque si no cuida uno su tierra, ¿quién la va a
cuidar?”
6. Más allá del
cambio ambiental
Podemos
diferenciar un número de aspectos que no están explícitamente relacionados con
la percepción del cambio ambiental, pero que influyen en la representación del
entorno y de la concepción de la vida en El Saúz. Son
cambios endógenos y exógenos que afectan directamente la vida comunitaria y
alteran los fundamentos del universo de significación. Por un lado, las
transformaciones de El Saúz desde la fundación del
ejido en los años cuarenta, y por otro lado, la penetración e influencia de los
agentes externos.
Transformaciones de
la vida cotidiana
Son varios los
cambios que ha sufrido El Saúz a lo largo del tiempo
y que fueron apuntados por los campesinos durante las entrevistas
colateralmente a las transformaciones ambientales: desde cambios en la salud
personal y alimentación, hasta el aumento de la emigración, la pérdida de
conocimiento entre generaciones y, en general, la alteración de costumbres y
hábitos tradicionales. Así pues, un primer factor que emergía durante las
entrevistas es la mejora de las condiciones de vida de la comunidad. Desde que
se fundó el ejido en 1945 hasta la época actual, El Saúz
ha padecido varios cambios significativos que han influido en la transformación
de su concepción del mundo, trabajo y vida en la comunidad: creación de caminos
de terracería y mejora en las comunicaciones, introducción de la electricidad
desde mediados de los setenta (lo que va acompañado de la entrada del molino
eléctrico, radios, televisores, etc.), la mejora de viviendas a través de un
programa gubernamental puesto en marcha también en los setenta, la construcción
parcial del entubado del agua a finales de los noventa, etc. También apuntaban
como un hecho significativo la llegada de la gente de la rbsm desde mediados de los años noventa (incluyendo bajo el
término “gente de la Reserva” a promotores del dern-Imecbio, personal de la
Universidad de Guadalajara y de la drbsm indistintamente). Finalmente, insistían en que
aumenta la emigración de los jóvenes a Colima y a grandes ciudades de Estados
Unidos (cfr.
Arroyo, 1989).
La llegada de los
agentes externos
A grandes rasgos,
entendemos por agentes externos el conjunto de instituciones, organismos y
personas ajenas a El Saúz que intervienen o influyen
en la vida comunitaria (Chambers, 1997). La
definición incluye los medios de comunicación en general, el gobierno estatal y
nacional, la drbsm,
el dern-Imecbio
y, en última instancia, las organizaciones religiosas y la escuela. El factor
externo más significativo es la presencia del discurso de los medios de
comunicación en los comentarios de la mayoría de campesinos, lo que representa
la consecuencia más palpable del proceso de globalización. La información
proveniente del exterior transcurre básicamente a través de la radio y, sobre
todo, para el género masculino, que tiene mayor oportunidad de escucharla a lo
largo del día.
Paralelamente,
aunque podemos afirmar una cierta penetración del discurso conservacionista
relacionado a la rbsm,
la mayoría de los campesinos conocen su funcionamiento y trabajo de manera
bastante general y ambigua, o incluso no saben que El Saúz
forma parte de ella. Este aspecto es significativo principalmente entre el
género femenino (Gerritsen 1998a; Imecbio,
2000a). En este sentido, es necesario apuntar que la gran mayoría de programas
impulsados desde la drbsm
y el imecbio
actúan sobre la población masculina. En general, las mujeres están al margen de
los contactos con el personal de la rbsm y las autoridades oficiales, mientras son
quienes mantienen la relación con la escuela y el párroco (Imecbio,
2000a; Gerritsen, 1998b). A su vez, el discurso
ambientalista también se introduce en la comunidad a través de hombres que han
ocupado cargos políticos o han tenido contacto frecuente con las autoridades
oficiales, o a través de jóvenes que han podido continuar sus estudios fuera de
El Saúz y conocen el discurso ecologista actual.
También es necesario tener en cuenta dos últimos aspectos: por un lado, la
presencia de la escuela, que trabaja siguiendo los lineamientos oficiales y,
por otro, el hecho de que al menos la mayoría de la población es católica
practicante y acude a las misas oficiadas por el párroco una vez al mes.
7. Discusión: el
universo de la ruralidad
A lo largo del
estudio, las percepciones de los campesinos de El Saúz
han aparecido enmarcadas dentro de un contexto mucho más amplio que trasciende
incluso las fronteras de México. El análisis ha ido configurando una concepción
del deterioro ambiental que a la vez diverge y converge con la idea de los
agentes externos. Mientras el discurso oficial habla del problema ambiental y sus repercusiones ecológicas, los campesinos hablan de los hechos y de la realidad
natural ante la cual
deben encontrar la manera de adaptarse para sobrevivir. Es una diferencia de
matices que alberga en su seno distintos universos de significación. En este
último apartado queremos presentar la concepción general de los habitantes de
El Saúz en relación con esta coyuntura nacional e
internacional que se ha ido insinuando durante el trabajo.
En primer lugar,
para los campesinos la naturaleza está en continuo movimiento, hecho que genera
una mirada ambivalente hacia el entorno. Por un lado, son conscientes de que la
naturaleza no es una fuente inagotable de recursos y defienden la necesidad de
respetar los ciclos naturales para permitir su recuperación. Pero por otro
lado, esta visión de un entorno cambiante provoca que algunos aspectos del
deterioro se tornen invisibles, pues se convierten en imperativos del camino
del tiempo, al igual que las mejoras en las comunicaciones, la electricidad,
etc.
A esta
ambivalencia latente en la percepción ambiental de la gente de El Saúz es necesario sumarle la estrecha relación que
mantienen con la naturaleza. La vida de un campesino está construida a partir
de las adaptaciones a la naturaleza y a sus alteraciones, de manera que todas
sus actividades giran entorno a ella, ya sea directa
o indirectamente (Van der Ploeg, 1997). Ante esta
situación, han desarrollado una visión esencialmente práctica de la vida, de
manera que tanto el conocimiento como la actitud ante la degradación están
impregnados de esta concepción práctica, que se pregunta cómo adaptarse, y no
por qué se ha dado el cambio. Este conocimiento práctico conlleva también una
actitud reacia ante innovaciones y cambios impulsados desde el exterior cuyos
resultados no conocen personalmente ni a través de otros campesinos. A estos aspectos
debemos sumarle el hecho de que la magnitud del riesgo y el valor de una
pérdida son muy grandes en una situación de pobreza como la que encontramos en
El Saúz. En este sentido, es importante apuntar que,
a lo largo del estudio, El Saúz se ha ido perfilando
como un microcosmos donde se manifiestan muchos aspectos característicos de la
existencia humana. De esta manera, si bien no podemos extrapolar esta
investigación a campos más amplios, puede servir de guía para comprender
ciertas coyunturas actuales, como si estuviéramos mirando el reflejo del mundo
en un pequeño pedazo de espejo. Hechos como la dificultad de cambiar hábitos y
costumbres, el imperativo de obtener resultados inmediatos, el miedo al
fracaso, la idealización del pasado, no valorar aquello que no representa un
esfuerzo personal, la dificultad de percibir cambios a largo plazo, o los
problemas para confiar y trabajar en grupo, son elementos vigentes en muchas
sociedades contemporáneas (Giddens, 1984).
Paralelamente,
otro factor decisivo en las percepciones ambientales es la presencia de un
contexto nacional que no ha fomentado el conocimiento en el mundo rural,
relegándolo a la categoría de ignorante y, por consecuente, dependiente. Este
último sentimiento está generalizado en la comunidad, y aparecía en las
pláticas acompañado de la necesidad de aprender en el sentido más amplio, de
ahí que una de las demandas más insistidas haya sido la capacitación y
orientación. A su vez, esta sensación de dependencia provoca que los habitantes
de El Saúz no vislumbren verdaderas soluciones sin
una intervención externa, y refuerza la poca confianza que tienen en sí mismos
como grupo social con poder de cambio.
Es necesario,
también, estructurar el vínculo con la historia de México. La corrupción, por
un lado, y el fracaso (relativo) de la Revolución Mexicana para los campesinos,
por el otro, han conjugado los elementos clave de la profunda desconfianza ante
el gobierno y las autoridades en general (Warman,
2001). Además, este contexto histórico ha reforzado el imperativo de obtener
resultados inmediatos, ha desacreditado las autoridades locales (ejidales y
municipales) y ha motivado el incumplimiento de leyes y normativas (hecho que
explicaría, en parte, el problema interno de no poder regular el desperdicio de
agua). A la vez, existe una sensación generalizada entre los campesinos
entrevistados de haber sido engañados por las instituciones oficiales como, por
ejemplo, en el caso de los agroquímicos.
Ante esta
coyuntura, es importante diferenciar que si bien los campesinos entrevistados
citan discursos oficiales y se piensan como dependientes de agentes externos
para poder salir adelante, existe una profunda desconfianza ante todo aquello
proveniente del exterior. Es imprescindible tener claro este doble papel de los
agentes externos: por un lado, poseen los recursos y conocimientos necesarios
para mejorar la situación, por otro lado, han quedado desacreditados por
precedentes históricos. En este contexto se comprende la exigencia de obtener
resultados palpables y a corto plazo de los programas de apoyo realizados desde
el exterior, para reacreditar las intenciones
externas a los ojos de la comunidad.
A este entramado
de relaciones y expectativas, debemos sumarle la diferente percepción e
importancia de los cambios ambientales entre los campesinos y los agentes
externos. Como comentamos en los resultados, es significativo que los
habitantes de El Saúz no hayan percibido la ganadería
o la erosión como uno de los principales cambios naturales, como se insiste,
por ejemplo, en el Diagnóstico Integral y Plan Comunitario de Manejo de
Recursos Naturales. Esta distinta percepción esconde concepciones que van más
allá de la naturaleza, su uso y aprovechamiento, a la vez que remite a
prioridades y necesidades diferentes.
La lejanía entre
la visión de la comunidad en general y los diferentes agentes externos está
reflejada también en la invisibilidad de la fecha de creación de la rbsm (1987), de la cual forma parte El Saúz. Al inicio de la investigación, la propusimos como posible
fecha significativa de manera que la preguntábamos indirectamente durante las
entrevistas. Pero 1987 resultó ser una fecha intrascendente para el conjunto
del campesinado entrevistado, y la única mención de la existencia de la rbsm se
remonta tan sólo cinco o seis años atrás (1996/1995), momento más cercano a la
creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 1994 y a la época en que el dern-Imecbio
destinó un promotor en esa zona. En contraste con la invisibilidad de esta
fecha, un momento muy mencionado fue el parcelamiento
de tierras durante los años setenta. Como exponíamos en los resultados, es un
punto de inflexión en la historia de la comunidad que culmina en 1994 con la
entrega de los títulos de propiedad por parte de Procede. Así pues, a partir de
los setenta, los campesinos empiezan a sentirse propietarios de sus terrenos,
con lo que adquieren total libertad de actuación. Este hecho conduce a una
progresiva primacía del interés individual por encima el colectivo, y a un
aumento del individualismo en el seno de la comunidad. A este contexto cabe
sumar los programas gubernamentales, principalmente a partir de los años
setenta, dirigidos a impulsar un aumento de producción per
se, a través de la
vinculación de las ayudas al hecho de demostrar que se estaba trabajando la
parcela, lo que conducía al campesino a desmontar su tierra para mostrarlo de
manera inequívoca (cfr. Lazos y Paré, 2000).
Conclusiones
Quisiéremos
remarcar que nos encontramos ante una retórica internacional que asocia el
actual discurso de desarrollo sustentable con unas políticas globalizadoras y
conservacionistas que han ido desestructurando progresivamente la concepción
del ciclo natural y productivo de muchas comunidades rurales. Pero esta coyuntura
no sólo está haciendo tambalear todo un universo de significación, también está
generando un rol de dependencia basado en argumentos que alegan la ignorancia e
incapacidad de los campesinos para adaptarse a nuevos tiempos, entiéndase
tiempos forzosos de un determinado tipo de globalización. En este contexto,
surge la gran cuestión de cómo se puede lograr un desarrollo sustentable, a lo
cual queremos contribuir con algunas reflexiones.
Para empezar,
nos gustaría destacar la necesidad de entender el desarrollo sustentable no
solamente en términos ecológicos, sino pensamos que habría que tomar en cuenta
otros aspectos como son la equidad, igualdad, inclusión social, raíces
culturales, democracia y participación ciudadana, entre otros (Pretty, 1995; Chambers, 1997).
Además, opinamos que la sustentabilidad necesariamente debe surgir de las
capacidades y conocimientos de los actores locales (Toledo, 2000), como son los
campesinos de El Saúz, en nuestro caso, y a través
dinámicas en las que el papel de los agentes externos debería consistir más que
nada en reforzar los procesos de desarrollo sustentable endógeno (Pretty, 1995).
Obviamente, no
existen recetas o prescripciones para impulsar la sustentabilidad. Al
contrario, es sumamente necesario analizar para cada contexto local la
configuración ecológica, política y socioeconómica específica que determina el
tipo de sustentabilidad que se puede lograr. Reconociendo esta heterogeneidad
en los ámbitos local y regional, queremos contribuir al debate planteando algunas
ideas generales para la gestión y manejo de las áreas naturales protegidas, y
donde los mecanismos de participación rebasan su funcionalidad para la
conservación (Gerritsen, et
al., 1997).
Para empezar, el
estudio muestra que existen diferentes perspectivas acerca los grandes temas
que les preocupan a los conservacionistas, como son el deterioro ambiental y la
conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, un primer paso para lograr un
desarrollo sustentable es aquel donde todos los puntos de vista sean tomados en
cuenta (Gerritsen y Morales, 2001). Esto significa
desarrollar espacios sociales de diálogo y de comunicación que impliquen,
justamente, encontrarse, conocerse y poder llegar a un consenso en el que todas
las partes implicadas se sientan representadas, y donde se concilien, discutan
y acuerden las diferentes perspectivas. En otras palabras, habría que
desarrollar las “plataformas de discusión” (Röling,
1994). Más importante aún, la puesta en marcha de las plataformas de discusión
implica que los grandes asuntos como la sustentabilidad y la conservación de la
biodiversidad se conviertan en temas de discusión de orden político y,
consecuentemente, en temas de debate y discusión públicos que necesitan de la
participación de la ciudadanía para tomar sentido, consistencia y legitimidad,
transgrediendo los límites del espacio privilegiado de los científicos y de los
políticos. Debido a la existencia de conflictos latentes y activos en muchas
regiones y entre muchos actores, proponemos la inclusión de principios de
manejo de conflictos en las plataformas de discusión. Significa también que
entendemos el proceso participativo, más que como un proceso de aprendizaje
mutuo, como un proceso de negociación. Finalmente, cabe señalar que todo lo
mencionado hasta el momento implica una revisión a fondo tanto de las ciencias
naturales como de las sociales (Gerritsen, 2002).
El desarrollo y
la puesta en marcha de un enfoque que cumpla de raíz lo anteriormente discutido
para construir un desarrollo que no sólo sea sustentable, sino también
contemporáneo, analítico e integrador, de manera que se concilien realmente el
desarrollo de una comunidad con la conservación de sus recursos a largo plazo
es el mayor desafío con que nos enfrentamos como profesionales en la madrugada
de este siglo que apenas comenzó.
Agradecimientos
Este trabajo fue financiado por el Global Livestock Collaborative Research Support
Program (gl-crsp),
Office of Agriculture and Food Security, United States Agency for International
Development (usaid).
Bibliografía
Arroyo A., J.
(1989), El abandono rural. Un modelo explicativo de la
emigración de trabajadores rurales en el occidente de México, Universidad de Guadalajara,
Guadalajara.
Bernard, H. R. (1988), Research methods in cultural anthropology, sage Publications, Newbury
Park/London/New Delhi.
Chambers, R. (1983), Rural development: putting the last first, Longman
Scientific and Technical, London.
Chambers, R. (1997), Whose reality counts? Putting the first last,
Intermediate Technology Publications, London.
Figueroa B., P.
(1999), Organización y comercialización en la comunidad de El Saúz, Ejido Platanarillo,
Municipio de Minatitlán, Colima,
dern-Imecbio,
Informe Técnico, Autlán.
Geilfus, F. (1997), 80
herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación,
monitoreo, evaluación,
Prochalate-iica,
San Salvador.
Gerritsen, P.R.W.
(1995), Styles of
Farming and forestry. The case of the Mexican community of Cuzalapa, Wageningen Agricultural University, Circle for Rural European
Studies, Wageningen Studies on Heterogeneity and Relocalization 1, Wageningen.
––––– (1998a), Percepciones,
conocimientos y actitudes acerca de la Reserva: una aproximación. Estudio de
caso de Cuzalapa, Universidad de Guadalajara, cucsur/dern/Imecbio/pdasm, Informe
Técnico, Autlán.
––––– (1998b), “Community development, natural
resource management and biodiversity conservation in the Sierra de Manantlán biosphere, Mexico”, Community Development Journal,
Vol. 33, núm. 4, pp. 314-324.
––––– (2002), Diversity at stake. A farmers’ perspective on
biodiversity and conservation in western Mexico, Wageningen Studies on Heterogeneity and Relocalization
4, Wageningen.
Gerritsen, P.R.W., S. Graf y S.M. Kreutzer (1997), “Todos juntos, pero no revueltos. Participación,
desarrollo comunitario y manejo de recursos naturales en la reserva de la
biosfera Sierra de Manantlán en el Occidente de
México”, Samaipata, Memorias del taller Enfoques
Participativos en Manejo Forestal y de Recursos Naturales, ciat/dfid, Santa Cruz, Bolivia.
Gerritsen, P.R.W. y J. Morales H. (2001),
“Conservación de la biodiversidad. El papel del desarrollo y de la
participación local”, Sociedades Rurales. Producción y
Medio Ambiente, Vol.
2, Núm. 2, diciembre, pp. 87-94.
Giddens, A. (1984), The constitutions
of society. Outline of the theory of structuration, University
of California Press, Berkeley and New York.
Godínez, L. y E.
Lazos (2001), “Percepciones y sentires de las mujeres sobre el deterioro
ambiental: retos para su empoderamiento”, en E. Tuñon,
Experiencias sobre desarrollo sostenible en América, México.
Gutiérrez N., R.
(2000), Introducción al estudio del derecho ambiental, Editorial Porrúa, 3ª edn., México.
Hewitt de Alcántara, C.
(1984), Anthropological
perspectivas on rural Mexico,
Routledge and Kegan Paul, London.
Imecbio (Instituto Manantlán
de Ecología y Conservación de la Biodiversidad) (2000a), Programa
de manejo de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán,
México, Semarnap, ine, México.
––––– (2000b), Diagnóstico
integral y plan comunitario de manejo de recursos naturales del ejido de Platanarillo, Municipio de Minatitlán, Colima, Universidad de Guadalajara, Autlán.
ine
(Instituto Nacional de Ecología) (2000), Protegiendo
al ambiente. Políticas y gestión institucional. Logros y retos para el
desarrollo sustentable 1995-2000,
Semarnap, ine, México.
Jardel P., E.J. (Coord.) (1992), Estrategia
para la conservación de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, Universidad de Guadalajara, lnlj, El
Grullo.
Jardel P., E.J., E. Santana C. and S.H.
Graf M. (1996), “The Sierra de Manantlán Biosphere
Reserve: conservation and regional sustainable development”, Parks (6) 1, pp. 14-22.
Lazos, E., y L.
Paré (2000), Miradas indígenas sobre una
naturaleza entristecida. Percepciones del deterioro ambiental entre nahuas del
sur de Veracruz, México,
iis, unam/Plaza y
Valdés Editores, México.
Long, N. and A. Long (Eds.) (1992), Battlefields of knowledge. The interlocking of theory
and practice in social research and development, Routledge Publishers, London y New York.
Louette, D., P.R.W. Gerritsen
y J.J. Rosales A. (1997), La actividad ganadera en la
reserva de la biosfera Sierra de Manantlán: un primer
diagnóstico,
Universidad de Guadalajara, cucsur/dern/Imecbio/pdasm,
Autlán.
mab-unesco
(1978), La perception de l‘environnement: lignes
directrices méthodologiques pour
les études sur le terrain, Notes techniques
du mab
5, Preparé en coopération avec
le Scope, unesco.
Mendras, H. (1970), The vanishing peasant: innovation and change in French
agriculture, Cambridge University Press, Cambridge.
Ortiz G., M. G.
(2001), El impacto de Procampo en
las estrategias campesinas en la comunidad indígena de Cuzalapa,
municipio de Cuautitlán, Jalisco,
Universidad de
Guadalajara, cucsh,
deps, ds,
Guadalajara.
Partida S., F.
(2001), Género, agua, otate y desarrollo comunitario: una
investigación en la comunidad El Saúz en la reserva
de la biosfera Sierra de Manantlán, México, Universidad de Guadalajara, cucsh/deps/ds, Guadalajara.
Ploeg, J.D. van der (1997), “On rurality, rural development and rural sociology”, in H. de Haan y N. Long (Eds.), Images
and realities of rural life. Wageningen perspectives
on rural transformations, Van Gorcum Publishers, Assen, pp. 39-73.
Pretty, J.N. (1995), Regenerating agriculture: policies and practice for
sustainability and self-reliance, Earthscan
Publications Ltd., London.
Primack, R., R. Rozzi,
P. Feinsinger, R. Dirzo y
F. Massardo (1998), Fundamentos
de conservación biológica. Perspectivas latinoamericanas, Fondo de Cultura Económica, México.
Röling, N.G. (1994), “Platforms for
decision-making about eco-systems”, in L.O. Fresco, L. Stroosnijder
and J. Bouma (Eds.), Future of the land: mobilising
and integrating knowledge for land-use options, John Wiley and
Sons, Chichester, pp. 386-393.
Semarnap (Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca) (1996), Programa
de áreas naturales protegidas de México 1995-2000, Semarnap/ine, México.
Toledo, V.M.
(1990), “El proceso de ganaderización y la destrucción
biológica y ecológica de México”, en E. Leff, (Ed.), Ambiente
y desarrollo en México,
Vol. I, unam,
México, pp. 191-227.
––––– (2000), La
Paz en Chiapas. Ecología. Luchas indígenas y modernidad alternativa, Ediciones Quinto Sol/unam, México.
Toledo, C. y A.
Bartra (Coords.) (2000), Del
círculo vicioso al círculo virtuoso. Cinco miradas al desarrollo sustentable de
las regiones marginadas,
Semarnap, México.
Warman, A. (2001), El
campo mexicano en el siglo xx, Fondo de Cultura Económica, México.
Enviado: 21 de marzo de 2003.
Reenviado: 26 de agosto de 2003.
Aceptado:
1 de septiembre de 2003.