Pobreza, deforestación y sus eventuales implicaciones
para la biodiversidad en Guatemala
Ludger J. Loening*
Michael Markussen**
Abstract
This
paper explores the causes of deforestation and its possible implications on
biodiversity loss in Guatemala. At the regional level, an empirical analysis
indicates that agricultural activities remain closely tied to deforestation
because of the virtual absence of non-environmental assets of the rural poor.
In this context, the excessive establishment of integrated conservation and
development projects appears to deliver a relatively poor outcome. The paper
concludes that strengthening the non-farm sector and human capital formation
should be regarded as key elements of a development strategy that tries to
combine the conservation of forest biodiversity and rural poverty alleviation.
Keywords: biodiversity, deforestation, education, integrated
conservation and development projects, rural poverty.
Resumen
El presente
trabajo explora las causas de la deforestación y sus eventuales implicaciones
para la pérdida de la biodiversidad en Guatemala. Se realiza un análisis
empírico en el ámbito regional, el cual indica que las actividades agrícolas en
las áreas rurales están fuertemente relacionadas a la deforestación, debido a
la ausencia de activos no ambientales de los pobres, como por ejemplo la
educación. En este contexto, el establecimiento excesivo de áreas protegidas
dentro del país parece ser poco promedor. El trabajo
concluye que el fortalecimiento del sector no agrícola y la formación de
capital humano deberían tomarse como elementos claves para una estrategia de
desarrollo, que intente combinar conservación de la biodiversidad forestal y
reducción de la pobreza rural.
Palabras clave:
biodiversidad, deforestación, educación, áreas protegidas, pobreza rural.
*
Universidad de Goettingen. Correo-e:
ludger.loening@wi-wiss.uni-goettingen.de
**
Universidad de Goettingen. Correo-e: mmarkus@gwdg.de
Introducción[1]
Por medio de la
ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica en el año 1995,
Guatemala se comprometió, entre otros temas, a llevar a cabo medidas amplias
para la conservación de recursos forestales. Desde el punto de vista de un país
en desarrollo, surgen varias dificultades para poner en práctica dicho
convenio, ya que la disminución de la deforestación usualmente no es una
prioridad social. Esta situación es problemática en la medida en que es
precisamente en las economías en desarrollo en las que se encuentra la mayor
parte de la diversidad biológica forestal.
Como se explica
en la próxima sección, el presente trabajo parte del supuesto de una estrecha
relación entre el retroceso de recursos forestales y la pérdida de la
biodiversidad. Una meta muy importante debe, por lo tanto, orientarse a disminuir
ampliamente la deforestación, tema central del presente artículo. De acuerdo
con los más recientes cálculos de la fao
(2001), la tasa anual de tala de bosques es 1.7%, la cual resulta superior a la
observada en Brasil o Indonesia. En el ámbito mundial, Centroamérica se cuenta
como una de las regiones más afectadas por la deforestación. Schwartz (1995a,
1995b) así como Southgate y Basterrechea
(1993) argumentan en este sentido, que Guatemala es un caso relevante en este
tema dentro de Latinoamérica, ya que ofrece una serie de problemas
característicos dentro de la región.
Con base en el
planteamiento anterior, hay dos cuestionamientos principales. (a) ¿Cuáles son
las razones para el drástico retroceso de recursos forestales en Guatemala? (b)
¿Qué medidas se podrían considerar como las más acertadas para la conservación
del área forestal a largo plazo?
La estructura
del documento es la siguiente: en el capítulo 1 se entrega una visión sobre la
relación entre deforestación y la eventual pérdida de la biodiversidad en el
país. Además, presentamos una visión general de la deforestación en Guatemala.
El capítulo 2 habla sobre las causas directas de la deforestación y el 3
presenta los resultados empíricos sobre algunos de los factores socioeconómicos
asociados. Finalmente, en el capítulo 4 se analiza cuál es la contribución de
las áreas protegidas a la conservación de la biodiversidad. La conclusión se
encuentra en el capítulo 5.
1. Biodiversidad y
deforestación en Guatemala
Según Myers et
al. (2000) la localización
natural, así como la situación biogeográfica, han llevado a que Guatemala se
convierta en un centro de interés (hotspot) en el ámbito global en cuanto a la
diversidad de especies. Asimismo, el Sistema de las Naciones Unidas en
Guatemala (2002) coloca al país en el lugar 24 de los 25 países con mayor
diversidad arbórea en el plano mundial, por lo cual algunos autores hacen
énfasis en la alta prioridad de protección en el país.
Nations et al. (1989), así como Villar Anléu (1998a, 1998b), resaltan la localización del país
como corredor entre las dos grandes masas continentales de tierra entre América
del Norte y América del Sur, así como entre las costas Pacífica y Atlántica
donde se crea una gran diversidad de flora y fauna en un espacio estrecho. De la
Cruz (1982) y Holdridge (1967) mencionan que las
unidades de corto espacio dependientes del relieve y la geomorfología, así como
las diferencias climáticas asociadas, han permitido la construcción de una
importante diversidad de ecosistemas. Particularmente, la región del Petén y
los bosques de niebla de Guatemala generan una gran biodiversidad, que ha sido
denominada por Dinerstein et
al. (1995) como única
en su clase y al mismo tiempo como muy vulnerable.
El cuadro 1
presenta una visión general sobre la deforestación en Guatemala durante los
últimos 50 años. Como se puede observar, existe una fuerte tendencia a la
disminución del área boscosa. Mientras en 1950 aproximadamente 65% del área del
país estaba cubierta por bosque, en el año 2000 este porcentaje descendió a
26%. Igualmente, se registró una pérdida de bosque de aproximadamente 60%
durante el mismo lapso. Cabe resaltar que los datos de distribución de las
áreas de bosque varían considerablemente dependiendo de la fuente.
Cuadro 1
Estimaciones de
la deforestación y la cobertura forestal en Guatemala, 1950-2000
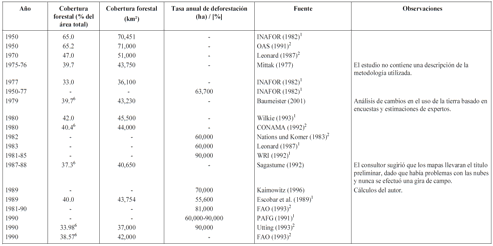
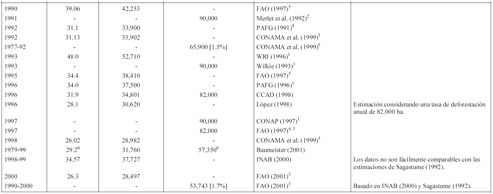
1 cit. en Sistema de
las Naciones Unidas en Guatemala (1998) y Dix (1999).
2 cit. en Kaimowitz (1996).
3 http://www. fao.org/forestry/fo/country/index.jsp?geo_id=1, diciembre
2002.
4 cit. en López
(1998).
5 cit. en conama et al.
(1999).
6
Cálculos propios.
Un ejemplo son
los datos para el año 1990, en los que se presentan tres estimaciones
diferentes. Lo mismo sucede con las tasas anuales de deforestación. En este
caso los valores varían entre 54,000 y 90,000 hectáreas por año. Al respecto no
se puede descartar que los datos están influidos por el interés de cada autor
al realizar los cálculos respectivos. No obstante, una valoración y revisión de
los datos resulta difícil, ya que los métodos utilizados difieren
considerablemente. Con base en las nuevas investigaciones de Baumeister (2001) y de la fao (2001) respecto a la tala de
árboles en el ámbito nacional, se considera como realista una cifra entre
50,000 a 60,000 hectáreas por año. Sin embargo, resulta imposible deducir de
los trabajos existentes en qué dirección han sido los cambios en la tasa anual
de deforestación.
La biodiversidad
de especies, así como de ecosistemas en las zonas boscosas del trópico y del subtrópico, se ve amenazada por la fuerte deforestación. McArthur y Wilson (1967) presentan la clara relación entre
deforestación y extinción de especies en el modelo especies-área.
Lugo et
al. (1993) confirman
esta relación, aunque consideran que hay un riesgo de sobreestimación. Al mismo
tiempo concluyen que la pérdida de la biodiversidad se puede detener por medio
de estrategias administrativas, como por ejemplo la reforestación. Aunque en
Guatemala algunos programas de reforestación por parte del estado se llevan a
cabo, no pueden compensar el equivalente a las talas ni hacer retroceder los
fuertes cambios ecológicos. Las consecuencias de la deforestación son las
siguientes: pérdida directa de especies, daño y fragmentación del hábitat (Markussen y Renner 2002),
consecuencias climáticas que se observan tanto en el ámbito global como en
relación con el microclima, y finalmente efectos agravantes sobre las
propiedades del suelo.
Usualmente en
las investigaciones no se tienen en cuenta los factores abióticos, que dentro
del marco del proceso de la deforestación también tienen efectos sobre la
diversidad de especies. De esta forma Markussen
(2003) investiga cambios pedológicos ocasionados por la deforestación en los
bosques de niebla de Guatemala. Los bosques de niebla se escogieron como áreas
de investigación debido a la variedad de la flora y la fauna, así como debido a
los recursos naturales de agua. Las investigaciones del paisaje por medio de
análisis físicos, químicos y biológicos de los suelos muestran que, a través de
la deforestación de los bosques de niebla y la utilización agrícola tradicional
por parte de la población Q’eqchi’, se origina una
degradación del suelo (véase también el anexo 2, figuras II-V). Dado que el
suelo es la fuente de vida para la fauna y la flora, se generan consecuencias
negativas sobre la biodiversidad forestal.
Los fuertes
cambios de los parámetros químicos y físicos del suelo se pueden observar en
las figuras Ia y Ib. En especial, el mantenimiento de
carbono así como el nitrógeno total disminuyen fuertemente con la utilización
permanente del suelo, por lo tanto, la regeneración de las áreas se ve
considerablemente limitada. Para muchos organismos en el suelo, esto se traduce
en la pérdida de la función de hábitat. El suelo representa la base para la producción
primaria y toma la función de hábitat para muchos tipos de micro y meso fauna.
Para la flora y la fauna que habita sobre el suelo, la degradación implica
limitaciones en la función de regulación del mismo, por ejemplo limitaciones en
la acumulación de energía y nutrientes. Adicionalmente, se pierde la utilidad
del suelo, incluyendo la producción de alimentos para el hombre (Markussen, 2002). La degradación original del suelo
iniciada por la deforestación conlleva a una caída del rendimiento de la producción
agrícola, incrementando de esta forma la demanda por tierra de los pequeños
agricultores y de la población que vive de la economía de subsistencia. Esta
mayor demanda genera a su vez ampliación de cultivos y contribuye
significativamente a la disminución de los recursos forestales. Las causas
socioeconómicas de los procesos de deforestación se analizan en la siguiente
sección.
Figura I
Cambios en el
nivel de nutrientes de la tierra debido a la explotación agrícola
(a) En la superficie (0-30 cm) de la comunidad Chelemhá,
Alta Verapaz
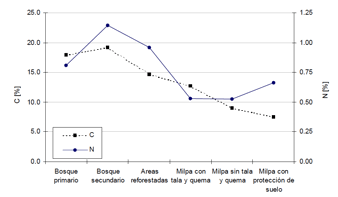
(b) En el respectivo horizonte alto (horizonte Ah) de la
comunidad Chicacnab, Alta Verapaz
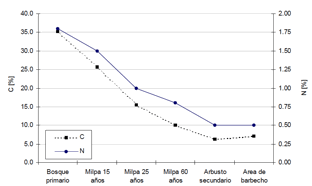
Nota: Datos propios,
véase Markussen (2003) para más detalles.
2. Causas de la
deforestación
De acuerdo con
Schwartz (1995a, 1995b) se observa que históricamente la transformación de
zonas forestales en zonas de producción agrícola ha jugado un papel importante
en Guatemala, país considerablemente orientado a la exportación agrícola. El
fuerte crecimiento económico en el sector agrícola hasta la década de los 80,
intensivo en recursos naturales, contribuyó de manera significativa a la
disminución del bosque. En especial, la ampliación de la economía pecuaria en
el Petén fue importante para el deterioro de los recursos forestales. La
consecuente devastación del bosque húmedo tropical es un claro ejemplo de
decisiones políticas erradas. Según Kaimowitz (1995,
1996) y el Banco Mundial (1995a), las zonas consideradas improductivas fueron
transformadas en tierras de pastoreo. Asimismo, se fomentó de forma activa la
transformación del bosque tropical a través de adjudicaciones de grandes áreas,
de créditos de bajo costo y de subvenciones.
Una recopilación
de diferentes estudios sobre la deforestación en Guatemala durante los últimos
20 años se puede encontrar en la fao (1999). Por otra parte, el Banco Mundial (1995a)
y con base en el mismo Katz (2000), analiza la
problemática de los derechos de propiedad de la tierra y sus efectos sobre la
deforestación. En general, se observa que los estudios proporcionan resultados
ambivalentes y son netamente cualitativos. Hasta los años ochenta, la mayoría
de los estudios asociaba los procesos de deforestación principalmente con el
aumento de la ganadería extensiva. Posteriormente, el énfasis se centró en el
crecimiento poblacional, la pobreza y la utilización no sostenible de la tierra
como principales causantes. Cabe señalar que durante el periodo observado,
sobre todo entre 1981-1983, se efectuó el conflicto interno armado que provocó
fuertes movimientos migratorios. Sin embargo, según la fao (1999) resulta difícil de evaluar el efecto neto sobre la
tasa de deforestación.
Según conama et
al. (1999), las áreas
que actualmente están sin explotar, se clasifican como inapropiadas para la
producción agrícola sostenible. Dado que las áreas aptas para la producción
agrícola orientada a la exportación ya se encuentran delimitadas, se sospecha
que existen otras causas que han ganado significancia como generadoras de la
alta deforestación. Al respecto cabe mencionar que, en el caso de Guatemala, la
utilización de la madera como recurso industrial no se puede considerar como
una causa importante, ya que tiene una escasa participación de 2.6% en el
Producto Interno Bruto del país. Según el Sistema de las Naciones Unidas en
Guatemala (2002), del total de la producción forestal entre 1995-1999, un 97%
se utilizó como combustible y sólo 3% de la madera fue industrializada.
Sorpresivamente, Guatemala (nombre que etimológicamente indica tierra de
árboles) presenta una balanza comercial deficitaria en cuanto a productos
forestales, cuya causa radica principalmente en la alta importación de papel y
cartón.
Kaimowitz y Angelsen
(2002) en un estudio acerca de la literatura disponible sobre modelos empíricos
de deforestación, observan que no existe una conclusión generalizada sobre los
orígenes de la deforestación. En la mayoría de los estudios se realizan
análisis de corte transversal que, debido a datos dudosos, así como a la mezcla
analítica de diferentes puntos de vista, ofrecen escasos avances en el
conocimiento de esta problemática. Parece, por lo tanto, necesario diferenciar
menores niveles de agregación entre (a) causas directas y (b) los determinantes
socioeconómicos asociados.
Sin embargo,
resulta irrefutable que en Latinoamérica la ampliación de las áreas de
producción agrícola y sobre todo el aumento de las áreas de pastoreo han
contribuido directamente a la pérdida de recursos forestales. En el caso de
Guatemala, las estimaciones de expertos indican, como se observa en los cuadros
2 y 3, una diminución de las áreas forestales debido al aumento de las
necesidades alimenticias de los pequeños cultivadores.[2] De
acuerdo con estos cálculos, la tasa anual de la deforestación resulta un poco
más alta que en las estimaciones de la fao (1999).
Cuadro 2
Causas directas
de la deforestación en Guatemala, 1993-1997
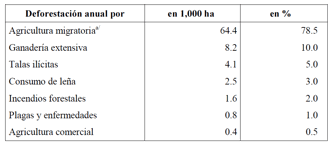
Fuente: Tomado de conama et
al. (1999).
a/ La
fuente no presenta una definición concreta de este término. No obstante, se
asocia con actividades de tala y quema junto con migración de la población
rural.
Cuadro 3
Guatemala:
Cambios en el uso del suelo, 1979-1999
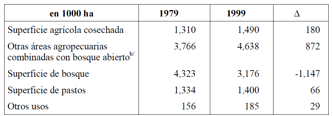
Fuente: Baumeister (2001).
b/ La
fuente asocia estas áreas con la expansión de la frontera agrícola y la
utilización de barbechos más prolongados.
Respecto a los
determinantes socioeconómicos, existen muy pocas investigaciones detalladas que
analizan la relevancia empírica de la pobreza, debido principalmente a la
escasa disponibilidad de datos. Sin embargo, por medio de un análisis regional
para México, Deininger y Minten
(1999) muestran que, junto con factores de influencia condicionados por el
clima y por la calidad del suelo, las tasas de pobreza contribuyen
significativamente a una mayor deforestación. Deininger
y Minten (1996) comprueban estos resultados de forma
detallada en el caso de los estados sureños mexicanos de Oaxaca y Chiapas.
Debido a la presencia de características geográficas, culturales y
socioeconómicas similares, estos análisis resultan altamente relevantes para
Guatemala.
La pobreza y la
deforestación pueden asociarse entre sí a través de la falta de ocupaciones no
agrícolas. La inexistencia de otras alternativas de trabajo crea una
restricción que con frecuencia obliga a ejercer actividades con ingresos bajos.
Entre estas actividades se encuentra la transformación de áreas forestales en
agrícolas, incluso cuando éstas no son aptas para este tipo de uso. En el caso
de Guatemala, Vakis (2002) encuentra a nivel empírico
que existe una fuerte relación entre actividades no agrícolas y pobreza rural.
Esto se debe a tres razones. En primer lugar, existe la posibilidad de
diversificar las fuentes de ingreso y por lo tanto se reduce la vulnerabilidad
de los pobres hacia los choques externos. Segundo, los ingresos no agrícolas incrementan
la liquidez de los agricultores, lo que les permite comprar insumos agrícolas e
incrementar la productividad. Tercero, estas actividades son importantes para
la población que no tiene acceso a la tierra, ya que se convierte en una
alternativa de ingreso.
Pichón (1997) y
Godoy et al.
(1997) muestran en el contexto latinoamericano que el parámetro decisivo para
las actividades de baja deforestación se encuentra en las actividades
generadoras de ingreso fuera del sector agrícola. De acuerdo con Kaimowitz y Angelsen (2002),
estos resultados son relevantes en la medida en que, independientemente del
punto de partida analítico o empírico, en la literatura parece existir un
consenso respecto a estos efectos.[3] Al
respecto, López y Valdés (2000) destacan que en varios países latinoamericanos
la educación es uno de los determinantes centrales de los ingresos agrícolas y
una condición necesaria para participar en las actividades no agrícolas. Basado
en la encovi
(Instituto Nacional de Estadística, 2000), Vakis
(2002) también encuentra que para Guatemala la educación es un factor clave
para participar en actividades no agrícolas en el área rural.
Cabe resaltar
que, en los análisis empíricos, las tasas de pobreza basadas en el ingreso o
consumo de los hogares son discutibles. Vosti y Reardon (1997) proponen por lo tanto tener en cuenta los
activos de los grupos poblacionales afectados, es decir, la estructura de la
propiedad de la tierra, el acceso al crédito y el capital humano, así como una
variedad de factores en el contexto social e institucional. En Guatemala, dada
una distribución extremadamente desigual de la tierra, infraestructura rural
deficiente y el muy bajo nivel de capital humano, no existe para la población
agrícola, mayoritariamente indígena, una alternativa diferente a realizar
actividades agrícolas intensivas con baja productividad. Adicionalmente, se
generan como estrategias de salida importantes movimientos migratorios hacia
las regiones menos pobladas, como el Petén. Estas migraciones se originan en
las altas tasas de crecimiento poblacional, que ascienden a lo largo del país a
2.6% anual. En algunas regiones del Petén existen estimaciones que reportan
tasas de crecimiento poblacional hasta de 9% anual. Surge la duda, de si estas
afirmaciones se pueden comprobar empíricamente.
3. Resultados
empíricos
Debido al estado
de los datos, existen límites para la exploración empírica de los determinantes
de la deforestación. Los análisis de regresión que se realizan a continuación a
nivel departamental, con excepción de Ciudad de Guatemala, deben por lo tanto
leerse bajo esta salvedad. La regresión en la cual se basa el análisis es:
![]()
Donde △DEF es deforestación per capita,
c es una constante, ßij es el vector de
coeficientes y Xij representa el vector de
la variable explicativa j en la región i. Por su parte ui
es el término de error. Las variables explicativas incluyen el área total de
las microfincas, la pobreza extrema rural, el
rendimiento de maíz como una variable proxy para la productividad agrícola, el
empleo rural no agrícola, la educación y una variable dummy para capturar los efectos específicos
de la región del Petén (véase el cuadro 4). Una breve descripción de las
variables y sus fuentes se puede encontrar en el anexo 1 (cuadros 8 y 9). Dada
la limitada disponibilidad de datos, el modelo econométrico resulta
relativamente simple y parte del supuesto de una relación lineal entre las
variables. Sin embargo, los resultados generales han probado ser robustos. La
utilización de especificaciones logarítmicas o semilogarítmicas
no cambiaría significativamente los resultados.[4] Ya
que hay evidencia de heterocedasticidad, el test t se corrige utilizando el
procedimiento de White.
La regresión
indica una relación significativa entre el consumo per
capita de
recursos forestales y entre la pobreza rural (columna 1). El signo positivo del
coeficiente respecto a la pobreza señala que con una proporción creciente de la
población rural en condiciones de extrema pobreza, se da un incremento de la
deforestación per capita
a nivel
departamental. Las cuotas regionales de pobreza y las definiciones
correspondientes fueron tomadas de una investigación realizada por el Banco
Mundial (1995b). La extrema pobreza indica que aproximadamente 72% de la
población rural no está en capacidad de cubrir las necesidades mínimas diarias
de calorías. En una revisión posterior, el Banco Mundial (2003) ha reducido
esta estimación en aproximadamente 10
puntos porcentuales.
Debido a que los
problemas de distribución de la tierra en Guatemala juegan un papel importante,
en la columna (1) y en las regresiones siguientes, se incorpora el área total
de microfincas, es decir, de unidades de producción
agrícola hasta 0.7 hectáreas. Aunque la variable indica una relación
significativa, no hay una explicación concreta para este resultado. Por lo
tanto, se podría aducir el signo negativo a la diferente distribución de los
derechos de propiedad en el ámbito regional. En este sentido, las regiones en
las que los derechos de propiedad están mejor regulados, registran una menor
deforestación. No obstante, se observa una gran deficiencia en la regulación de
derechos de propiedad a lo largo del país. Posiblemente la variable indica
también que, junto con la explotación de pequeñas parcelas, se llevan a cabo
paralelamente otras labores. Para la población predominantemente indígena
resulta de gran importancia tener la posibilidad de cultivar el maíz, planta
tradicional, lo que se sale de una interpretación netamente económica. En
muchas regiones del país, las áreas de producción de este tamaño son
insuficientes para la alimentación de una familia.
Adicionalmente a
las variables mencionadas, se colocó en la columna (2) la tasa de retorno del
maíz. En presencia de muchos factores influyentes, por ejemplo la calidad del
suelo y las condiciones climáticas, no resulta sorpresiva la baja
significancia. Es por que las escasas y variables relaciones climáticas
conllevan a diferentes tasas de retorno entre las regiones. Mientras que en
algunas regiones es posible llevar a cabo una sola cosecha por año, en las
regiones más abundantes se pueden hacer varias. No obstante, el signo de la
regresión tiende
a indicar la importancia de la aplicación de nuevas y mejores técnicas de
producción agrícola, con el fin de alcanzar incrementos en la productividad. El
signo negativo implica que, al haber un mayor retorno del maíz, existe una
menor deforestación per capita
a lo largo del país.
Sin embargo, en la frontera agrícola no es indispensable la incorporación de
estas técnicas, ya que su efecto puede ser variado, e incluso podrían provocar
un aumento de la deforestación (véase la sección 4), dependiendo de diversos
factores que no se analizan en detalle en este documento.
Cuadro 4
Determinantes de
la deforestación en Guatemala, 1975-1988
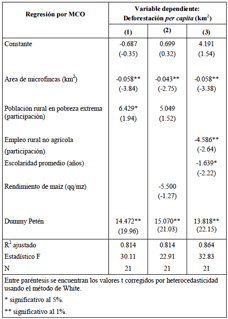
Fuente: Cálculos propios.
En la columna
(3) se reemplaza finalmente la variable pobreza por la participación de la
ocupación rural en el sector no agrícola, así como por la educación promedio.
El signo negativo indica que tanto una mayor educación promedio, como una mayor
participación de la ocupación rural en el sector no agrícola, generan una menor
deforestación per cápita. Ambas variables afectan levemente el R2 y
concuerdan con el valor total de la variable de pobreza. La ausencia de
posibilidades de ocupación no agrícolas, junto con el bajo capital humano
rural, pueden verse como causas centrales de la pérdida de recursos forestales
en Guatemala dentro del modelo empírico. Así mismo, se confirma un resultado
cualitativo para Guatemala obtenido en la investigación de C. Cabrera (1996).
De igual manera, Godoy y Contreras (2001) concluyen en una investigación sobre
indígenas a nivel de hogares en Bolivia, que el parámetro más importante para
la menor deforestación es el nivel educativo. Posibles causantes de la relación
anterior pueden ser, junto con mejores oportunidades de empleo, la mayor
valoración de los recursos forestales o mejoras en la productividad. A través
de un mayor nivel de capital humano, podrían generarse, además, movimientos
migratorios en áreas urbanas, lo que disminuiría la presión sobre la
utilización de la tierra.
La región del
Petén resulta muy relevante debido a su tamaño. Por esta razón se incorporan, a
través de una variable dummy,
efectos regionales
específicos en el análisis. Se deben diferenciar dos efectos: (a) mientras en
años anteriores los programas de fomento estatal, y a través de éstos la
ampliación de la tierra de pastoreo, jugaron un papel importante, (b) los
estudios de Bilsborrow (1992), así como los de Sader et al. (2001) indican, por medio de fotos
satelitales, que actualmente los procesos de colonización de los pequeños
agricultores son el principal causante de la deforestación. Estos resultados se
confirman en Grunberg et
al. (2000) mediante
la aplicación de modelos empíricos de pronóstico para conversión de bosques.
Resulta interesante que el ingreso agrícola no juegue ningún papel significativo
en el incremento en la capacidad de pronóstico del modelo. Las razones para la
migración rural en el Petén pueden, por lo tanto, ser indirectamente asociadas
con la conversión de los bosques.
Cuadro 5
Motivos para la
migración rural en Guatemala, 1995-2000 a/
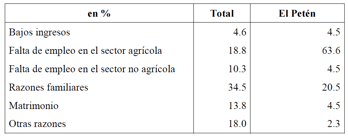
a/ Cambio de domicilio de la población agrícola de más de
veinte años en una finca propia o con actividades agrícolas.
Fuente:
Cálculos propios basados en la encovi (2000).
Cuadro 6
Razones para
trasladarse al Petén, 1999
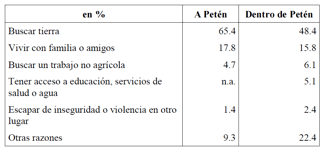
Fuente: ine et al. (2001).
En el cuadro 5 se
enumeran algunos motivos para la migración de la población rural con
actividades agrícolas en fincas cultivadas de manera autónoma. La migración
rural se refiere al cambio de domicilio dentro de los límites de un municipio.
Para el total del país, estas variables son poco explicativas dentro del
contexto de la deforestación. No obstante, dado que el Petén tiene altas tasas
de inmigración de otros municipios, es importante analizar estos resultados.
Aproximadamente dos tercios de los encuestados en el Petén colocan la falta de
empleo en el sector agrícola como la principal causa de la migración. El poco
significado de ingreso respecto a formas alternativas de empleo no resulta
sorprendente, ya que se asocia con el bajo nivel educativo. Estos resultados
son confirmados en el cuadro 6. Como se puede observar, la gran mayoría de los
inmigrantes vinieron a Petén para buscar tierra por alguna u otra razón.
En este sentido,
se podría realizar una contribución importante a la conservación de la
cobertura forestal y a la disminución de la pobreza a través de la construcción
de capital humano y del fomento de alternativas de ingreso en actividades no
agrícolas, como se explica en secciones anteriores. Con base en la dimensión
temporal y en un determinado escepticismo frente a la eficacia de las políticas
de desarrollo, se favorecen con frecuencia propuestas alternativas para la
protección directa de la biodiversidad forestal. La contribución de las áreas
protegidas, tanto públicas como privadas, se discute en la siguiente sección.
4. ¿Cómo contribuyen
las áreas protegidas a la conservación de la biodiversidad?
Generalmente se
argumenta que a través de las áreas protegidas se puede hacer una contribución
significativa a la conservación de los bosques y de la biodiversidad en los
países en desarrollo. A través del apoyo de donantes extranjeros, Guatemala le
ha dado un papel importante a la creación de parques naturales. Según el
Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala (2002), existen más de 123 áreas
protegidas en el país. La mayoría de éstas fueron creadas a principios de los
noventa y corresponden aproximadamente al 28.6% del territorio nacional.
Las áreas
protegidas son administradas normalmente por el Consejo Nacional de Areas Protegidas (conap), entidad pública
dependiente de la Presidencia de la República de Guatemala. En algunos casos
organizaciones no gubernamentales (ong) u otras instituciones son aceptadas como
coadministradoras, por medio de un convenio firmado entre la organización y el conap. Uno de
los proyectos más significativos, que contempla aproximadamente un tercio del
área en mención, es la Reserva de la Biósfera Maya en el Petén. Según C.
Cabrera (1996) la problemática agraria del país se ha agudizado gracias a la
masiva ampliación de los parques naturales y del retorno de desplazados por la
guerra civil. Por esta razón, no es de sorprender que existan tensiones entre
los promotores de las áreas protegidas y la población rural.
Gran parte de
las áreas protegidas en Guatemala se ejecutan en forma de planes integrales de
protección de la naturaleza. De esta manera se intenta evitar conflictos
sociales, a través del establecimiento de una zona de amortiguamiento.
Igualmente surgen, bajo el razonamiento de integración entre protección y
utilización, fuentes adicionales de ingreso para la población local, que
incentivan a la población a abandonar las prácticas nocivas de utilización de
la tierra. Ejemplos al respecto son el ecoturismo y la adopción de técnicas de
agricultura sostenible. No obstante, Valenzuela (1996) afirma que, en el caso
de Guatemala, la mentalidad de protección de la naturaleza se encuentra
generalmente en primer plano.
Si se tiene en
cuenta la alta popularidad de las áreas protegidas, resulta sorprendente que
muchos estudios como el realizado por Wells et al. (1992), indiquen que los proyectos
de protección integrada de la naturaleza no han alcanzado en la mayoría de los
casos las metas planteadas inicialmente en materia de conservación del medio
ambiente y desarrollo. Las investigaciones de Barret y Arcese
(1995), Gibson y Marks (1995), Alpert (1996), Southgate (1998), Oates (1999),
Wells et al.
(1999) y Rice et al. (2001), muestran que en los países
en desarrollo las debilidades institucionales, en conjunto con problemas
conceptuales no resueltos, son los responsables del amplio fracaso de la
mayoría de las áreas protegidas.
Entre los
principales obstáculos conceptuales se encuentran tres factores. En primer
lugar, las medidas de desarrollo incentivan la inmigración en las zonas de
amortiguamiento, lo que incrementa la presión sobre la utilización de la
tierra. En segundo lugar, las mejoras en la productividad agrícola liberan mano
de obra a través de la adopción de técnicas de agricultura sostenible, lo que
genera efectos negativos sobre la conversión de bosques. En general, evaluar
los efectos de aumentos en la productividad agrícola sobre la deforestación es
aún un tema controvertido (Angelsen y Kaimowitz 2001). Finalmente, en el caso del subempleo se
cuestiona si a través de la participación en proyectos, por ejemplo de
ecoturismo, se reducen realmente las prácticas intensivas de utilización de la
tierra.
En este sentido,
Brandon (1996) resalta que el ecoturismo en los países en desarrollo tiene sólo
una importancia marginal. El éxito de este concepto requiere de una serie de
criterios que con frecuencia no se cumplen. Especialmente la exclusividad de la
belleza natural y la disponibilidad de una infraestructura turística juegan un
rol importante. Según Southgate (1998), el supuesto
éxito del modelo costarricense es un buen ejemplo de que el ecoturismo no
incrementa significativamente las fuentes de ingreso de la población local.
Por el
contrario, en el caso de México, Deininger y Minten (1999) concluyen que las áreas protegidas han
contribuido significativamente a la disminución de la deforestación. No
obstante, el efecto cuantitativo en comparación con los factores
socioeconómicos y geográficos es muy bajo. Asimismo, Bruner et
al. (2001) concluyen,
en un estudio comparativo, que las áreas protegidas contribuyen a la reducción
de la tasa de deforestación. Por su parte, Southgate
(1998) critica que, en vista de la constelación de intereses por parte de las
instituciones dirigentes, existe una tendencia a una presentación enaltecedora
de las áreas protegidas, lo que dificulta la discusión y evaluación real de las
mismas. A esto se suma que la mayor parte de la información proviene de
consultores con intereses propios y que usualmente los datos socioeconómicos y
cartográficos necesarios para realizar una evaluación no se encuentran
disponibles. Para resumir, la discusión sobre la valoración del éxito o fracaso
de las áreas protegidas aún está abierta.
En el caso de
Guatemala, Godoy (1998) así como Friedrich (2002) señalan importantes
deficiencias institucionales y administrativas en las zonas protegidas.
Adicionalmente, muchos parques naturales existen solamente en el papel. Según
el Sistema de las Naciones Unidas (2002), en 1997 solamente 13% del total de
áreas protegidas declaradas contaba con un plan maestro aprobado y en
ejecución. Este porcentaje subió significativamente en los últimos años, y
actualmente se estima que 87% de las áreas protegidas cuenta con un plan
maestro. Sin embargo, aún ante la existencia de una administración más
eficiente, es poco probable que las áreas protegidas alcancen sus objetivos,
debido a las causas mismas de la deforestación, así como a las deficiencias
conceptuales mencionadas anteriormente.
Ya que las áreas
protegidas son numerosas y heterogéneas, es difícil realizar una ilustración
detallada de todas. No obstante, la Reserva de la Biósfera Maya del Petén
constituye un caso de particular interés, ya que ha sido objeto de diversas
investigaciones en los últimos años. Una excelente recopilación se puede
encontrar en Nations et
al. (1999) y flacso (2000).
Basados en fotos satelitales, Sader et
al. (2001) encuentran
que la deforestación anual de la Reserva de la Biosfera Maya ha aumentado
continuamente en los últimos años (véase el cuadro 7). Asimismo, se registran
incrementos en casi todas las zonas protegidas, así como en las zonas de
amortiguamiento.[5]
Cuadro 7
Deforestación
anual en la Reserva de la Biosfera Maya,
1986-1997
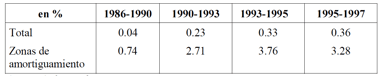
Fuente: Sader et
al. (2001).
Como explicación,
Chemonics International et
al. (2000) sostienen
que la utilización de técnicas alternativas de producción agrícola no conduce a
menores actividades de tala. Además, las zonas de amortiguamiento crean un
corredor de servicios para las áreas protegidas, con lo que incrementa la
conversión de bosques. De manera similar, los Defensores de la Naturaleza
(2001) afirman que en la Reserva de la Biósfera Sierra de las Minas, la
adopción de técnicas de agricultura sostenible tiende a aumentar la
deforestación, lo que difiere del pensamiento convencional. Asimismo, se
confirma la inquietud expresada por Valenzuela (1996), según la cual los
proyectos de protección que se plantean con buenos propósitos, muchas veces
tienen resultados ambivalentes. En este sentido, Shriar
(2001) argumenta que se debería hacer más énfasis en los aspectos del
desarrollo de la economía rural en el Petén.
Llama la
atención que a partir de 1990, es decir, a partir del establecimiento de la
reserva, hay un importante incremento en la deforestación. Sin embargo, queda
en duda si la deforestación hubiese sido mayor en ausencia de las áreas de
protección y las zonas de amortiguamiento. Si se tiene en cuenta el cambio en
la utilización de la tierra en el Petén, en regiones no cobijadas por la
protección, se constata que la deforestación resulta mayor que en las áreas
protegidas y en las zonas de amortiguamiento, resultado que también se observa
en el Parque Nacional Laguna Lachuá en Alta Verapaz.
En la foto satelital se puede observar la frontera del parque nacional con una
magnitud de 14.500 ha. Mientras que el parque aún se encuentra casi por
completo cubierto por bosque, las zonas aledañas fueron deforestadas casi por
completo durante los últimos años. De esta manera, resulta positiva la
protección del bosque dentro del parque nacional, aunque falta manejo de las
zonas de amortiguamiento.
Por su parte,
las reservas naturales privadas brindan ventajas en cuanto a la protección de
la biodiversidad forestal. Schulz y Unger (2000) destacan como un buen ejemplo al respecto el
Proyecto Ecológico Quetzal, que se desarrolla en el Departamento Alta Verapaz.
Según Friedrich (2002), las fortalezas se encuentran especialmente en la red de
áreas protegidas, el cambio en las formas de explotación, el ecoturismo y la
utilización sostenible de los bosques, cada uno a nivel de pequeñas unidades
familiares agrícolas. La protección privada de la naturaleza, llevada a cabo
por ong
o entidades privadas, es un instrumento útil para cumplir con el Convenio sobre
la Diversidad Biológica. Una ventaja importante radica en la posibilidad de
controlar los límites del área, lo cual se garantiza especialmente cuando la ong está
domiciliada en el lugar y a través de su presencia puede actuar con mayor
facilidad en la región del proyecto. Cabe resaltar que para el establecimiento
y conservación de las áreas protegidas, la participación de la población
adyacente juega un papel importante. De igual manera, resulta importante la
sensibilización de la población infantil escolar respecto a la protección de la
naturaleza, a través de la cual se garantizan multiplicadores para el resto de
la población en el futuro. También E. F. Cabrera (1996) concluye que una de las
prioridades para la conservación de la biodiversidad forestal en Guatemala es
la educación ambiental, la cual debería fomentarse en gran escala junto con la
ampliación de la concientización respecto al valor de la biodiversidad.
Otro ejemplo en
cuanto a protección de la naturaleza se encuentra en la ong Unión para Proteger el Bosque
Nuboso (uprobon).
A través de la compra de un área de bosque de niebla intacto y con el objeto de
reforestar en el marco del Programa de Incentivos Forestales (pinfor) en los
puntos degradados, se garantiza la protección de los recursos forestales y la
consecuente biodiversidad. La meta principal en este programa es la adquisición
y tramitación de posibilidades para crear una base de vida con fuentes
alternativas de ingreso para la población indígena, sin que sea necesario
recurrir a la deforestación. La población indígena aprende las principales
funciones del bosque de niebla y se sensibiliza respecto a la utilización
sostenible de los recursos. Hasta ahora, las reservas naturales privadas
constituyen menos del 1% de la superficie de las áreas protegidas (Sistema de las
Naciones Unidas en Guatemala 2002). Sin embargo, la protección privada de la
naturaleza que es aún escasa en Guatemala, podría ofrecer un cierto potencial.
Conclusiones y
necesidades futuras de investigación
(1) Según el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, Guatemala se comprometió a fomentar la
protección de ecosistemas y áreas naturales, así como a proteger las
poblaciones en su entorno natural. Adicionalmente, se debe promover el
desarrollo sustentable que contemple el medio ambiente en zonas adyacentes a
las áreas protegidas. Aproximadamente una tercera parte de Guatemala se
encuentra bajo protección, sin embargo, se pueden reconocer deficiencias graves
en la puesta en marcha del convenio.
(2) Las reservas
naturales privadas podrían ser aptas para la conservación de la biodiversidad
forestal. Una ventaja es que ante la existencia de problemas específicos,
podrían plantearse soluciones locales. Dentro de este contexto muchos actores
consideran que la puesta en marcha de sistemas sostenibles de utilización de la
tierra es favorable, en especial si se adaptan a las condiciones locales. En
ambos casos, la promoción de capital humano, y en especial la inversión en
educación ambiental, constituyen una posibilidad de afrontar la pérdida de la
biodiversidad forestal.
(3) A nivel de
las áreas protegidas manejadas por instituciones gubernamentales u ong, resulta
poco prometedora una política de conservación de bosques que no contemple los
incentivos que afectan la utilización intensiva de la tierra, en especial
aquellos condicionados por reglas institucionales o por factores relacionado
con la pobreza. En vez de concentrarse solamente en el establecimiento de áreas
protegidas, con dudosa probabilidad de éxito, es necesario mejorar las
capacidades administrativas y buscar alternativas para la conservación de la
cobertura forestal.
(4) Dado que en
Guatemala los factores asociados con la pobreza juegan un papel importante, es
indispensable fortalecer los activos de los grupos socialmente marginados, en
especial los indígenas. Para mejorar los activos hay varias posibilidades; sin
embargo, medidas como la construcción de infraestructura física, la
facilitación de acceso a los sistemas de crédito, las reformas agrarias y de
propiedad, así como la adopción de técnicas de agricultura sostenible son
discutibles, ya que pueden tener resultados ambivalentes, y provocar incluso un
aumento en la deforestación. El conocimiento preciso de estas relaciones, así
como su significado empírico, debería por lo tanto ser de interés para
investigaciones futuras.
(5) Guatemala
ofrece condiciones óptimas para profundizar la investigación empírica. Existen
mapas digitales para los años 1988 (Sagastume 1992) y 1999 del Instituto
Nacional de Bosques (inab,
2000), con los cuales se pueden calcular tasas de deforestación como las
realizadas por la fao
(2001). Además, la Universidad del Valle de Guatemala está elaborando
actualmente, en conjunto con otras instituciones, una documentación sobre la
dinámica de la cobertura forestal entre 1991 y 2001. Adicionalmente, existe una
completa base cartográfica nacional digitalizada, elaborada por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (maga,
2001). Estas informaciones pueden ampliarse a través de las encuestas
sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística para los años 1989,
1998 y 2000.
(6) Un elemento
central de una política de desarrollo orientada a la pobreza radica en mejorar
la educación de la población rural, ya que a través de esto se amplia la posibilidad de entrar en el mercado laboral del
sector agrícola no rural. Al mejorar las opciones de ingreso, disminuye el
incentivo para realizar labores intensivas en recursos, así como en utilización
de la tierra, que se asocian generalmente con una baja productividad. Al contrario
de las posibilidades ya mencionadas para mejorar los activos de los pobres, se
encontró a nivel empírico que existe una relación inequívoca e importante para
Guatemala respecto al fomento de capital humano. Además, la educación juega un
papel importante en la disminución del crecimiento poblacional, así como
posiblemente en el mejor conocimiento y en la apreciación de los recursos
naturales.
(7) Bajo las
condiciones actuales, en Guatemala no parece existir un conflicto de metas
entre la conservación de la biodiversidad forestal y el crecimiento económico.
Por el contrario, el crecimiento económico surge como una condición necesaria
para la transformación del sector agrícola, así como para disponer de otras
alternativas de empleo. El fomento de capital humano es una posibilidad para
cambiar el curso del crecimiento económico del país, basado en el uso de
recursos naturales y que, según el Banco Mundial (2003), hasta hoy no ha sido
muy exitoso en la reducción de la pobreza. Asimismo, Loening
(2002) muestra empíricamente que la formación de capital humano es
indispensable para aumentar a largo plazo la tasa de crecimiento económico.
Anexo 1
Datos
Cuadro 8
Fuentes de datos
para el modelo de regresión
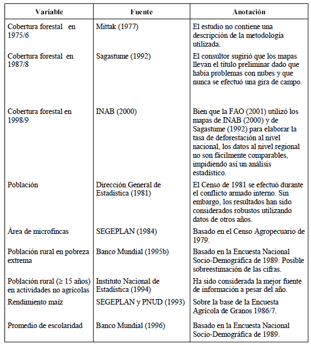
Cuadro 9
Datos regionales
para el modelo de regresión
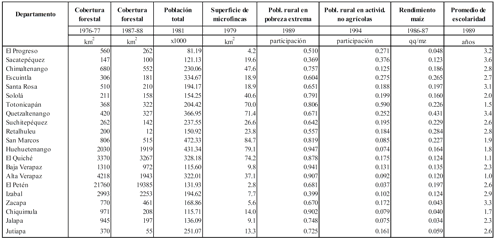
Anexo 2
Fotos
Figura I
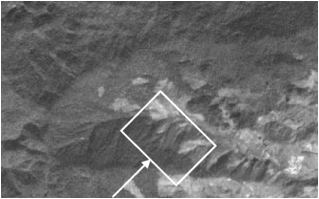
Comunidad Chelemhá
(municipio Tucurú, departamento Alta Verapaz), 1964.
La colonización ya está en plena actividad y la fragmentación del hábitat
apenas empieza (Fuente: Instituto Geográfico Nacional Guatemala, VV Hurd M-6 AMS1-23-64 AID2 1022).
Figura II

La misma comunidad Chelemhá
con parcelas de milpa y formas de erosión del año 1998. Se observan bosques
solamente en la parte superior de las colinas. El borde del bosque está a la
altura de 1900 m.
Figura III

Al fin de la estación seca, los campesinos
usualmente queman las parcelas para el cultivo nuevo (Chelemhá
en 2001).
Figura IV

Desmonte tradicional por incendio para
preparar la milpa (Chelemhá en 2001). Fuente de las
figuras I-IV: autores.
Bibliografía
Alpert, P. (1996), “Integrated
Conservation and Development
Projects”, en BioScience, año 46, núm. 11, pp. 845-855.
Angelsen, A. y D. Kaimowitz (eds.) (2001), Agricultural Technologies and Tropical Deforestation,
Bogor, Center for International Forestry Research.
Banco Mundial (2003), Poverty in Guatemala, reporte núm. 24221-GU, Washington
D.C.
––––– (1996), Guatemala Basic Education Strategy: Equity and
Efficiency in Education, reporte núm. 13304-GU, Washington D.C.
––––– (1995a), Guatemala:
Tenencia Agraria y Manejo de los Recursos Naturales, reporte núm. 14553-GU, Washington
D.C., mimeo.
––––– (1995b), Guatemala: An Assessment of Poverty, reporte núm. 12313-GU, Washington
D.C.
Barret, C. y P. Arcese
(1995), “Are integrated conservation-development projects sustainable? On the
conservation of large mammals in sub-Saharan Africa”, en World Development, núm. 23, pp. 1073-1084.
Baumeister, E. (2001), “Formas de acceso a la
tierra y al agua en Guatemala”, en Cuadernos del Desarrollo Humano, núm. 4, Sistema de las Naciones
Unidas, Guatemala.
Bilsborrow, R. (1992),
“Rural Poverty, Migration, and the Environment in Developing Countries: Three
Case Studies”, en World
Bank Policy Research Paper 1017.
Brandon, K. (1996), “Ecotourism and Conservation: A
Review of Key Issues”, en World
Bank Environment Department Paper, núm.
33.
Bruner et al. (2001), “Effectiveness of Parks in Protecting
Tropical Biodiversity”, en Science, núm. 291, pp. 125-128.
Cabrera, C.
(1996), Síntesis histórica de la deforestación en Guatemala, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Guatemala, mimeo.
Cabrera, E. F.
(1996), Diagnostico sobre la gestión de los recursos de
biodiversidad y la aplicación de la Agenda 21 en Guatemala: Proyecto Manejo
Sostenible de Recursos Naturales,
mimeo.
ccad
(Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo) (1998), Estado
del ambiente y los recursos naturales en Centroamérica 1998, San José, Costa Rica.
Dirección
General de Estadística (1981), Censos Nacionales. IV Habitación
y IX Población, Características
Generales, Guatemala, (publicado en 1984).
Instituto
Nacional de Estadística (1994), X Censo Nacional de Población y
IX de Habitación,
Características Generales de Población y Habitación, Guatemala, (publicado
1996).
Chemonics International
bifor
Consortium y International Resources Group (2000), Guatemala: Assessment and Analysis of Progress Toward
s05 Goals in the Maya Biosphere Reserve, Guatemala, reporte final de consultoría a usaid, 6 de diciembre del 2000.
conama
et al.
(Comisión Nacional de Medio Ambiente) (1999), Las áreas
silvestres de Guatemala, ¿Tienen amenazas? Guatemala, mimeo.
conap
(Consejo Nacional de Áreas Protegidas) (1997), El
estado de la Reserva de la Biósfera Maya en 1996, Guatemala, conap/aid/Fondo Peregrino, mimeo.
De la Cruz, J.
R. (1982), Clasificación de zonas de vida de Guatemala a nivel de
reconocimiento,
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación e Instituto Nacional
Forestal, Guatemala, mimeo.
Defensores de la
Naturaleza (2001), Impacto de la Agricultura
Sostenible sobre la Conservación de la Biodiversidad: Reserva de la Biósfera
Sierra de las Minas, Guatemala,
Biodiversity Support Program, Washington, D.C.
Deininger, K. W. y B. Minten (1999), “Poverty, policies, and deforestation: The
case of Mexico” en Economic
Development and Cultural Change, año
47, núm. 2, pp. 313-344.
––––– (1996), Determinants of Forest Cover and the Economics of
Protection: An Application to Mexico, World Bank
Research Project on Social and Environmental Consequences of Growth-Oriented
Policies, Working Paper núm. 10.
Dinerstein, E. et al. (1995), A Conservation Assessment of the Terrestrial
Ecoregions of Latin America and the Caribbean, Banco
Mundial, Washington, D.C.
Dix, A. (1999), “Balance de los recursos
naturales”, en Torres-Rivas, E. y J. A. Fuentes (eds.): Guatemala:
las particularidades del desarrollo humano. Volumen II: Sociedad, medio
ambiente y economía,
Sistema de las Naciones Unidas, Guatemala, pp. 311-356.
Instituto
Nacional de Estadística (2000), Encuesta Nacional Sobre
Condiciones de Vida (Encovi), Guatemala (publicado en 2002).
Escobar, J. y C.
Rodríguez (1989), Situación de los recursos
forestales de Guatemala, El
primer congreso Forestal Nacional, Colegio de Ingenieros Agrónomos, Guatemala, mimeo.
fao (2001), State of the World’s Forests, Roma.
––––– (1999) Annotated Bibliography Forest Cover Change Guatemala,
Forest Resources Assessment Programme, Working Paper núm. 13, Roma.
––––– (1993), Forest Resources
Assessment 1990, Tropical Countries, fao Forestry Paper núm. 112, Roma.
flacso
(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) (2000), Nuevas
Perspectivas de Desarrollo Sostenible en Petén, Guatemala.
Friedrich, S. (2002), “Schutz
der biologischen Vielfalt durch Schutzgebiete in Guatemala?
Akzeptanzprobleme und Lösungsansätze
an drei Beispielen”, en Bundesamt für Naturschutz
(ed.), Treffpunkt Biologische Vielfalt II, Bonn, pp. 245-252.
Gibson, C. y S. Marks (1995), “Transforming rural
hunters into conservationists: an assessment of community-based wildlife
management programs in Africa”, en World Development, núm. 23, pp. 941-957.
Godoy, J.
(1998), “Matrices de Proyectos en Ejecución y un Perfil Conceptual”, en
Diagnóstico Resumido del sigap,
Guatemala, informe para usaid,
capítulo 4, pp. 25-27, mimeo.
Godoy, R. et al. (1997), “Household Determinants of Deforestation by
Amerindians in Honduras”, en World Development, núm. 25, pp. 977-987.
Godoy, R. y M. Contreras (2001), “A Comparative Study
of Education and Tropical Deforestation among Lowland Bolivian Amerindians:
Forest Values, Environmental Externality, and School Subsidies”, en Economic Development and Cultural Change, año 49, núm. 3, pp. 555-574.
Grunberg, W., D. Guertin y W. Shaw (2000), Modeling Deforestation Risk for the Maya Biosphere
Reserve, Guatemala, documento presentado en Twentieth Annual esri International User
Conference, San Diego, California, mimeo.
Holdridge, C. (1967),
Life Zone Ecology,
San José, Costa Rica, Tropical Science Center Publications.
inab (Instituto
Nacional de Bosques) (2000), Informe Final, Fase I: Mapa de
Cobertura Forestal para 1999,
Guatemala, mimeo.
inafor
(Instituto Nacional Forestal) (1982), Memoria de labores 1982, Guatemala, mimeo.
ine
(Instituto Nacional de Estadística) et al. (2001), Guatemala,
Salud, Migración y Recursos Naturales en Petén, Resultados del Módulo Ambiental en la
Encuesta de Salud Materno Infantil 1999, Guatemala.
Kaimowitz D. y A. Angelsen (2002), Economic Models of Tropical Deforestation: A Review,
Bogor, Center for International Forestry Research, tercer
borrador, mimeo.
Kaimowitz, D. (1996), Livestock and Deforestation in Central America in the
1980s and 1990s: A Policy Perspective, Bogor,
Center for International Policy Research, mimeo. Kaimowitz,
D. (1995), Land
Tenure, Land Markets, and Natural Resource Management in the Petén and Northern
Transversal of Guatemala. Bogor, Center for International Policy Research,
mimeo.
Katz, E. (2000), “Social Capital and Natural Capital:
A Comparative Analysis of Land Tenure and Natural Resource Management in
Guatemala”, en Land
Economics, año 76, núm. 1, pp. 114-132.
Leonard, H. (1987), Natural resources and economic development in
Guatemala, New Brunswick, International Institute for Environment
and Development.
Loening, L. J.
(2002), The
Impact of Education on Economic Growth in Guatemala: A Time-Series Analysis
Applying an Error-Correction Methodology, Discussion
Paper núm. 87, Ibero-America
Institute for Economic Research, University of Goettingen.
López, P.
(1998), Potencial de carbono y absorción de dióxido de carbono
de la biomasa en pie por encima del suelo en los bosques de la República de
Guatemala, informe de
consultoría, Guatemala, mimeo.
López, R. y A.
Valdés (eds.) (2000), Rural poverty in Latin America, New York, St.
Martins Press.
Lugo, A., J. A. Parrotta y
S. Brown (1993), “Loss in Species Caused by Tropical Deforestation and Their
Recovery Through Management”, en Ambio, año 22, núm. 2-3, pp. 106-109.
maga
(Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación) (2001), Mapas
digitales a escala 1:250.000 elaborados por el Sistema de Información
Geográfica (sig-maga), cd-rom, Guatemala.
Markussen, M. (2002), Pedoökologische
Folgen des mennonitischen Landnutzungssystems im Oriente Boliviens (Departamento Santa Cruz), Stuttgart, ibidem-Verlag.
Markussen, M. (2003), “gis-gestützte Bewertung
des Landnutzungspotenzials zur
Schutzgebietsausweisung in Bergnebelwäldern
Guatemalas”, en Bundesamt für Naturschutz (eds.): Treffpunkt Biologische Vielfalt III, Bonn.
––––– y S. C. Renner (2002), “Landschaftsveränderungen
und avifaunistische Diversität
in einem guatemaltekischen Bergnebelwald in Alta Verapaz”,
en Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, núm. 32, Changing Landscapes,
Changing Ecology, p. 302.
McArthur, R. H. y E. O. Wilson (1967), The Theory of Island Biogeography,
Monographs in Population Biology núm. 1, Princeton
University Press, Princeton.
Merlet, M. et al. (1992), Identificación
de un programa regional de desarrollo sostenible en el trópico húmedo, informe de consultoría, Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques, Paris,
mimeo.
Mittak, W. L. (1977), Guatemala.
Estudios para la reforestación nacional. Fortalecimiento al sector forestal, documento de trabajo núm. 25, pnud/fao,
Guatemala, mimeo.
Myers, N. et al. (2000), “Biodiversity hotspots for conservation
priorities”, en Nature, núm. 403, pp. 853-858.
Nations, J. D. et al. (1999), Thirteen Ways Of Looking at a Tropical Forest,
Washington D.C., Conservation International.
Nations, J. D., B. Houseal,
I. Ponciano et al. (1989), Biodiversidad en Guatemala:
Evaluación de la diversidad biológica y los bosques tropicales, Washington D.C.
Nations, J. D. y D. Komer
(1983), “Rainforests and the Hamburger Society”, en Environment, año 25, núm. 3, pp. 12-20.
Oates, J. (1999), Myth and Reality in the Rain Forest: How Conservation
Strategies Are Failing in West Africa, Berkeley,
University of California Press.
Organization of American States
(oas)
(1991), República de Guatemala: Proyecto de Manejo y
Conservación de los Recursos Naturales Renovables de la Cuenca del Río Chixoy,
Washington D.C.
pafg
(Plan de Acción Forestal) (1991), Plan de Acción Forestal de
Guatemala, Documento
base y perfiles de proyectos, Guatemala, pafg/aid, mimeo.
Pichón, F. (1997), “Colonist
Land-Allocation Decisions, Land Use, and Deforestation in the Ecuadorian Amazon
Frontier”, en Economic
Development and Cultural Change, año
44, núm. 4, pp. 707-744.
Rice, R. et al. (2001), Sustainable Forest Management: A Review of Conventional Wisdom,
Washington D.C., Center for Applied Biodiversity Studies.
Sader, S. A. et
al. (2001),
“Forest monitoring of a remote biosphere reserve”, en International Journal of Remote Sensing, año 22, núm. 10, pp. 1937-1950.
Sagastume, R.
(1992), Informe Mapa de la Cubierta Forestal de la República
de Guatemala,
Guatemala, Plan de Acción Forestal, mimeo.
Schulz, U. y D. Unger (2000), “Integration von Landnutzung und Regenwaldschutz –
eine Fallstudie aus Guatemala”, en Landnutzungsplanung und Naturschutz,
Berlin, Wissenschaft und Technik-Verlag,
pp. 94-105.
Schwartz, N. B. (1995a), “Colonization, Development
and Deforestation in Petén, Northern Guatemala”, en Painter, M. y W. H. Durham
(eds.): The
Social Causes of Environmental Destruction in Latin America,
University of Michigan Press, Ann Arbor, pp. 101-130.
––––– (1995b), Forest Society: A Social History of Petén, Guatemala, 3a
edn., University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
segeplan
(Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica) (1984), Recopilación
de Información Comparativa de los Censos Agropecuarios 1950, 1964 y 1979 y
Series de Superficie, Producción y Disponibilidad por Rubros Agrícolas,
1950-1982, Guatemala,
mimeo.
––––– y pnud (Programa
de la Naciones Unidas para el Desarrollo) (1993), Dimensión,
Entorno y Consecuencias de la Pobreza,
Guatemala, mimeo.
Shriar, A. J. (2001), “The Dynamics of
Agricultural Intensification and Resource Conservation in the Buffer Zone of
the Maya Biosphere Reserve, Petén, Guatemala”, en Human Ecology, año 29, núm. 1, pp. 27-48.
Sistema de las
Naciones Unidades en Guatemala (1998), Informe Nacional de Desarrollo Humano
1998, Guatemala: Los Contrastes del Desarrollo Humano, Guatemala.
Sistema de las
Naciones Unidas en Guatemala (2002), Guatemala: Desarrollo Humano,
Mujeres y Salud,
Informe Nacional de Desarrollo Humano 2002, Guatemala.
Southgate, D. (1998), Tropical Forest Conservation. An Economic Assessment
of the Alternatives in Latin America, New York,
Oxford University Press.
Southgate, D. y M. Basterrechea
(1993), “Population Growth, Public Policy and Resource Degradation: The Case of
Guatemala”, en Ambio, año 21, núm. 7, pp. 460-464.
Utting, P. (1993), Trees, People and Power. Social Dimensions of
Deforestation and Forest Protection in Central America,
Geneva, United Nations Research Institute for Social Development y World
Wildlife Fund.
Vakis, R. (2002), Guatemala: Livelihoods, Labor Markets, and Rural
Poverty, Guatemala Poverty Assessment Program, World Bank
Technical Paper núm. 1, Washington D.C., mimeo.
Valenzuela de
Pisano, I. (1996), Agricultura y Bosque en
Guatemala. Estudio de caso en Petén y Sierra de las Minas, Universidad Rafael Landívar et
al., Guatemala.
Villar Anléu, L. (1998a), La flora silvestre de Guatemala, Colección Manuales núm. 6, Editorial
Universitaria, Universidad de San Carlos, Guatemala.
Villar Anléu, L. (1998b), La fauna silvestre de Guatemala, Colección Manuales núm. 7, Editorial
Universitaria, Universidad de San Carlos, Guatemala.
Vosti, S. y T. Reardon (1997),
“Poverty-Environment Links in Rural Areas of Developing Countries”, en Vosti, S. y T. Reardon (eds.): Sustainability, Growth, and Poverty Alleviation. A
Policy and Agroecological Perspective,
John Hopkins University Press, Baltimore, pp. 47-65.
Wells, M., K. Brandon y L. Hannah (1992), People and Parks. Linking Protected Area Management
with Local Communities, Banco Mundial et al., Washington, D.C.
Wells, M., S. Guggenheim, A. Khan et al. (1999), Investing in Biodiversity: A Review of Indonesia’s
Integrated Conservation and Development Projects, Banco
Mundial, Washington, D.C.
Wilkie, J. W. (ed.) (1993), Statistical Abstract of Latin America,
Los Angeles, UCLA Latin American Center Publications, núm.
30, partes 1 y 2.
WRI (World Resources Institute) (1996), World resources 1996-97. A guide to the global
environment, Oxford University Press, New York.
Enviado: 3 de febrero de 2003
Reenviado: 10 de abril de 2003
Aceptado:
18 de junio de 2003