Una aplicación del análisis espacial al estudio de las
diferencias regionales del ingreso en México
Carlos J. Vilalta y Perdomo*
Abstract
Based on
three different statistical techniques, we confirm in this work the existence
of an economical convergence trend between 1970 and 1980 and of a divergence
one between 1970 and 1990. Our principal conclusions are as follows: (1) the
regional divergence in the country has been present during this twenty year period. However, an
spatial analysis of the process shows that the regional inequalities have
decreased, and at the same time the growth has been spatially concentrated.
This suggests the existence of convergence clubs and the methodological
convenience of an spatial analysis if the development.
(2) The periods between 1895-1960 and 1970-1990 are particularly different in
regard to the explicative variables of regional differences. (3) After the
1980’s crisis, the states with a better economy are either geographically
located in the border with the United States of America or those where tourism
or oil extraction are important for their economy.
Keywords:
Mexico,
economical development,
regional divergence.
Resumen
Con base en
tres técnicas estadísticas diferentes, este trabajo confirma una tendencia de
convergencia económica entre 1970 y 1980 y de divergencia económica entre 1970
y 1990. Las conclusiones principales son: (1) que la divergencia regional
dentro del país ha estado presente durante este periodo de veinte años, pero
que analizado el proceso con el uso de técnicas de análisis espacial, se
observa que las desigualdades regionales han tendido a disminuir y que
simultáneamente el crecimiento ha estado espacialmente concentrado, sugiriendo
los dos puntos anteriores: la existencia de clubes de convergencia y la
conveniencia metodológica de analizar espacialmente el desarrollo; (2) que los
periodos 1895-1960 y 1970-1990 son marcadamente diferentes en cuanto a las
variables explicativas de las diferencias regionales, y (3) que después de la
crisis de los ochenta los estados con una mejor condición económica son
precisamente aquellos que geográficamente se hallan en la frontera con los
Estados Unidos o aquellos en donde el turismo o la extracción de petróleo han
sido fundamentales para su economía.
Palabras clave: México, desarrollo económico, divergencia regional
*
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de
México. Correo-e: carlos.vilalta@itesm.mx
Introducción
El debate sobre
las razones de la convergencia o divergencia económica regional se ha ilustrado
principalmente con base en las experiencias de países desarrollados. Sin
embargo, estas experiencias no necesariamente coinciden con: (1) las tendencias
observadas en todos los países occidentales, (2) ni con la realidad de los
países en desarrollo. Por ejemplo, para el caso mexicano, Lemoine
(1973) encontró que en el periodo 1895-1960 las desigualdades regionales en el
ingreso per cápita (ipc)
aumentaron, mientras que Sala-i-Martín (1996), entre muchos otros, encontraría
lo opuesto para el caso de los Estados Unidos.
El estudio de
las tendencias económicas regionales son de interés académico y de relevancia
social. Por un lado, hay un interés teórico en entender cómo las regiones se
desenvuelven económicamente, especialmente en un esquema actual de competencia
global. Por otro lado, los beneficios sociales procedentes del análisis de la
evidencia empírica proveniente de una economía en desarrollo, como en el caso
de México, son claros. Esta información se puede utilizar para el diseño y
aplicación de políticas desarrollo económico regionales y nacionales. Por lo
anterior, el objetivo de este artículo es comparar estudios previos y ofrecer
más evidencia dentro del debate convergencia-divergencia con base en la experiencia
de México.
Este trabajo se
basa metodológicamente en tres técnicas similares que miden aspectos
diferentes: (a) estadísticas descriptivas y un análisis de regresión de mínimos
cuadrados (Messmacher, 2000), (b) un análisis de autocorrelación espacial, y (c) un análisis de correlación
para variables ordinales (Lemoine, 1973). Las dos
primeras tienen por objeto probar las diferentes hipótesis de convergencia
(sigma y beta) durante el periodo 1970-1990. La última se utiliza para medir el
nivel de asociación entre el ipc y
otras variables teóricamente determinantes del desarrollo económico regional;
en este último caso nos basamos en el estudio previo de Lemoine
para llegar a resultados consistentes y comparables para el periodo 1895-1990.
El documento está dividido de la siguiente manera: Estudios previos,
metodología e información estadística, resultados y discusión, y conclusiones.
1. Estudios previos
Sala-i-Martín
(1996) ha argumentado que algunos países occidentales han logrado atenuar las
diferencias en los niveles de ipc entre
sus regiones. Para el caso de los Estados Unidos, este autor ha encontrado
evidencia a largo plazo de convergencia en el ingreso personal entre estados en
el periodo 1880-1990. Esta tendencia ha sido documentada extensivamente (Carlino y Mills, 1996; Hoover y Giarratani, 1984; Coelho y Ghali, 1971). Sala-i-Martín
también hace una distinción entre dos tipos de convergencia regional: s-convergence (convergencia
sigma), la cual sugiere que las diferencias de ipc
entre regiones tienden a decaer a través del tiempo, y b-convergence
(convergencia beta), la cual sugiere que las economías pobres tienden a crecer
más rápido que las economías ricas. Este autor encuentra que ambos tipos de
convergencia están presentes en una reducida pero importante muestra de países
en la Unión Europea (Alemania, Reino Unido, Italia y España), los Estados
Unidos, Canadá y Japón. También encuentra que la velocidad en la convergencia
(tasa de 2% anual) es muy similar entre estos países. Aunque debe mencionarse que
las diferencias en el ingreso es mayor entre las regiones europeas que entre
los estados de Estados Unidos (Puga, 1999).
En Suecia, Persson (1997) también muestra evidencia estadística de una
tendencia a la convergencia regional en los niveles de IPC. Encuentra evidencia
a largo plazo observando el desarrollo económico en los condados suecos en el
periodo 1911 a 1993. Y, coincidentemente, la tasa anual de convergencia
regional es igual a la de Sala-i-Martín.
Sin embargo, de
acuerdo con Quah (1996a), estos resultados deben
tomarse con precaución. Según este autor, “el ipc en las regiones europeas no es el mismo ni se ha mantenido
constante; la distribución en el ingreso regional ha fluctuado a través del
tiempo” (Quah, 1996a: 951). El punto principal de su
argumento es que las regiones no deben ser estudiadas independientemente, como
es el caso de la mayoría de los análisis de regresión o modelos de series de
tiempo. Más bien, estos análisis deben tener una perspectiva estructural
dinámica. La localización geográfica y los efectos de regiones vecinas (clusters) son fundamentales para explicar el desarrollo de una
región (Quah, 1996b). Desde esta perspectiva, el
autor argumenta que Europa en realidad ofrece evidencia de un proceso de
divergencia económica regional. En particular, argumenta la existencia de convergence
clubs, los cuales son
grupos de regiones que están despegándose del resto de Europa en materia de ipc; esto con
la excepción de los estados de la Unión Americana, los cuales sí exhiben
evidencia de convergencia en el ipc “sin
ambigüedad hasta donde lo permite el error muestral”
(Quah, 1996b: 1353).
Esta perspectiva
de dependencia interregional parece ser válida con base en la afirmación de Kollman (1995: 437) de que “las correlaciones entre regiones
en el crecimiento de la producción de una industria específica son usualmente
más fuertes que las correlaciones entre industrias diferentes en el crecimiento
de la productividad dentro de una misma región”. Para efectos metodológicos,
esto significa que el crecimiento y la expansión geográfica de un sector
industrial no es espacialmente aleatorio, sino que existe una geografía
industrial en donde las regiones no son observaciones independientes
estadísticamente hablando. Lo anterior tiene implicaciones metodológicas
importantes dentro del análisis estadístico (Anselin,
1988). Se debe entender que existe una dinámica económica industrial o
sectorial que supera las fronteras político-administrativas. Debe comentarse
que Kollman encuentra que el crecimiento en la
productividad esta más fuertemente correlacionado
entre estados de la unión americana que entre los países del grupo de los 7
(G-7).
Magrini (1999) muestra evidencia en favor de
la hipótesis de divergencia regional. Este autor registra una tendencia hacia
la desigualdad en el periodo 1979-1990 en un estudio de 122 regiones
funcionales en Europa. Aunque su periodo de estudio es menor al de los
artículos anteriores, el autor argumenta que es tiempo suficiente para
considerar movimientos cíclicos en el comportamiento económico. La diferencia
en sus hallazgos se basa fundamentalmente en su definición de región; este
autor utiliza regiones funcionales europeas (la región como una esfera de
influencia socio-económica), las cuales han sido predefinidas en la investigación
geográfica previa de Hall y Hay (1980) sobre centros de desarrollo europeos.
En el caso de
Japón, Fujita y Tabuchi
(1997) encuentran una tendencia hacia el “incremento en las diferencias del
ingreso entre regiones centrales y periféricas”. Los autores argumentan que
hasta cierto punto esto se puede explicar con base en la tendencia actual a la
concentración de conocimiento intensivo (knowledge-intensive) en las regiones centrales y en la
dispersión de la producción japonesa en masa (mass-production) a las regiones periféricas del país
o al mundo en desarrollo. Precisamente relacionado con lo anterior, Leach (1996: 429) explica que “las desigualdades en el
ingreso promedio entre regiones se deben a diferencias en los sueldos los
cuales son reforzados por las diferencias regionales en la estructura del
empleo”.
También en
relación con lo anterior, Paci y Pagliaru
(1997) argumentan que un proceso de convergencia regional depende de un cambio
económico estructural, el cual se define como: (1) un proceso continuo, (2) no
mecánico, y (3) posiblemente limitado al cambio transitorio de una economía
agrícola a una de manufacturas. Estos autores argumentan que en para el caso
italiano no hay evidencia para demostrar una convergencia teórica del tipo beta
(b-convergence), en la cual las regiones pobres
tienden a crecer más rápidamente que las regiones más prósperas.
En el caso
mexicano, se han identificado procesos discordantes según los periodos de
análisis. En específico, se han registrado procesos de: (1) divergencia durante
el periodo 1895-1960 (Lemoine, 1973); (2) divergencia
durante 1900-1970 para revertirse en esa última década 1970-1980 (Hernández,
1984); (3) convergencia entre 1980-1985, pero en sumatoria de divergencia para
todo el periodo 1980-1999 (Arroyo, 2001), y (4) convergencia entre 1970-1985 y
1993-1999, de divergencia entre 1985-1993, pero en sumatoria de divergencia
para el periodo de 1970-1999 (Messmacher, 2000). En
síntesis, parece ser que durante la primera mitad del siglo xx, México siguió un proceso acorde con
la teoría de Myrdal (1957), la cual señala que en
etapas de acumulación capitalista industrial se presenta inicialmente un
fenómeno de crecimiento regional de la riqueza desbalanceado. Pero para el
periodo 1970 en adelante, la literatura muestra un proceso inarmónico de altas
y bajas, convergencia y divergencia, no predichos por la teoría.
En esta lógica
de probar teorías desde una perspectiva histórica a largo plazo, Lemoine calculó coeficientes de correlación entre el ipc de 1960 (variable dependiente, vd) con otras
variables determinantes del desarrollo industrial (variables independientes, vi) para cada una de las respectivas
décadas (1895-1960). Su hipótesis y conclusión principal es que los cambios
pasados en el comportamiento de esas vi
pueden explicar los niveles de ipc, al menos hasta 1960. Al probar esta hipótesis, Lemoine encontró que esta tendencia a la divergencia
regional estaba históricamente correlacionada precisamente con diferenciales en
los procesos de industrialización, urbanización, niveles de inversión pública,
etc. entre estados. Esto se concluye también en el estudio de largo plazo entre
1900-1980 de Hernández (1984). Por lo que no parece haber debate a este
respecto. Pero desde 1970 la desigualdad regional en el ipc se ha vuelto difícil de
predecir y es materia de análisis detallado.
Inicialmente, en
el cuadro 1 se puede observar una tendencia a la disparidad regional con base
en los incrementos en el coeficiente de variación del ipc entre 1970 y 1990. El cuadro 1 muestra que la disparidad en
el ingreso entre las diferentes entidades federativas aumentó principalmente
durante la década de los ochenta. También hay más entidades por debajo del ipc promedio que por arriba. Durante los
ochenta, sólo hubieron 2 entidades que no cambiaron en su ranking: 13 subieron y 17 bajaron. En suma,
15 entidades aumentaron su ipc,
mientras que las 17 restantes experimentaron una disminución. Pero entre 1970 y
1990, sólo una entidad vio su ipc disminuir ligeramente (Veracruz).
El cuadro 1
muestra de manera a priori que México ha experimentado un proceso
de divergencia en el ipc entre sus entidades federativas durante
1970-1990. El coeficiente de variación nos muestra un sostenimiento en las
desigualdades entre 1970 y 1980, y de divergencia entre 1980-1990. No hay
diferencias visibles en relación con los estudios previos. Sin embargo, algo
claro es que el cálculo derivado de la media y la desviación estándar no es
prueba suficiente ni contribuye determinantemente en el estudio de las tendencias
económicas regionales; la observación de la variación es sólo parte inicial.
Para contribuir de manera efectiva a la literatura especializada en México y al
debate en general, en este trabajo realizamos un análisis estadístico más
elaborado para el caso mexicano, utilizando varias perspectivas metodológicas
con el fin de reunir evidencia y aportar significativamente al debate sobre
convergencia y divergencia regional.
Cuadro 1
Ingreso per
cápita (ipc)
en México*
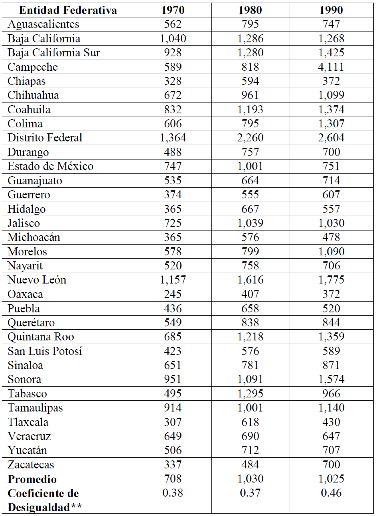
Fuente: Garza y
Rivera (1994)
* En dólares
americanos de 1970
** Producto de dividir la
desviación estándar entre el promedio. El coeficiente de 1990 no incluye al
estado de Campeche, el cual muestra un elevado crecimiento en su ingreso per
cápita debido al boom
petrolero.
Incluyendo Campeche, el coeficiente se eleva a .70 (Garza y Rivera, 1994)
2. Metodología e
información estadística
Ya que este
trabajo persigue comparar resultados de diferentes trabajos y agregar
evidencia, se utilizan tres técnicas diferentes: (1) un análisis de regresión
de mínimos cuadrados, (2) un análisis de autocorrelación
espacial, y (3) un análisis de correlación de Spearman.
Por un lado, las
primeras dos técnicas se enfocan a probar las hipótesis sigma y beta de
convergencia regional. La técnica de correlación de Spearman
se utiliza para analizar las variables asociadas a la desigualdad regional y
complementar históricamente el estudio histórico previo de Lemoine.
Por otro lado, las técnicas de regresión y de correlación de Spearman ya han sido utilizadas en la literatura
especializada mexicana. La técnica de autocorrelación
espacial no ha sido encontrada en la revisión de la literatura nacional e
internacional. Sin embargo esta técnica ya ha sido aplicada en México dentro
del estudio de la geografía electoral (Vilalta,
2003).
La definición de
región en este estudio corresponde a la de entidad federativa. Esto se debe a
la necesidad y conveniencia de usar la misma unidad de análisis que previos
autores han utilizado en sus estudios. Este análisis histórico es inicialmente
válido, ya que no han habido cambios en las geografías estatales. Sin embargo,
hay dos limitaciones muy importantes que deben mencionarse. Una fundamental es
que entidad federativa o región política no es sinónimo de región económica,
cuestión que limita la capacidad explicativa del análisis.[1]
Otra limitación importante es que no fue posible conseguir información
económica sobre ciertas variables para cada una de las décadas, por lo que
algunos coeficientes no fueron calculados.
Cuadro 2
Variables en el
análisis*
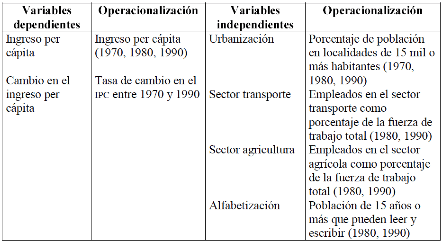
*La variable
dependiente fue transformada en varias ocasiones a una escala logarítmica; en
otra ocasión, fue transformada en variable ordinal. Elaboración propia.
Estas variables
tienen una relación con el desarrollo económico por dos razones fundamentales.
Primero, todas ellas están empírica y teóricamente correlacionadas con los
niveles de ingreso. Segundo, los estados mexicanos con mejor desempeño
económico, en términos de crecimiento, han mostrado cambios históricos
favorables en cada una de éstas, mientras que lo opuesto ha sucedido en las
regiones más pobres (Lemoine, 1973). En otras
palabras, mientras que un estado posea una mayor cantidad de cada una de estas
variables –excepto por fuerza laboral en actividades agrícolas–, mayor será su ipc. Estas
variables han explicado estadísticamente de manera favorable niveles pasados de
ipc.
La fuente de
información en cuanto a transporte, agricultura y alfabetización corresponde a
los censos de población de 1980 y 1990. Esta información está disponible en el
sistema simbad
en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(inegi).
La información respecto a ipc
y niveles de urbanización fueron obtenidos del estudio de Garza y Rivera (1994)
sobre la dinámica macroeconómica de las ciudades en México.
3. Resultados
3.1 Sobre las
hipótesis de convergencia regional
Para probar los
dos tipos de convergencia regional de Sala-i-Martín (1996), utilizamos la
comparación de las desviaciones estándar en tiempos diferentes (convergencia ϭ)
y un análisis de regresión de convergencia (convergencia β)
similar al de Messmacher (2000).[2] El
cuadro 3 indica en detalle qué tipo de técnica corresponde a cada prueba a
realizarse.
Cuadro 3
Técnicas para
las pruebas sobre los diferentes tipos de convergencia
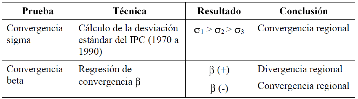
Fuente: Elaboración
propia.
En primer lugar,
el cálculo de la desviación estándar para el periodo 1970 a 1990 nos muestra
que las diferencias en el ingreso en el conjunto de las entidades federativas
se redujo en 1980 frente a 1970, para luego aumentar en 1990 (véanse los
cuadros 4 y 5). Estos resultados demuestran una tendencia de 30 años a la
divergencia económica regional. Es decir, la evidencia apunta a rechazar la
hipótesis de convergencia sigma, la cual sugiere que las diferencias de ipc entre
regiones tienden a decaer a través del tiempo; con base en nuestros datos, ha
ocurrido lo contrario.
Cuadro 4
Prueba de
convergencia sigma: desviación estándar y sesgo del ipc para el periodo 1970 a 1990*
![]()
* El cálculo se realiza sobre los logaritmos naturales (ln). N = 31 excluyendo a Campeche. Elaboración propia
Cuadro 5
Prueba de
convergencia sigma: desviación estándar y sesgo del ipc para el periodo 1970 a 1990*
![]()
* El cálculo es sobre
los logaritmos naturales (ln). N = 32, en este caso
incluyendo a Campeche. Elaboración propia.
En segundo lugar,
el análisis de regresión para la prueba de la convergencia beta, es decir, en
la cual los estados más pobres tiendes a crecer más rápido que los estados
ricos, toma la siguiente forma (Messmacher, 2000):
![]()
donde:
ln = logaritmo natural, yt = ipc en 1990, yt-1 = ipc en 1970, β0
= constante, β1= coeficiente y εt
= error aleatorio
El sentido de la
prueba es que si los niveles de ipc en 1990 están asociados negativamente con los
niveles de ipc
en 1970, entonces las entidades más pobres son las que han tendido a crecer más
rápidamente, lo cual estaría en concordancia con la hipótesis de convergencia
beta. Si al contrario, el coeficiente de correlación muestra un sentido
positivo, entonces lo que ha sucedido es que las entidades federativas más
ricas son las que han crecido más rápidamente, sugiriendo entonces el rechazo
de la hipótesis de convergencia regional.
Cuadro 6
Prueba de
convergencia beta: resultados de la regresión*
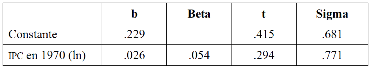
*Variable dependiente: diferencia en el ipc entre 1970
y 1990 (ln). N = 31, excluyendo a Campeche. Elaboración
propia.
Cuadro 7
Prueba de
convergencia beta: resultados de la regresión*
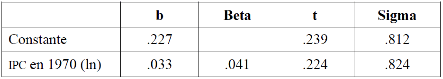
*Variable
dependiente: diferencia en el ipc entre 1970 y 1990 (ln).
N = 32, en este caso incluyendo a Campeche. Elaboración propia.
Los resultados
que se muestran en los cuadros 6 y 7 indican que no hay relación
estadísticamente significativa entre el ipc en 1970 con el cambio en ipc entre 1970
y 1990 (B =.054,
n.s. y B =.041, n.s.).
Es decir, no hay evidencia de que niveles previos de ipc hayan abierto o cerrado las
brechas de ingreso entre los estados mexicanos; no hay relación, o bien la
relación es muy pequeña, para ser considerada como estadísticamente probable.
Sin embargo, cabe aclarar que los resultados sobre la significancia estadística de este coeficiente son
irrelevantes, ya que estamos tratando sobre el cálculo de correlaciones de
todas las unidades de análisis en cuestión (véase el cuadro 7), no de una
muestra, por lo que se incorpora, también, el hecho de que los supuestos
clásicos del muestreo aleatorio no aplican (Quah,
1996b). Invariablemente, los coeficientes no estandarizados (b) y
estandarizados (Beta) son muy pequeños en ambos casos.
En síntesis, la
evidencia que encontramos para rechazar la hipótesis de convergencia sigma
(véanse los cuadros 4 y 5), junto con la nimia evidencia para rechazar la
hipótesis de convergencia beta (véanse los cuadros 6 y 7) nos sugiere aceptar
la hipótesis de divergencia regional en México durante 1970 y 1990. Estos
resultados no son contradictorios a los previamente encontrados por Messmacher (2000) y Arroyo (2001).[3]
3.2 Análisis
espacial de la convergencia regional
Para proseguir
sistemáticamente con las pruebas de hipótesis, en este apartado se calcularon
coeficientes de autocorrelación espacial “I” de Morán (1950). En este caso, el
objetivo específico es probar la hipótesis de que el ipc está: (1) concentrado
espacialmente, y (2) medir los cambios temporales en los niveles de
concentración. La lógica del procedimiento es que un aumento temporal en la
magnitud de los coeficientes indicaría un proceso de divergencia regional,
mientras que una disminución indicaría evidencia de convergencia regional
(véase el cuadro 8).
Cuadro 4
Prueba de
convergencia sigma: desviación estándar y sesgo del ipc para el periodo 1970 a 1990*
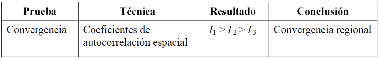
* El cálculo se
realiza sobre los logaritmos naturales (ln). N = 31
excluyendo a Campeche. Elaboración propia
Los resultados
del coeficiente de Morán pueden variar entre +1 y -1. En el primer caso,
mostraría una autocorrelación positiva, indicando una
concentración espacial perfecta del ingreso; mientras que en el segundo caso
mostraría una autocorrelación negativa, indicando una
perfecta dispersión del ingreso.[4] Un
valor de cero indicaría un arreglo espacial perfectamente aleatorio (Morán,
1950).
La fórmula de autocorrelación espacial de Morán (1950) toma la siguiente
forma:
donde:
· n es el número de elementos (estados)
en la matriz de distancia-vecinos;
·
Wij es la matriz de vecinos que define si
un estado i
y j son
vecinos o no (el denominador da el número total de vecinos);
·
x es la variable en cuestión, en este
caso ingreso per cápita.
En esta
investigación se definieron a los estados vecinos de dos maneras diferentes:
vecinos de primer orden y vecinos de primer orden ajustados. En el primer caso,
la matriz de vecinos considera únicamente como tales a aquellas unidades
geográficas contiguas. En el segundo caso, el procedimiento sigue dos pasos:
primero la matriz incluye como vecinas a aquellas unidades que son contiguas;
posteriormente, calcula el promedio de distancias (centroide
a centroide) que hay en el conjunto de unidades
geográficas, e incluye como vecinas a aquellas unidades que están por debajo de
ese promedio. La razón de realizar este ajuste es que el criterio estricto de
contigüidad no considera otra dimensión espacial fundamental, que es la
cercanía física; dos unidades geográficas pueden estar muy cercanas
físicamente, pero no ser contiguas.
El cuadro 9
muestra los coeficientes de autocorrelación espacial
en el ipc
durante el periodo 1970 a 1990.[5] El
coeficiente es sobre la tasa de cambio en el ingreso durante 1970-1990. En este
caso siempre se incluyó como unidad geográfica a Campeche. La razón básica es
que es metodológicamente incoherente dentro del análisis espacial borrar un
estado del mapa. Las unidades geográficas, como dice Quah
(1996b: 1360): “representan a gente real [...] no observaciones que pueden ser
borradas para su utilidad en el análisis estadístico”.
Para el primer
caso de definición de vecindad de primer orden o estricta contigüidad, los
resultados (véase el cuadro 9) sugieren que el ipc estaba moderadamente concentrado en 1970 (I
= .180, p < .05),
para luego descender en su concentración en 1990 (I = .130, n.s.).
Entre 1980 y 1990 la concentración aumentó, sugiriendo en este caso una
coincidencia con las tesis de periodos cambiantes de convergencia-divergencia
de Messmacher (2000) y Arroyo (2001). El cambio en el
ipc de 1970 a 1990 (D ipc 70-90) muestra casi un arreglo espacial aleatorio,
sugiriendo que los cambios en los estados fueron independientes de los estados
vecinos.
Cuadro 9
Resultados del
análisis de autocorrelación espacial*
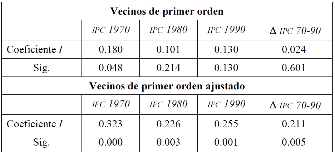
*Incluye Campeche. Nota: Elaborado con los datos del
cuadro 1. La significancia estadística es una prueba Z de dos
colas sobre una distribución teóricamente normal.
Para el caso del
análisis realizado bajo la definición de vecinos de primer orden ajustado,
podemos ver que la concentración espacial en el ipc también disminuyó ligeramente entre 1970 (I =.323, p < .01) y 1990 (I = .255, p < .01). Sin embargo, a
diferencia del caso anterior, el cambio en el ipc entre 1970 y 1990 sí nos
muestra una autocorrelación positiva o de
concentración (I = .239, p < .01), indicando que
aquellos estados que aumentaron más rápidamente su ipc eran aquellos que estaban
rodeados o que eran vecinos de otros estados, también con aumentos relativos en
su ipc;
es decir, las tasas de crecimiento han sido espacialmente dependientes.[6]
Esta disminución moderada en la concentración espacial del ipc en el periodo de estudio, junto
con una evidente concentración del cambio (△
ipc
70-90) nos sugiere que México es un país con regiones económicas claramente
diferenciadas e independientes en sus dinámicas; el país muestra tener clusters de crecimiento o “clubes de convergencia” (Quah, 1996b: 1355).[7]
Como se aprecia,
no hay desacuerdo en el hecho de que el ipc ha estado concentrado
espacialmente. Pero dependiendo de la definición de vecinos, se puede obtener
evidencia de procesos de cambio diferentes en el tiempo. Los cambios en el ipc no están
concentrados espacialmente en el caso de estricta vecindad por contigüidad,
pero para el caso de la vecindad por primer orden ajustado sí lo están,
confirmando así que el crecimiento de un estado ha dependido espacialmente del
crecimiento en: (a) estados contiguos, y (b) aquellos a una distancia menor al
promedio.
3.3 Sobre las
variables explicativas de las desigualdades regionales en el largo plazo
Este trabajo
finalmente incluye el método de correlación Rho-Spearman
con el objetivo de probar asociaciones entre variables ordinales y lograr
comparaciones en los rankings de ipc regionales. Por lo mismo, desde una perspectiva histórica a
largo plazo, esta técnica puede ayudar a encontrar parcialmente las razones de
las tendencias a la disparidad económica regional. Esta técnica es
particularmente útil cuando la información económica no es abundante, y en este
caso especialmente valiosa, ya que otorga a este estudio el beneficio de
analizar casi un siglo de dinámica económica regional.
La fórmula de
Correlación Rho de Spearman es la siguiente:
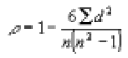
donde:
· d es la diferencia o resta entre los rankings
de las unidades
geográficas (estados) para cada año
·
n es el número de unidades geográficas
(estados)
Las variables
fueron obtenidas para cada estado (N = 32), y se organizaron de manera ordinal;
por ejemplo, empezando con el estado poseedor de la mayor tasa de
alfabetización (1), hacia el estado con la menor (32) (véase el Cuadro 2).
El análisis de Lemoine (1973) muestra los coeficientes de correlación de
las variables socioeconómicas de 1895 a 1960 con el ipc de 1960. En este estudio se
ha continuado históricamente el análisis calculando los coeficientes de
correlación Spearman para el periodo 1970 a 1990 con
el ipc de 1990. De manera inicial se aprecia que
el grado de asociación entre el ipc de
1980 con el ipc de 1990 es muy alto (r = .870, p <
.01).
Los resultados
de nuestro análisis son satisfactorios desde una perspectiva comparativa. Todas
las variables coinciden con el trabajo previo de Lemoine
en cuanto a su significancia estadística y en la dirección de la
asociación. La única diferencia entre los coeficientes decenales son en su
magnitud, lo cual hace a las variables consideradas en el estudio valiosas para
explicar las causas de las desigualdades regionales.
Podemos observar
que los niveles de urbanización del periodo 1970-1990 están fuertemente
asociados con los niveles de ipc,
pero menos que en el periodo previo de 1960 (véase el cuadro 8). La magnitud de
los coeficientes de correlación se mantuvieron básicamente iguales entre 1980 y
1990, y muy similares para 1970. Es interesante observar que el ipc de 1960 no estaba significativamente
asociado con el nivel de urbanización en 1900, en 1930 lo estuvo con una
magnitud muy baja, y en 1960 lo estuvo en su mayor magnitud.
Cuadro 8
Coeficientes de
correlación
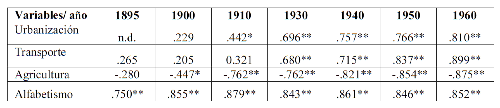
Nota: Los
coeficientes para 1960 y anteriores representan la correlación de las variables
independientes con el ipc
de 1960 (Lemoine, 1973). Los coeficientes para 1970 y
después representan la correlación entre estas variables y el ipc de 1990.
** La
correlación es significativa a un nivel de probabilidad de .01 (dos colas)
* La correlación es significativa a un nivel
de probabilidad de .05 (dos colas)
La inclusión de
porcentaje de la fuerza de trabajo empleada en el sector Transporte es
teóricamente reveladora. Con base en el estudio de Chinitz
(1960), Lemoine sostuvo en su estudio que cuanto
mayor fuera la importancia de este sector económico como proveedor de empleo,
esto conduciría a mayores niveles de ingreso. Esta predicción teórica ha sido
comentada por Katz (2000) en su análisis sobre la
industria manufacturera mexicana y el tlcan. La importancia de este
sector en la economía es considerable y ha ido en aumento desde 1970 (de 4.9%
del pib
en 1970 a 7.9% en 1995). Esta variable es estadísticamente significativa y
fuertemente asociada a los niveles estatales de ipc para ambos años, 1960 y 1990. Su capacidad explicativa, sin
embargo, parece haber disminuido entre 1980 y 1990.
La proporción de
fuerza de trabajo empleada en agricultura parece haber tenido siempre una
correlación negativa con el ranking estatal de ipc. También es observable una
reducción en su importancia explicativa cuando se comparan los coeficientes de
correlación del periodo 1940-1960 y el ipc de 1960 con los coeficientes
del periodo 1980-1990 y el ipc
de 1990. Aparentemente, la relación entre las dos variables no era tan fuerte
en 1990 como lo fue en 1960. Aun así, su asociación negativa con el ipc es
estadísticamente significativa y substancial.
Los niveles de
alfabetismo siguen siendo importantes para explicar la variación regional en
los niveles de ipc.
Esto era de esperarse por dos razones principales. La primera es que esta
variable tiene un peso teórico fundamental en historia económica. La segunda es
que esta variable está a su vez correlacionada con las previas variables
independientes, por lo que su inclusión en un análisis de regresión puede ser
erróneo metodológicamente hablando. Y como es el caso con las demás variables,
la magnitud de los coeficientes de correlación muestran un decremento en los
años ochenta. De hecho, el nivel de alfabetismo en una entidad está en 1990
menos asociado a su ipc inclusive que en 1895.
En síntesis, en
el periodo 1895-1960, la importancia de variables, como el transporte, la
agricultura y el alfabetismo fueron aumentando en su capacidad para explicar el
ipc de 1960. Sin embargo, comparativamente
hablando, en el periodo 1980-1990 las mismas variables mostraron un decremento
en su fuerza asociativa con el ranking estatal del ipc de 1990, aunque siguieron estando fuertemente asociadas. El
nivel de urbanización como variable explicativa ha mantenido su importancia
casi igual y por casi cien años.
Discusión y conclusiones
Para recapitular,
Sala-i-Martín (1996), junto con otros, ha concluido que las economías
desarrolladas tienden a converger en sus niveles de ingreso. Parte de su
trabajo está fundamentado teóricamente, entre otros, en el análisis de Borts y Stein (1964) sobre la experiencia de los Estados Unidos. Quah (1996b) sostiene lo contrario: que las economías
desarrolladas tienden a divergir. Por su parte, Myrdal
(1957) predijo que el crecimiento económico no es equilibrado, sino que las
regiones con ventajas iniciales tienden a distanciarse económicamente de las
regiones más pobres,[8]
aunque también hay beneficios (spread-effects) para aquellas regiones vecinas. Este
autor concluía que el papel del gobierno es fundamental para la compensación de
esta tendencia a la divergencia.
Por razones
teóricas e intereses metodológicos, utilizamos en este estudio tres técnicas
diferentes para probar las hipótesis de convergencia regional de Sala-i-Martín
(1996), y también para observar la capacidad explicativa de la teoría del
crecimiento desbalanceado de Myrdal (1957). Las
técnicas fueron: (1) regresión de mínimos cuadrados, (2) autocorrelación
espacial, y (3) correlación de Spearman.
En primer lugar,
los resultados sobre las pruebas de hipótesis de convergencia regional nos
sugiere rechazar, primero, la hipótesis de convergencia sigma, en la que las
diferencias en el ingreso tienden a descender en el tiempo. Concretamente, la
evidencia muestra una tendencia a la divergencia regional durante el periodo
1970-1990. Para ser metodológicamente coherentes, se siguió de manera estricta
la metodología de Messmacher (2000), y el análisis de
regresión mostró una relación positiva muy pequeña entre la tasa de cambio en
los niveles de ipc
entre 1970 y 1990 con el ipc
de 1970. Es decir, en este caso tampoco podemos aceptar la hipótesis de una
convergencia de tipo beta, en donde las economías de los estados pobres tienden
a crecer más rápido que las economías de los estados ricos. Por lo tanto, con
base en la evidencia y la metodología utilizada, se concluye en este trabajo
que los estados mexicanos en su conjunto –es decir, no espacializando
el análisis– han
tendido a distanciarse en sus niveles de ipc durante el periodo analizado.
Los estudios de Lemoine (1973) y Hernández (1984)
muestran que esto ya venía sucediendo desde comienzos del siglo xx.
En segundo
lugar, el análisis espacial del ipc nos muestra resultados diferentes según el tipo
de datos que utilicemos. Los coeficientes de autocorrelación
espacial sugieren una tendencia, en este caso, a la disminución en las
disparidades regionales durante 1970 a 1990.[9]
También se mostró evidencia de que la tasa de cambio en el ipc de los estados estuvo
asociado espacialmente de forma positiva. Es decir, el crecimiento fue
concentrado o espacialmente dependiente en algunas regiones; ocurrió en
aquellos estados que eran cercanos a otros estados también en crecimiento. Esto
concuerda con lo encontrado en Europa por Quah
(1996b) al respecto de los clubes de convergencia, en donde el mayor desarrollo
ocurre geográficamente concentrado. Estos hallazgos comprueban que México es
claramente un país de regiones económicas unidas políticamente, que muestra una
geografía del crecimiento; hay clubes de convergencia, por ejemplo
Campeche-Quintana Roo-Tabasco o Sonora-Coahuila-Chihuahua. Hay estados que si
bien no retroceden en sus niveles de ipc, no están conectados ni funcional ni
geográficamente con el desarrollo que se presenta en otros estados.
Finalmente, Lemoine (1973) con base en la tesis de Myrdal
(1957) argumentaba que las desigualdades regionales se debían a velocidades
diferentes entre los estados mexicanos en sus procesos de urbanización e
industrialización. A este respecto, los resultados de nuestro estudio de largo
plazo muestran que la tendencia y la fuerza de asociación entre las variables
no es la misma para el periodo 1895-1960 que para el periodo 1970-1990. La
comparación de estos dos espacios temporales indica que la importancia de las
variables de Lemoine decrecieron en su capacidad
explicativa. La prueba estadística fue la misma. La cuestión radica en explicar
qué tan diferentes fueron las décadas de los setenta y ochenta con el periodo
previo.
A este respecto,
primero hay que considerar que durante los ochenta, en México ocurrió una de
las peores crisis económicas experimentadas. Además de esto, una importante
transformación económica se llevó a cabo hacia una terciarización
de la economía (54.5 en 1970 a 60% del pib en 1990) lo cual tiene
implicaciones muy importantes en términos de empleo e ingreso. Esta
transformación vino en detrimento del sector agrícola (11.2 al 7.6% del pib para el mismo periodo) y el sector
manufacturero, que también perdió algo de su previa importancia (22.5% en 1970
a 18.4% en 1990).
Como Garza y
Rivera (1994) y Arroyo (2000) explican, en correspondencia con la crisis
económica de los ochenta hubo también una redistribución de las actividades
económicas entre las regiones Mexicanas. El norte y la península de Yucatán
sufrieron menos los efectos de la crisis, y de hecho aumentaron su ipc a través
del crecimiento eficiente de la industria maquiladora en la frontera, y del
turismo y la extracción petrolera en la península. En cambio, el sur y el
centro de México, más rural y tradicionalmente industrial, respectivamente, vieron
dañar su economía en la recesión de la década y su ipc promedio irse abajo en el ámbito nacional.
Es interesante
observar, también, que entre 1980 y 1990 la velocidad en las tasas de
urbanización mostró una desaceleración (de 56.2 % a 60.8 %), mientras que en
décadas pasadas estas tasas cambiarían mas
rápidamente (Garza y Rivera, 1994). También debe considerarse que de acuerdo
con los hallazgos de Lemoine, durante esta última
década el nivel de urbanización mostró ser una razón de desigualdad regional en
el ipc;
en promedio, avances en los niveles de ipc se presentaron en los estados más urbanizados.
De manera
concluyente, la apreciación que se desprende de este estudio es principalmente
metodológica, y es que se define claramente como indispensable la inclusión de
las técnicas de análisis espacial en el estudio de las desigualdades
regionales. Se llegó a esta conclusión a través de la prueba de diversas
hipótesis con técnicas diferentes. Así pues, la utilización de los coeficientes
de autocorrelación de Morán fue acertada, en el
sentido de que puso de relieve la importancia de la dimensión geográfica del
proceso económico. Si bien a través del análisis de regresión encontramos una
tendencia a la dispersión en el ingreso, con el análisis espacial nos dimos
cuenta de que esta dispersión no era registrada con la utilización de dos
matrices diferentes de estados vecinos. Al contrario, se detectó una nivelación
espacial en los niveles de ipc.
El caso de la inclusión del estado de Campeche en el sudeste, con su
crecimiento notable durante el periodo estudiado, fue un factor fundamental en
el resultado. Sin embargo, debe apuntarse que el registro de una tasa de cambio
concentrada espacialmente nos indica que los crecimientos relativos se
encontraban concentrados geográficamente en clusters, aunque fue en estados
geográficamente distantes donde se registraron los cambios más notables
(Campeche, Colima, Zacatecas), lo cual afecta el cómputo del coeficiente.
A este respecto
metodológico, es recomendable en próximos estudios dirigirse a niveles más
detallados, tales como ciudades, e incluir variables explicativas directamente
en los análisis de regresión. De la continuación del análisis de Lemoine (1973) se pudo concluir que el periodo asociado con
la crisis de los ochenta puede ser fácilmente identificado como diferente
respecto del pasado. Por lo tanto, teorías geográficas y explicaciones
diferentes ad hoc
para cada periodo histórico deben ser puestas a prueba.
Bibliografía
Anselin, L. (1988), Spatial Econometrics: Models and Methods,
Kluwer Academic Publishers, Dorddrecht.
Arroyo,
Francisco (2001), “Dinámica del pib de las entidades federativas de México,
1980-1999”, Comercio Exterior, vol. 51, núm. 7, México.
Borts, G. y Jerome Stein (1964), Economic Growth in a Free Market,
Columbia University Press, New York.
Carlino, G. &
Mills, L. (1996), “Testing neoclassical convergence in regional incomes and
earnings”, Regional
Science And Urban Economics, Vol. 26 (6), pp. 565-590.
Chinitz, B. (1960),
“The effect of transportation forms on regional economic growth”, Traffic Quarterly, Vol. 14, pp.
129-142.
Coelho, P. & M. Ghali
(1971), “The end of the North-South wage differential”, American Economic Review, 61, pp.
932-937.
Fujita, M. & T. Tabuchi
(1997), “Regional growth in postwar Japan”, Regional Science And Urban Economics,
Vol. 27 (6), pp. 643-670.
Garza, G. &
S. Rivera (1994), Dinámica Macroeconómica de las
Ciudades en México, inegi, colmex e iis-unam,
México.
Hall, P. & D. Hay (1980), Growth Centres in the European
Urban System, Heinemann, London.
Hernández, E.
(1984), “La Desigualdad Regional en México (1900-1980)”, en R. Cordera y C.
Tello (Coords.), La
Desigualdad en México,
2a. edición, Siglo XXI Editores, México, pp. 155-192.
Hoover, E. & F. Giarratani
(1984), An
Introduction to Regional Economics, 3rd edition, Alfred A. Knopf,
New York.
Katz, I. (2000), “El impacto regional del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte: Un análisis de la industria
manufacturera”, en Beatriz Leycegui y Rafael Fernández
(eds.), tlcan
¿Socios Naturales? Cinco Años del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, itam, México.
Kollman, R. (1995),
“The correlation of productivity growth across regions and industries in the
United States”, Economics
Letters, Vol. 47 (3-4), pp. 437-443.
Leach, J. (1996), “Training, migration, and regional
income disparities”, Journal
of Public Economics, Vol. 61 (3), pp. 429-443.
Lemoine, J. (1973), “Causación acumulativa y
crecimiento interregional de México”, en Leopoldo Solís
(Sel.), La Economía Mexicana: Política y Desarrollo, Fondo de Cultura Económica, México,
pp. 541-573.
Magrini, S. (1999),
“The evolution of income disparities among the regions of the European Union”, Regional Science And Urban Economics,
Vol. 29 (2), pp. 257-281.
Messmacher, Miguel (2000), “Desigualdad regional
en México. El efecto del tlcan
y otras reformas estructurales”, Documento de Investigación núm. 2000-4, Dirección General de
Investigación Económica, Banco de México, disponible en: <http://www.banxico.org.mx/gPublicaciones/DocumentosInvestigacion/docinves/doc2000-4/doc2000-4.pdf
>
Morán, P. (1950), “Notes on continuous
stochastic phenomena”, Biometrika 37, pp.
17-23.
Myrdal, G. (1957), Economic Theory and Under-Developed Regions,
Duckworth, London.
Paci, R & F. Pigliaru
(1997), “Structural change and convergence: an Italian regional perspective”, Structural Change and Economic Dynamics,
Vol. 8 (3), pp. 297-318.
Puga, D. (1999), “The rise and fall
of regional inequalities”, European
Economic Review 43(2), pp. 303-33.
Persson, J. (1997),
“Convergence across the Swedish counties, 1911-1993”, European Economic Review, Vol. 41 (9),
pp. 1835-1852.
Quah, D. (1996a), “Regional
convergence clusters across Europe”, European Economic Review, Vol. 40
(3-5), pp. 951-958.
––––– (1996b), “Empirics for economic growth and
convergence”, European
Economic Review, Vol. 40 (6), pp. 1353-1375.
Sala-i-Martín, X. (1996),
“Regional cohesion: Evidence and theories of regional growth and convergence”, European Economic Review, Vol. 40 (6),
pp. 1325-1352.
Vilalta, C. (2003),
“Measuring the Spatial Clustering and Diffusion of Multiparty Competition in
Urban Mexico (1994-2000)”, ponencia presentada en el International Research Workshop,
mayo 28-31, Center for New Institutional Social Sciences, Washington
University, St. Louis Mo, disponible en:
<http://cniss.wustl.edu/internationalresearchworkshoppapers/vilalta.pdf>
Enviado: 20 de febrero de 2003.
Reenviado: 24 de julio de 2003.
Aceptado:
1 de agosto de 2003.