Segregación, fragmentación, secesión.
Hacia una nueva geografía social en la aglomeración de Buenos Aires
Marie-France Prévôt
Schapira
Universidad
de París VIII y credal, cnrs
En los años
ochenta en América Latina se generalizó el término “crisis urbana”, sin que se
haya explicado muy claramente su significado. La pertinencia del empleo de esta
noción ha sido muy discutida por la ambigüedad y falta de precisión[1]
que le es propia. De hecho, la expresión se ha impuesto paralelamente a ciertas
creencias que han marcado al periodo populista: como las de una integración de
la población a la ciudad por medio del desarrollo del asalariamiento
y de un urbanismo planificado (Moreno, 1976). Ciertamente, los teóricos de la
marginalidad pusieron el acento en la existencia de una masa marginal que ha
sido expulsada por este proceso (Quijano, 1971). Sin embargo, hasta los años
setenta, la ciudad ante todo ha sido pensada como el lugar del progreso y de la
modernidad.
Así mismo, la noción de “crisis
urbana” no llega tanto a analizar los disfuncionamientos que por mucho no son
nuevos (como polución, escasez de vivienda, débil cobertura de servicios
urbanos, etc.), sino que más bien destaca el bloqueo del modelo anterior, es
decir, la erosión del pacto social populista que había permitido integrar –más
o menos– bajo un modo clientelista y corporativista, a los nuevos ciudadanos a
la ciudad (Dollfus, 1997). Esta crisis: ¿Ha sido
productora de un nuevo modelo urbano? ¿Se puede hablar de una ruptura con las
formas de urbanización precedentes a partir de dicha crisis?
A fin de calificar la crisis de las
metrópolis, en los últimos años se observa una utilización más y más frecuente
de la noción de fragmentación (Vidal, 1995). El término supone que lo que
debería tener un funcionamiento global ha estallado en múltiples unidades, es
decir que ya no existe una unificación del conjunto urbano. En el sentido
geográfico y metafórico del término, se trataría de una fragmentación cada vez
mayor de los mercados de trabajo, del sistema de transporte, y de una
involución del centro (Santos, 1990). Una organización más estallada, menos
jerárquica: al no funcionar según la ley de las rentas de la tierra y la
“expoliación” urbana, éstas se sustituyen por el antiguo modelo de la ciudad
orgánica.
La investigación urbana
latinoamericana toma la noción de fragmentación de la sociología americana, en
particular de la reflexión sobre los efectos de la globalización en las grandes
metrópolis, siendo el objetivo el de poner el acento en la aparición de nuevas
centralidades en las ciudades en que la globalización teje las redes y califica
y descalifica los espacios urbanos en función de su proximidad a los “nodos” de
los flujos mundializados.[2]
Ciertos autores (Sassen, 1996; Mollenkopf
y Castells, 1992) hacen de la globalización el
paradigma explicativo de un proceso mayor de dualización
de la estructura social y espacial de las metrópolis. El análisis de la ciudad
dual reposa sobre la hipótesis siguiente: las evoluciones económicas que
caracterizan a las ciudades globales (financiamiento, desarrollo de servicios
“avanzados” y funciones directivas) desembocan en una polarización creciente
entre pobres y ricos, en razón del descenso de las clases medias, que en gran
medida han sido el pilar de la ciudad “fordista”. Es
necesario recordar que América Latina ha conocido sus “treinta gloriosos” y que
el gran impulso urbano corresponde a los años cuarenta a sesenta, es decir, al
periodo del desarrollo de la industria sustitutiva, del asalariamiento
y de las clases medias.
¿Qué es lo que justifica el recurso
a esta metáfora? La fragmentación pone el acento en la complejidad de los
cambios actuales en la ciudad latinoamericana, siendo la idea central que la
posición social ya no determina la posición geográfica, y que la sociedad en
archipiélago (Viard, 1994) produce una imbricación de
los diferentes espacios y otorga una visibilidad incrementada a las
diferencias. También, de modo paralelo a los procesos de metropolización
y de apertura ligados a la globalización, en el interior de la ciudad se
desarrollan lógicas de separación y nuevas “fronteras urbanas” (Smith y
Williams, 1986).
Milton Santos observa que, en el
seno de la “familia de metrópolis globales, se encuentran más y más las
metrópolis del Tercer Mundo, sin embargo, con las características particulares
debidas a su modernización incompleta y al cuadro de subdesarrollo en el cual
se inserta” (Santos, 1993). No es cuestión de “aplicar” el análisis de la Ciudad
Global a ciudades
cuya historia social y económica tan diferente ha contribuido a moldear un tipo
de ciudad latinoamericana con sus propias singularidades. Por otra parte, la
globalización no determina una lógica única de espacialización
de las actividades, existen formas específicas ligadas a los procesos endógenos
de producción de la ciudad. Dicho en otras palabras, la mundialización obliga a
pensar un doble proceso, el de una uniformización y, al mismo tiempo, la
existencia de modelos específicos. “La mundialización no evacua las viejas
historias” (Dollfus, 1997). No obstante, estas
ciudades han conocido, en grados diversos, procesos de transformación
productiva que las aproximan. São Paulo constituye la cabeza financiera e
industrial de Brasil, relacionada con el “archipiélago megalopolitano
mundial”. México juega en una cierta medida este rol de interfaz. Buenos Aires
se integra a la red metropolitana del Cono Sur.
Mientras que en los años setenta la
concentración de actividades y de hombres dio lugar a una interpretación
desfavorable y catastrofista de la primacía urbana, se redescubren en América
Latina, como en otros lugares, las virtudes de las megalópolis, ya que ellas
ven reforzado su papel en una economía mundializada. En el nuevo contexto
productivo, estas ciudades aparecen como el lugar privilegiado de la
acumulación flexible de los nuevos modos de producción (Veltz,
1996). En todas partes, las industrias del periodo de sustitución de las
importaciones marcan la pauta principal, en tanto que aparecen nuevas
actividades ligadas a las finanzas y los servicios “avanzados”. Este movimiento
es acompañado de una implicación creciente de los actores privados en la
gestión de la ciudad, sobre todo con la privatización de los grandes servicios
urbanos. La ambición que muestran estas ciudades es la de entrar en la lógica
de competencia y ser partes del archipiélago de las “ciudades globales”.
Nos preguntamos si la metropolización significa la profundización de los clivajes
existentes en el interior del espacio metropolitano, como han afirmado algunos.
En Argentina se observa en los años noventa una profundización de las
desigualdades que se repite a escalas más pequeñas, como son las de la ciudad y
los municipios de la periferia metropolitana. ¿Qué vínculo se puede establecer
entre los cambios productivos –que pueda ser considerado como resultado de las
nuevas orientaciones económicas y de la globalización– y los que se manifiestan
en la organización socio-espacial de la aglomeración de Buenos Aires, en donde
el ascenso de la pobreza y la pauperización de una gran parte de las clases
medias dibujan una nueva geografía de los centros y los márgenes, en franca
ruptura con el modelo centro/periferia –“del centro a los barrios” (Scobie, 1977)– que ha guiado la expansión de la ciudad
durante más de un siglo?
I. Globalización y metropolización
Metropolización y terciarización
han sido presentadas como las dos caras de la globalización. En este sentido,
la aglomeración de Buenos Aires ha conocido, en el último decenio,
transformaciones rápidas y espectaculares que sin ninguna duda se pueden
resumir bajo el término metropolización (Haeringer, 1998). La terciarización
de la economía urbana, el desarrollo de los servicios y del sector inmobiliario
ligados a los nuevos modos de consumo y al ocio de ciertos grupos, han
trastocado profundamente la organización económica, social y urbanística de
esta vasta aglomeración de casi doce millones de habitantes, y de los cuales
casi tres millones viven en la ciudad central (la capital del país) y otros
ocho millones habitan en la inmensa periferia del Conurbano.[3]
En esta primera parte analizamos
tres órdenes de cambio ligados a la adopción, al inicio de los años noventa, de
un modelo neoliberal de salida de la crisis, y cuyos efectos han sido
acumulativos: la nueva estructuración del mercado de trabajo urbano, el
desarrollo de grandes proyectos urbanísticos que transforman el centro de la
ciudad en una vasta cantera, en fin, la fuerte pauperización de las clases
medias.
Mercado de trabajo:
flexibilización, precariedad y desempleo
Paradójicamente,
en Argentina el “renacer económico” de los años noventa ha ido acompañado del
ascenso rápido del desempleo. Los cambios en la organización del mercado de
trabajo tienen raíces en el proceso de desindustrialización que toca, desde los
años setenta, a la Argentina, y más concretamente a la zona metropolitana de
Buenos Aires, en donde se concentraron las industrias sustitutivas de las
importaciones. La recesión prolongada de los años ochenta y la hiperinflación
han entrañado el cierre de numerosas industrias en la primera corona de la zona
metropolitana. Éstas han sido las medidas de ajuste (Plan de convertibilidad,
apertura económica, privatización masiva, reforma del Estado) comprometidas de
manera extremadamente brutal por el segundo gobierno de Carlos Menem, que
provocaron la supresión masiva de empleos en el ámbito público, el desarrollo
de la precariedad en el corazón mismo del asalariamiento
y el enorme crecimiento del desempleo, que pasa de 6% en 1991 a 18% en 1995.[4] El
incremento, tan masivo como repentino, de los “sin trabajo” (Beccaria y López, 1996) en un periodo de fuerte
recuperación económica, ha sido objeto de numerosos debates y controversias,
sobre todo entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (indec) y el
Ministerio de Economía. En parte, esto se explica por la entrada al mercado
laboral de nuevas categorías de población (jóvenes y mujeres)[5] y
por el hecho de que más de 20% de quienes demandan empleo son trabajadores que
buscan un “segundo” trabajo para compensar la merma de sus ingresos, en un
contexto de fuerte flexibilización y de externalización
de una gran parte de las tareas de producción y de servicios. La precariedad y
la informalidad son particularmente notables en las pequeñas y medianas
empresas de la construcción, del comercio y de la restauración.
No obstante, el desempleo masivo no
se ha traducido en un crecimiento en proporción del sector informal, sino que
ha experimentado una transformación profunda (Monza y
Beccaria, 1998).
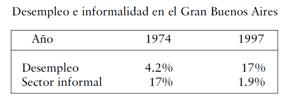
Fuente: A. Monza y L. Beccaria.[6]
En efecto, en los años noventa se
observa una disminución de los “cuentapropistas”, que han caracterizado a la
informalidad argentina en los años setenta, en tanto que la informalidad crece
en el sector de transportes y servicios. El sector informal se “profesionaliza,
se salariza y se masculiniza”. Estas afirmaciones
requieren de varios comentarios. En principio, conviene recordar que la
informalidad ha sido largamente subevaluada por la
encuesta permanente de hogares (eph) realizada por el indec cada seis meses.[7]
Sin embargo, cualquiera que sea, es posible preguntarse si el sector informal
constituye siempre un sector-refugio en periodos de crisis, como lo fue en el
pasado. Actualmente se observa una fuerte avanzada de la informalidad en el
interior mismo del sector formal por medio de la multiplicación de contratos
precarios (los denominados “contratos basuras”), de empleos que no respetan la
Ley de Contrato de Trabajo[8] y
de la integración de los más pobres en los programas de tipo workfare (Plan Barrios, Plan Trabajar), sin ninguna protección
social. En fin, la informalidad no sólo concierne a las actividades
tradicionalmente consideradas como precarias, sino también a los trabajos
calificados en relaciones de empleo bastante precarizadas, sobre todo entre los
jóvenes que están entrando en la vida productiva (como arquitectos,
diseñadores, periodistas, técnicos...). También, junto a lo que ciertos autores
han denominado “la economía popular” (Coraggio, 1991)
–compuesta de estrategias de sobrevivencia, de circulación y recuperación, de
pequeños oficios y prácticas solidarias–, se desarrolla una informalidad
poderosa en el vasto vivero de los “sin trabajo”, en la cual se articulan los
nuevos sectores de la economía avanzada, como servicios de mantenimiento a
empresas y también dirigidos a hogares acomodados, a las “nuevas élites
urbanas”, que desarrollan nuevas formas de consumo y de ocio (repartidores de
pizzas, quienes se dedican a pasear perros, etc.) (Sassen,
1996).
Un estudio realizado por el indec se ha
orientado a esclarecer los efectos específicos que han tenido las políticas de
ajuste sobre el empleo y los ingresos, en los distintos espacios del
Con-urbano, es decir, en el área conurbada a la ciudad de Buenos Aires.[9] En
este estudio aparece una clara polarización geográfica. Los municipios de la
periferia norte de la ciudad de Buenos Aires, los más elegantes (Vicente López,
San Isidro), conocen una buena inserción de la población activa en el mercado
de trabajo y un enorme peso del terciario financiero y de los servicios, así
como mínimas tasas de desempleo. Por el contrario, la zona que reúne a los
municipios conurbados más pobres de la segunda corona del área metropolitana,
el suroeste (Moreno, Merlo, Florencio Varela, Berazategui), ha visto un
agravamiento de la precariedad y el desempleo, así como una disminución del
ingreso por hogar más notoria que en el resto del área metropolitana. Las
viejas oposiciones (centro/periferia, norte/sur, primera corona/segunda corona)
se vuelven más intensas, como lo muestran distintas investigaciones.[10]
Sin embargo, a estas oposiciones tradicionales vienen a superponerse nuevas
fronteras ligadas al descenso de las clases medias y a las grandes obras
urbanas en el centro de la capital.
El descenso de la
clase media: la “desestabilización de los estables”
Uno de los
efectos que durante los años noventa ha tenido la crisis de los ochenta y el
cambio de modelo económico y social en el país, es la profundización de las
disparidades en el gran abanico de las clases medias, lo que ha traído una
polarización entre quienes han sido entronados en el pedestal del “crecimiento”
y los “nuevos pobres”, además de muchas otras fracturas. En efecto, la nueva
pobreza aparece como el resultado de un doble proceso: la caída de todas las
categorías ocupacionales y el aumento de las diferencias salariales en el
interior de cada categoría ocupacional. También, la grave pauperización de la
clase media, en un país donde ésta había sido constitutiva de la idea de nación
y de su modelo histórico-cultural, viene a conjugarse con la sedimentación de
la pobreza estructural, en algunas zonas de la periferia de la ciudad y en los
barrios pericentrales de la capital.[11]
Entre 1980 y 1990 el ingreso medio de los hogares del Gran Buenos Aires ha
caído 22% (28% para los maestros, 32% para los funcionarios, 36% para los
pequeños comerciantes) y la proporción de los “nuevos pobres” pasó de 4.2% a
18.4% en el mismo periodo (Minujin y Kessler, 1995). La renovación económica de los noventa no ha
frenado este proceso, todo lo contrario. Se observa actualmente una acrecentada
polarización entre ricos y pobres. En 1998 una encuesta del indec mostró que en la Capital
Federal y las zonas conurbadas a la ciudad, 60% de los hogares tenía ingresos
inferiores a los mil dólares, monto considerado como lo necesario para cubrir
las necesidades de la “canasta familiar”, y al mismo tiempo se registró que un
millón de hogares disponía de menos de 500 dólares al mes, todo esto en el área
metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, es decir, en la ciudad más rica del
país.
La disminución brutal de los
ingresos durante los años ochenta y el rápido ascenso del desempleo marcan
notoriamente una ruptura, sin esperanzas de un regreso al pasado. Esta pobreza
más difusa y más oculta que la denominada “pobreza estructural”, modifica los
usos y las prácticas de la ciudad. Si se considera que el empobrecimiento de
grandes capas de la sociedad ha sido paralelo al retroceso del Estado y de
numerosos sectores –privatización de los grandes servicios urbanos (agua, gas,
electricidad, metro, trenes suburbanos), deterioro de la escuela pública y de
la protección social–, se puede comprender que todo ello se manifieste como un
debilitamiento de la cohesión social.[12]
Los espacios de la
globalización
Las “fronteras”
presentadas se ven reforzadas por las grandes obras urbanas que se desarrollan
dentro de la ciudad desde inicios de los años noventa. Después de casi veinte
años de un proceso de desindustrialización y descapitalización (deterioro de
los servicios urbanos y de las infraestructuras, disminución en el valor del
patrimonio inmobiliario), las grandes obras urbanas han integrado “trozos” de
la ciudad en el espacio globalizado y en la sociedad en redes (Keeling, 1996). Todas estas obras tienen como rasgo en
común el de responder a una lógica privada y reciclar bajo un mismo modelo los
espacios y actividades obsoletas (como la antigua zona portuaria de los muelles
de Puerto Madero, empresa ferroviaria de Retiro, Tren de la Costa, o el viejo
mercado central de frutas y verduras de El Abasto). La refuncionalización
de los vacíos urbanos en posiciones centrales ha sido permitida por las nuevas
orientaciones económicas y políticas de los años noventa que dejan la ciudad a
los “desarrolladores”, relanzando así de manera espectacular el sector
inmobiliario y de la construcción, largo tiempo paralizado por la crisis de los
ochenta. De estas grandes obras que vuelven a valorizar algunas porciones del
espacio urbano, resulta una profundización de los contrastes dentro de la
metrópolis entre zonas degradadas y de baja densidad de ocupación, al sur de la
capital, y el Barrio Norte, que se verticaliza y
densifica en su ocupación. Estos contrastes son tanto más drásticos debido a
que la regulación urbana es (de aquí y en adelante, delegada), en gran medida,
uno de los operadores exteriores del campo político-administrativo. También se
ve claramente cómo se introduce un principio diferenciado de la gestión del
espacio: por un lado, las grandes empresas de servicios urbanos privatizados;
por el otro, las ong
y las asociaciones ligadas a la Iglesia, que todas a su manera desarrollan
políticas sociales territorializadas en las “zonas
desfavorecidas” del sur de la capital y de la periferia. Ya que no se puede
reducir la metrópoli a su centro, en donde sus habitantes tienen ingresos
medios de 22 000 dólares al año (tres veces superior al de la media nacional),
mientras que más de un tercio de los habitantes de la periferia viven por
debajo del umbral de pobreza. Es en estas zonas adonde las autoridades locales
en asociación con los actores emergentes, buscan introducir las formas de
sinergia (empowerment, para retomar la expresión de moda en
los Estados Unidos) para enfrentar los problemas de exclusión (Prévôt Schapira, 1996).
En Buenos Aires, como en otras
grandes metrópolis latinoamericanas (México, São Paulo, Santiago), el
desarrollo –o más bien, el crecimiento económico–, más que producir la ciudad,
produce la fragmentación. ¿En qué medida el modelo de ciudad más integrada, más
democrática que en cualquier otra parte de América Latina, construido hace un
siglo, y que ha correspondido a un proyecto político, actualmente es acusado y
responsabilizado de nuevo por la subasta de partes enteras de la ciudad y de su
apertura desenfrenada hacia la especulación inmobiliaria?
II. La ciudad: entre
la fragmentación social y la fragmentación espacial
Comprender los
cambios experimentados por la ciudad de Buenos Aires, obliga a recordar la
singularidad de la urbanización de las formas de integración que ésta significó
para las poblaciones inmigrantes venidas del otro lado del Atlántico, y
después, del interior del propio país.
A. Gorelik
(1996) muestra que, hacia 1880, el desarrollo de la ciudad como un todo era el
resultado de un proyecto público, y que la cuadrícula estática –el damero– que
permitió a la ciudad extenderse hacia el infinito, constituyó una matriz en la
cual se fueron inscribiendo el crecimiento urbano y el ascenso social. La
cuadrícula estática disciplina el spill-over cuando la ciudad, en los años
treinta, franquea la avenida General Paz,[13] y
se comienzan a desarrollar los loteos o
fraccionamientos populares que caracterizan a la periferia de Buenos Aires.
Desde varias consideraciones, esta urbanización más allá de las fronteras de la
ciudad, esta urbanización “extra-muros” parece emparentada con la de la región
parisina correspondiente al periodo transcurrido entre las dos Guerras (Fourcaut, 1996). Mezcla de laisser-faire y de intervención pública, entre el
orden de la cuadrícula estática y la chapucería de la autoconstrucción y la autourbanización, este tipo de crecimiento urbano ha
permitido el acceso masivo a la propiedad y más aún, a la “casa propia”. Entre
1947 y 1967 el número de propietarios en las periferias de Buenos Aires pasó de
27 a 67%, situación excepcional comparada con la de los otros países de América
Latina, incluso comparada con la situación de Francia en esa época (Torres,
1993). En este país de inmigrantes, este proceso ha sido fundador de la
ciudadanía, más que en otras partes, y ha reforzado la adhesión a los valores
de la República. En el credo fomentista la idea de ciudadanía está
estrechamente asociada al estatuto de propietario/contribuyente. Esta versión
censal de la ciudadanía ha contribuido a dibujar las líneas de distribución;
ellas se ampliaron cuando los efectos conjugados de la crisis y las políticas
de ajuste demolieron las esperanzas de un futuro ascenso social.[14]
De la segregación a
la “atomización disolvente”
Por tradición los
pobres eran los habitantes de las pensiones, aun numerosas en la capital, los
habitantes de los “conventillos” o “vecindades”, especie de pequeño patio común
con varios inmuebles construidos a inicios del siglo xx en los barrios obreros de La
Boca y Barracas, al sur de la ciudad.[15]
Después, los asentamientos pobres, o villas miseria, aparecieron de la mano de
la gran migración procedente del interior del país y de los países limítrofes,
sobre todo ante la proximidad del puerto y de la zona industrial del Riachuelo,
para luego extenderse a lo largo de la cuenca del Riachuelo y también a lo
largo del río Reconquista, formando verdaderos guetos en la ciudad.
Aunque actualmente la pobreza se
diluye en el conjunto urbano, sin embargo, se pueden dibujar grosso
modo sus contornos:
los barrios degradados de la Capital Federal, ubicados al sur de la avenida
Rivadavia, las zonas de asentamientos pobres o villas miseria y de ocupaciones
colectivas de terrenos que se han multiplicado en los años ochenta, pero
también los fraccionamientos más alejados del centro de la ciudad, en los
municipios de la segunda corona del área metropolitana. Allí se encuentran
reunidos los pobres expulsados de la Capital Federal por los regímenes
militares¿[16] y por la carestía de
los alquileres, así como por los nuevos inmigrantes llegados del interior del
país. Todos los índices –mortalidad infantil, desempleo, zonas de alto riesgo
sanitario, delincuencia, amplio crecimiento demográfico– hacen aparecer un
punto de ruptura.[17]
En Argentina mucho se ha escrito
sobre los “nuevos pobres” (Minujin y Kessler, 1995). Por el contrario, la espacialización
de las nuevas formas de pobreza urbana sólo ha sido estudiada muy poco, como si
se permaneciera en la ecuación simple del pasado: “villa miseria = pobreza =
ilegalidad”. Ahora bien, la observación de la expansión de las formas de
pobreza en la ciudad, muestra que la dilución de la pobreza no significa
uniformización, sino lo contrario. Importantes cambios se vienen produciendo en
los modos de habitar. Los trabajos de Horacio Torres muestran muy finamente que
si entre los censos de 1947 y 1980 se nota una mejoría en el hábitat, más
fuerte en la Capital Federal que en los suburbios, en el decenio de los ochenta
la situación cambia. Zonas de clases medias se degradan muy sensiblemente
dentro de la capital. Al mismo tiempo, la población de las villas miseria
disminuye, pasando de 200 000 a 70 000 habitantes en 1991, en tanto que aquella
población que vive bajo formas de usurpación (alrededor de 150 000 personas) y
los que viven en “pensiones” aumentan rápidamente (Herzer
et al.,
1997). Por otra parte, las ocupaciones de terrenos en las periferias
organizadas y militantes en los años ochenta, se continuaron pero bajo una
forma menos visible, mediante las “invasiones” de terrenos vacantes, que tanto
existen en las orillas de la ciudad.
Así, la espacialización
de la pobreza no solamente debe ser pensada en términos de enclave, sino
también y sobre todo en términos de gradiente, como un fenómeno que toca a una
gran parte del territorio y que acentúa las fronteras entre los diferentes
barrios, incluso entre islotes, yendo al encuentro de la representación clásica
de la pobreza, en una ciudad en donde las villas miseria han sido y siguen
siendo para muchos de los actores de la gestión de las políticas sociales, el
modo de designación del problema. La lectura dual del espacio urbano conviene
sustituirla por la de una segregación disociada (Béhar,
1995), aun por la de un “emparentamiento selectivo”
(Cohen, 1997) que supone el desarrollo dentro de cada grupo, incluso en el
interior de cada vida, de las tensiones que eran hasta entonces la herencia de
las rivalidades entre grupos. Esta propiedad “fractal” del fenómeno desigual
explica la profundización de las desigualdades en el interior de los mismos
territorios. En estos barrios, el temor a la exclusión acentúa las “lógicas de
demarcación”[18] que se inscriben en el
problema ya clásico de la tensión entre distancia social y proximidad
geográfica (Chamboredon y Lemaire,
1976), y refuerza el ascenso del espíritu de seguridad.
Las lógicas de
demarcación
En efecto, la
caída brutal de una gran parte de las clases medias “sin esperanzas de un
re-ascenso social”, es un dato fundamental (Kessler,
1998). El estudio de las estrategias puestas en marcha por los empobrecidos
para atenuar los efectos de lo que ya no puede ser considerado como una
“crisis”, permite sopesar toda la importancia del “capital espacial” como
elemento sólido de diferenciación.
- Entre los empobrecidos en función de
su localización en la ciudad (más o menos accesibilidad al centro: los cafés,
los servicios, etc.), la cuestión de la movilidad y de los transportes se
vuelve central para comprender las formas de exclusión.
- Entre los “verdaderos pobres” y los
empobrecidos (“los nuevos pobres”), ya que el empobrecimiento y el desempleo
rompen el esquema bipolar anterior: de un lado los asalariados, y del otro, los
pobres asistidos.
Para las clases medias empobrecidas,
se trata de reafirmar las fronteras entre “ellos” y “nosotros”, en tanto que la
imbricación compleja de situaciones de pobreza exacerba las diferencias, como
lo muestran numerosos ejemplos. En el municipio de General Sarmiento, en el
Cuartel Dos, el destino incierto de este fraccionamiento pobre situado en las
orillas de la ciudad, entre el barrio y la villa miseria, entre lo que había
querido ser y lo que tiene temor de llegar a ser, desencadena lo que se podría
calificar como síndrome de pequeños blancos respecto a los habitantes de los
asentamientos pobres vecinos, de los cuales se quieren demarcar a todo precio,
por ejemplo colocando fronteras visibles, vigilancia, casetas de seguridad,
como en los barrios ricos de la periferia norte. En cambio, los vínculos de
vecindad para desarrollar acciones colectivas son muy limitados.
Territorialidad
exacerbada e identidad restringida
En la ideología fomentista, la separación entre “los que tienen” y “los que
no tienen” siempre ha sido notoria, y el rechazo de los que ponen en peligro la
fisonomía, la armonía, la socialidad del barrio,
también lo ha sido. Para los habitantes de los barrios populares periféricos,
en los que la vulnerabilidad social se ha acrecentado notoriamente, la
regularización de los terrenos de los “villeros”,[19]
enclavados en los barrios en vías de consolidación, es percibida como una
amenaza. Lo mismo ocurre con la presencia de asentamientos cercanos a zonas de
fraccionamientos populares,[20]
presencia que es vivida por los pobladores como una desvalorización de su
espacio. La metáfora del naufragio regresa con frecuencia en el discurso de
estas pequeñas clases medias empobrecidas. Los propietarios debilitados por la
crisis y por las políticas de ajuste, no esperan nada de los gobiernos
municipales, a diferencia de los más pobres. Para ellos, los problemas urgentes
–los de empleo y seguridad– requieren de soluciones privadas, y su discurso
defensivo expresa su resentimiento hacia los equipos de los gobiernos
municipales de la segunda corona, que gobiernan para los pobres (Prévôt, 1998).
A esta divergencia entre los
propietarios y los no propietarios, que hace renacer el viejo odio hacia los
“villeros”, se superponen otras múltiples fronteras en el interior del espacio,
muy frecuentemente consideradas como homogéneas. Las diferencias sutiles en el
aspecto del barrio, de las viviendas, del acceso a los servicios, son vistas
por los habitantes como los signos de pertenencia o de exclusión. Es así como
en el asentamiento de Itatí (en el municipio
conurbado de Quilmes), “los de arriba” piensan que los problemas son de “los de
abajo”, los más pobres que se han localizado en una cantera –La Cava– sólo
pueden ser regularizados con el desplazamiento. Todo transcurre como si los
“villeros” hubiesen interiorizado los métodos del pasado: ocultarlos y deslocalizarlos.
Estas múltiples fronteras que
atraviesan los espacios de la periferia, separando a los pobres de los menos
pobres, a los “villeros” de los habitantes de los asentamientos pobres, a los
propietarios de los no propietarios, dan lugar a estrategias de eludir,[21] a
formas de territorialidad exacerbada y a identidades restringidas, en franca
ruptura con la situación anterior. La ecuación vecindad/solidaridad que fue
esencial en los barrios de fraccionamientos populares, parece cada vez menos
pertinente. Estas formas de territorialidad exacerbada y de identidad
restringida aun resultan acentuadas por la reducción de la movilidad espacial
dentro de la ciudad. Por otra parte, en el imaginario popular de los jóvenes,
la pobreza es inmovilidad. Frente al nosotros, en el cual se incluye a los jóvenes
de los sectores populares que pueden moverse y progresar, “el pobre es quien
está y continuará estando en su lugar, siempre en su mismo y eterno lugar, en
lo bajo” (Ayujero, 1993). El deterioro del transporte
público subvencionado y el encarecimiento de los otros medios de transporte
(automóvil particular, autobuses) refuerzan considerablemente el efecto de la
distancia al centro y el sentimiento de exclusión.
Así, se ve cómo se esboza un modelo
de ciudad pulverizada, con fronteras más difusas en razón de la disolución de
los lazos orgánicos entre las distintas áreas de la ciudad. El análisis de la
ciudad en términos de fragmentación, debida a las múltiples fronteras que
dividen el espacio en un continuum que se empobrece, parece cada vez más
pertinente que aquellos análisis en términos de centro/periferia, dominantes
hasta hace poco.
III. Los barrios
privados: ¿una forma de desolidarización activa?
Las estrategias
defensivas de las clases empobrecidas van de la mano de la aparición de formas
residenciales (countries
club, countries en altura, barrios privados...) que se pueden agrupar
bajo la denominación de “urbanización privada”. Estas formas de urbanización en
conjunto se caracterizan por el acceso restringido sólo a los residentes del
lugar. Rodeados de muros, protegidos por vigilancia, con sus propios servicios
urbanos, espacios verdes, áreas para deportes, estas formas de urbanización se
sitúan de manera privilegiada en la periferia lejana, a unos cincuenta
kilómetros del centro de la ciudad, a lo largo de los tres grandes ejes
carreteros que comunican con la Capital Federal. La carretera Panamericana con
sus 55 000 vehículos por día ha marcado el destino de Pilar, especie de edge-city (Garreau, 1991) que ha surgido
en el extremo externo de la periferia oeste, con sus barrios privados, sus
universidades, sus multisalas de cines, su parque
industrial, su centro comercial y su cementerio privado (Thuillier,
1998). Esta “privatización” del espacio público de la ciudad, que ha comenzado
desde hace varios años con la instalación de casetas de vigilancia en las zonas
residenciales elegantes de los municipios conurbados del norte de la
aglomeración, se extiende ahora a las zonas de clases medias y populares, tal
como ocurre en otras metrópolis latinoamericanas (García, 1995; Zermeño, 1999).
Nos preguntamos si acaso en Buenos
Aires el modelo de ciudad más compacta y más igualitaria que lo que ha sido en
otras partes de América Latina, actualmente está cediendo su lugar a un modelo
de ciudad de tipo estadounidense, organizada en torno a carreteras, a barrios
privados y centros comerciales, ante lo cual nuestra respuesta es sí y no, ya
que estos nuevos “barrios” cerrados tanto pueden instalarse en la periferia
como en zonas centrales de la ciudad, en las cuales se vienen construyendo los
denominados “countries de altura”, a veces integrados a la
construcción de grandes centros de consumo y de ocio, como es el caso del
Abasto.[22]
Es en la periferia en donde se puede observar la emergencia de verdaderos
enclaves casi autónomos en los que se viene conformando una nueva cultura
urbana, en franca ruptura con la tradición del espacio público como lugar de la
puesta en escena y de su transgresión (Thuillier,
1998). Nos preguntamos si este modelo va hacia un repliegue en comunidades que
buscan autonomizarse (Davis, 1990), en comunidades que se autoabastecen pues en
ellas todo lo que daría cuenta de la presencia pública es privado (escuelas,
seguridad, salud, etc.), en comunidades que se “secesionan”
(Reich, 1991).
Este fenómeno, ya muy frecuente en
los Estados Unidos y en otros países latinoamericanos, aparece como
relativamente nuevo en Buenos Aires y no se puede dejar de señalar el carácter
paradójico de esta evolución reciente, dado que la ciudad privada va a
contracorriente de la fuerte tradición urbana de Buenos Aires. La asociación
misma de los términos “barrio privado” es antinómica con la de “barrio” tal
como ha nacido en Buenos Aires, es decir como lugar de participación política y
de laicización del espacio (Gorelik, 1996). Estos
territorios de la connivencia dan cuenta, en este sentido, de una utopía
“anti-urbana” y comunitaria, para ser entre sí, oponiéndose a una cierta
cultura porteña que siempre ha sido estatal e individualista, progresista y
democrática.
La privatización del espacio público
–que ha llegado a ser necesaria, ante los ojos de algunos grupos, por razones
de exclusividad y seguridad– plantea un interrogante respecto a la legislación
que debe regir estos territorios. Son los municipios los que otorgan la
autorización para desarrollar este tipo de urbanizaciones, en función de
determinadas reglas para evitar la formación de extensos bolsones residenciales
que interrumpen la trama que ha conducido, de una cierta manera, incluso
ordenada, la expansión de la periferia. A excepción de los casos estrepitosos
de conflictos entre las autoridades locales y los defensores de los countries, los municipios de la periferia resultan muy favorables
a los barrios privados que valorizan el suelo urbano, y en los que los
residentes pagan elevados impuestos y crean empleos en distintos servicios. Sin
embargo, a diferencia de la expansión de los suburbios descrita por Hoyt para las ciudades estadounidenses de los años veinte,
estas nuevas urbanizaciones no se efectúan sobre tierras vírgenes sino en
franjas de una inmensa metrópoli de 12 millones de habitantes, caracterizada
por un proceso anterior de urbanización popular, y en medio de periferias
habitadas por poblaciones empobrecidas. De ahí que surge la voluntad de cerrar
los espacios residenciales, de vigilar la entrada, incluso de ocultar con muros
los barrios pobres que los “pocos felices” deben atravesar. Así, estas nuevas
comunidades urbanas dibujan un inmenso archipiélago formado por barrios poco
integrados al resto del territorio y entre los cuales se entrelazan relaciones
privilegiadas y, ciertamente, exclusivas. Por otra parte, el mundo exterior es
percibido como amenazante. “La riqueza se oculta, la ciudad repliega hacia
adentro” (Thuillier, 1998).
Sin embargo, cabe preguntarnos
¿quiénes son estos nuevos “countristas” que dejan el centro de la ciudad con
sólida urbanidad para ir a vivir esta nueva aventura? Jóvenes parejas con hijos
de corta edad que no tienen los medios para vivir en barrios elegantes y
céntricos, como el Barrio Norte, y tener al mismo tiempo una casa de “campo”
(de fin de semana o residencia secundaria), población que también se encuentra
demasiado impregnada por la ideología destilada constantemente por algunos
medios de comunicación, y en particular por ciertos periódicos que incluso han
llegado a incluir semanarios exclusivamente dirigidos a “countries
y barrios privados”;[23]
desde luego, se trata de una ideología fundada en la familia, la vida al aire
libre y mucho énfasis en la seguridad, como los valores fundamentales.
En efecto, la inseguridad y el
discurso sobre la inseguridad han llegado a ser hoy día uno de los problemas
claves. Esto puede resultar sorprendente en una de las ciudades que aún podría
considerarse una de las más seguras de América Latina, en donde las calles, los
restaurantes, las librerías, los cafés, son frecuentados hasta altas horas de
la noche. Sin embargo, el aumento de los asaltos a mano armada, los ataques en
restaurantes elegantes de los mejores barrios, han colocado esta cuestión en el
centro del discurso mediático y de las preocupaciones de los habitantes de la
Capital Federal. El tema de la violencia urbana ha alimentado desde hace tiempo
este movimiento de desplazamiento hacia los barrios privados, aun cuando la
inseguridad golpea desde hace tiempo a los barrios más desprotegidos de la
periferia, sin protección, barrios que han quedado a merced de un sistema
policiaco corrupto y mafioso, como lo es el de la Provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, en los countries se tiene la propia policía,
reglamentos propios, produciendo en ciertas zonas de la ciudad una
“militarización del espacio público” (Castells,
1989). Todo transcurre como si el Estado sólo respondiera a las demandas de
seguridad de algunos grupos, como si hubiera abandonado sobre ciertos espacios
–las villas miseria, los fraccionamientos pobres de la periferia y los barrios
privados– el monopolio de la violencia legítima.
¿Cómo comprender estas formas de
secesión? La secesión supone un movimiento en alguna forma inverso que el de la
segregación que relegó a los pobres dentro de espacios concretos; aquí son los
ricos quienes se retiran, quienes toman distancia de los pobres para evitar
toda forma de conflicto. Este movimiento puede ser interpretado como la
expresión espacial de la voluntad de algunos grupos de no pagar por otros, de
denunciar un cuadro político que llega a ser restrictivo, siendo la idea la de
desarrollar una solidaridad entre ellos (Reich, 1991;
Schnapper, 1994). En la misma lógica, paralelamente a
la creación de barrios privados, se observa la expresión de localismos
vigorosos en las zonas residenciales de la periferia, enclavados en los
municipios pobres que han tomado presencia por la creación de nuevas comunas. A
semejanza de las “regiones que ganan”, una especie de conciencia de clase ha
hecho su aparición en las zonas acomodadas que anuncian su hostilidad a las
políticas conducidas por varios municipios, en un momento en que el temor a la
inseguridad se acrecienta.
Finalmente, una última pregunta:
estas secesiones en las orillas de la ciudad ¿son contradictorias con los
procesos de gentrificación que se han supuesto como
característicos de las “ciudades globales” (Sassen,
1996; Harvey, 1996)? Buenos Aires, a diferencia de otras capitales
latinoamericanas, no ha conocido una partida masiva de las clases acomodadas
hacia las periferias residenciales. Estas clases acomodadas permanecen muy
concentradas en el céntrico y elegante Barrio Norte y en su prolongación
periférica norte. Por el contrario, la degradación y la tugurización de toda la parte sur de la ciudad, ofrecen grandes
oportunidades para los gentrificadores, en un periodo
de notable aumento de los precios inmobiliarios y de reestructuración del
centro en razón de las grandes obras urbanísticas evocadas anteriormente. Sin
embargo, el proceso apenas se inicia en los barrios más pobres. No ocurre lo
mismo en los barrios tradicionales de Palermo Viejo y Palermo Chico, en donde los
restaurantes se multiplican y donde son recicladas viejas casonas de inicios
del siglo xx
para una población que valoriza la idea de barrio, tomada aquí en su sentido
antropológico y casi mítico del término: las aceras, los comercios próximos,
los vecinos, la calma, el café de la esquina. Por supuesto, todas estas cosas
desaparecen rápidamente con la expansión espectacular de centros comerciales en
los últimos años, ligados a nuevos modos de consumo y de socialidad,
pero que se ven salvaguardados, incluso revivificados en ciertas zonas de la
ciudad por medio de los procesos de gentrificación.
Estas formas de consumo y de ocio que entrañan la reactivación de algunas áreas
centrales, subrayan hasta qué punto las clases medias –aquellas que se han
preparado para seguir las huellas de la recuperación del crecimiento– son,
desde cierta perspectiva, los productores y consumidores de estos nuevos
estilos de vida y de ciudad (Mignaqui, 1997).
Conclusión
No hay efectos
mecánicos entre el bloqueo de los mecanismos de ascenso social, las grandes
obras urbanísticas y las recomposiciones socio-espaciales en el seno de la
aglomeración de Buenos Aires. Sin embargo, las múltiples fronteras que se van
esbozando hacen perder a la ciudad su porosidad. En una sociedad de inmigrantes,
dominada por la idea del progreso y el ascenso social, el acceso masivo a la
propiedad ha permitido una “gran homogeneidad, dentro de la heterogeneidad”
(Pires). En esos procesos sólidos de integración a la ciudad, el espacio
público (las calles, los parques, las plazas, los numerosos cafés, las grandes
salas de cine de la avenida Rivadavia, hoy transformadas en templos
pentecostales) ha jugado un papel fundamental en la transversalidad
porteña (Gorelik, 1997). Ahora bien, es necesario
constatar que paralelamente al debilitamiento de la cohesión social, del Estado
benefactor y de la idea de Nación, la mundialización desarrolla en la ciudad
sus lógicas de separación. El repliegue sobre los espacios “privados” de los
empobrecidos (Kessler, 1998), el ascenso de la
violencia y el temor a la inseguridad contribuyen a este proceso de
fragmentación, como si la sociedad debilitada no soportara más la
vulnerabilidad de los espacios públicos. La presencia cada vez más visible de
dispositivos que “cierran” (rejas, casetas de vigilancia, cercos), así como el
desarrollo de sistemas de seguridad más complejos en los barrios privados y en
los fraccionamientos populares, son testigos de este nuevo arreglo entre las
diferentes zonas de la ciudad.
Es evidente que el caso de Buenos
Aires no es el de São Paulo, ni Los Ángeles. Allí la urbanidad permanece
fuerte. Sin embargo, la nueva geografía social que presenta zonas de gran
riqueza y de gran pobreza, exacerba las tensiones y la inseguridad. La
violencia urbana está convirtiéndose en uno de los temas obligados del discurso
político tanto en la Capital Federal como en los municipios conurbados, pero
sobre registros diferentes. No obstante, tanto en un caso como en el otro, se
observa la voluntad de responder a las demandas de orden y de seguridad para la
población. ¿Cómo asegurar el orden público, más allá de las regulaciones
estrictamente jurídicas y policiales? Las autoridades elegidas de la ciudad
(Capital Federal) han buscado construir acciones destinadas a revivificar el
espacio público, lanzando programas de animación cultural (como “Buenos Aires
no duerme”) y de recuperación de los espacios públicos verdes confiscados por
los clubes deportivos privados,[24] o
incluso redefiniendo las reglas de copresencia en
estos espacios (calle, plaza, ribera de los ríos). Por su parte, los debates
generados en torno al código de “convivencia urbana” (vivir juntos), que
apuntaba a la despenalización de la prostitución, así como para protestar por
la presencia de prostitutas y de travestidos en la vía pública, a las cuales ha
dado lugar la aplicación de esta reglamentación, han mostrado la viva tensión
que existe entre la voluntad de una gestión más democrática de espacio público
y los reclamos de los habitantes. Las medidas ante todo simbólicas, como la de
colocar rejas en torno a los monumentos públicos para luchar contra los actos
de vandalismo, la creación de un cuerpo de vigilantes (empleados municipales
con dos años de haberse jubilado y no armados) para proteger las plazas públicas,
así como una especie de policía de proximidad (cuerpos auxiliares vecinales),
en este mismo sentido ponen de manifiesto esas tensiones. No sucede igual en la
periferia de la conurbación, es decir en los municipios de la provincia de
Buenos Aires conurbados a la Capital Federal, ya que están bajo la tutela del
gobierno de la provincia. La penetración de la policía en algunos asentamientos
(villas miseria), como ha sido el caso de la villa miseria de La Cava,
enquistada en una de las zonas más lujosas como es el municipio conurbado de
San Isidro (en la zona norte), ilustra la estrategia del gobierno de Buenos
Aires para contener la pobreza asociada a la inseguridad.[25]
Esto ocurre de modo paralelo a los programas de asistencia y distribución
alimentaria para los más pobres (Prévôt, 1996). El
temor aumenta en tanto que las instituciones encargadas de asegurar el orden
son percibidas por la población como poco confiables. Todo esto da lugar a
formas de autodefensa, cada vez más socorridas dentro de la ciudad, así como a
formas de territorialidad exacerbadas que fragmentan el espacio urbano.[26]
Estos procesos contradictorios
atraviesan el espacio urbano, entre la nostalgia paralizante y el frenesí de la
modernidad, alimentando concepciones “esquizoides” del territorio y el
desarrollo de lógicas exclusivas. Los “nuevos espacios públicos” del consumo,
los centros comerciales (Capron, 1998) son los
espacios de una “civilidad tibia”, con accesos restringidos, protegida por
vigilantes. Con todo esto regresa la idea paradójica desarrollada por Lucio Kowarick (en prensa) de la “ciudadanía privada”, ya que el
espacio público es percibido como peligroso, sucio, pobre, en una ciudad
impactada por la llegada masiva de inversiones. Las autoridades elegidas de la
Capital Federal están imbuidas por el discurso sobre la ciudad
global y quieren, al
costo que sea, hacer salir la ciudad de la “decadencia” de los años de crisis.
La reflexión sobre la gestión de la metrópoli tomada en su totalidad, está
ausente de este discurso. De igual forma se puede plantear que las autoridades
de la Capital Federal se envuelven en una especie de aislamiento frente al
Conurbano (los municipios conurbados a la Capital Federal), en tanto que
distintas formas de aislacionismo comunal y de derecho territorial de facto se
instauran en las periferias de los municipios conurbados y con autoridades del
gobierno de la provincia de Buenos Aires, todos ellos golpeados por el
desempleo y la pobreza.
Traducción realizada por Alicia Lindón
Bibliografía
Arrossi, S. (1996),
“Inequality and Health in the metropolitain area of
Buenos Aires”, Environment
and urbanization, vol. 8, núm. 2, octubre.
Ayujero, J. (1993), Otra
vez en la vía. Notas e interrogantes sobre la juventud de sectores populares, Buenos Aires, gecuso (Grupo de Estudios e
Investigación en Cultura y Sociedad), Cuaderno núm. 2.
Beccaria, L. y N. López (comps.)
(1996), Sin trabajo. Las características del desempleo y sus
efectos sobre la sociedad argentina,
Buenos Aires, unicef/losada.
Béhar, D. (1995), “Banlieues,
ghettos, quartiers populaires ou ville
éclatéé, l’espace urbain à l’épreuve de la nouvelle question sociale”, Les Annales
de la Recherche Urbaine, núm. 64, pp. 6-14.
Capron, G. (1998), “Les centres commerciaux à Buenos Aires. Les nouveaux
espaces publics de la ville à la fin du xxe siècle”, Les Annales
de la Recherche Urbaine, núm. 78,
marzo, pp. 55-63.
Castells, M. (1989), The informational City. Information technology,
economic restructuring and urban-regional process,
Massachusetts, Basil Blackwell.
Catterberg, E. (1991), Argentin confronts politics: Political culture and public
opinion in the Argentine transition to democracy, Boulder,
Lynne Rienner Publishers.
Chamboredon, J. C. y M. Lemaire
(1976), “Proximité spatiale
et distance sociale: les grands ensembles et leur peuplement”, Revue Française de Sociologie, núm. XI-1, pp.
3-33.
Cohen, D. (1997), Richesse du monde, pauvreté des
nations, París, Flammarion.
Coraggio, J. L. (1991), Ciudades
sin rumbo. Investigación urbana y proyecto popular, Quito, Ciudad-siap.
Davis, M. (1990), City of Quartz. Excavating the future in Los Angeles,
Nueva York, Vintage.
Dollfus, O. (1998), “La ville
et l’Amérique Latine”, Problèmes
d’Amérique Latine, nueva serie, núm. 14, julio-septiembre, pp. 7-12.
––––– (1997), La
mondialisation, París, Presses de Sciences Politiques-fnsp.
Fourcaut, A. (1996), “Lotissements,
mal lotis et crise urbaine en banlieue dans l’Entre-deux-guerres”, Cities, Villes, Ciudades,
junio, pp. 15-17, París, pir-Villes.
García Sánchez,
P. José (1995), “Les formes de l’urbanité dans l’espace public.
La rue interdite”, Memoria de dea, París, ehess.
Garreau, J. (1991), Edge-city, life on the new frontier,
Nueva York, Anchor Books-Doubleday.
Golbert, Laura, Susana Lumi
y Emilio Tenti Fanfani
(1992), La mano izquierda del Estado. La asistencia social
según los beneficiarios,
Buenos Aires, Miño y Dávila Editores/ciepp.
Gorelik, A. (1996), La
grilla y el parque. La emergencia de un espacio público metropolitano en Buenos
Aires, 1887-1936,
Buenos Aires, Universidad Nacional de Buenos Aires, tesis de doctorado.
––––– (1997),
“Buenos Aires en la encrucijada: modernización y política urbana”, Punto
de Vista, núm. 59,
diciembre, pp. 7-12.
Haeringer, Philippe
(1998), “La megalopolisation: un autre
monde, un nouvel apprentissage”,
Techiques, Territoires et Sociétes, núm. 35.
Harvey, D. (1996), Justice, nature and geography of difference,
Oxford, Blackwell.
Herzer, M. H. et
al. (1997), “Aquí,
está todo mezclado. Percepciones de familias ocupantes de inmuebles en Buenos
Aires sobre la situación habitacional”, Revista
Mexicana de Sociología,
núm. 4, pp. 187-216.
Keeling, D. J. (1996), Buenos Aires: Global dreams, local crises, Chichester, John Wiley and Sons.
Kessler, G. (1998), L’appauvrissement
des classes moyennes en Argentine,
París, ehess,
tesis de doctorado.
Kowarick, L. (en prensa), “Cidadão
privado e cidadão público”, Escritos
urbanos. Espolição & Luchas sociais
& Cidadania, São Paulo.
Mignaqui, I. (1997), “Barrios privados y
fragmentación espacial. Hacia un nuevo modelo socio-cultural de producir y
consumir la ciudad”, Seminario sobre los Barrios Cerrados, Malvinas Argentinas,
noviembre (mimeo.).
Minujin A. y G. Kessler
(1995), La nueva pobreza en Argentina, Buenos Aires, Planeta.
Mollenkopf, J. H. y M. Castells (eds.) (1992), Dual City: restructuring New York,
Nueva York, Russel Sage Foundation.
Monza, Alfredo y Luis Beccaria
(1998), “Las transformaciones de la informalidad en la Argentina en el último
cuarto de siglo”, Seminario sobre Informalidad y Exclusión Social, Buenos
Aires, Secretaría de Desarrollo Social, 27 y 28 de agosto.
Moreno Toscano,
A. (1976), “La crisis en la ciudad”, en Pablo González Casanova y Enrique Florescano (coords.), México
Hoy, México, Siglo
XXI.
Prévôt Schapira,
Marie-France (1996), “Las políticas de lucha contra la pobreza en la periferia
de Buenos Aires, 1984-1994”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 59, núm. 2, abril-junio, pp.
73-93
––––– (1998),
“Les banlieues de Buenos Aires: les politiques locales en débat”, en
N. Haumont y J. P. Lévy, La
ville éclatée: quartiers et peuplement, París, L’Harmattan,
pp. 223-239.
––––– (1999), “From utopia to pragmatism: the heritage
of basismo in local government in the Greater Buenos
Aires region”, Bulletin
of Latin American Research, vol. 18, núm. 2, abril, pp. 227-239.
Quijano, A.
(1971), Redefinición de la dependencia y proceso de
marginalización en América Latina,
Santiago de Chile, ilpes.
Reich, R. (1991), The Work of Nations, Londres, Simon and Schuster (L’Economie mondialisée, París, Dunod, 1993).
Santos, M.
(1993), “Un centre à la périphérie”, en M. F. Durand, J. Lévy y D. Retaillé, Le Monde: espaces
et systèmes,
París, Presses de la fnsp/Dalloz,
segunda edición.
––––– (1990), Metrópole corporativa
fragmentada, o caso de São Paulo,
São Paulo, Nobel.
Sassen, S. (1996), La
ville globale, París, Descartes et Cie.
––––– (1997),
“Les régimes d’emploi dans les services et la nouvelle inégalité”, Les
Annales de la Recherche Urbaine,
núm. 76, pp. 147-156.
Schnapper, D. (1994), La
communauté des citoyens.
Sur l’idée moderne de nation,
París, Gallimard.
Scobie, James (1977), Buenos
Aires. Del centro a los barrios, 1879-1910, Buenos Aires, Solar-Hachette.
Smith, Neil y Peter Williams (1986), Gentrification of the City, Londres, Allen and Unwin.
Thuillier, G. (1998), “La ville
privée: country clubs et quartiers
fermés dans le Grand Buenos
Aires”, Mémoire
de dea, París, Universidad de París X-Nanterre, septiembre.
Torres, H.
(1993), El mapa social de Buenos Aires (1940-1990), Buenos Aires, Secretaría de
Investigación y Posgrado/Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, serie
Difusión núm. 3.
Veltz, P. (1996), Mondialisation,
villes et territoires. L’économie d’archipel, París, puf.
Viard, J. (1994), La
société d’archipel ou les territoires du village global,
La Tour d’Aigues, De L’Aube.
Vidal, L.
(1995), “Les mots de la ville
au Brésil. Un exemple: la notion de ‘fragmentation’”, Cahiers
des Amériques Latine, núm. 18, pp. 161-181.
Zermeño, Sergio (1999), “México
¿todo lo social se desvanece?”, mimeo., p. 15.