Neoliberalismo y territorio en la
Argentina de fin de siglo
Mabel Manzanal[1]
conicet/Universidad de Buenos Aires
Introducción
En Argentina, el
tema de las economías regionales se desarrolla originalmente en torno a la
cuestión de las desigualdades regionales, que se manifiestan entre la región
pampeana (privilegiada en la política, en las finanzas, en las comunicaciones,
en la concentración del capital, en el dominio de la tecnología y en el nivel
de capacitación e investigación) y el resto del país (con manifestaciones de
mayor subdesarrollo y marginalidad social y económica).
Hoy día estas desigualdades siguen
vigentes, persisten y se han agravado; lo cual no siempre se puede corroborar
fehacientemente a partir de las estadísticas disponibles en el ámbito de cada
provincia.
En Argentina existe, históricamente,
una carencia importante de producción de información básica confiable y
comparable entre distintas jurisdicciones y periodos, por diferentes razones,
entre otras por el manejo político de la misma. Esta dificultad se acentuó
desde los años noventa, con la aplicación rigurosa de la política neoliberal de
ajuste macroeconómico, que se tradujo en el deterioro y/o desmantelamiento de
muchos organismos encargados de la recopilación y sistematización de
estadísticas en general.
Antecedentes
Un primer
referente que da cuenta de las desigualdades regionales es el producto bruto
provincial por habitante (pbg/cápita).
De todos modos, antes de adentrarnos en su comprensión, cabe advertir que el pbg/cápita no es el mejor indicador para
evaluar las desigualdades regionales (aunque también es cierto que no existe
otro para expresar en síntesis esta realidad).[2]
Una limitante del pbg en Argentina es que ha perdido su
calidad y confiabilidad desde la desregulación neoliberal aplicada a partir del
ajuste macroeconómico. El pbg era,
y es, una serie anual elaborada por el Consejo Federal de Inversiones (cfi). Pero la reestructuración del cfi ha llevado
a que dicha serie no se continúe hasta el presente en todas las provincias, y
adolezca de problemas de comparabilidad entre las
distintas jurisdicciones (por diferencias en el método de recopilación y
sistematización aplicado).[3]
A pesar de las restricciones
señaladas, utilizaremos el pbg/cápita
porque las falencias metodológicas mencionadas no invalidan la observación del
proceso de conformación inequitativa territorial de Argentina en sus aspectos
más generales. La magnitud de la diferencia entre jurisdicciones es tan
pronunciada, según puede verse en el cuadro 1 y en la gráfica 1, que también
resulta una elocuente y confiable representación de lo que sucede en la
realidad regional argentina (por otra parte, esta información se corrobora con
otra complementaria que adjuntamos y con lo que es conocido de la observación,
de la experiencia y del conocimiento de la historia de los procesos
socioeconómicos).
Al analizar el pbg/cápita de 1996 para las 24
jurisdicciones (23 provincias más la Capital Federal) se destaca: (i) el amplio rango de disparidad entre
los valores máximos y mínimos: de $1 mil 978 en Santiago del Estero llega a $21
970 en la Ciudad de Buenos Aires; y (ii) la conformación de dos conjuntos de
provincias diferenciadas según sus montos de ingresos por habitante: uno
formado por las del norte, noreste y noroeste con menos de $5 mil por
habitante, y el otro por las pampeanas y patagónicas que superan los $7 000 por
habitante –llegando al de Capital Federal a un máximo superior a los $20 000
por habitante.
De todos modos, algunos casos
merecen explicaciones particulares, por las restricciones arriba mencionadas.
Nos referimos especialmente al de Mendoza. Ésta es en realidad una provincia
integrante del área desarrollada del país, sin embargo figura en estos datos en
el grupo de menor porcentaje de pbg/habitante. Ello se debe a un problema de comparabilidad de la información, pues en ella se aplicaron
métodos y criterios de cálculo del pbg independientes de la coordinación centralizada
del cfi,
precisamente por las razones aducidas arriba. Por su parte, las provincias
patagónicas (Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén y Río Negro) están
en el mismo grupo que las pampeanas. Y ello se debe, como señalamos, a su
escasa población y sus altos ingresos provenientes de las regalías
petrolíferas. La Rioja es un caso especial, pues por ser la provincia natal del
presidente de la nación, ha recibido durante el periodo correspondiente
beneficios especiales (y además tampoco tiene mucha población).
En el mismo cuadro figuran los
indicadores de necesidades básicas insatisfechas (nbi) para las 24 jurisdicciones.
Esta serie corrobora lo ya señalado con las anteriores. Obsérvese el elevado
rango de separación entre la Capital Federal y Formosa; quedando en la gráfica
1 mejor evidenciadas las desigualdades entre las distintas jurisdicciones.
Nótese el comportamiento opuesto pero complementario del pbg/cápita y de las nbi: a medida
que disminuye el pbg/habitante
aumentan los indicadores de pobreza (las jurisdicciones que tienen menor
ingreso por habitante son las que también tienen mayores índices de pobreza en
su población).
Otra información que muestra lo
mismo es el Índice de Desarrollo Humano (idh), aunque modera las
diferencias entre jurisdicciones. Esto ocurre porque en su construcción, además
del ingreso per cápita, se incorporan otras variables, en general de carácter
estructural, de largo plazo (que suelen aminorar las diferencias entre zonas):
esperanza de vida al nacer, privación de longevidad, tasa de analfabetismo,
privación de analfabetismo, tasa de escolarización, privación de
escolarización, privación de educación, utilidad del ingreso, privación de
desarrollo humano. En el cuadro 2 la ciudad de Buenos Aires detenta, de nuevo,
la mejor situación, y se mantiene el orden entre las distintas provincias en
general, con algunas excepciones (en especial Mendoza, que pasa a estar entre
las provincias con mejor idh,
tal como advertimos). Nótese que el idh varía entre 0 y 1 (siendo 1 la referencia que
indica la mejor situación en dh)
y la variación entre los extremos, Ciudad de Buenos Aires y Formosa, es de un
20 por ciento.
Con todo, estas evidencias no
indican que la cuestión regional mantenga las características
distintivas de la década de los setenta o de los ochenta, porque
la singularidad del
problema territorial ha sido notablemente modificada a partir de los ochenta.
La organización territorial ha experimentado cambios radicales, no siempre
perceptibles, que resultan del nuevo escenario tecnológico, informático,
socioeconómico y político, y que en el transcurso de las próximas décadas,
seguramente, se profundizarán.
Análisis en el ámbito del primer
mundo apuntan a la “competitividad sistémica” como el desafío que deben encarar
las localidades o regiones que busquen “crecimiento económico con desarrollo
social” (o con mejor distribución de sus resultados). Estos estudios proponen
instalar, de modo local o regional, formas competitivas que alcancen al
conjunto, o a la mayor parte de los sectores productivos y sociales de la
comunidad o zona en cuestión, y que conformen mallas de vinculación (económica,
productiva, social, cultural) entre empresarios, proveedores, consumidores,
municipios, instituciones científicas, civiles, públicas, y población
comunitaria. Se trata de una articulación dirigida a conformar un espacio
intangible de flujos en constante evolución, una nueva
morfología socio-territorial
con su respectiva lógica espacial (Caravaca, 1998:3).
La pregunta que desde el análisis y
desde la praxis de la realidad argentina se nos plantea, es: ¿existe en las áreas
extrapampeanas viabilidad para este tipo de
políticas? Y ¿son ellas potencialmente transformadoras de la grave polarización
social y económica del presente?
Nuestro marco conceptual de análisis
de los procesos macroeconómicos y sus efectos territoriales parte de la premisa
(repetidamente corroborada) de que la historia del desarrollo de las regiones
en Argentina, el devenir productivo y económico del interior extrapampeano no ha conducido al desarrollo. Por el
contrario, su particularidad es, en términos de Notcheff
(1996:113 y ss.), una “sucesión de burbujas sin desarrollo”, la mudanza entre
crecimiento y estancamiento. Se trata de etapas de expansión o crecimiento,
“burbujas”, sucedidas por otras de estancamiento. Todo lo contrario al
“desarrollo”, proceso impulsado por innovaciones, por cuasi rentas tecnológicas
generadas por las empresas y por los sistemas nacionales de innovación,
constituyendo en tal sentido una “opción dura” para la élite empresaria
nacional (ibid.).
En otras palabras, lo que ha
sucedido en Argentina, y en sus economías regionales, es el aprovechamiento de
las opciones “blandas”, sin innovación tecnológica, ni acumulación, ni
inversión de capital, necesarios para consolidar todo proceso de desarrollo. La
expansión o el crecimiento regional cuando se produjo fue transitorio,
siguiéndole periodos de estancamiento y crisis. Y la explicación de este
proceso está en que la expansión se produjo basada en la posibilidad de la
obtención de rentas de privilegio. La élite empresaria nacional aprovechó las
ventajas excepcionales (subsidios estatales, créditos blandos, promoción
industrial, renta del suelo diferencial) para crecer periódicamente en aquellos
sectores productivos que fueran beneficiarios de rentas de privilegio en cada
momento histórico (producción agroindustrial –tabaco, azúcar, fruticultura,
algodón–, cereales en la frontera agropecuaria –sorgo, soja, oleaginosas en
general–, armado de aparatos electrónicos, actividad petrolífera, minería,
transporte de cargas).
Este modelo interpretativo expresa
con claridad lo que ha sucedido en la última década en el ámbito nacional y
regional: de una economía en expansión en los primeros años de la
Convertibilidad (favorecida por las oportunidades de inversión gestadas por las
privatizaciones y la desregulación), se desemboca en otra recesiva que se
inicia hacia 1995 con el agotamiento del proceso privatizador y la “Crisis del
Tequila”, cuya manifestación es el incremento del desempleo, los desequilibrios
fiscales en las provincias, el endeudamiento generalizado de los estados
provinciales y de las pequeñas y medianas empresas; llegando al estado de
recesión de este fin de siglo en que prácticamente no existen, salvo para las
actividades privatizadas, opciones productivas rentables y viables.
Diciembre de 1999 indicará en
Argentina el primer cambio democrático de un gobierno justicialista a otro
radical en un contexto económico recesivo, marcado por el mayor volumen
histórico de déficit fiscal (discutiéndose si es de 4 500 o 6 500 millones de
dólares) y por el grave estancamiento de toda la producción nacional
agropecuaria e industrial, afectada por la disminución de la demanda, de los
precios y de los volúmenes producidos. Notándose, antes de las elecciones, una
disconformidad social más extendida. Si bien ha habido expresiones de protesta
a lo largo del último lustro, en el primer semestre fueron más generalizadas,
sectorial y regionalmente (La Nación, 17/4/1999 –Sección Campo–; Clarín, 13/6/1999).
En el acápite siguiente nos
detendremos en las particularidades de los procesos socioeconómicos que más
influencia tienen en la estructuración de la cuestión regional de la
actualidad.
Efectos
socioeconómicos y territoriales resultantes de la política neoliberal
El análisis
regional del presente y la viabilidad de un crecimiento sostenido y difundido
territorialmente, requieren de una mayor comprensión de las transformaciones
operadas en la década de los noventa en los ámbitos locales y regionales,
resultantes de la globalización y del ajuste macroeconómico neoliberal.
Los procesos que han tenido mayor
influencia sobre la conformación territorial de las provincias y regiones del
interior argentino son:
1. La
privatización de empresas públicas y la desregulación de las actividades
productivas, con su consecuente proceso de concentración económica.
2. Las
transformaciones en el sector agropecuario provenientes de la entrada de nuevos
actores –muchos, inversionistas extranjeros–, crecimiento de otros y
desplazamientos de pequeños y medianos.
3. Las grandes
inversiones urbanas, extranjeras en su mayoría, que han producido
desplazamiento y ruptura del sector minorista e industrial mipyme
(micro, pequeño y mediano), y graves trastornos ambientales y urbanísticos.
4. El surgimiento
y consolidación del Mercosur como área de integración fronteriza, con sus
marchas y contramarchas, y con sus beneficios centrados en determinados grupos
económicos y zonas fronterizas.
5. Las crisis
provinciales, expresión del agotamiento del modelo productivo tradicional y de
sus faltas de receptividad y de respuesta al incremento de la desocupación; y
no solamente del incremento del déficit fiscal y financiero y de la deuda
pública (como suelen sostener desde el Ministerio de Economía de la nación).
No mencionamos
entre estos puntos a la notable dinámica adquirida por la minería porque, hasta
ahora, sus efectos aparecen muy restringidos en términos territoriales y
poblacionales; aunque en torno a la minería se produjo la mayor inversión
extranjera en el ámbito nacional: 1 200 000 000 (con
capitales australianos, principalmente, y canadienses) en Bajo la Alumbrera
(provincia de Catamarca). Ésta es la más importante mina de oro y cobre del
país (descubierta hasta el presente) y localizada en el noroeste argentino.
Inaugurada en noviembre de 1997 (la etapa de instalación se inició en 1995), se
calcula que exportará unos 600 000 dólares anuales en mineral en bruto. Depende
de las políticas públicas que se implanten, que estos emprendimientos
beneficien efectivamente a la población local y al desarrollo de la economía
provincial y regional –o que sólo se refleje su actividad por medio del
crecimiento del pbi
provincial.
La etapa aceleradora para las
comunidades locales fue la construcción de la obra civil, que requirió 6 000
obreros, cuyos consumos activaron la economía de los pueblos circundantes, como
Belén. Pero hoy día los pobladores locales comienzan a observar los escasos –y
a veces inexistentes– efectos multiplicadores de esta actividad (un mundo
aparte que funciona casi sin vinculación con el exterior).[4]
Las privatizaciones
y las desregulaciones
Privatizaciones y
desregulaciones fueron el antecedente de un proceso de concentración
capitalista en abundancia y de extranjerización de la economía nacional.[5] El
capital internacional se asoció con importantes grupos representativos de la
cúpula empresaria nacional, en buena medida para
aprovechar sus relaciones y vínculos con el poder político.
La magnitud de la concentración
capitalista operada consolidó, como nunca antes, el control de los principales
resortes del poder político y económico por parte del capital más concentrado.
Uno de los canales por los que se encauzó este proceso fue la garantía
implícita de una muy alta tasa de rentabilidad sobre el capital invertido y sobre
las ventas. En el caso de las privatizaciones esta rentabilidad resultó muy
superior a la media nacional, constituyéndose, por ello, en el sector de
inversión más rentable del país (Aspiazu, 1997:14 y
ss.). Y ello fue posible porque las empresas privatizadas o concesionadas
operaron con un mercado cautivo, y recibieron garantías, atribuciones y
ventajas en precios y condiciones –muchas en áreas estratégicas de recursos
naturales, transporte, energía, comunicaciones–. Es más: “[...] se trata de
empresas que han logrado privilegios que forman parte de una especie de barrera
no sólo al ingreso, sino también a las crisis” (Aspiazu,
1997:31). Afirmación que resulta de observar que durante “el Tequila”, en 1995,
pudieron mantener, y aun acrecentar sus ganancias.
Las privatizaciones en el interior
significaron la pérdida de las únicas o principales fuentes de empleo
existentes en numerosas localidades pequeñas y medianas; una consecuencia fue
la transformación territorial de las localidades en que se asentaban dichas
actividades, así como también de los ámbitos aledaños conectados a las mismas.
Algunas se transformaron en pueblos fantasma, otras perdieron su dinámica
económica, proliferando las actividades informales y los pequeños comercios
precarios e, incluso, ilegales.
Quizás el caso más paradigmático sea
la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (ypf) operada en 1991-1992, que
afectó a numerosas localidades vinculadas a esta actividad. Como sucedió en
Salta con Tartagal (43 570 habitantes en 1991),
General Mosconi (11 108 habs.)
y Campamento Vespucio (1 535 habs.); en Neuquén, con
Cutral-Có y Plaza Huincul
(44 806 habs.); y con todas las de la cuenca del
Golfo San Jorge: Comodoro Rivadavia (124 121 habs.)
en Chubut; y en Santa Cruz, Caleta Olivia (27 946 habs.),
Pico Truncado (7 091 habs.) y Las Heras (6 333 habs.). Otros ejemplos son la privatización de Yacimientos
Carboníferos Fiscales (ycf)
en 1992, actividad central en la cuenca de Río Turbio en Santa Cruz, con eje en
la localidad Yacimientos Río Turbio (6 753 habs.)
(Salvia y Panaia, 1997).
Los efectos de estos procesos
privatizadores sobre los mercados de trabajo y sobre la conformación urbana de
las localidades involucradas, también se repiten cuando se produce el cese,
cierre, venta de actividades que eran las mayores demandantes de empleo en sus
respectivas zonas (y que desaparecen o se reestructuran como resultado de la
modernización, de la competitividad y de la renovación tecnológica exigida por
la globalización). Esto sucedió con la producción de acero en: Sierra Grande
(11 213 habs.), Río Negro; con los Altos Hornos Zapla en Palpalá (39 000 habs.), Jujuy; con la licitación y venta a un grupo
extranjero del Ingenio San Martín de Tabacal en Salta, vinculado a las
localidades de Pichanal (10 903 habs.),
e Hipólito Yrigoyen (8 539 habs.)
y El Tabacal (1 113 habs.); o con la reestructuración
del Ingenio Ledesma en Jujuy.
De aquí se explican las razones en
estas localidades, y en muchas otras, de las manifestaciones populares o los
estallidos sociales de protesta (véase Carrera y Cotarelo,
1997 y 1998). La población, por medio de cortes de ruta, revueltas populares,
expresa su descontento y oposición a la política económica de ajuste y a sus
consecuencias sociales y políticas. Se opone a los despidos masivos, a las
reducciones de sueldos, a la caída del consumo; a la quiebra de pequeñas y
medianas empresas y comercios ligados a las actividades centrales; al cobro de
mayores tasas por parte de las empresas de servicios privatizadas (electricidad,
gas, agua, teléfonos); a los gobiernos provinciales clientelísticos
y corruptos, asociados con los intereses de los grupos hegemónicos locales (las
privatizaciones son una fuente privilegiada de generación de recursos ilegales
para tergiversar las decisiones a partir del soborno).
Por su parte, la desregulación (otra
medida resultante del ajuste) impulsa al incremento de la concentración
económica, porque el “libre juego” de la oferta y la demanda implica que las
reglas de funcionamiento del mercado quedan “liberalizadas”, es decir, libradas
al accionar de quienes tienen el poder económico, financiero y productivo sobre
el mercado. Más grave aun cuando esto sucede inmerso en el proceso de
globalización y de transnacionalización, ya que el mercado está dominado por
grupos económicos que manejan estrategias empresariales multiproducto
y multirregiones, y dificultan el acceso de aquellos
países cuya base productiva se sustenta en la explotación agropecuaria
individual (León, 1994:89).
La desregulación comenzó con la
desaparición de la Junta Nacional de Granos que garantizaba precio mínimo y
sostén a la producción de cereales y oleaginosas, beneficiando en especial a
los productores pequeños y medianos de la pampa húmeda. Pero luego continuó con
la disolución o el desmembramiento de los entes reguladores de las producciones
regionales de yerba mate, vino, azúcar y tabaco. Estos entes buscaban proteger
al productor, especialmente al pequeño, frente a la industria y su influencia
en la determinación del precio al productor. Hoy día todas estas producciones
se encuentran afectadas por la caída de precios y por el avance de grandes
capitales o grupos económicos agroindustriales, nacionales e internacionales,
en el control de los respectivos mercados, con la consiguiente desprotección de
los pequeños y medianos agropecuarios.
Además, tanto la apertura comercial
como la integración con Brasil obligan a la reconversión de muchos cultivos
regionales. En este contexto, el cese del sistema regulatorio acelera la reconversión
productiva, pero no para todos los productores, porque no todos están en
condiciones de llevarla a cabo, como sucede con los pequeños productores (y
muchos de los medianos) en un contexto de creciente concentración económica.
Volveremos sobre este proceso de concentración al tratar el sector agropecuario
y las inversiones en el ámbito urbano.
Otras repercusiones territoriales
desfavorables resultantes de las privatizaciones pueden sumarse a los factores
enumerados. Los peajes en rutas, nacionales y provinciales, contribuyeron a
incrementar los costos de producción y traslado en general, pero aún más para
los productos y pasajeros de las economías regionales distantes del principal
mercado de consumo interno –el Gran Buenos Aires–, que incluso funciona como
puerto del mercado internacional. Los diferentes ramales de la red privatizada
convergen en forma radial hacia este mercado y su puerto. Los 10 mil km de
rutas nacionales privatizadas y los accesos a la Capital Federal concentran la
mayor parte de la producción, de los insumos y de las personas que se movilizan
en el territorio argentino.
El pago del peaje implica un costo
agregado de traslado y aunque se justifica con la reducción de otros gastos
para los usuarios (como ahorro en tiempo de viaje, cubiertas, combustible y
desgaste del vehículo), el mismo no ha sido evaluado.[6] El
peaje se incrementó en términos reales, cualquiera que sea el índice de
referencia que se coteje. En diciembre de 1997 la tarifa promedio era de $1,70
por cada 100 km, 55% más que la tarifa media del primer periodo tarifario
iniciado desde la Convertibilidad (abril 1991-julio 1992); y en este último los
incrementos reales fueron: 17% con relación al Índice de Precios al Consumidor,
12% al Índice de la Construcción, y 32% al Índice de Precios internos al por
mayor (Arza y González, 1998:48).
Pero además, con el surgimiento del
plan de convertibilidad (y a menos de cuatro meses de la concesión) se produjo
la primera renegociación.[7]
Ésta implicó la suspensión del pago del canon por parte de las empresas, que
también recibieron compensaciones indemnizatorias, otorgadas por medio del
presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad (Arza y González, 1998: 59).[8]
Estas modificaciones tienen una consecuencia importante para el análisis
territorial. La anulación del canon y el pago de las indemnizaciones implicó
que no se invirtiera en mejoras y ampliación de las rutas no concesionadas
(porque dichos recursos fueron destinados a las empresas concesionarias). Las
privatizaciones llevaron a la caída de la inversión pública en carreteras en
general, al desmantelarse el sistema previo de financiamiento del sector por
medio de los impuestos a los combustibles.
Al respecto, nótese que las rutas
nacionales tienen una extensión de 38 700 km (80% pavimentados –Clarín, 17/5/1998–) y las concesionadas sólo
son 1/3 de las nacionales pavimentadas. Precisamente, en la mayor parte de los
2/3 restantes las condiciones de transitabilidad son
deficientes, dada la ausencia de inversiones y mejoras.[9] Este
estado tiende a deteriorarse aún más a medida que subsiste el ajuste y se
profundiza la recesión.
Las transformaciones
del sector agropecuario
En el sector
agropecuario la apertura comercial implicó: (i) la eliminación de las retenciones a
la exportación; (ii) la desgravación a la importación de
bienes de capital y de insumos; (iii) menores aranceles para importar
productos competitivos.
Estas medidas, en general,
estuvieron destinadas a mejorar los precios al productor (como porcentaje de
los precios internacionales) y a disminuir los costos de producción. Pero esto,
sin embargo, beneficia sobre todo a los productores de mayor tamaño; no así a
los pequeños y medianos a quienes no sólo no beneficia sino que frecuentemente
perjudica, por la competencia de productos importados y por las menores
posibilidades de conseguir fuentes alternativas de ingresos, vía el empleo
estacional en el sector agropecuario.
La desgravación de los bienes de
capital fue aprovechada por quienes están en condiciones de desarrollar un
proceso amplio de mecanización, beneficiándose con los efectos resultantes:
mejoras de calidad, incremento de la productividad y sustitución de mano de
obra por capital. Por su parte, la disminución de aranceles a la importación de
productos competitivos, no condiciona el desarrollo de quienes tienen
posibilidad de reconversión productiva, y pueden adecuarse en forma continuada
y permanente a las condiciones cambiantes de demanda y calidad del mercado
internacional. Pero ésta tampoco es la situación general de los pequeños y
medianos productores.
Un análisis particularizado por
producto[10] indicaría que el aumento
de las exportaciones regionales operado, no siempre resultó en una mejora en la
balanza comercial respectiva (exportaciones menos importaciones), como en el
caso de las frutas y hortalizas elaboradas, en el que ha habido una elevada
importación. En estos casos es el sector pequeño-productor, que comercializa en
el mercado interno, el que resulta afectado por la misma, debido a las dificultades
de competir en calidad y precios, y por la consecuente caída en los precios de
sus productos.
Socialmente esto significa, a
mediano plazo, el desplazamiento de muchos de ellos, con la consecuente mudanza
del trabajo por cuenta propia a la desocupación o a una forma de trabajo
informal más precario. Incluso peor, dada la intensa mecanización en ciertas
producciones (como el azúcar y el algodón) que lleva a la extinción del empleo
rural.
No obstante, para la economía en su
conjunto estas medidas llevaron: (i) a un notorio incremento de la
producción agrícola pampeana de granos y oleaginosas (también en varias
provincias del noroeste y noreste que continuaron con el proceso de “pampeanización”[11]);
y (ii) a una expansión de muchos cultivos
regionales, varios vinculados al mercado externo. Así sucedió en las provincias
del noreste con el algodón, el té y el arroz; y en las del noroeste con las
hortalizas, las legumbres, el algodón, las frutas frescas, los cítricos y el
tabaco. Mereciendo una especial mención el limón de Tucumán, el algodón de
Santiago del Estero y Chaco, y el arroz de Corrientes y Entre Ríos, por sus
importantes incrementos productivos, su destino para la exportación –fuerte
anclaje en el Mercosur– y sus efectos sobre las economías provinciales
respectivas.[12]
Así mismo, cabe señalar que estos
incrementos productivos también estuvieron vinculados con un continuado avance
de las grandes inversiones en tierras, favorecidas por los bajos precios de las
mismas. Estas grandes inversiones se han expandido considerablemente por todo
el territorio nacional, llegando dos firmas extranjeras (Cresud
Agropecuaria –representante del grupo Soros– y Benetton) a constituirse en el
ámbito nacional en la mayor propietaria de tierras y de cabezas de ganado, respectivamente.[13]
Conjuntamente, la política de ajuste
ha llevado a la quiebra a muchos pequeños y medianos productores, porque además
de lo ya mencionado arriba, el ajuste careció de una política crediticia para
este sector obligado a la reconversión. El crédito sólo existió para quienes
tenían garantías reales y acceso facilitado al poder político y al sector
financiero. Un ejemplo de ello son los “diferimientos” (crédito subsidiado)
cuyos beneficiarios son exclusivamente los grandes inversionistas, porque los
pequeños y medianos no alcanzan las condiciones mínimas de solvencia y
capacidad contributiva acordes con el monto del crédito.[14]
Las transformaciones
urbanas
Las grandes
inversiones urbanas con frecuencia desplazaron al gran capital local –o a veces
se asociaron con él–. Su proceso de localización comenzó en Capital Federal y
el Gran Buenos Aires, para luego expandirse regionalmente hacia las principales
ciudades del interior, la mayoría capitales de provincia.
Todas estas grandes inversiones urbanas
en general, y los hipermercados en particular, generan un nuevo espacio urbano
y periurbano, siendo sus consecuencias inmediatas y más visibles: la pérdida de
ocupación en los pequeños establecimientos (empleados, patrones y por cuenta
propia); el quiebre comercial de éstos; la segregación residencial y comercial
y las transformaciones urbanísticas sin planificación previa, con sus
consecuentes riesgos ambientales, económicos y sociales (dificultades de
transporte, aumento de la contaminación ambiental, de los accidentes,
incremento de la delincuencia, disminución y destrucción de los espacios verdes
y de esparcimiento público masivo, etc.).
Estos procesos territoriales
desembocan en urbanizaciones duales, con su respectivo aumento de la polarización
social (Borja y Castells, 1998:59 y ss.). Procesos de
exclusión, con espacios del mismo sistema urbano desarticulados, con funciones
valorizadas y degradadas, con grupos sociales productores de información y
tenedores de riqueza, frente a otros marginales y excluidos, son realidades en
muchas capitales de provincia y en otras importantes ciudades (como Córdoba,
Mendoza, Salta, Rosario, Mar del Plata, Tucumán). En todas ellas se repiten
formas de duplicación urbana, contrastes cada vez mayores entre barrios ricos y
pobres, polarización entre un sector minoritario de la población con acceso a
consumos y servicios valorizados y modernos, frente a otro mayoritario con
condiciones de vida en creciente deterioro.
También, y como ya señalamos, el
proceso de privatizaciones y la reestructuración productiva resultante del
ajuste modificaron la conformación territorial de las localidades del interior,
fuertemente articuladas con las actividades privatizadas, modernizadas o
transformadas. Es el caso de buena parte de las ciudades nacidas en torno a la
explotación de los recursos petrolíferos. Algunas se han convertido casi en
pueblos fantasma, como Pico Truncado en Santa Cruz; en otras resalta la
proliferación del comercio informal (e incluso ilegal) de diversa índole, como
Caleta Olivia en Santa Cruz, y Tartagal, Mosconi y Vespucio en Salta.
Otras transformaciones urbanas se
operan en aquellas localidades ligadas a alguna actividad central que, como
resultado de la globalización, entra en crisis o ha sido tecnificada, y esto
lleva al despido masivo de trabajadores, a la no contratación de personal
eventual y a la rebaja del sueldo de los que están empleados. Esta situación
modifica el índice de consumo de la población y afecta la dinámica económica de
las localidades en que ellos viven, deteriorándose las actividades formales
(comercio y servicios) y profundizándose la informalidad, las actividades
ilegales, sin control y precarias en sus formas (vendedores ambulantes, ferias,
transporte alternativo). Es el caso de las localidades que se desarrollaron,
por ejemplo, en torno al Ingenio San Martín de Tabacal (Pichanal,
Hipólito Yrigoyen, El Tabacal).
El Mercosur
El surgimiento
del Mercosur constituye el modelo de integración subregional de la década de
los noventa. El mandato para entrar y sostenerse en éste es la búsqueda de la
“competitividad”, y se ha constituido en el paradigma, en el que productores y
empresas deberían participar para no excluirse del proceso de desarrollo y
crecimiento económico.
Sin embargo, los beneficios
resultantes del Mercosur (el incremento de los intercambios comerciales y de
los flujos en general) han constituido, por ahora, un gran negocio para las
grandes empresas, atraídas por la magnitud del mercado de demanda potencial que
se vislumbra. El caso más claro es el de la industria automotriz, una verdadera
creación de “industria del Mercosur”, que sólo se justifica por un mercado de
200 000 000 de personas con una capacidad adquisitiva
que puede superar los 3 000 000 de automóviles al año
2000, comparable al mercado de Alemania, el mayor de Europa y uno de los
mayores del mundo (Sartelli, 1997:52).
Para los productores de las
distintas provincias, la participación en estas áreas de integración fronteriza
depende no sólo de la disponibilidad de capital y tecnología, también de la
localización espacial, que implica superar distintas barreras al acceso al
transporte en general (sobre todo vial, ferroviario y fluvial). De hecho se
está dando una revalorización estratégica del espacio geográfico limítrofe con
el Mercosur que conduce a notorios cambios territoriales, como es el caso de
las provincias del noreste en donde se vienen ejecutando y proyectando
numerosas obras de integración vial y fluviales sobre los ríos Paraguay y
Paraná.[15]
Así mismo, el comercio externo con
el Mercosur ha crecido notablemente para muchas provincias, siendo un signo de
la senda futura de las exportaciones provinciales. Entre 1993 y 1996 las
exportaciones nacionales al Mercosur crecieron más del doble (pasaron de casi 3
700 millones a más de 7 900 millones) y 18 de las 24 jurisdicciones
incrementaron su participación en el Mercosur (excepto Formosa, Jujuy, Neuquén,
Tucumán, San Juan y Tierra del Fuego).
De todos modos, debe tenerse en
cuenta que el Mercosur, si bien es un proceso en marcha, suele estar lleno de
incertidumbres, pues depende del grado en que se respeten los acuerdos, y ante
todo, del mantenimiento de la estabilidad económica en los países miembros (es
decir, el control de índices de inflación mínimos en ambos países, que no
tienen economías consolidadas como las de la Unión Europea). Mercosur significa
para Argentina: mantenimiento de la performance económica con Brasil, con toda la
imponderabilidad política y económica de la misma.
Ajuste fiscal y
crisis provinciales
Las
administraciones de la mayoría de las provincias argentinas han funcionado,
antes y después de la restauración democrática, con estrechos vínculos con el
poder económico provincial tradicional (representantes de los grupos que
controlan las actividades tradicionales como la producción de azúcar, tabaco,
algodón, vid, yerba mate, té, la fruticultura de los valles subtropicales,
etc.). Estos sectores, por su propia lógica de funcionamiento, han antepuesto
sus intereses a los de la región donde se localizan sus actividades.
Es frecuente que los beneficios que
obtienen por ciertas emergencias o desventajas regionales, los utilicen con
otros fines distintos a la inversión de los mismos regionalmente, ya sea para
reconvertir o para avanzar en la competitividad de la producción local.
Ejemplos de ello abundan, como sucede con los redescuentos que se otorgan, por
zona de emergencia, y se utilizan para valorizarlos financieramente en la
Capital Federal; o con la condonación de deudas a todos los productores
–grandes y pequeños–, operada durante la dictadura militar (gestión de Domingo Cavallo al frente de Banco Central), cuyos beneficios se
reinvirtieron en el extranjero (así ocurrió con una de las mayores empresas de
la fruticultura del valle del Río Negro, que en esos años instaló una planta
productora en Brasil).
Es común que las gobernaciones
provinciales transfieran recursos, tributarios o financieros, a los sectores
económicos dominantes en el ámbito provincial, y éstos no los utilicen en el
desarrollo productivo local alternativo, en la reconversión, sino en la
obtención de rentas de privilegio y de corto plazo. Entre las reformas
financieras de 1977 y 1985, las gobernaciones provinciales asistieron
sistemáticamente a los sectores tradicionales de sus regiones, con una política
que no buscaba planificar el desarrollo, pues ignoraba los cambios en las
condiciones productivas y financieras (costo y plazo del financiamiento). El
resultado fueron carteras irrecuperables que al final se licuaron con la
estatización de las deudas empresariales operada desde 1981 (idep-ate-cta (1996:3).[16]
En 1991 se produce una primera fase
del ajuste provincial con la negativa del Banco Central a continuar asistiendo
a la banca oficial de las provincias por su estado de insolvencia y falta de
operatividad (lo cual terminó con la liquidación del Banco de La Rioja). La
segunda fase fue la transferencia a las provincias de los gastos sociales
(educación y salud), una consecuencia del ajuste nacional. Para flexibilizar el
gasto nacional se eliminaron o privatizaron sus componentes rígidos (empresas
públicas, organismos de regulación), y en los casos en que esto no fue posible
se descentralizó hacia las provincias. Es lo que sucedió con la transferencia
de la infraestructura social (escuelas, hospitales) y la parte de las empresas
públicas no privatizables (ramales ferroviarios no rentables, obras de riego).[17]
En la tercera fase, primero se recortó la participación en los recursos
coparticipados (Pacto Federal Ley 24.130/1992), y luego se limitó el poder
tributario provincial (Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el
Crecimiento –decreto 1807/1993–).
Los recortes sufridos por las
provincias no se percibieron inmediata y directamente en esos años, ya que el
monto total a distribuir aumentó como resultado de la mayor dinámica del
mercado interno del principio de los noventa y por la mejor captación de
impuestos. Es decir, estas transformaciones en la relación nación-provincias se
ejecutaron entre 1991 y 1994, en un contexto de abundancia de recursos
fiscales. La expansión del gasto público nacional (favorecido por las
privatizaciones) y más aún del gasto presupuestario provincial (resultado del
incremento de la recaudación impositiva, asociado a la expansión del consumo
interno durante la primera etapa del gobierno de Menem), fue lo que persuadió a
las provincias a aceptar las duras condiciones impuestas.
Durante esos mismos años las
provincias aumentaron el empleo público y, de este modo, afrontaron la caída en
la demanda de fuerza de trabajo por parte de los sectores productivos. El
empleo público se expandió de modo considerable (casi 700 000 empleados
provinciales en 1983 frente a más de 1 000 000 en
1995).
Por todo esto, los conflictos
provinciales que se sucedieron en el lapso 1991-1994, se vincularon
esencialmente con la falta de horizonte productivo en general y con la
corrupción generalizada en la mayoría de las administraciones provinciales
(como en el caso de Santiago del Estero). En cambio, las crisis provinciales
del presente tienen su origen en la fase recesiva en que ha entrado la
convertibilidad, luego de la caída en el ingreso de capitales por el
agotamiento del proceso privatizador. Lo cual se traduce en menores
oportunidades laborales, recesión en el mercado interno, quiebra de pequeños y
medianos productores, de comerciantes y empresarios, e inviabilidad para
actividades económicas opcionales.
En este contexto recesivo y con el
anclaje de la convertibilidad, el endeudamiento creciente
es el recurso encontrado
por las administraciones provinciales para encargarse del equilibrio de las
cuentas fiscales, de las prestaciones sociales (salud, educación, cultura), de
subsidiar a los servicios públicos no rentables (transporte, energía, riego,
comunicaciones), y para afrontar el desempleo con la carga del empleo público.
Y al no tener acceso al Banco Central, acuden a la banca privada y a los
organismos internacionales –cuyas condiciones son más dificiles
y restrictivas–. Ello implica un endeudamiento más costoso y con garantías
reales, que surgen de comprometer su principal y más seguro recurso: la
coparticipación.[18]
Una reflexión final
En la medida que
el ajuste fiscal y económico no se aplica de modo diferencial para posibilitar
en las provincias más desfavorecidas un desarrollo productivo alternativo, nos
preguntamos ¿no será que, de manera subyacente, a determinadas unidades
provinciales se las está considerando inviables para adecuarse a las demandas
del actual contexto de globalización?
No se discute que la reconversión de
las economías regionales resulte hoy día un requisito impostergable para la
inserción económica y productiva de las provincias en el contexto de desarrollo
actual. Empero, dada la situación socioeconómica de las provincias y del país, así
como el modelo de política económica y las reglas de juego imperantes, se
vislumbra que la “reconversión”, en realidad, tiene un solo destinatario: los
grandes grupos capitalistas nacionales que necesitan reconvertir para adecuarse
a las demandas del mercado internacional. Por lo tanto su destino será, de nuevo, aumentar y
exacerbar el proceso de concentración económica. En otras palabras, la
“reconversión” y el consecuente objetivo de alcanzar la “competitividad
sistémica” (como demanda excluyente de la globalización en las provincias),
irán de la mano de los grandes capitales, no de los pequeños ni de los
medianos.
Más aún, cuando se observa que hasta
la actualidad, más que avanzar hacia “la competitividad sistémica”, se produce
una generalizada pérdida de la misma en la mayoría de las actividades
regionales a causa de: (i) la fijación del peso al dólar frente
a las fluctuaciones –evaluaciones y revaluaciones– de las monedas de otros
países con los que mantenemos vínculos comerciales (dólar, yen, marcos
alemanes, libras esterlinas, real); (ii) las altas tasas de interés en
términos reales; (iii) el incremento de tarifas y peajes
posterior a las privatizaciones de los servicios públicos; (iv)
la deflación de precios del principal socio del Mercosur (luego de la crisis
financiera de Brasil producida el segundo trimestre de 1999); y (v) la caída de la mayoría de los precios
de los productos regionales. Condicionamientos que llevan a la merma de la
rentabilidad de las actividades comerciales en general, y restringen el
crecimiento productivo de las provincias. El impacto resulta inmediato: el
aumento de la desocupación (con su consecuente polarización social).
Por otra parte, el crecimiento de la
primera mitad de los años noventa no trajo aparejado desarrollo,
redistribución. El aumento de la desocupación en los aglomerados provinciales
lo prueba. El desempleo pasó de un dígito histórico a dos dígitos a mediados de
los noventa y desde entonces se mantuvo estable (salvo escasas excepciones como
Formosa). Esto es el resultado del impacto social desfavorable de las
reestructuraciones de las empresas públicas y privadas que llevó a una
creciente tecnificación con desocupación. Sumándose además el incesante
deterioro de la situación fiscal y de endeudamiento de los estados
provinciales, que los sucesivos ajustes nacionales y provinciales no
solucionaron (dada la recesión que implican).
Concluyendo,
el contexto de ajuste y convertibilidad no hace más que acentuar las
desigualdades socioeconómicas regionales, pues agranda la brecha entre las
provincias ricas y las pobres.
Las más desfavorecidas, en recursos naturales y económicos, con un perfil
productivo acotado, no pueden (i) afrontar la rigidez de sus gastos
públicos y las restricciones que les impone la convertibilidad, ni (ii)
mantener la ocupación pública como fuente de captación de los desocupados. Por
otra parte, (iii) sus producciones tradicionales
desestructuradas tampoco tienen capacidad para captar a los desocupados, y cada
vez más, (iv) las nuevas actividades que aparecen,
o las que se reestructuran, lo hacen a partir de un modelo productivo
caracterizado por mínima ocupación de mano de obra.
En otras palabras, este contexto
socio-político y económico pone en duda que las provincias más pobres cuenten
con capacidad empresarial y estructura socio-productiva y física para la
reconversión y el desarrollo económico.
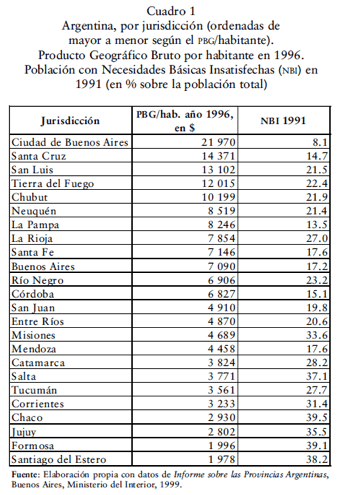
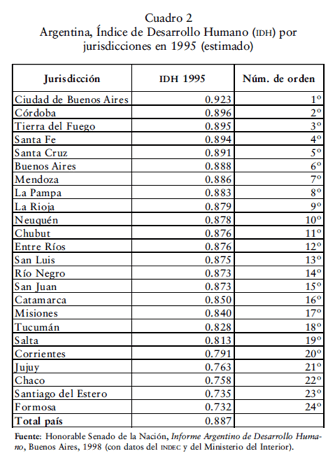
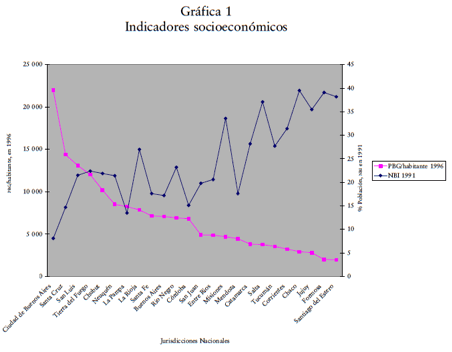
Bibliografía
apyme (1999), “Extranjerización de la economía argentina”, Realidad
Económica, núm. 163,
pp. 152-159, Buenos Aires, iade.
Arza, Camila y
Angelita González García (1998), “La privatización del sistema vial: historia
de un fracaso”, Realidad Económica, núm. 156, pp. 38-61, Buenos Aires, iade.
Aspiazu, Daniel (1997), “El nuevo perfil de
la elite empresaria. Concentración del poder
económico y beneficios extraordinarios”, Realidad
Económica, núm. 145,
pp. 7-32, Buenos Aires.
Borja, J. y M. Castells (1998), Local y global. La gestión de las
ciudades en la era de la información,
Madrid, Taurus.
Caravaca Barroso,
Inmaculada (1998), “Los nuevos espacios emergentes”, Revista
de Estudios Regionales,
enero-abril, pp. 39-80, Universidad de Andalucía.
Carballo G.,
Carlos y Liliana Pagliettini (1998),
“Reestructuración de los sistemas de arroz, ganadería extensiva e integración
transfronteriza en el litoral argentino”, ponencia presentada en las Jornadas
Extraordinarias de Estudios Agrarios “Horacio Giberti”,
Buenos Aires, uba/Facultad
de Filosofía y Letras.
idep-ate-cta (1996), “Los nuevos contenidos de las crisis provinciales.
Las relaciones fiscales y financieras entre la Nación y las Provincias durante
la Convertibilidad”, Cuaderno 40, Buenos Aires, Instituto de Estudios
sobre Estado y Participación-Asociación de Trabajadores del Estado, 45 págs., ate.
Íñigo Carrera,
N. y M. C. Cotarelo (1997), “Revuelta, motín y huelga
en la Argentina actual”, pimsa Documentos y Comunicaciones, pp. 109-124, Buenos Aires, pimsa.
––––– (1998),
“Los llamados ‘cortes de ruta’”, pimsa Documentos
y Comunicaciones, pp.
141-148, Buenos Aires, pimsa.
León, Carlos
(1994), “Nuevas actividades productivas no tradicionales: alcances y
complejidad de su problemática”, Realidad Económica, núm. 124, pp. 79-98, Buenos Aires, iade.
Murmis, Miguel (1998), “El agro argentino,
algunos problemas para su análisis”, en N. Giarraca y
S. Cloquell, Las agriculturas del Mercosur. El
papel de los actores sociales,
Buenos Aires, La Colmena-clacso, pp. 205-248.
Nochteff, Hugo (1996), “La experiencia
argentina: ¿desarrollo o sucesión de burbujas”, Revista
de la cepal, núm. 59, agosto, pp. 113-127, Santiago
de Chile, cepal-un.
Salvia, A. y M. Panaia (comps.) (1997), La
patagonia privatizada. Crisis, cambios estructurales
en el sistema regional patagónico y sus impactos en los mercados de trabajo, Buenos Aires, cbc-uba.
Sartelli, Eduardo (1997), “Mercosur y clase
obrera: las raíces de un matrimonio infeliz”, Realidad
Económica, núm. 146,
pp. 38-64, Buenos Aires, iade.
Senado de la
Nación (1998), Informe Argentino sobre
Desarrollo Humano 1998,
Buenos Aires, Comisión de Ecología y Desarrollo Humano/Honorable Senado de la
Nación-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud)/Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco).
Valeiro, Alejandro (1997), “El nuevo algodón:
¿son sustentables los cambios recientes del sector algodonero argentino?” y “El
algodón en el Mercosur: observaciones sobre su competitividad”, Santiago del
Estero, comunicaciones del Proyecto Algodón 2000, inta.
Fuentes periodísticas
Diario Clarín, Buenos Aires.
Diario La Nación, Buenos Aires.
Revista Apertura (núm. 76, octubre de
1988).