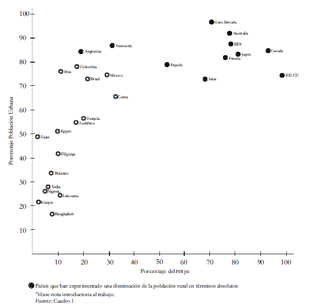Población y migraciones rurales en
México:
Hipótesis para otro siglo
Crescencio Ruiz Chiapetto
El
Colegio de México/ceddu
Alicia confiesa
que no puede recordar las cosas antes de que hayan pasado, y a un comentario de
la Reina sobre la pobreza de ese tipo de memoria, Alicia le pregunta cuáles son
sus recuerdos favoritos. La Reina contesta que son las cosas que pasaron la
semana después de la siguiente. Este extraño razonamiento de Lewis Carroll[1] es
una práctica conocida por los demógrafos: las proyecciones de población no son
más que recuerdos de lo que ha pasado en el futuro, lo que ellos denominan
seguir una tendencia; y como no miden el tiempo en semanas, sino en decenios y
en quinquenios, sus recuerdos del futuro son, por lo común, años terminados en cero
o en cinco. Entre los predilectos de su memoria se encuentra el año 2000.
El objeto de estas notas es comentar
uno de esos recuerdos favoritos. Las proyecciones sobre población rural y
urbana de México, para los quinquenios que van de 1980 a 2010, elaboradas por
Leopoldo Nuñez y Lorenzo Moreno.[2] En
ellas se predice que cerca del año 2000, la evolución que ha tenido la
distribución de población del país en los últimos cincuenta años experimentará
dos cambios fundamentales: a) disminución de las tasas de
migración rural-urbana; b) disminución de la población rural en
términos absolutos. Estos fenómenos sólo se han manifestado en países más
desarrollados que el nuestro, que en estos años ha sufrido una merma sustancial
en su tasa de crecimiento económico, por lo que cabe preguntarse si esos
cambios pueden suceder en países que no han alcanzado gran desarrollo, y, si
ése es el caso, reflexionar sobre sus posibles consecuencias.
1. Visiones de la migración: Ravenstein
y Zelinsky
El desarrollo
económico, político y social de un país, generalmente aparece como la
transformación de una sociedad tradicional a una moderna. Esta mutación, con
distintos matices disciplinarios, ocupa buena parte de la literatura en
ciencias sociales. Cuando ese matiz es el estudio de la distribución de
población, la relación entre la concentración de población y el grado de
desarrollo del país deviene un tema obligado de análisis, y como una de las
causas de esa relación es la migración rural-urbana, la explicación y
predicción de este fenómeno es esencial cuando nos proponemos reflexionar sobre
el futuro de la urbanización en nuestro país.
En los estudios sobre la teoría de
la migración, se acostumbra mencionar a Ravenstein
sólo como homenaje a la antigüedad de sus trabajos: 1885 y 1889.[3]
Nada más injusto, porque sus leyes de la migración han influido profundamente
en el análisis de ese fenómeno en lo que va del siglo. Para el propósito de
estas notas, basta recordar dos conclusiones de aquel estudio clásico: i) el predominio de los motivos
económicos en la migración; ii) el crecimiento de ésta en el tiempo.[4]
Dice Ravenstein que uno de los factores principales
de la migración es la sobrepoblación, pero que ninguna causa puede compararse
con el deseo inherente a los hombres por mejorar su vida material; y al
preguntarse por el futuro de la migración, contesta que aumentará con el
tiempo, debido al crecimiento de los medios de comunicación y al desarrollo de
la manufactura y el comercio. Cierra estas conclusiones con una frase que sintetiza
de manera excelente su teoría: la migración significa vida y progreso, y una
población sedentaria significa estancamiento.[5]
Este juicio en favor de la migración
nunca llegó a los estudios hispanoamericanos; por el contrario, se consideró al
fenómeno como una de las causas del deterioro de las ciudades. Conceptos como sobreurbanización, terciarización,
marginalidad, etc., acompañaron la investigación de ese campo en los años
sesenta.
Los análisis de la urbanización
tomaron la predicción de Ravenstein acerca del
crecimiento constante de la migración en el tiempo, para alimentar escenarios
catastróficos. Una cita del artículo de K. Linch de
la revista Scientific
American en 1965 es
buen ejemplo de ello: “Imaginemos por un instante que por efectos del crecimiento
de la población humana y de la evolución de la técnica, se ha llegado a la
total urbanización del globo terráqueo; que una ciudad única cubre la
superficie útil de la tierra. ¿Verdad que tal perspectiva nos parece como una
pesadilla?”.[6]
En los años setenta hubo un cambio
en la forma de analizar a la pareja migración-urbanización en Hispanoamérica:
para unos fue ruptura epistemológica; para otros, involución ideológica. La
migración se explicó por la funcionalidad que tiene una reserva de mano de obra
en la acumulación de capital, que recurre a estrategias familiares para
sobrevivir; y la concentración de la población se atribuyó a las modalidades de
la producción de una sociedad: las economías de mercado quedarían destinadas a
sufrir las consecuencias de la alta concentración de población, mientras los
países que tienen una planificación centralizada podrán dormir urbanamente
tranquilos.[7]
Sueños o pesadillas despertaron en
el principio de los años ochenta, cuando en 1982 la revista Scientific American, la misma que había sido testigo de
la ciudad mundial de Linch, publicó un artículo de D.
R. Vining en el que muestra que durante el decenio de
los setenta, un buen número de países desarrollados experimentaron por primera
vez en su historia industrial un decrecimiento demográfico en sus grandes
metrópolis, lo que significa poner en duda la irreversibilidad de la
urbanización.[8] Pasó casi un siglo para
que los hechos contradijeran la ley de Ravenstein
sobre la asociación entre el crecimiento de la migración y el desarrollo
económico.
Al parecer, un hallazgo científico
no es una aventura individual. En el mismo año que Vining
publicó su artículo, la revista Economic
Development and Cultural Change dedicó un número al estudio del
desarrollo y la urbanización en el Tercer Mundo, basado en algunas
investigaciones del International Institute for Applied Systems
Analysis. Destaca en ese número un artículo de J. Ledent[9] en
el que construye un modelo matemático para explicar el comportamiento de las
transferencias de población de las zonas rurales a las zonas urbanas durante la
modernización. En él muestra que, de manera similar a la transición
demográfica, la movilidad de población rural-urbana aumenta y disminuye de
acuerdo con el desarrollo económico.
El antecedente teórico de esa
modalidad en la migración se encuentra en un trabajo de Zelinsky
publicado en 1971,[10]
en el que afirma que ésta no aumenta de manera creciente con el desarrollo
económico, sino que su comportamiento se da en forma de campana. Zelinsky supone cinco etapas de desarrollo en las que las
intermedias se caracterizan por migraciones masivas que van decreciendo
conforme el país avanza en su economía.
Varios países desarrollados han
experimentado la disminución de la tasa de migración rural-urbana; pero sólo a
fines de los años setenta y comienzo de los ochenta, cuando los datos censales
mostraron que en algunos la dirección de la migración se había invertido en
contra de las grandes ciudades, los investigadores volvieron a la teoría de Zelinsky como una de las fuentes de explicación del nuevo
fenómeno.[11]
Varios especialistas consideran que
en México la disminución en la tasa de migración rural-urbana se presentará en
un futuro cercano. Ledent estima que esta tasa en el
país llegó a su máximo durante 1980, por lo que es de esperar que en la década
de los ochenta se vea esa disminución (cf. nota 9). Brambila
muestra que esta predicción es excesivamente optimista, pues las proyecciones
de Naciones Unidas, base de información del trabajo de Ledent,
subestiman el crecimiento urbano de México y, por lo mismo, la tasa de
migración rural. Brambila calcula que la disminución
de esa tasa se manifestará en el decenio 1990-2000.[12]
Para elaborar estos dos escenarios los autores tomaron como definición de población
urbana la que vive en localidades de 2 500 o más habitantes. Con esta misma
definición, las proyecciones de Nuñez y Moreno
estiman que esa pérdida en la intensidad de la migración comenzará en el
quinquenio 1995-2000 (cf. nota 2). Es la primera vez que en el
futuro de la urbanización de nuestro país se espera una disminución de la tasa
de migración rural. El año 2000 parece ser el umbral de ese cambio.
Recordemos que en los países
hispanoamericanos la urbanización de los años sesenta y setenta preocupó a
distintos sectores sociales debido a la gran velocidad con que se concentraba
la población en las grandes ciudades, y esto desalentaba cualquier medida de
planificación. Un futuro que indica la disminución en la intensidad de la
urbanización puede tomarse como promesa para quienes deciden la organización
económica y social de las metrópolis. Pero ese cambio demográfico no puede
interpretarse, necesariamente, en forma favorable. En México la intensa
urbanización de las dos décadas pasadas estuvo acompañada de crecimiento
económico sostenido; comportamiento que ha perdido la economía de nuestro país
en los últimos años. Es probable que esta caída disminuya la tasa de migración
rural en este de-cenio, ya que los factores de
atracción tradicionales en las grandes ciudades habrán perdido fuerza, y si a
esto agregamos el cambio demográfico anunciado por Ledent,
Brambila, Nuñez y Moreno,
nuestro país comenzará el principio del siglo con una población con poca
vitalidad demográfica y económica.
2. Población rural y
grado de desarrollo: comparación entre países
Las proyecciones
de población elaboradas por Nuñez y Moreno muestran
que en el año 2005 la población rural de nuestro país, en términos absolutos,
será menor que la de quinquenios anteriores. Esta disminución de la población
rural, de la misma manera que la caída en la intensidad en la migración –que he
comentado–, aparece por primera vez en el futuro de la urbanización de nuestro
país. Como en el caso de la migración, este cambio en la población rural ocurre
desde hace algunos años en varios países industrializados.
Una de las explicaciones de este
fenómeno se atribuye a la vinculación entre el desarrollo y la urbanización de
los distintos países. Cuando uno de ellos se acerca al umbral que marca las participaciones
–más o menos constantes– de los sectores de población rural y urbana, y el
porcentaje de población urbana comienza a permanecer en el recorrido del techo
de una curva logística, la población rural disminuye en términos absolutos.[13]
Hice algunos cálculos mínimos para
comparar el producto bruto per cápita y el grado de urbanización de unos pocos
países. Para evitar comparaciones odiosas tomé un pequeño grupo de países –27
en total– en los que se daban dos características semejantes: i) un volumen de población mayor que
los 20 millones de habitantes en 1970; y ii) que en ellos funcionara lo que se
dio en llamar una economía de mercado. Consideré conveniente que la geografía
continental estuviera presente en los países seleccionados, por lo que tuve que
sacrificar en unos pocos casos el requisito del volumen de población. La
muestra quedó constituida por los siguientes países: Etiopía, Zaire, Egipto,
Sudáfrica y Nigeria, de África; Korea, Japón,
Indonesia, Filipinas, Bangladesh, India y Pakistán, de Asia; México, Argentina,
Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, de América Latina; Estados Unidos y Canadá,
de América del Norte; Gran Bretaña, Italia, España, Francia, República Federal
Alemana y Turquía, de Europa; y Australia, de Oceanía.
En el cuadro 1 presento, para estos
países, las variables: producto interno bruto per cápita (pibpc) población total, población
rural, población urbana, y porcentaje de la población urbana respecto a la
total, en los años 1960 y 1990. Con la primera y la última de estas variables
elaboré las gráficas 1 y 2 que relacionan el pib per cápita (como un
porcentaje del pib
per cápita de los Estados Unidos) con el grado de urbanización (porcentaje de
población urbana) de los países en los años de 1960 y 1990.
En el cuadro 1 es notorio que la
urbanización continental es muy diferente. De 1960 a 1990 los países africanos
y asiáticos exhiben una intensa urbanización; en América Latina la urbanización
es menor que la asiática, pero mayor que la europea. El comportamiento del pibpc de los
países no tuvo correlación con la fuerza de la urbanización. En África ese dato
disminuyó en términos relativos, mientras los grados de urbanización aumentaron
de manera notable. Asia presentó el fenómeno más promisorio de los últimos
treinta años: Korea, Japón e Indonesia duplicaron su
producto per cápita entre 1960 y 1990. En América Latina, Argentina y Venezuela
perdieron en su desarrollo económico relativo, y México y Brasil apenas
sostuvieron en 1990 el lugar obtenido en 1960. Los países europeos, por el
contrario, tuvieron un acercamiento al pib per cápita de los Estados
Unidos, lo que marcó una clara dualidad entre los países más y menos
desarrollados.
Las gráficas 1 y 2 ilustran los
datos del cuadro 1. El lugar que ocupan los países en los ejes cartesianos de
las gráficas (el pib
per cápita en el eje de las “X” y el porcentaje de población en el eje de las
“Y”) se parecen a una curva, en la que los países de mayor desarrollo y mayor
urbanización se localizan cerca del punto en el que estaría el máximo de la
curva, mientras los países de menor desarrollo y menor urbanización no alcanzan
el punto de inflexión.
En la gráfica 1, correspondiente al
año de 1960, la “curva” es suave, la posición que guardan los países en la
asociación entre su desarrollo económico y el grado de urbanización parece
indicar una pauta –más o menos continua– que va de países de menor desarrollo
(países africanos y algunos asiáticos) a otros de desarrollo medio (países de
América Latina, Japón, Italia y España), y que termina en los de mayor
desarrollo (países europeos, países americanos y Australia). Con base en esa
pauta, no era difícil suponer que los países menos avanzados podían tener la
esperanza de un destino económico alentador a mediano o largo plazos.
La gráfica 2 muestra una esperanza
fallida. Los países industrializados se han alejado del resto de los países,
sólo España e Italia se acercan al “club” de los países avanzados; mientras los
países que en 1960 tenían un desarrollo medio, en 1990 se aproximan al grupo de
los países pobres. El único caso que logró colarse al “club” de los países
ricos es Japón.[14]
He comentado tres características de
la urbanización que puede tener México a fines de este siglo: i) aumento en el grado de urbanización
(porcentaje de población urbana); ii) reducción de la tasa de migración
rural; y iii) disminución de la población rural en
términos absolutos.
Estas características se mencionaban
con poco frecuencia en los escenarios futuros de la urbanización en nuestro
país; por lo común, la referencia al tamaño de la población que alcanzaría la
ciudad de México en el año 2000 opacaba cualquier otra preocupación. La
perspectiva de convertirse en la ciudad más grande del mundo, junto con la alta
primacía que había aumentado de 1940 a 1970, y su contrapartida, la fuerte
dispersión de población que continuaba creciendo por la multiplicación de
localidades muy pequeñas, disminuyen la importancia de otros fenómenos que son
fundamentales para explicar la distribución de población de un país. Ejemplo de
esto son las ciudades intermedias y los sistemas de ciudad que,
afortunadamente, en los últimos años han despertado interés en los sectores
académico y gubernamental.
La diferencia entre estos dos tipos
de características que se atribuyen al futuro urbano del país, radica en la
base de información que apoya el diagnóstico. Si la referencia es una
proyección de los tamaños de población de las ciudades, la atención se centra
en el volumen de población que alcanzará la ciudad capital; pero si los datos provienen
de una proyección de población urbana y rural, los fenómenos atendidos serán
los que relacionan las pérdidas y ganancias de población entre los sectores
urbano y rural. La originalidad del trabajo de Nuñez
y Moreno radica en haber seleccionado la segunda opción, que permite escapar
del círculo vicioso en el que nos encierran frecuentemente las proyecciones de
población urbana.
Es posible que las tres
características que mencioné como probables en el futuro urbano de México,
parezcan contradictorias. Por una parte, cómo puede explicarse que el aumento
en el porcentaje de la población urbana se presente al mismo tiempo que la
disminución en la tasa de la migración rural; y por otra, cómo puede asociarse
esa disminución en la migración rural con un decrecimiento en el volumen de
población de ese sector.
La respuesta lógica a esas aparentes
contradicciones es sencilla. Una de las fuentes de la urbanización es la
reclasificación de las localidades rurales en urbanas, lo cual permite que el
crecimiento natural por sí solo, en ausencia de migración, puede dar lugar a un
aumento en el porcentaje de población urbana; en forma semejante, la
reclasificación puede verse como una pérdida de población rural sin la
participación de la migración. Estos ejemplos sólo tienen un propósito
analítico, dado que la tasa de migración rural disminuirá pero no será nula.
Valdría la pena saber cómo afecta la
reclasificación de localidades el grado de urbanización, ya que si este
fenómeno es importante, las ciudades más pequeñas, las que tienen menor
posibilidad de desarrollo, constituirían una parte considerable de la población
urbana;[15] y
si en el futuro la reclasificación de localidades crece en importancia, es
posible que las ciudades más pequeñas constituyan uno de los factores que
expliquen la ubicación que atribuí a nuestro país en las gráficas analizadas.
En estas reflexiones hay una
hipótesis implícita: la posibilidad de un grado de independencia suficiente del
comportamiento demográfico respecto al desarrollo económico. Es sabido que
cuando se habla de la correlación entre esas esferas de fenómenos, se acepta
que economía y población se influyen mutuamente. Pero en la práctica de la
investigación, la mayoría de las veces, las variables demográficas se
consideran determinadas por las modalidades de la producción o las relaciones
sociales. Pocas veces se apoya el valor intrínseco del comportamiento
demográfico; sus primeros críticos son los demógrafos.
Creo que es conveniente recordar la
primera parte de la frase final del trabajo de Ravenstein:
la migración significa vida y progreso... Para él el movimiento de la población
es lo que da vida y progreso, no a la inversa.
3. Futuros
necesarios, contingentes y probables: las políticas de distribución de la
población
En nuestra niñez
oíamos que en el año 2000 llegaría el fin del mundo, y en la misa dominical
escuchábamos que se creía en la resurrección de los muertos. Si estas creencias
fueran no sólo de dominio popular, sino también estatal, en lugar de comentar
las proyecciones de Nuñez y Moreno estaríamos
elaborando un futurible sobre cómo se distribuirá la población resurrecta. Esto representa un escenario ingenuo de un
futuro determinístico o necesario.
Esta ingenuidad no nos es ajena. En
los años setenta la revaloración de algunos elementos teóricos de la economía
política abrió un nuevo horizonte en los estudios de población de América
hispánica. La investigación demográfica cambió el esoterismo estadístico por
uno teórico. La hermenéutica de los textos clásicos de Marx y Lenin se
convirtió en un requisito necesario para poder opinar sobre fecundidad,
mortalidad, migración y urbanización.
Es innegable la riqueza de esa
influencia en los estudios de población. Desafortunadamente no todas las áreas
de investigación tuvieron la misma suerte. En el análisis de la población rural
existían trabajos extraordinarios sobre estructura agraria, fundamentales para
el desarrollo teórico y empírico de este tema. Libros y revistas son testigos
de esa fecundidad. En cambio, quienes se dedicaban al estudio de la población
urbana no encontraron antecedentes en los clásicos de la economía política, por
lo que el análisis de este sector de población la mayoría de las veces quedó
atrapado en el apotegma de Marx que atribuye el comportamiento de la población,
sus leyes, a las modalidades de la producción. Presente y futuro de la
distribución de la población se convirtieron en un fatalismo. La concentración
de la población era un destino inexorable mientras no se superaran las
modalidades de una economía de mercado; en estas condiciones, los planificadores urbanos sólo eran especies
de discípulos de Sísifo sin esperanza en el resultado de su trabajo.
La imagen del futuro necesario, en
el que todo está escrito, se contrapone al futuro contingente, en el que todo
es posible. Los argumentos de Popper contra el
determinismo y en apoyo a esos futuros contingentes, son conocidos: i) el devenir de la historia está
profundamente influido por el desarrollo del conocimiento humano; ii) no podemos predecir, mediante métodos
científicos o racionales, el futuro del desarrollo científico; iii) no podemos predecir, entonces, el
futuro de la historia humana.[16]
Es común que a estos argumentos se les atribuya un contenido ideológico, dada
la aversión de Popper a la sociedad de planificación
centralizada; pero estas premisas no son nuevas; con palabras semejantes
Aristóteles dice:
Conocemos por
nuestra experiencia personal que los sucesos futuros pueden depender de las
determinaciones y acciones de los hombres, y que hablando más ampliamente,
aquellas cosas que no son ininterrumpidamente actuales muestran en sí una
potencialidad, es decir un poder ser o poder no ser. Si tales cosas pueden ser
y pueden no ser, los sucesos pueden ocurrir o pueden no ocurrir. Hay muchos
casos evidentes de ello.[17]
Entre el fatalismo de los futuros
necesarios y la incertidumbre de los contingentes, los demógrafos elaboran
futuros probables: las proyecciones de población. Las variables que analizan
(sexo, edad) y los eventos que estudian (nacimientos, defunciones, cambios de
residencia) les permiten superar determinismos y contingencias.
Estos futuros, los de las
proyecciones de población, son los que justifican la planeación urbana y las
políticas de distribución de población. No es posible planificar lo que
necesariamente va a pasar, o lo que puede suceder o no suceder: pero hay campo
para las políticas de población en escenarios probables.
En
este sentido, las proyecciones de población de Nuñez
y Moreno presentan un reto a quienes toman las decisiones de las políticas de
distribución de la población. La disminución de la población y migración
rurales que preven en el futuro cercano, son anuncios
de una pérdida en la vitalidad demográfica del país. Antes que México llegue a
esa madurez demográfica, estos años pueden ser oportunos para poner en práctica
políticas de población.[18]
Cuadro
1
Países
de economía de mercado con mayor número de
habitantes:
producto interno bruto per cápita, población
total
y porcentaje de población urbana, 1960 y 1990
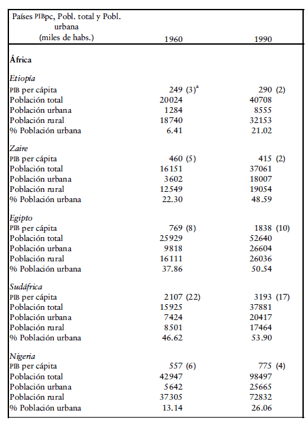
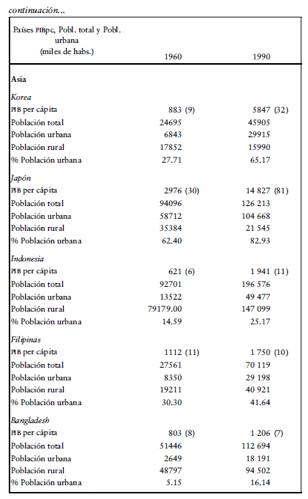
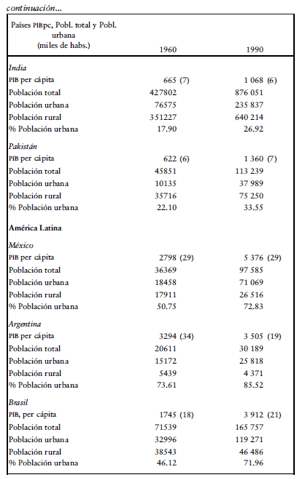
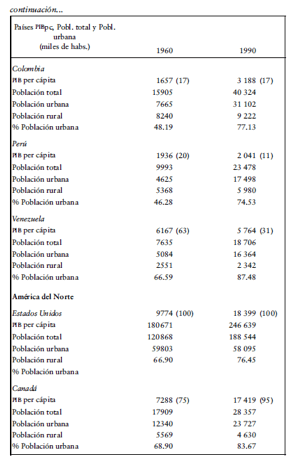
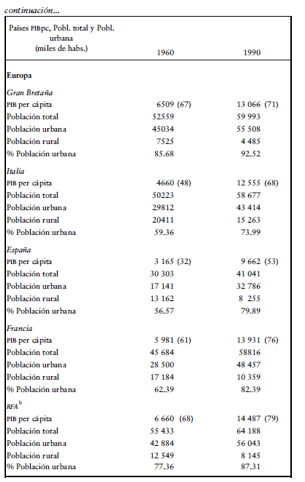
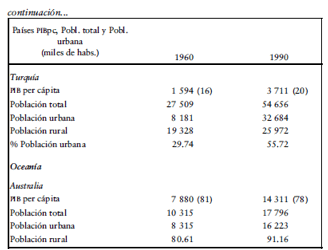
a Producto interno bruto per cápita definido
como el porcentaje del pib
per cápita de los Estados Unidos en cada año. El pib per cápita está definido en
precios de dólares de los Estados Unidos en 1985.
b Para el cálculo del pib per cápita de la República
Federal Alemana (rfa)
se tomó el rubro de Alemania (Germany) que aparece en
Barro, y las poblaciones (total, rural y urbana) de la rfa que presenta Naciones Unidas
Fuente:
R. J. Barro y X. Sala -i- Martín, Economic Growth,
Mc Graw Hill, Nueva York, 1995 (cuadro 10.1) y
“Modalidades de crecimiento de la población urbana y rural”, Estudios Demográficos,
núm. 68, 1981, Naciones Unidas, Nueva York.
Gráfica
1
Países
de economía de mercado1 con mayor número de habitantes: producto
interno bruto per cápita (porcentaje del pibpc de los Estados Unidos) y
porcentaje de población urbana, 1960
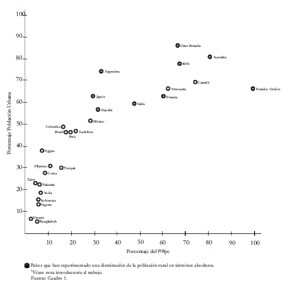
Gráfica
2
Países
de economía de mercado1 con mayor número de habitantes: producto
interno bruto per cápita (porcentaje del pibpc de los Estados Unidos) y porcentaje
de población urbana, 1990