Las causas de la crisis
financiera en México
Henio Millán Valenzuela
El
Colegio Mexiquense
Introducción
En diciembre de
1994, cuando la opinión pública se inclinaba a pensar que las crisis económicas
se habían desterrado para siempre del escenario nacional, el anuncio de una
nueva devaluación del peso cimbró los pilares en los que se había fincado un
optimismo desbordado, que había tardado seis años en construirse, y unos
cuantos días, en desmoronarse.
Esta nueva edición agregaba, sin
embargo, tres novedades a los tradicionales tropiezos que desde los setenta
venía registrando la economía mexicana: se producía tras una profunda reforma
estructural en pro de una mayor
liberación de los mercados y después de que se habían logrado avances
sustanciales en el combate en la inflación y en las disciplinas fiscal y
monetarias; demandaba ajustes más severos, pero menos prolongados, en el nivel
de actividad económica y el bienestar, y, por último, activó mecanismos que, al
arrastrar a las instituciones financieras, pusieron en riesgo el sistema de
pagos del país.
Este último elemento impulsó a las autoridades a emprender una
estrategia de rescate bancario, que acarreará un costo que se antoja demasiado
oneroso para las generaciones actuales y, probablemente, para las venideras.
Por ello, la revisión de las causas que propiciaron la crisis financiera se
vuelve obligada en dos sentidos: para evitar incurrir en los mismos errores y
para fincar, política y moralmente, la responsabilidad de quienes condujeron
los destinos del país durante el periodo en el que esas causas se incubaron.
Pero el examen aporta una ventaja adicional: señalar los puntos que
privilegiadamente debe atender la reforma al sistema financiero, si se quiere
que éste se vuelva menos vulnerable a los vaivenes del entorno nacional e
internacional.
Este trabajo tiene, precisamente,
ese objetivo: demostrar que el colapso del sistema financiero fue, en muy buena
medida, evitable, de haber mediado una política económica más prudente y
acciones más responsables en materia de supervisión y regulación bancaria. A su
gestación contribuyeron factores macroeconómicos, ligados a los excesos de la
política que desembocó en la crisis económica iniciada en diciembre de 1994, y
otros de índole microeconómica que se tradujeron en un auge crediticio que fue
desligándose cada vez más de la dinámica real de la economía nacional. En ambos
grupos, se entreveran ingredientes sorpresivos, pero también los previsibles.
Se intenta distinguirlos, pero también enfatizar aquellos que, a pesar de
emitir anticipadamente señales de alarma, no fueron atendidos con la
oportunidad suficiente, o que fueron relegados en función de otros intereses.
El trabajo consta de tres partes. En
la primera se exponen las causas macroeconómicas de la crisis financiera, a la
luz de los acontecimientos que condujeron a la devaluación de 1994 y a la
recesión de los siguientes años. En la segunda se analizan los factores
microeconómicos que propiciaron que las instituciones financieras,
especialmente los bancos, se volvieran extremadamente vulnerables a los cambios
del entorno económico. En la última parte se examinan los efectos desencadenantes de la política postdevaluatoria sobre las crisis bancarias.
A.
Las causas macroeconómicas
1.
La inflación y la estrategia exportadora
1.1. La estrategia exportadora: una necesidad
ineludible y una estrategia postergada por los gobiernos populistas
Los colapsos
económico-financieros de 1976 y de 1988 demostraron de forma palmaria que el
modelo de desarrollo iniciado en los años cuarenta había alcanzado límites que
sólo podían ser franqueados a costa de propiciar crisis más frecuentes y más
severas. El trasfondo de estos episodios era la imposibilidad de continuar
impulsando el crecimiento por medio de las fuerzas que afectan directamente el
mercado interno. Con el agotamiento del proceso de sustitución, que se
evidenció a principios de los años setenta, la economía mexicana había agotado
los motores endógenos de crecimiento, como ya lo atestiguaba la disminución del
ritmo de expansión de la inversión privada en los últimos años del llamado
desarrollo estabilizador. Ante esta coyuntura, México:
[....] tenía en
la década de los setenta dos alternativas a seguir: la primera, orientar el
rumbo del programa de desarrollo hacia una economía de exportación, como lo
hizo Corea en 1965; la segunda, continuar con la ruta trazada, reemplazando la
inversión privada, con mayor gasto del gobierno. México optó por esta última
opción (Aspe, 1993:22).
La consecuencia
más gravosa de haber escogido la alternativa de continuar impulsando el mercado
interno por una vía exógena, como el gasto público, consistió en que se
imprimió a la economía un comportamiento caracterizado por “arranque y freno”,
en el que los periodos de auge y los de depresión se sucedían alternadamente
(Casar, 1989; y Tello, 1979). Para comprender mejor esta forma de desempeño, es
conveniente recurrir a las siguientes dos expresiones:[1]
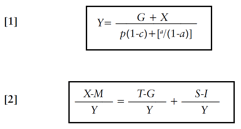
(Donde las
variables son las siguientes: Y, ingreso o producto interno bruto; X, exportaciones; p, la participación de las ganancias en
el ingreso nacional; c, la propensión media a consumir, que
se considera cambia poco en el corto plazo; a, el coeficiente de sustitución de
importaciones; M, las importaciones; T, los ingresos públicos; G, el gasto público; S, el ahorro privado; e I, la inversión privada).
Al agotarse el proceso de sustitución
de importaciones,[2] el impulso al crecimiento
del ingreso nacional y del producto depende del gasto público y de la
exportación, dados el nivel de distribución del ingreso y la propensión a
consumir. Sin embargo, como lo muestra la segunda expresión, el aumento del
gasto público afecta negativamente al balance público (T-G)[3] y,
por este conducto, al saldo en la cuenta corriente de balanza de pagos. Al
acumularse déficit externos mayores y disminuir las reservas nacionales, las
autoridades financieras se ven obligadas a elevar el tipo de cambio y a activar
políticas fiscales y monetarias restrictivas, que acaban por frenar el
crecimiento y por hundir el nivel de actividad en una clara depresión. El
efecto de tales políticas se hace sentir en un alivio en las cuentas externas,
para reanudar un nuevo ciclo de expansión impulsado por el gasto público que,
inevitablemente, desembocará en una nueva crisis de la balanza de pagos y en
una nueva devaluación del peso.
La continuación artificial de un
modelo agotado, emprendida por las administraciones de Luis Echeverría y José
López Portillo, no sólo inauguró la crisis de la economía mexicana, sino que
además le dio un sentido estructural: la incapacidad para crecer sin provocar
desequilibrios que, al final, acababan por frenar el crecimiento mediante
depresiones cada vez más severas y más
prolongadas. La política económica de largo plazo iniciada por el gobierno del
presidente Miguel de la Madrid y profundizada por su sucesor, se abocó a virar el rumbo hacia un modelo de desarrollo
fincado en la exportación de manufacturas, de conformidad con las restricciones
que las condiciones internas y externas imponían a la gama de opciones para el
desarrollo. Sin embargo, esta transición
fue operada en una forma que terminó desembocando en una nueva crisis de
balanza de pagos, en una nueva devaluación abrupta del peso y en una caída del
producto –total y per cápita– inédita en la historia moderna de la
economía nacional.
Los expedientes más importantes para
reorientar el aparato productivo hacia los mercados externos fueron la apertura
comercial a la competencia foránea y la reforma económica del Estado. El desmantelamiento
del sistema de protección pretendía, por el lado de la oferta, disminuir el
sesgo antiexportador y alterar la rentabilidad
relativa a favor de la ventas externas;[4] y
por el lado de la demanda, acicatear la competitividad de las empresas nacionales.
Por la reforma económica del Estado apuntaba hacia una mayor liberación del
mercado, de tal forma que el sistema de precios relativos pudiera operar como un eficiente emisor de señales y
como el protagonista del proceso de asignación de los recursos. En esta
dirección, se instrumentó un redimensionamiento del aparato estatal, que abarcó
tanto al sector gubernamental como a las empresas públicas, muchas de las
cuales fueron privatizadas; la economía se encarriló hacia esquemas de
operación menos regulados, mientras otros elementos que afectaban al sistema de
precios, como los subsidios y las tarifas de los bienes y servicios
suministrados por el Gobierno, fueron racionalizados. Estos cambios, si bien
incompletos, fueron trascendentes para impulsar la competitividad de la
economía nacional y para cambiar –parcial, pero significativamente– el destino
de la producción hacia el exterior.
1.2. La estrategia exportadora y el combate a la
inflación
Las autoridades
encargadas de hacer de la industria una actividad exportadora encararon el
problema de la inflación. Su combate era vital para el éxito de la estrategia,
pues una inflación alta e incontrolable podría dar al traste con los avances de
las mejoras en la productividad laboral y en la competitividad, que operaban
como una de las premisas claves del nuevo desempeño exportador (Cuadro 1). Por
tal razón, la batalla antiinflacionaria se convirtió en el eje de la política
económica de corto plazo, de 1982 a 1994, pero sobre todo bajo el gobierno del
presidente Salinas de Gortari (Aspe, 1993; y
Ramírez de la O, 1996).
Tras el fracaso de las políticas de
estabilización orientadas a afectar la demanda agregada,[5] el
gobierno mexicano anunció en diciembre de 1987 un programa heterodoxo, que
combinaba una política de ingresos con disciplinas en el orden fiscal
monetario. El objetivo explícito era reducir la inflación, mediante la
eliminación de su componente inercial, sin afectar el crecimiento económico.
El diagnóstico del fenómeno
inflacionario se deslizaba hacia otro tipo de cuestionamientos: la pregunta
relevante ya no era el origen de la inflación –que la primera etapa
estabilizadora había identificado con un exceso de demanda agregada–, sino las
razones que conducían a que ésta resistiera, a pesar de que los principales
desequilibrios fiscales y monetarios habían sido corregidos. El tema había sido
examinado por otros analistas, y sus recomendaciones, adoptadas por otras
naciones, aunque con éxitos variados. La respuesta provino de dos fuentes: la
inercia inflacionaria y el conflicto distributivo, implícito en la distorsión
de los precios relativos.
Cuando existe un ambiente de alta
inflación, los agentes económicos tratan de ajustar sus precios –y por tanto
sus ingresos– indexándolos a la inflación futura; pero en la
medida en que este indicador es desconocido, acaban por utilizar la tasa de
crecimiento de los precios pasada –sobre todo la de periodos recientes– como un
instrumento que pronostica un mínimo de inflación esperada. De esta forma, la
inflación pasada se transmite al ajuste que los agentes realizan en sus
precios. El fenómeno adquiere un carácter inercial, en el que las expectativas
juegan un papel crucial.
Por otro lado, la inflación no sólo
implica un lanzamiento al alza del nivel de precios, como generalmente se cree,
sino también una alteración en los precios relativos: el crecimiento desigual
de las cotizaciones de los bienes y servicios propicia una desalineación de los
precios relativos que acaba por propiciar una redistribución de los ingresos
reales más amplia que la clásica entre sectores de ingresos fijos e ingresos
variables. Con el afán de defender sus ingresos reales, los agentes económicos
se ven imposibilitados de no incrementar sus precios si sus expectativas les
dicen que los demás no detendrán sus ajustes continuos; si, adicionalmente,
esperan que estos movimientos serán proporcionalmente mayores a los previamente
realizados, la tasa de inflación tenderá a elevarse por encima de la registrada
en el pasado. De esta forma, la inflación tiende a reproducirse y a revestirse
de un carácter inercial, independientemente de que hayan desaparecido los
desequilibrios de naturaleza fiscal o
monetaria.
Existen dos formas de combatir la
inercia inflacionaria: la primera apuesta al congelamiento de precios, salarios
y del tipo de cambio nominal; esto es un choque heterodoxo. La segunda se
inclina por configurar una estrategia concertada de aumentos proporcionales en
todos los precios: se trata de los pactos. Esta fue la opción que adoptaron las
autoridades mexicanas, a partir de los últimos días de 1987, cuando la sociedad
civil conoció su primera edición: el Pacto de Solidaridad Económica (pse).
En una primera etapa, que terminó en
marzo de 1988, la estrategia se centró en la realineación de los precios
relativos, por medio de ajustes en los precios y tarifas del sector público, la
elevación del tipo de cambio, las tasas de interés y los salarios y, sobre
todo, por medio de una virtual liberación de los precios, que incluía la
conservación, en términos reales, de los correspondientes a los de garantía
para el sector agrícola. Estas medidas fueron acompañadas de disminuciones en
el gasto público y de una profundización de la apertura comercial, con la
finalidad de que una mayor competencia externa construyera techos a los precios
internos. A partir de entonces, la estrategia se perfiló hacia dos frentes:
cambiar las expectativas inflacionarias y eliminar el conflicto distributivo
implícito en las distorsiones de los precios relativos.
En el primer frente, se trataba de
que los agentes sustituyeran la inflación pasada por la futura o esperada, como
referente de indexación. El centro de esta línea de acción consistió en
anuncios anticipados de las modificaciones que sufrirían los precios y tarifas del
sector público, el tipo de cambio y los salarios. La lógica que la animaba era
la siguiente: en países como México, donde no existe un mercado de futuros
desarrollados, las expectativas de inflación están fuertemente influidas por la
trayectoria de ciertos “precios claves”, como son los salarios mínimos, el tipo
de cambio y los precios de bienes de uso generalizado, generalmente
suministrados por el Estado. En este sentido, los anuncios anticipados de las
modificaciones que habrían de operar en esos rubros procuraban cimentar en los
agentes económicos un conjunto de nuevos referentes para su proceso de
indexación de los precios. En la medida en que los anuncios anticiparan
efectivamente los movimientos efectivos en esos referentes, la credibilidad del
programa se afianzaría y las autoridades contarían con instrumentos eficaces
para ajustar las expectativas de inflación a la baja.
Los “precios claves” –sobre todo el
tipo de cambio– operaron como anclas del programa de estabilización. Por esta
razón permanecieron invariables hasta prácticamente la segunda edición del
pacto:[6] el
Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (pece), emitido al inicio de la administración del presidente
Salinas. Sin embargo, esta nueva visión no alteró la lógica que animó a la
primera emisión: el tipo de cambio siguió bajo un régimen de tipo de cambio
fijo, sin devaluaciones abruptas, pero ahora bajo la modalidad de
deslizamientos diarios, y anunciados anticipadamente, de la paridad;[7] y
los aumentos de los salarios y de las tarifas y precios de los salarios mínimos
fueron ajustados a la inflación esperada. En la medida en que ésta siempre
resultó inferior a la registrada, las remuneraciones laborales se deterioraron
en términos reales.
En el frente de la realineación de
precios, la política contra la inflación operó mediante esquemas de
concertación entre las cúpulas empresariales, sindicales y de las
organizaciones campesinas. El Gobierno echó mano de los mecanismos
corporativos, en franca descomposición en el terreno de la representatividad,
pero todavía eficaces en el ejercicio del autoritarismo mexicano. Por medio de
ellos el poder del Estado se impuso para detener las demandas salariales y las
solicitudes de mayores precios de garantía de los productores agropecuarios;
pero también para controlar una gama de bienes seleccionados, que inicialmente
permanecieron constantes, pero que después fueron modificados de forma
concertada.
El mecanismo de concertación se
extendió a otros productos cuando el acuerdo apuntó hacia la concesión
generalizada de descuentos entre proveedores y empresas que atienden la demanda
final, y entre éstas y los consumidores. Para convencer a empresarios
renuentes, el Estado contaba con un instrumento muy eficaz, joya del nuevo
autoritarismo: el uso indiscriminado de la protección arancelaria. En aquellos
sectores en los que los aumentos de precios no obedecían a los que previamente
se habían concertado, el Gobierno amenazaba con reducciones de aranceles,
incluso hasta eliminarlos, a efecto de que operara la “ley de un solo precio”.
2.
La estrategia contra la inflación, el tipo de cambio y la balanza de pagos
La estrategia de
los pactos fue exitosa en función del objetivo de disminuir la inflación, sin
afectar negativamente el crecimiento. La inflación descendió de 160 por ciento
en 1987, a 7 por ciento en 1994; y durante ese periodo, el Producto Interno
Bruto (pib) mostró tasas
positivas, aunque relativamente bajas, de crecimiento (Cuadro 2).
Sin embargo, el desempeño económico
repitió la experiencia traumática de la expansión explosiva de la balanza de
pagos: el déficit de la cuenta corriente comenzó a crecer a medida que la
inflación cedía, hasta llegar a alcanzar proporciones del producto similares a
las que precedieron a la crisis de 1982, pero con tasas de
crecimiento sustancialmente inferiores a las que registró el auge petrolero. Tal comportamiento
de la balanza de pagos fue, en ambos casos, el antecedente que condujo a la
crisis; sin embargo, la de los años ochenta fue el resultado del un periodo de
auge económico, tal y como fue descrito en el mecanismo de “arranque y freno”;
en cambio, la de los noventa se produjo en el contexto de un crecimiento
inferior al necesario para evitar el aumento del desempleo.
¿Qué le sucedió a la economía para
que el déficit en la cuenta corriente alcanzara niveles tan peligrosos, en un
escenario de finanzas públicas equilibradas, inflación descendente y bajo
crecimiento? La respuesta se encuentra en el abuso del tipo de cambio y de la
política comercial como instrumentos de combate a la inflación.
Como se ha apuntado, el tipo de cambio
nominal sirvió como “ancla” del programa de estabilización. Aunque sufrió
modificaciones en el curso de este programa (de estar completamente fijo, al
deslizamiento, y de éste a una banda creciente),[8]
sus movimientos redundaron en una apreciación real del tipo de cambio, es
decir, en una sobrevaluación creciente del peso, en la medida en que fueron
inferiores al diferencial de inflaciones entre México y los Estados Unidos (Cuadro
3).
La apertura comercial, por su parte,
había sido originalmente diseñada como un instrumento de política de largo
plazo, dirigida a propiciar el cambio estructural necesario para hacer de la
economía una actividad exportadora; no obstante, la estrategia de los pactos la
transformó en una política de corto plazo, enfocada al combate a la inflación.
Con la finalidad de que los precios internacionales operaran como un tope de
los domésticos, el pse modificó
los términos de desgravación programados en el protocolo de adhesión de México
al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (gatt, por sus siglas en inglés). El arancel máximo descendió de 40 a 20 por ciento,
mientras la gama de tasas por este rubro se redujo a cinco; el arancel promedio,
que en 1985 era de 22.6 por ciento, para 1988 había alcanzado un porcentaje de
13.1; y la cobertura de los permisos previos pasó de 21.2 a 9.1, de 1988 a 1991
(Aspe, 1993:46).
La combinación de una mayor apertura
con un tipo de cambio que crecientemente sobrevaluaba la moneda nacional, terminó por reflejarse en
un considerable déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, al mismo
tiempo que reducía la tasa máxima de crecimiento económico compatible con la
restricción externa. La responsabilidad de ambas variables sobre el crecimiento
de las importaciones, y por esta vía, sobre la balanza de pagos, puede
apreciarse en la siguiente estimación
lineal:
M=α +βLNPIB+yER
Donde M representa la importación total; pib,
el producto interno bruto; ER, el tipo de cambio real; mientras los
parámetros son la constante de la ecuación y la elasticidad de las
importaciones en relación con el producto y el tipo de cambio.
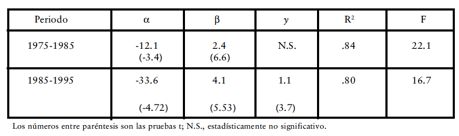
Los resultados de
la estimación lineal muestran que: a) el tipo de cambio, y por ello los
precios relativos, no jugaban un papel significativo en la determinación del
nivel de importaciones, mientras la economía permaneció cerrada; es con la
apertura que empieza a constituirse en uno de los factores explicativos de su
comportamiento; b) con la apertura comercial, iniciada
en 1985 y profundizada con la estrategia de los pactos, la elasticidad de las
importaciones[9] se eleva sustancialmente,
lo que da cuenta de un desplazamiento de la producción doméstica por productos
de origen doméstico, y por esto, de una tasa de crecimiento económico inferior
compatible con una proporción dada del déficit comercial; y c) la sobrevaluación del peso es uno de
los determinantes del saldo negativo en la cuenta corriente de la balanza de
pagos, en la medida en que es el crecimiento de las importaciones el principal
detonador de la expansión que registró ese rubro durante el tiempo en que
estuvo vigente el Pacto.
Las modificaciones que las políticas
comercial y cambiaria introdujeron en el funcionamiento son dos expedientes
ineludibles en la explicación de por qué el crecimiento fue lento; la
inflación, descendente, y el déficit externo –como proporción del producto–,
similar al que precedió a la crisis de 1982. Ambas políticas condujeron a una
mayor penetración de bienes foráneos en la demanda interna y en la oferta
agregada, que se tradujo en un proceso inverso al de la sustitución de
importaciones (Cuadro 4). De esta forma, instauraron una fuerza negativa sobre
el crecimiento, que contrarrestó los efectos positivos que sobre esta dinámica
tuvo el indiscutible avance exportador.
3.
El financiamiento del déficit corriente y el riesgo de una nueva crisis
A pesar de que el
déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos crecía, el nivel de
reservas internacionales continuaba aumentando desde 1988. Este hecho parecía
avalar la confianza de las autoridades y de los inversionistas extranjeros en
el peso:
En relación con
la balanza comercial y la cuenta corriente, observamos que dichas variables se
han desplazado de superávit antes del Pacto a un considerable déficit en la
actualidad. Sin embargo, en contraste con lo ocurrido en los años anteriores a
la crisis, estas cifras no son reflejo de una economía sobrecalentada,
impulsada por el gasto del gobierno y por el sobreendeudamiento externo, sino
de una acelerada expansión de la inversión –financiada en forma directa con la
repatriación de capitales, los flujos de inversión de compañías extranjeras y
préstamos voluntarios del sector privado. Consecuentemente, a pesar de la
magnitud del déficit, se acumularon reservas que en noviembre de 1991 fueron
aproximadamente 16 mil millones de dólares, el nivel más alto alcanzado en México
(Aspe, 1993:47).
La clave de este
comportamiento se encontraba en la cuenta de capital de la balanza de pagos:
como muestra el Cuadro 5, desde 1990 el superávit de este rubro comenzó a
financiar sobradamente el saldo de las transacciones corrientes con el
exterior; de esta forma, posibilitó la coexistencia de déficit corrientes
explosivos con aumentos en las reservas internacionales.
El saldo positivo provenía de
entradas masivas de capitales, en forma de inversión extranjera, tanto directa
como en cartera. Sin embargo, como es visible en el mismo cuadro, con excepción
del primer año del Pacto, la inversión productiva de origen foráneo fue siempre
insuficiente para cubrir las cuentas corrientes. Por tal razón, su
financiamiento empezó a depender crecientemente de los flujos de capital
colocados en activos financieros, que pasaron a representar, abrumadoramente,
el componente más importante de la inversión foránea total. El riesgo comenzó
cuando esos recursos se fueron trasladando del mercado de capitales hacia el de
dinero, especialmente hacia títulos gubernamentales, que ofrece perfiles de
vencimiento mucho más cortos. Entonces, la estabilidad del tipo de cambio y de
las condiciones macroeconómicas dependieron de la permanencia de esos capitales
de índole especulativa. Las expectativas devaluatorias y la brecha entre las
tasas de interés internacionales y las domésticas, resumidas en el “riesgo
país”, pasaron a constituir los alfileres de los que pendía la estabilidad de
la economía nacional.
La entrada masiva de capitales, por
otra parte, se sumó a la revitalización del tipo de cambio real que había
propiciado la po-lítica cambiaria, en la medida en
que una mayor oferta de divisas contribuía a mantener el tipo de cambio
nominal, a pesar de la vigencia de las brechas entre la inflación doméstica y
la internacional. Pero a su vez, la apreciación real del tipo de cambio
contribuyó a la expansión del consumo y de la inversión, cuyo ritmo de
crecimiento superó al del pib. La
consecuencia no pudo ser otra que la disminución del ahorro interno y una
creciente dependencia del externo, encarnado en ese flujo intenso de capitales
externos que ingresaron al país (Cuadro 6).
La entrada de capitales y un peso
sobrevaluado, al operar en un contexto de mayor apertura externa, liberaron la
demanda “reprimida” de importaciones, precisamente porque el deterioro de las
cuentas externas restó credibilidad sobre la permanencia de la política
comercial. Con un déficit en cuenta corriente de ta-les
proporciones, aunado a la insistencia de mantener el tipo de cambio, la única
opción racional para numerosos agentes económicos era el regreso a los tiempos
de la economía cerrada (Lustig, 1995:376-377).
Paro también los flujos de capitales
posibilitaron el aumento del consumo y la inversión privados, mediante un
crecimiento desmedido del crédito interno. La ausencia de una supervisión y de
un marco regulatorio adecuado, como después se verá, dieron pie a que esos
recursos se canalizaran a la compra de bienes de consumo duradero –especialmente
los hipotecarios–, que serían la simiente de las carteras vencidas y de un
perfil más riesgoso de los activos bancarios.
Al iniciar 1994, la economía
mexicana ya mostraba todos los elementos que la harían extremadamente
vulnerable a cambios adversos del entorno económico, político y social.
Desafortunadamente, éstos no tardarían en presentarse.
4.
1994: turbulencias políticas y vulnerabilidad económica
Ante la
insistencia de las autoridades de mantener la política cambiaria, muchos
analistas habían advertido desde 1992 la necesidad de imprimir mayor
flexibilidad al tipo de cambio, para evitar que continuara su apreciación real.
Una devaluación a tiempo habría impedido proseguir con el programa contra la
inflación, pero hubiera evitado la crisis de 1994, por una sencilla razón: el
nivel de reservas internacionales. Cuando la modificación abrupta del tipo de
cambio obedece al agotamiento de estos activos, las políticas fiscales y
monetarias tienen que emprender un camino más restrictivo, con la finalidad de
restituir lo más pronto posible un nivel adecuado de reservas. Esto fue lo que
sucedió en los años posteriores a 1982 y en 1995. Es este carácter restrictivo
el factor directo que conduce a la declinación del nivel de actividad; además,
sólo cuando ha descendido el nivel de reservas, la devaluación despliega sus
efectos contraccionistas y el deterioro del salario
real opera como la principal variable de ajuste.
En cambio, cuando la elevación del
tipo de cambio nominal se efectúa en un contexto en el que el nivel de reservas
es aceptable, las expectativas apuntan hacia una pronta estabilización de la
paridad, mejora la balanza de pagos y el producto puede expandirse, porque la
política económica no se ve obligada a revestirse de un carácter restrictivo.
La devaluación de diciembre de 1987, cuando se contaba con un nivel de reservas
de 13 mil millones de dólares, es una prueba de ello.
El abuso en la utilización del tipo
de cambio como arma contra la inflación corrió por dos derroteros. El primero
consistió en la extensión de la política cambiaria más allá de los límites que el propio
objetivo del Pacto le había impuesto. Ésta había sido diseñada para eliminar el
componente inercial de la inflación; para 1992, cuando la tasa fue de 11.9 por
ciento, ese objetivo ya se había cumplido. Por ello, la obstinación de
conducirla hasta un dígito sólo pudo ser satisfecha en 1993, mediante el
abandono del otro propósito del Pacto: no provocar recesión en el nivel de
actividad. En ese año la economía permaneció prácticamente estancada, pues el pib registró el crecimiento más bajo del
periodo (0.7 por ciento), mientras el monto de deslizamiento del límite
superior de la banda de flotación se redujo, aun cuando las expectativas se
encaminaban hacia una ampliación de la misma. Haber recurrido a este expediente
constituyó la prueba de que la política cambiaria ya poco podía incidir sobre
el alza de precios, y que, por tanto, el sostenimiento del tipo de cambio
dependía de la voluntad política y de que los capitales siguieran fluyendo
hacia nuestro país. Aquélla era firme, pero insuficiente; éstos, persistentes,
pero frágiles.
El segundo derrotero por el que
transitó el abuso de la política cambiaria fue desaprovechar la oportunidad
para modificar la paridad cuando se contaba con reservas internacionales
suficientes. La última de ellas se presentó en marzo de 1994, tras el asesinato
del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la
República. A diferencia de la aparición del movimiento armado en Chiapas, este
suceso provocó una convulsión política que se tradujo en una disminución de las
reservas de 9 mil millones de dólares en tan sólo un mes. A partir de entonces,
y hasta noviembre, se estabilizaron en un nivel de 17 mil millones de dólares.
La clave de este comportamiento fue
la política monetaria que siguió el Gobierno como alternativa al cambio en la
paridad: elevó las tasas de interés y recurrió a una mayor emisión de
Teso-bonos, títulos públicos indexados al dólar, que en la práctica significaba
una dolarización de la deuda interna. La combinación de ambos expedientes había
posibilitado responder al aumento en réditos del Tesoro norteamericano, que
venían creciendo desde enero, y en el riesgo país, implícito en las
turbulencias políticas que había desencadenado el asesinato de Luis Donaldo
Colosio.
No obstante, la política de tasas de
interés cesó en julio. A pesar de que los bonos del Tesoro norteamericano
continuaron su tendencia alcista, las tasas domésticas de interés revirtieron su tendencia y emprendieron el
camino cuesta abajo. Este giro fue uno de los errores más importantes que
sirvieron de precedente directo a la devaluación de diciembre: prendida de los
capitales extranjeros, la economía mexicana abría una de las principales
grietas hacia la salida de recursos al exterior. Si se pretendía mantener la
paridad, en un contexto en el que los activos financieros foráneos se volvían
más atractivos, la política monetaria no podía darse el lujo de relajarse. Pero
los efectos de tasas más altas de interés amenazaban el crecimiento en un año
electoral.
La única arma disponible para
defender la paridad, después de que fue abandonada la política monetaria
restrictiva, fue la emisión de Tesobonos. Éstos pasaron de 3 mil millones de
dólares en marzo, a 12 600 en julio; para septiembre habían alcanzado una cifra
de 19 200, y para diciembre, el increíble monto de 29 mil millones de dólares.
Para estas fechas ya representaban 87 por ciento de la tenencia de deuda
pública interna en manos extranjeras.
Pero la emisión de Tesobonos
acarreaba dos problemas que terminaron por explotar en diciembre de 1994:
representaban una señal de la falta de credibilidad en la política cambiaria y
exhibían un perfil de vencimiento muy corto: del monto emitido, 17 mil millones
vencían en 1997. Era tal la magnitud de la deuda de corto plazo contratada por
medio de estos instrumentos, que los inversionistas empezaron a temer su
incumplimiento. Así comenzaron las ventas de pánico (Lustig,
1995). Los agentes económicos saben leer los acontecimientos que pueden
perjudicarles, por ello iniciaron la oleada especulativa que terminó con la
devaluación.
B.
Causas microeconómicas de la crisis financiera
1.
El sistema bancario antes de 1982
Hasta el inicio
de la década de los setenta, el sistema bancario mexicano se había
caracterizado por cumplir aceptablemente su principal función social: captar
ahorro y transferirlo hacia las actividades productivas, en forma de inversión.
La clave de tal desempeño había residido en la combinación de un entorno
macroeconómico estable, sobre todo en los años sesenta, y de un sistema de
banca especializada, que había cobrado carta de naturalidad a raíz de la
expedición de la Ley de Instituciones y Organismos Auxiliares de Crédito en
1941.
Este precepto legal consignaba,
además de la división del sistema en giros especializados en banca de depósito,
sociedades financieras y en las de crédito hipotecario, la operación de
“cajones” selectivos de créditos, mediante los cuales las autoridades tenían y
ejercían la facultad de canalizar una parte de la captación hacia sectores
previamente designados como prioritarios. Entre ellos se encontraba el
Gobierno, que podía utilizarlos para financiar el déficit en las finanzas
gubernamentales.
En la medida en que durante el
desarrollo estabilizador el déficit público representó un porcentaje muy bajo
del pib, los requerimientos
financieros del Gobierno no constituyeron una competencia por los recursos
bancarios frente a las actividades productivas. Sin embargo, esta situación
comenzó a cambiar desde el inicio de la administración del presidente
Echeverría: cuando el gasto público inició su etapa de sustitución de la
inversión privada como motor del crecimiento, los consecuentes déficit públicos
demandaron recursos crecientes tanto del sistema bancario privado como del
Banco de México, por medio de emisiones monetarias. Los resultados no tardaron
en reflejarse en el funcionamiento de la banca: los cajones dedicados al
Gobierno absorbieron una mayor proporción del crédito disponible, mientras
afloraron presiones inflacionarias que al mezclarse con un control rígido de
las tasas nominales de interés, acabaron por arrojar réditos reales más bajos
–y en ocasiones negativos–, que redundaron en una menor captación bancaria,
tanto en términos reales como en
proporción del producto interno bruto. De esta forma, la banca incurrió en un
periodo de desintermediación financiera que, con excepción del breve periodo
del auge petrolero, caracterizaría a la década de los setenta.
La respuesta de las autoridades ante
la desintermediación fue doble: por una parte impulsaron la transición hacia la
banca múltiple, y por la otra, abrieron la posibilidad de que los ahorradores
mantuvieran cuentas denominadas en dólares, aun cuando los depósitos se
hubieran efectuado en pesos (Quijano, 1982 ). El tránsito hacia la banca
múltiple había tenido su primer antecedente en las modificaciones legales de
1970, que permitieron la integración de grupos bancarios por varias
instituciones de créditos especializadas, pero conservando la prestación de
servicios por departamentos independientes y especializados. En 1974 la Ley
Bancaria reconocería el derecho de las instituciones para captar y suministrar
servicios crediticios en forma integral bajo la figura de la banca múltiple.
Este proceso culminaría en 1978, con nuevas disposiciones jurídicas que
facilitarían las fusiones bancarias.
De esta forma, el sistema bancario
había dado uno de los pasos decisivos para revertir las tendencias en la disminución
de la captación y para emprender el camino hacia la revolución tecnológica que
tendría lugar en la siguiente década; pero este proceso sería interrumpido por
la expropiación decretada por el presidente López Portillo el primer día de
septiembre de 1982.
2.
Las consecuencias de la expropiación bancaria
En manos del
Estado, la banca se convirtió en la tesorería que permitió financiar un déficit
público que en 1982 llegó a ser el equivalente a 18 por ciento del pib. Ante la escasez de recursos en los
mercados internacionales de capital, y enfrascado en una política monetaria
restrictiva que pretendía abatir la inflación por vías tradicionales, el
gobierno del presidente de la Madrid fincó el financiamiento del enorme déficit
público en aumentos nunca antes vistos del encaje legal, lo que terminó por
reducir la disponibilidad de crédito para el resto de las actividades
productivas.
Estos hechos determinaron el
desarrollo de un mercado de crédito paralelo, en el cual el sector privado
encontró respuesta a sus demandas de recursos. Los intermediarios no bancarios,
especialmente las casas de bolsa, fueron sustituyendo a la banca estatal en la
función de captación y canalización del ahorro. De este desarrollo emergerían
los agentes que más adelante serían los beneficiarios de la privatización, así
como los capitales que la hicieron posible.
Sin embargo, las consecuencias más
importantes que acarreó la expropiación fueron la pérdida del capital humano
con experiencia en la actividad bancaria y el rezago tecnológico frente a
competidores internacionales. Sumida en una lógica similar a la del sector
público, la estructura de incentivos se sesgó hacia objetivos distintos al de
la eficiencia y la competitividad: el personal que tenía capacidad y
experiencia abandonó la actividad bancaria, estimulado por el rezago de los
sueldos frente a los que ofrecían las áreas privadas y por las prácticas
discrecionales en la asignación de los puestos directivos. A este hecho se
agregó la incapacidad del sistema para renovar esa gama de habilidades con los
empleados disponibles, pues la escasez de crédito hacia el sector privado
impidió que fueran adquiriendo, a lo largo del quehacer laboral, las destrezas
necesarias para la administración de riesgos y para la selección de préstamos.
Éstos eran escasos y, frecuentemente, otorgados de acuerdo con órdenes que
emanaban de las esferas del poder político. La oportunidad de rehabilitar la
experiencia y los conocimientos estuvo cerrada porque las instituciones
simplemente se alejaron de las tareas que son inherentes al quehacer bancario.
Por otro lado, mientras el mundo
asistía a una verdadera revolución tecnológica en el campo de la prestación de
servicios financieros, la banca estatal –exonerada de la competencia– no
encontró los alicientes para avanzar en el procesamiento informático de datos y
en la comunicación a distancia, que ya empezaban a marcar el desempeño
competitivo en los mercados internacionales.
A este retraso se sumó el descuido
de nuevos mercados, especialmente el de los productos derivados, que más
adelante tendrían un crecimiento explosivo. Al retrasar la atención de estos
nuevos instrumentos, se perdió un tiempo que hubiera derivado en actitudes más
prudentes, cuando la banca privatizada se aventuró, sin el conocimiento
suficiente, en la exploración de esos mercados, cuyo manejo era
significativamente más complejo que los tradicionales.
En el corto plazo, la banca
estatizada nunca puso en peligro el sistema de pagos, ni abrió la posibilidad
de una corrida bancaria, porque simplemente no cumplió con su función de
intermediación. Sus consecuencias fueron de índole más estructural y, por ello, de más largo plazo: el deterioro
de la cultura y de la experiencia
bancarias y un rezago modernizador, cuando las tendencias hacia la
globalización hacían imposible mantenerse al margen de los cambios y la
competencia mundiales.
3.
La desregulación financiera: la semilla microeconómica de la crisis
A medida que las
autoridades avanzaron en el saneamiento de las finanzas públicas, se
distendieron las ataduras que ligaban el quehacer bancario mexicano a los
requerimientos del sector público. Fue entonces el momento de emprender una
necesaria desregulación financiera, tendente a adecuar las reglas de operación
a esquemas más competitivos, no sólo para el sector sino también para la
economía en su conjunto. Las medidas más importantes que apuntaron hacia esta
dirección fueron el desmantelamiento de los cajones selectivos de crédito, la
desaparición de los encajes legales y la liberación de las tasas de interés.
3.1. El desmantelamiento de la canalización
obligatoria de crédito
En 1989 se
eliminaron los cajones de créditos mediante los cuales las autoridades
obligaban, desde 1941, a los bancos a canalizar recursos hacia sectores prioritarios.
Entre éstos se encontraba el Gobierno, que debía financiar un déficit público
creciente, en ausencia de un mercado de títulos de deuda. La aparición de los
Cetes en 1978 vino a desbrozar el camino y a apuntalar las operaciones de mercado abierto como
mecanismo privilegiado de financiamiento de
la deuda interna. A medida que este mecanismo se desarrolló, los cajones
pasaron a segundo término y adquirieron un carácter complementario de los
recursos provenientes de la venta de obligaciones públicas. El saneamiento de
las cuentas estatales acabó por hacerlos totalmente prescindibles: para 1993,
la deuda interna gubernamental estaba íntegramente documentada en valores
gubernamentales, mientras que cinco años antes sólo cubrían 40 por ciento de
esos requerimientos; el resto lo aportaba el Banco de México (40 por ciento) y
el sistema bancario (20 por ciento) (Ortiz, 1994:49).
La consecuencia inmediata de esta
transformación fue que los bancos quedaron en libertad de canalizar el crédito
hacia las actividades y empresas que ellos eligieran, sin más restricción que
la disponibilidad de recursos. Ésta dependía crucialmente de dos factores:
tasas de interés atractivas para estimular la captación y la eliminación de los
limitantes impuestos por los encajes legales.
3.2. La liberación de las tasas de interés
En el mismo año
en que fueron eliminados los cajones crediticios, las autoridades permitieron
que los bancos determinaran las tasas de interés de sus actividades activas y
pasivas, así como los plazos asociados a ellas.
La existencia de topes máximos, en
presencia de fuertes presiones inflacionarias, había derivado en una menor
captación bancaria, detrás de la cual se ocultaba la canalización de recursos
hacia instrumentos denominados en dólares (1976, 1979-1982) o hacia
intermediarios paralelos, capaces de ofrecer mejores condiciones a los
depositantes e inversionistas, como sucedió tras la expropiación de los bancos.
Para que estuvieran en posibilidades de competir por la captación y por los
préstamos, las tasas de interés fueron liberadas. La medida también iba
dirigida hacia la reducción de los márgenes de intermediación y a fomentar los
costos de captación.
El resultado fue un aumento del
ahorro financiero y de la captación bancaria, que sirvieron de base para la
futura expansión del crédito, que desembocaría en la crisis bancaria de 1994.
3.3. La eliminación del encaje legal
Hasta su
eliminación, la política de encaje legal tuvo el propósito de controlar la
oferta monetaria por medio de regulaciones a la expansión del crédito interno.
Los bancos estaban obligados a canalizar una parte de la captación hacia
valores gubernamentales y a mantener tenencias en efectivo en el banco central.
La ausencia de operaciones de mercado abierto hasta 1978, habían convertido al
encaje legal, junto con el control directo de las tasas de interés, en el
principal expediente con que contaba la política monetaria y crediticia. Pero también operaba como un mecanismo de
protección del ahorrador, pues representaba una reserva obligada para hacer
frente a las obligaciones que los bancos mantenían con los depositantes.
El encaje legal fue eliminado y
sustituido en 1989 por un coeficiente de liquidez equivalente a 30 por ciento
de la captación, el cual desaparecería
dos años después. Con tales medidas, las autoridades se desprendían de sus
principales instrumentos de política monetaria, y confinaban el control
crediticio a las modificaciones en la base monetaria asociadas a la compra y la
venta de títulos de deuda pública. Los bancos tenían ya la libertad para
expandir el crédito, sin otro freno que el que imponía la prudencia o la falta
generalizada de liquidez, que, por lo demás, resultaba incompatible con una
economía que aspiraba al crecimiento.
De hecho, la liberación de las tasas
de interés y las modificaciones en los encajes legales se encuadraban en el
marco más general de política económica. Como se ha expuesto, la estrategia
contra la inflación demandó que los déficit en cuenta corriente fueran
financiados por los excedentes en los flujos de capital. Al cambiar a un
régimen de política monetaria activa, en el que las tasas de interés están
determinadas por el mercado y el
comportamiento de base monetaria obedece a metas preestablecidas, el Gobierno
apostaba a que la esterilización de las entradas de capital foráneo redujera la
expansión del crédito interno. Si éste se expandió, en lugar de restringirse,
esa apuesta fracasó por fallas en la política de esterilización, o porque ésta
se volvió incongruente con la política cambiaria, obsesión irrenunciable de la
administración salinista.
4.
La privatización bancaria
En mayo de 1990,
el Ejecutivo Federal envió al Constituyente la iniciativa para modificar el
Artículo 28 constitucional, que otorgaba al Estado el monopolio en la
prestación de los servicios bancarios. La finalidad era preparar el terreno
jurídico para la privatización de la banca múltiple, que sería iniciada el año
siguiente y culminada en 1992.
La venta de las 18 instituciones de
crédito a particulares fue un proceso que acarreó al menos tres consecuencias,
cuyos efectos se harían sentir de forma contundente en la crisis financiera de
1994. En primer lugar, fueron asignadas de forma privilegiada a personas o
grupos con escasa o nula experiencia y conocimiento del negocio bancario. En su
gran mayoría, los beneficiarios provenían de las casas de bolsa, que habían cobrado un auge inusitado
durante el periodo de la banca estatizada. En este sentido, el Gobierno perdió
la oportunidad de restituir el capital humano que se había dilapidado en ese
lapso.
La preferencia hacia este tipo de
agentes económicos había sido legalmente diseñada por modificaciones legales
que precedieron a la privatización. El paquete financiero enviado al Congreso
de la Unión en 1989 reconoció la figura de agrupaciones financieras no
bancarias; más tarde, la Ley de Instituciones de Crédito, que regiría la
operación de la banca mixta, hizo posible que los bancos pudieran formar parte
de esos conglomerados. Pero fue la Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras, también de 1990, la que perfiló a las casas de bolsa como las
beneficiarias más probables del proceso de venta: las modalidades que esas
asociaciones podían asumir variaban en función de que fueran encabezadas por
una sociedad controladora, por un banco o por una casa de bolsa. En el primer
caso, la sociedad controladora podía estar conformada por una casa de bolsa y por un banco, mientras
que en los otros dos tal asociación era imposible. La tendencia hacia la
centralización y hacia la fusión de instancias financieras, a la que ha
obligado la competencia internacional, prácticamente representaba un acto
premonitorio de que en México tendrían la misma suerte. Privilegiar
jurídicamente a las casas de bolsa como sus cabezas de grupo representaba, en
los hechos, cerrar el embudo que conducía a la propiedad bancaria.
Las acciones legales para
reglamentar la integración del capital hicieron otro tanto a favor de las casas
de bolsa. Las declaraciones expresas de las autoridades hacendarias acerca de
someter el proceso de privatización a una “democratización” del capital,
cobraron vida en la legislación al acotar la tenencia accionaria a 5 por ciento
para personas físicas y morales, o a 10 por ciento, si se contaba con la
anuencia oficial. Sin embargo, esos límites no actuaban para el Gobierno, el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), los
inversionistas institucionales y las agrupaciones financieras, en las que las
casas de bolsa ocupaban un lugar destacado como cabezas de grupo. En junio de
1992, un nuevo cambio legal posibilitaría que las agrupaciones financieras
pudieran endeudarse con el propósito de capitalizar a sus sociedades o de
integrar nuevas instituciones financieras a su grupo: se abría así la
posibilidad de que los nuevos propietarios liquidaran con otros pasivos los adeudos que eventualmente pudieran
emerger de la compra bancaria. De esta forma, la capacidad de recapitalizar a
los bancos en caso de quebrantos se reducía sustancialmente.
En segundo término, el proceso de
privatización bancaria fue guiado de forma exclusiva por un criterio mercantil y recaudatorio. El
mecanismo de subasta privilegió el precio como norma de asignación. En ningún
caso ganó una postura que fuera rebasada en este rubro. Con ello las autoridades,
arrastradas por el éxito de la convocatoria, olvidaron el carácter estratégico
de la banca en la economía nacional. Más importante que la cotización era la
capacidad para fortalecer las
instituciones de crédito, y por ello, para presentar proyectos de desarrollo de
mediano y largo plazos, que incluyeran programas de capitalización, de
penetración de mercado y de asignación de recursos hacia los sectores
productivos, así como de adaptación a las nuevas circunstancias que había
configurado un mundo más competitivo. Los nuevos banqueros creyeron que esas
circunstancias eran similares a las que habían prevalecido mientras la economía
se mantuvo cerrada, y por eso previeron un negocio altamente rentable y, al
mismo tiempo, seguro. Al fincar la venta en el precio mayor –y a todas luces
excesivo–, el Gobierno no sólo confirmó sus ilusiones, sino que además actuó de
la misma forma como muy poco tiempo después lo harían los beneficiarios:
considerando a la banca un negocio como cualquier otro.
Por último, el alto precio al que
fueron cedidos los bancos (3.4 veces el valor en libros) trajo consigo dos
consecuencias muy importantes para el deterioro que seguiría el sistema: por un
lado, representó un aliciente para la expansión indiscriminada del crédito, que
respondía a un afán por recuperar las grandes inversiones involucradas; y por
el otro, dejó a sus propietarios sin recursos para la capitalización. Los dos
elementos tejieron un círculo vicioso entre la necesidad de contar con mayores
recursos para las provisiones y el
crecimiento de préstamos cada vez más riesgosos, que sólo acabaría por romperse
con las crisis bancarias y de los deudores.
El círculo perverso fue a su vez
nutrido por las barreras que se levantaron contra la inversión extranjera, en un
afán poco realista de conservar el control bancario en manos de mexicanos. Las
disposiciones legales posibilitaban la tenencia accionaria de extranjeros, pero
sin derechos corporativos. Con ello se
cerraba la posibilidad de que este tipo de inversionistas aportaran un capital
y una experiencia que hubieran sido decisivos para un mejor desempeño del
sistema. La fuerza de los hechos llevaría a las autoridades a reconocer este
error con las modificaciones legales de 1995 y las propuestas de 1998, que ahora
debe discutir el Legislativo. Sin embargo, la tardanza acarreó ominosas
consecuencias.
5.
Las fallas en la regulación y en la supervisión
La liberación de
las tasas de interés y la eliminación de los encajes legales constituyen una
orientación que tiende a afianzarse en los sistemas financieros mundiales. Su
finalidad es hacer de ellos instrumentos más competitivos. Sin embargo, la
especificidad del sistema bancario impide que éste asuma una liberación total
que ponga en riesgo a los ahorradores (riesgo moral) y al sistema de pagos
(riesgo sistémico). Por esta razón, aquellos expedientes deben ser sustituidos
por una regulación prudencial y por una efectiva supervisión de las autoridades
monetarias y crediticias, que conjuren, o al menos aminoren, esos peligros. Evitar que los bancos incurran en préstamos
morosos o irrecuperables debe ser la principal misión de la regulación y de la
supervisión.
Si atendemos a los datos de
expansión del crédito y a los del comportamiento de la cartera vencida que se
registra a partir de la liberación financiera y de la privatización bancaria de
1991-1992, es claro que la causa microeconómica más importante de la crisis
bancaria de 1994 residió en las deficiencias en los rubros de la regulación y
la supervisión. Fueron ellas las que abrieron la puerta a la vulnerabilidad del
sistema bancario ante los embates del entorno macroeconómico.
De 1989 a 1993, el crédito expedido
por la banca central aumentó en 130 por ciento, en términos reales; para 1994,
el incremento ya era de 200 por ciento. La expansión del crédito, entonces,
comienza con el proceso de liberación financiera iniciado en 1989, cuando la
banca todavía era responsabilidad estatal; pero la tendencia continúa cuando
ésta pasa a manos privadas. Lo mismo sucede con la cartera vencida: el índice
de morosidad salta de 1.43 por ciento en 1989 a más de 8 por ciento en 1994.
Estos indicadores muestran
claramente las fallas regulatorias y supervisoras de la autoridad: el
porcentaje aceptado por las normas internacionales para la morosidad es de 3.5,
que ya había sido rebasado en 1992, cuando el proceso de venta había culminado.
Pero la autoridad supervisora, en lugar de frenar esta expansión, permitió que
el crédito siguiera expandiéndose, y la morosidad, elevándose.
El fenómeno de las carteras vencidas
se viene gestando con anterioridad a la crisis de 1994. Antes de proseguir con
las causas microeconómicas que animaron este comportamiento, volvamos a las de
naturaleza macro.
La entrada de capitales foráneos
originada por los déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, suscitó
una burbuja especulativa en torno a ciertos activos y bienes de consumo (bienes
raíces), misma que activó una intensa alza de sus precios. Para obtener
ganancias especulativas de esos movimientos, los agentes económicos utilizaron
los recursos provenientes del exterior para adquirirlos. El mecanismo de
transmisión fueron los préstamos otorgados por el aparato bancario. Es por esta
razón que los créditos al consumo y, en especial, a la vivienda, superaron con
mucho la tasa de crecimiento general del crédito. Cuando la economía entró en
una recesión temporal en 1993, por el afán del Gobierno de reducir la inflación
a un dígito, las empresas y los consumidores se encontraron imposibilitados de
responder a sus adeudos, pero la burbuja especulativa no cedió. Este fue el
antecedente más inmediato de lo que sería la explosión de las carteras vencidas
en 1995, cuando esa burbuja especulativa se rompió. Entonces los precios
relativos de aquellos activos y bienes de consumo descendieron, y los bancos
encontraron una dificultad estructural para su saneamiento: las garantías que
respaldaban los créditos fueron insuficientes para cubrirlos.
Pero también –y regresando a las
causas micro– los bancos respondieron no sólo con falta de prudencia, sino
también con toda la impericia que había germinado en el proceso de privatización. A medida que la
cartera vencida crecía, se vieron en necesidad de aumentar –aunque insuficientemente,
por su escasa capitalización– las reservas para provisiones. Las presiones
sobre las utilidades que tal medida acarreaba, los impulsó a aumentar sus
márgenes de intermediación, y con ello, a encarecer el servicio de los adeudos.
El resultado fue un proceso de “selección adversa”: los buenos deudores
adelantaron sus pagos, propiciando que la cartera reflejara un perfil más
cargado hacia la morosidad, mientras el flujo de ingresos disminuía. Esto
presionaría de nuevo las ganancias, y el ciclo se repetiría.
La libertad de los bancos para elevar
indiscriminadamente los márgenes de intermediación revela una enorme laguna del
marco regulatorio. Antes del proceso de liberación financiera, el Estado
controlaba tanto las tasas de interés activas como las pasivas, y de esta
manera, esos márgenes. Cuando se liberan, la autoridad pierde el control de las
tasas activas y, así, el de este determinante de la utilidad bancaria. La
creencia ciega en la competencia dejó este espacio a cargo de las fuerzas del
mercado, sin tomar en cuenta que el sistema bancario es una actividad altamente
concentrada, y por ello, que responde a una estructura oligopólica, en la que
son los precios, y no las utilidades, los que reaccionan ante aumentos en los
costos.
A esta insuficiencia, el marco
regulatorio y la propia supervisión agregaban otras:
a)
La falta de suficientes requisitos para acceder al oficio de banquero y para el
ejercicio profesional de esa actividad por ciertos ejecutivos.
b)
La carencia de normas prudenciales para la asignación de créditos, en especial
aquellas que evitan su concentración en personas y actividades y los créditos
vinculados.
La tendencia a la concentración del crédito
al consumo y a la vivienda fue una de las causas importantes que propiciaron la
alta vulnerabilidad de los bancos ante el entorno económico, en la medida en
que ambos rubros son los primeros que
responden a las bajas del ciclo económico. Así, mientras en 1988 la
vivienda absorbía 7 por ciento del crédito total, en 1993 y 1994 esa proporción
había alcanzado 13 y 16 por ciento, respectivamente.
Los créditos vinculados eran objetos de
restricciones en la legislación, pero permitidos, al final de cuentas. Los
casos de Banca Unión y de Banpaís demuestran, sin
embargo, que esta permisividad, aunada a la poca capacidad de supervisión,
pueden provocar quebranto en las instituciones.
c)
Normas débiles para medir, dar seguimiento y responder al comportamiento del
riesgo involucrado en los préstamos.
Al liberar la actividad financiera, las
autoridades se limitaron a establecer reglas para que los bancos pudieran
evaluar la calidad de sus carteras. Con esta decisión, la evaluación quedó en
manos de las instituciones de crédito, sin que la autoridad pudiera supervisar
el apego a las reglas oficiales. Una de las formas más socorridas para evitar
que los balances reflejaran el creciente riesgo fue el refinanciamiento de
créditos vencidos: con este mecanismo
podía ocultarse la verdadera magnitud de la cartera vencida, bajo la forma de
nuevos préstamos vigentes, y así, evitar la intervención de los supervisores,
que resultaron incapaces de detectar a tiempo el peligro que se venía gestando.
d)
Operación de normas y criterios de contabilidad deficientes, que no permitieron
transparentar los índices de morosidad.
Las normas de contabilidad que regían los
estados financieros de los bancos estaban diseñadas para considerar como
vencido solamente el monto del principal y los intereses no pagados, y no –como
es costumbre en el escenario internacional– la cantidad insoluta, después de
que no se han cubierto un número determinado de mensualidades. A pesar de ser
altos los índices de cartera vencida, la dimensión de este problema era mucho
mayor y apareció más pronto de que lo que manifiestan los indicadores.
En 1996, la autoridad obligó a los bancos a
adoptar las normas de contabilidad internacionales, lo que se refleja –por lo
menos parcialmente– en el salto que en ese año y el siguiente experimentó la
proporción de cartera vencida sobre la
total.
e) A pesar de que era pública y notoria
la facilidad con la que se otorgaban los préstamos, sobre todo los de consumo,
las autoridades supervisoras decidieron no hacer nada para someter a criterios
más estrictos este suministro.
La sustitución de los encajes legales por
la regulación de prudencia que acompañó al proceso de liberación
financiera tuvo, entre otros propósitos,
el control selectivo del crédito: con el encaje legal se puede reducir el
crédito de todo el sistema, sin discriminar casos y rubros particulares; con la
regulación prudencial se persigue evitar este tipo de prácticas, sin que la
economía incurra en una falta de liquidez generalizada.
Sin embargo, para que el relajamiento de
los controles y la regulación que intenta inocular sentido de prudencia en los
banqueros no deriven en quebrantos de las instituciones, es preciso una supervisión efectiva del ritmo al que se
expanden los créditos y de los riesgos asociados. Si éstos pudieron ser
ocultados por la falta de normas apropiadas, no sucedió lo mismo con la forma
como se expedían los créditos al consumo: las tarjetas de crédito y los
préstamos para la adquisición de automóviles eran emitidos con requisitos que,
en el límite, se reducían al llenado de formularios y a la comprobación de la
identidad, sin importar el historial de crédito o la solvencia económica del
prestatario. Con esta actitud los bancos habían excluido el riesgo como
criterio de asignación del crédito, y la autoridad la solapaba.
f)
La capacidad de intervención de la autoridad supervisora era limitada.
Existe consenso en que los supervisores
son siempre rebasados por las operaciones bancarias, sobre todo cuando se está
en presencia de un auge crediticio. Dos son las razones principales: por un
lado, entre los bancos y la autoridad existe un problema de información asimétrica,
a favor de los primeros; por el otro, cuando el crédito se expande a los ritmos
a los que lo hizo en México, la asimetría se ensancha, mientras el personal y
la capacidad de la instancia supervisora resultan insuficientes para detectar
riesgos y frenar su crecimiento. Aunque insuficiente, la mejor salida a este
problema la suministra la facultad de la autoridad para auditar procedimientos
internos de control y para intervenir a tiempo, en caso de detectar peligros
que arriesguen la salud financiera de los bancos. Tales facultades estaban
limitadas tanto por la reglamentación como por la dependencia de la Comisión
Nacional Bancaria (cnb) de la
Secretaria de Hacienda.
g)
Al conservar el seguro bancario universal, el proceso de liberación financiera
fue incompleto y torpe, porque impidió que las fallas en la regulación
prudencial y en la supervisión fueran atemperadas por la disciplina del mercado
y, mediante ésta, por una mejor administración de riesgos.
El propósito principal de toda liberación
financiera es imprimir un mayor grado de competitividad al sistema bancario.
Pero en el caso de México, la lucha por una mayor participación en la captación
y en el mercado de préstamos operó por medio de un mecanismo que excluyó la
dualidad precio-riesgo, que es característica
esencial de la lid en campo bancario. Y en este mecanismo la preservación del
carácter universal del seguro bancario jugó un papel decisivo.
En primer lugar, porque los bancos pueden
arriesgarse a financiar proyectos con la sola atención de la rentabilidad del
mismo, sin contar el riesgo: si la inversión resulta exitosa, los bancos
obtienen las ganancias correspondientes; en cambio, si el proyecto fracasa, las
consecuencias son sufragadas por los contribuyentes por medio del erario
público. Esto alienta la expansión sin freno del crédito y arrastra al sistema
a situaciones recurrentemente peligrosas.
En segundo término, la existencia del
seguro universal impide una adecuada administración de riesgos: si éste no
existiera, el mecanismo del mercado obliga a que los bancos paguen tasas de
interés mayores a medida que aumenta el riesgo de su cartera, si quieren atraer
depositantes; para poder soportarlas deben exigir tasas activas más altas a los
prestatarios, que preferirán a otras instituciones en donde el costo del dinero
sea más bajo. Los dos mecanismos conducen a una mejor administración de los
riesgos: la única forma de conservar su participación en el mercado de
préstamos es ofrecer tasas activas atractivas, que sólo pueden ser resultado de
tasas pasivas menores, y por ello, de una situación financiera menos riesgosa.
Para lograrla es preciso cuidar la expansión del crédito y restringir los
requisitos para su asignación. Con el seguro universal, los bancos pueden
ofrecer tasas de interés a sus depositantes con independencia del riesgo
implícito en su cartera, pues aquél les asegura que sus ahorros están
plenamente garantizados.
La lógica anterior no debe conducir a
eliminar el seguro bancario por completo, porque para que el mecanismo opere es
preciso que los ahorradores cuenten con información suficiente sobre la
situación financiera de las instituciones bancarias, y ésta sólo está al
alcance de los grandes ahorradores, que son los que nutren el grueso del ahorro
financiero. En el caso de los pequeños, la información es asimétrica; por ello
deben permanecer protegidos. Éste es el espíritu que anima las reformas legales
propuestas al Congreso de la Unión; pero, otra vez, llegan tarde.
h)
La autoridad encargada del seguro pospuso la intervención oportuna de los
bancos, porque incurrió en el mismo patrón de conducta que ellos, tras agotarse
sus recursos después de las primeras intervenciones bancarias.
A pesar de que la expansión de la cartera
vencida fue evidente, el Fobaproa pospuso varias
veces la intervención de bancos que ya anunciaban sus problemas, porque
simplemente carecía de los recursos financieros para hacer efectiva esa
operación, pero sobre todo porque no contaba con facultades para imponer
mayores cuotas a los bancos, a medida que los riesgos aumentaban.
Cuando sobrevinieron las primeras
intervenciones en 1994 –Banca Unión y Banpaís–, los
recursos del Fondo prácticamente se agotaron. Las posibilidades de
rehabilitarlos, como sucedió una vez que la crisis estalló, dependían de una decisión
que rebasaba el ámbito de su competencia: de la voluntad del Ejecutivo. El
error estribó en que el Fondo se nutría de cuotas ordinarias y extraordinarias
impuestas a los bancos en operación y a los nuevos, en función de la captación,
y no del volumen de préstamos, ponderados por el riesgo. De esta forma, su
lógica de conservación llevó a sus
autoridades a posponer la intervención bancaria, antes que a solicitar un
cambio en las reglas para su propia capitalización.
C.
La política económica después de la crisis
La crisis estalló
en 1994 bajo la forma de una macrodevaluación, que
respondía a la imposibilidad de mantener los niveles deseados de tipo de cambio
y a una profunda caída del nivel de reservas internacionales. La primera tarea
que el nuevo Gobierno debía desplegar era la estabilización del tipo de cambio
y la restitución de esos activos internacionales. Ello implicaba un profundo
ajuste de la demanda, cuyos efectos serían devastadores para el sistema
bancario.
1.
El ajuste macroeconómico
La crisis se
manifestaba principalmente como un problema de balanza de pagos, ocasionado por
el exceso del gasto privado, en virtud de que las finanzas públicas habían
mostrado un relativo equilibrio durante los años anteriores. Pero también el
repunte de la inflación, provocado por la devaluación, representaba un fenómeno
que debía enfrentarse si se aspiraba volver a las condiciones de estabilidad.
Las medidas principales fueron: el
alza en las tasas de interés, mediante una política monetaria restrictiva que
redujo el nivel de la economía; el incremento de tasas impositivas que gravaban
el gasto (Impuesto al Valor Agregado); y la reducción del gasto público, en
términos reales. Con tales acciones se buscó reducir el gasto en consumo y en
la inversión para aumentar los niveles de ahorro privado, por un lado; y por el
otro, convertir en superávit, déficit público: es decir, aumentar el ahorro
interno de tal forma que se reflejara en una disminución del externo,
representado por el saldo negativo en la cuenta corriente de la balanza de
pagos.
Estas medidas propiciaron una enorme
caída en la demanda agregada, que se tradujo en una disminución del pib de más de 6 por ciento, la cual no
se registraba desde la crisis de 1929.
De esta forma, numerosas personas perdieron su empleo; las empresas
vieron cómo sus ventas disminuían, mientras el ingreso personal disponible real
caía estripitosamente
por el aumento en los impuestos y en los precios y, en muchos casos, por
la disminución de los ingresos nominales.
Por otro lado, la corrección en el exceso de gasto privado y
la necesidad de evitar más la fuga de capitales, ameritaron un alza tan intensa en los tipos de interés, que las
tasas pasivas pasaron de 18 a 49 por ciento de 1994 a 1995. Con ello, el
servicio de las deudas que se mantenían con los bancos alcanzó niveles
insostenibles. Los deudores se vieron entonces
imposibilitados para continuar cumpliendo con sus obligaciones: por un
lado debían pagar más; por el otro, sus ingresos habían disminuido significativamente.
Esos dos elementos conformaron la tenaza que precipitó la crisis financiera de
los bancos como una crisis de deudores.
2.
El rescate bancario
La crisis
bancaria se había manifestado como una crisis de carteras vencidas, sin
posibilidad de restituir el servicio bancario en el corto plazo, en virtud de
la precariedad de las condiciones de los acreedores, activada por los efectos
de la política económica. Las autoridades emprendieron el rescate bancario
mediante dos líneas estratégicas. La primera se orientó directamente a las
instituciones de crédito; la segunda, a los deudores. Sin embargo, fue el apoyo
al sistema bancario la estrategia fundamental, en la medida en que los recursos
destinados a este fin llegaron a representar 65 mil millones de dólares,
mientras que los que se canalizaron con los programas de apoyo a los acreedores
representaron 10 por ciento de esa cifra.
La estrategia orientada directamente
al apoyo bancario fue desplegada mediante tres tipos de acciones:
a)
El otorgamiento de créditos blandos, mediante el Programa de Capitalización
Temporal.
b)
La adquisición de activos dañados o la asunción de pérdidas, según el banco
presentara problemas de liquidez o de insolvencia. En el primer caso, se
procedió a comprar cartera vencida mediante pagarés liquidables a diez años y
generadores de intereses capitalizables a tasas equivalentes a la de Cetes a 90
días, y a cambio de que los bancos aportaran un peso de capital por dos de
cartera comprada; en el segundo, se aportó la diferencia entre pasivos y
activos, con el objeto de sanear a las instituciones y proceder a su venta o
liquidación.
c)
Fortalecimiento directo de la estructura de capital, mediante aportaciones
directas a cambio de acciones o de obligaciones subordinadas emitidas por las
instituciones crediticias.
De las tres, las
segunda fue la más privilegiada. Pero también la más costosa: cuando los bancos
experimentaban problemas de insolvencia, la única alternativa era su
liquidación o su venta; pero para que ésta fuera factible, el Gobierno debía,
al menos, dejar su capital (diferencia entre activos y pasivos) en cero,
destinando a fondo perdido los recursos canalizados para tal efecto. Era tal el
deterioro de estas instituciones, que sin esa intervención la venta era imposible.
En este sentido, la capacidad de recuperación de esos recursos era
prácticamente nula, o muy reducida, si la venta entrañaba una prima sobre el
valor de capital.
Cuando la situación financiera
mostró posibilidades de ser restituida, porque los problemas eran esencialmente
de liquidez, la segunda línea estratégica se perfiló hacia la compra de cartera
vencida. Bajo esta opción, el costo fiscal tenía que ser mayor en virtud de que
el valor de adquisición debía ser menor a su valor real, de que generaba intereses
y de que el esquema de pérdidas se repartía inequitativamente a favor de los
bancos. Las autoridades compraron por ese concepto los derechos de cobro de 27
por ciento de la cartera total. A diciembre de 1997, el valor nominal de la
cartera vencida adquirida por el Gobierno era de 168 mil millones de pesos, por
los cuales pagó 134 mil millones. De ésta, se espera recuperar sólo 30 por
ciento, resultando una pérdida de 94 mil millones, a repartir entre el Gobierno
(75 por ciento) y los bancos (25 por ciento).
De haberse privilegiado la opción de
aportar capital a cambio de acciones y obligaciones subordinadas, el costo
fiscal hubiera sido menor: por un lado, el efecto sobre la salud de los bancos
hubiera sido más directo, al tiempo que hubiera posibilitado una mejor
rehabilitación; por el otro, esta mejoría, tarde que temprano, habría redundado
en una revaloración de las acciones y las obligaciones. Así, la recuperación de
los recursos fiscales destinados al rescate habría sido mayor, y el costo fiscal,
menor.
Conclusiones
La crisis
financiera fue detonada por factores de naturaleza macroeconómica, asociados a
la crisis de 1994 y a la política de estabilización que le siguió. Ambas
condujeron a alzas impresionantes en las tasas de interés y a caídas drásticas
del nivel de actividad, del ingreso personal disponible y del empleo, que
deterioraron la calidad de los activos bancarios, depreciaron el valor de las
garantías vinculadas a los préstamos y expandieron las carteras vencidas.
La crisis se gestó con el abuso de
la política cambiaria, que sirvió de eje a la estrategia contra la inflación
iniciada con los Pactos. Tal abuso condujo a una expansión del déficit en la
cuenta corriente de la balanza de pagos, que arrojó una proporción del pib similar a la que precedió a la
crisis de 1982. Su financiamiento reposó en los flujos de capitales externos,
que sirvieron para financiar la inversión y el consumo, y por esta vía, para
generar un auge crediticio, que operó como el antecedente macroeconómico de la
crisis bancaria.
Por otro lado, la devaluación afectó
a los bancos que, incentivados por la aparente firmeza del tipo de cambio,
suministraron créditos en moneda extranjera. Así mismo, la resistencia de las
autoridades a modificar a tiempo la política cambiaria desembocó en una
devaluación obligada, ya no por la necesidad de mantener el poder de compra de
la paridad, sino por la insolvencia en materia de reservas internacionales. De
esta forma, se hizo ineludible recurrir a una política económica restrictiva,
cuyos efectos sobre las tasas de interés, el ingreso personal y el nivel de
actividad, fueron devastadores para la salud de las instituciones financieras.
La revisión de las causas macro y
microeconómicas revela que tanto la crisis de la economía mexicana iniciada en
1994, como la financiera que le siguió, fueron producto de errores en el manejo
de la política económica y en la financiera. En la primera, la principal
responsabilidad reposó en la obstinación del Gobierno de proseguir combatiendo
la inflación con un tipo de cambio sobrevaluado, a pesar del peligro que repesentaban los desequilibrios externos y la fragilidad de
los flujos externos de capital. A ella se aunó la impericia mostrada en
diciembre de 1994 en el manejo del tipo de cambio, misma que posibilitó que en
unos cuantos días las reservas internacionales cayeran drásticamente.
En
el ámbito financiero, los errores fueron la forma como se liberó el sistema
financiero, el proceso de privatización y, sobre todo, las fallas en el marco
regulatorio y en ejercicio de la supervisión, que dieron pie a una expansión
desmedida del crédito y de las carteras vencidas, en un marco en que el alto
precio pagado por los bancos había dejado a sus accionistas sin márgenes
suficientemente amplios para su capitalización. Cuando los peores efectos de
ambos procesos –el macro y el micro– desembocaron en un mismo punto, la crisis
financiera no se hizo esperar.
Cuadro
1
Productividad
de la mano de obra en la industria
Manufacturera
|
Año |
México |
Estados |
Variación porcentual |
|
|
|
|
Unidos |
México |
E.U. |
|
1985 |
106.7 |
122.1 |
|
|
|
1986 |
104.3 |
126.0 |
-2.2 |
3.2 |
|
1987 |
107.1 |
130.1 |
2.7 |
3.3 |
|
1988 |
110.9 |
136.0 |
3.5 |
4.5 |
|
1989 |
118.7 |
137.5 |
7.0 |
1.1 |
|
1990 |
126.2 |
143.4 |
6.3 |
4.3 |
|
1991 |
133.4 |
145.6 |
5.7 |
1.5 |
Fuente: Elaboración propia con datos
del inegi, Indicadores de competitividad de
la economía mexicana,
Aguascalientes, 1992.
Cuadro 2
Crecimiento del pib, inflación y saldo en la cuenta
corriente de la balanza de pagos
|
|
pib. |
Inflación |
Saldo
en |
|
|
Tasa de |
|
cuenta |
|
|
crecimiento |
|
corriente |
|
Año |
% |
% |
%
del pib |
|
1978 |
9.0 |
16.2 |
-2-6 |
|
1979 |
9.7 |
20.0 |
-3.6 |
|
1980 |
9.2 |
29.8 |
-5.4 |
|
1981 |
8.8 |
28.7 |
7.0 |
|
1986 |
-3.2 |
105.8 |
-1.6 |
|
1987 |
1.7 |
159.2 |
4.8 |
|
1988 |
1.3 |
51.7 |
-1.4 |
|
1989 |
3.5 |
19.7 |
-3.0 |
|
1990 |
4.4 |
29.9 |
-3.2 |
|
1991 |
3.6 |
18.8 |
-5.2 |
|
1992 |
2.8 |
11.9 |
-7.5 |
|
1993 |
0.7 |
8.0 |
6.6 |
|
1994 |
4.4 |
7.0 |
-6.6 |
|
1995 |
-6.2 |
52.0 |
-0.7 |
Fuente: Banco de México, Indicadores económicos;
e inegi, Sistema de cuentas nacionales.
Cuadro 3
Tipo de cambio real
(Índice 1977=100)
|
Año |
Tipo
de cambio real |
|
1987 |
130.9 |
|
1988 |
107.6 |
|
1989 |
99.6 |
|
1990 |
100.2 |
|
1991 |
91.3 |
|
1992 |
86.0 |
|
1993 |
80.8 |
|
1994 |
86.0 |
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco
de México, Indicadores
económicos.
Cuadro 4
Penetración de importaciones en
la demanda interna y coeficiente de sustitución de importaciones
|
Año |
Penetración de |
Coeficiente de |
|
|
importaciones |
sustitución |
|
|
% |
% |
|
1988 |
13.2 |
11.6 |
|
1989 |
13.8 |
12.1 |
|
1990 |
14.2 |
12.5 |
|
1991 |
13.7 |
12.3 |
|
1992 |
14.0 |
12.7 |
|
1993 |
13.2 |
11.9 |
|
1994 |
14.7 |
13.2 |
|
1995 |
18.9 |
15.7 |
|
1996 |
20.8 |
17.0 |
Fuente:
Elaboración propia con información del inegi,
“S.C.N.M. Nueva presentación”.
Cuadro 5
Financiamiento del déficit en
cuenta corriente y composición de la inversión extranjera
|
Saldo
corriente como proporción de: |
||
|
|
Superávit cuenta de capital |
Inversión extranjera directa |
|
|
% |
% |
|
1988 |
204.26 |
82.25 |
|
1989 |
183.30 |
183.31 |
|
1990 |
91.27 |
282.95 |
|
1991 |
59.71 |
312.77 |
|
1992 |
91.97 |
556.32 |
|
1993 |
72.04 |
533.16 |
|
1994 |
201.72 |
268.12 |
|
Participación
en la inversión extranjera de: |
||
|
|
Directa |
Cartera |
|
|
% |
% |
|
1988 |
74.25 |
25.75 |
|
1989 |
90.04 |
9.96 |
|
1990 |
43.86 |
56.14 |
|
1991 |
27.20 |
72.80 |
|
1992 |
19.58 |
80.42 |
|
1993 |
13.18 |
86.82 |
Fuente:
Elaboración propia con datos del inegi, Sistema
de cuentas nacionales.
Cuadro 6
Oferta y demanda globales
(tasas medias de crecimiento:
1987-1994)
|
% |
|
pib 3.0 Importaciones 24.1 Oferta 5.4 |
|
Demanda
5.4 Consumo
4.1 Inversión 6.0 Exportaciones 10.6 |
Fuente:
Elaboración propia con información del Banco de México, Indicadores económicos.
Cuadro 7
Captación bancaria como proporción del ahorro
financiero
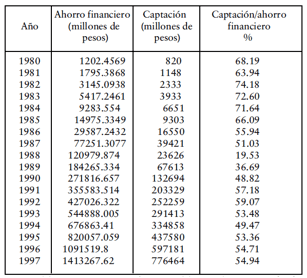
Fuente: Elaboración propia con información del
Banco de México, Indicadores
económicos.
Cuadro 8
Cartera vencida como proporción
de la cartera total
|
Año % |
|
1989 1.43 1990 2.35 1991 3.07 1992 4.14 1993 5.44 1994 8.29 1995 12.33 1996 11.39 1997 14.98 |
Fuente: Elaboración propia con
datos del Banco de México, Indicadores
económicos.
Cuadro 9
Indicadores sobre la
privatización de los bancos
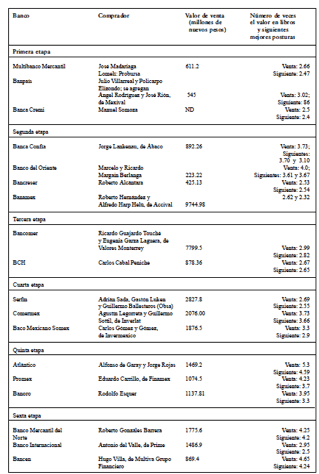
Fuente: Elaboración propia con datos de
Guillermo Ortiz, La reforma financiera y la desincorporación bancaria.
Cuadro 10
Ahorro financiero y penetración financiera
(porcentajes del pib)
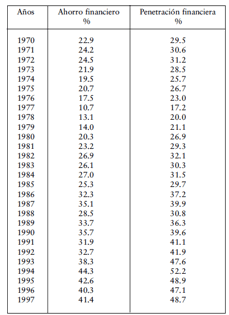
Fuente: Elaboración propia con información del
Banco de México, Indicadores económicos.