Determinación del salario y capital
humano en México: 1987-1993[1]
Eduardo Zepeda Miramontes
Universidad
Autónoma Metropolitana-A
Ranjeeta Ghiara
Universidad
Autónoma
de
Coahuila
Introducción
Durante los años
de 1987 a 1993 la economía mexicana ha experimentado profundas reformas
económicas que han liberado el comercio exterior y la actividad económica.
Estas medidas, conocidas como el ajuste estructural y caracterizadas como de
corte neoliberal, debían haber dado pie a una vigorosa recuperación del crecimiento
y a un mejoramiento de las condiciones sociales. Los resultados no han sido los
esperados. En particular, y de acuerdo con la teoría tradicional del comercio
internacional, se podría argumentar que la distribución del ingreso mejorará al
disminuirse las diferencias salariales como efecto de la corrección del sesgo
que intensifica indebidamente el uso del capital bajo la estrategia de
sustitución de importaciones.[2]
Diversos trabajos han reportado que la liberalización o el ajuste estructural
se ha visto acompañado de mayor dispersión salarial, como en México y Chile;
mientras que para Korea, Singapur y Taiwán, los
diferenciales entre trabajadores con educación y sin educación se redujeron; y
aun en otros casos se han registrado ambas tendencias, como en Colombia y Costa
Rica.[3] En
el presente trabajo se presenta evidencia con base en datos de la Encuesta
Nacional de Empleo Urbano (eneu),
en la que se indica una creciente dispersión salarial y se muestra, mediante
ejercicios econométricos sencillos, que el enfoque del capital humano es un
marco analítico útil, aunque limitado, para explicar la determinación de los
ingresos al trabajo durante el periodo de 1987 a 1993.
El trabajo se inicia con una
discusión acerca del nivel y la dispersión de los salarios, a partir de datos
de ingresos reales al trabajo, clasificando a los trabajadores por grupo de
ocupación.[4]
Enseguida se presenta la metodología empírica del capital humano, abundándose
en las alternativas de estimación econométrica. Se describen los datos
utilizados y se analizan los resultados en cinco pasos. Primero, se discuten
los resultados de formulaciones alternativas de la ecuación de capital humano.
Segundo, se reflexiona sobre las repercusiones de la utilización de variables
de control. Tercero, se comparan los resultados obtenidos con los de otros
estudios nacionales e internacionales. Cuarto, se analiza la evolución de las
estimaciones durante el periodo de referencia. El trabajo concluye con algunas
observaciones finales.
El comportamiento de los ingresos al trabajo
Durante el
periodo aquí considerado, los ingresos salariales (reales) de los trabajadores
tuvieron un aumento ligero, producto de una caída en los primeros años y de su
recuperación durante los últimos años. Aun cuando podría esperarse que los
salarios relativos se comprimieran en tiempos de reducción salarial general y
se expandieran con su alza, lo que se observa en este periodo es una dispersión
creciente de estos ingresos (véase Gráfica 1).[5]
La creciente dispersión salarial puede
ser captada observando el comportamiento de los salarios por ocupación. Para
este efecto, se definen cinco agregados de trabajadores con base en el tipo de
funciones que desempeñan en las diversas actividades económicas –los cuales
identificamos como ocupaciones: funcionarios, profesionistas, técnicos, supervisores y trabajadores
directos.[6]
Ahora bien, haciendo uso de esta clasificación es posible pensar el patrón de
comportamiento de la dispersión salarial en términos de una o varias de las
siguientes tres tendencias. Primera, dado que las ocupaciones aquí definidas
refieren a grupos de salarios más o menos homogéneos, es posible que,
suponiendo que los ingresos entre y
dentro de las ocupaciones permanezcan constantes, la mayor dispersión salarial
observada en el agregado se origine en variaciones en los pesos relativos de
estos grupos de trabajadores. Segunda, una mayor dispersión salarial puede
estar asociada a una creciente desigualdad de los niveles salariales entre las
distintas ocupaciones. Tercera, la disparidad salarial puede aumentar a su vez
por un proceso de diferenciación salarial en el interior de las ocupaciones.
En la Gráfica 2 se consigna la
composición de la fuerza de trabajo por ocupación entre 1987 y 1993 medida por
el número de horas trabajadas en la semana previa a la entrevista,
evidenciándose que no han habido cambios significativos en la misma. Es decir,
la mayor dispersión en los ingresos no puede ser atribuida a cambios en el peso
relativo de las ocupaciones.
En la Gráfica 3 se muestran los
ingresos al trabajo para estos grupos y se ilustra palpablemente que al menos
parte de la creciente dispersión salarial puede ser atribuida a diferenciales
crecientes entre los ingresos por ocupación. En la gráfica, resaltan dos
patrones diferentes de comportamiento. Por un lado, se tienen ocupaciones para
las cuales los ingresos al trabajo promedio aumentan rápidamente; entre éstas
destacan los funcionarios y profesionistas. Por otro lado, hay grupos de
trabajadores cuyos ingresos permanecen constantes o se reducen; éste es el caso
del grupo de trabajadores directos, categoría que incluye a obreros,
trabajadores de servicios y personas con poca calificación.
La dispersión de ingresos es también patente
en el interior de las ocupaciones. En la Gráfica 4 se muestra la varianza de
los ingresos para cada una de las ocupaciones definidas. La magnitud de la
variación respecto a la media es mayor para grupos como funcionarios y, en
segundo lugar, profesionistas. Sólo los ingresos de los trabajadores directos
mantuvieron una estructura con variaciones crecientes relativamente acotadas.[7]
Entonces, la creciente dispersión
salarial en el agregado de los trabajadores, vista desde la perspectiva de las
ocupaciones, puede ser atribuida a diferencias salariales crecientes entre las
ocupaciones y en el interior de las mismas. La creciente dispersión salarial en
el interior de las ocupaciones tiende a ser mayor conforme se asciende en la
jerarquía ocupacional; es decir, es muy pequeña para los trabajadores directos
y alcanza su máxima dimensión entre los funcionarios. Los cambios perceptibles
en la estructura del empleo por ocupación, sin embargo, no parecen ser
suficientemente grandes como para explicar las variaciones observadas en la
dispersión salarial.
¿Qué determina esta estructura de
ingresos? ¿Qué papel juega el nivel de educación en esta determinación? Puede
adelantarse la hipótesis de que el creciente diferencial salarial entre
ocupaciones se funda en diferencias cada vez más amplias en los niveles de
escolaridad entre las cinco ocupaciones aquí definidas. De manera semejante,
podría postularse que la mayor dispersión salarial en el interior de las
ocupaciones se funda en un comportamiento similar en los niveles educativos de
los trabajadores en ellas incluidos.
En la Gráfica 5 se muestra el promedio de años de escolaridad
para cada una de las ocupaciones aquí definidas, evidenciándose que dos
ocupaciones han aumentado claramente su nivel de escolaridad: funcionarios y
trabajadores directos. Ahora bien, recordando el comportamiento de los ingresos
por ocupación (Gráfica 3), se perciben resultados contradictorios. Por un lado,
los cambios en el ingreso y escolaridad promedio de los profesionistas o de los
funcionarios son consistentes entre sí, pues ambos aumentan durante el periodo
observado.[8]
Pero, por otro lado, el aumento en la escolaridad de los trabajadores directos
no está acompañado de aumentos proporcionales en sus salarios.
La hipótesis que explica la creciente
disparidad de ingresos en el interior de las ocupaciones por una mayor
disparidad en los niveles educativos en el interior de las mismas puede ser
analizada a partir de la información de la Gráfica 6, donde se muestra la
varianza de los años de escolaridad para cada ocupación entre 1987 y 1993. La
gráfica muestra claramente que la dispersión de niveles educativos disminuyó en
todos los casos excepto para los trabajadores directos. Comparando esta gráfica
con lo mostrado en la Gráfica 3, se infiere un patrón complejo de relación entre
los salarios y la escolaridad, lo que amerita un tratamiento más cuidadoso. Por
ejemplo, en el caso de los funcionarios, se muestra una creciente dispersión en
los ingresos, pero una rápida convergencia en los niveles de escolaridad. Por
otro lado, los trabajadores directos tienen una dispersión ligeramente
creciente en los niveles de escolaridad y una rápida convergencia en los
ingresos al trabajo. En lo que resta de este artículo intentaremos una
discusión más formal sobre la determinación de los ingresos al trabajo a partir
del enfoque del capital humano y recurriendo a técnicas de regresión.
Capital humano e ingresos
La discusión de
la determinación de los ingresos desde la perspectiva de la teoría del capital
humano ha ocupado un lugar preponderante en el estudio empírico de los ingresos
y la educación. Partiendo de la idea de que los ingresos de los individuos son
mayores conforme aumenta su nivel educativo y de entrenamiento, y de que éstos
adquieren mayor educación y entrenamiento precisamente para elevar sus
ingresos, se ha producido una gran variedad de estudios empíricos. Destaca, por
su sencillez, buenos resultados y amplia utilización, una ecuación basada en un
estudio de Mincer (1974). Ésta toma una forma semi-logarítmica, haciendo depender los ingresos en la
educación y la experiencia de la siguiente forma:
Ln y = β0 + β 1s + β 2x + β 3x2 + μ (1)
Donde
β
0 es el intercepto; β 1, 2, 3 son coeficientes de s, escolaridad; x, experiencia; x2, experiencia al cuadrado; y μ
es el error. Esta ecuación fue estimada utilizando los años de escolaridad
formal como una aproximación a la inversión en el capital humano. Si bien la
utilización de los años de escolaridad ha sido criticada, correctamente, porque
supone que el rendimiento a la escolaridad es independiente del nivel
educativo, en este trabajo decidimos trabajar con la variable escolaridad como
los años de educación porque permite la comparación con otros estudios tanto
nacionales como internacionales.[9]
Por otra parte, dada la ausencia de información respecto a la experiencia
laboral de las personas, es frecuente aproximar ésta con la llamada experiencia
potencial, esto es, x = edad - (s + 6), donde e representa la edad en la cual se
supone que las personas empiezan a trabajar inmediatamente después de que
terminan su educación formal y que no trabajan durante la misma.
La ecuación (1) supone que el acervo
de capital humano adquirido por los trabajadores es homogéneo (igual para todas
las personas) y que su efecto sobre la productividad es siempre el mismo. Más
allá de su fundamentación en la teoría del capital humano, su formulación
representa un intento pragmático que busca modelar la relación funcional del
ciclo de vida de los ingresos, la educación y el entrenamiento.[10] Mincer (1994) mismo reconoce que la ecuación (1) como tal
no forma parte intrínseca del enfoque del capital humano, y que su forma
específica es una cuestión de conveniencia y consistencia. Con ello en mente,
en este trabajo se ensayan distintas formulaciones de la ecuación de capital
humano, combinando los términos de escolaridad y experiencia, en un intento por
esclarecer la relación entre educación e ingresos. La ecuación de referencia
para el análisis es la siguiente:
(2)
Ln y = β 0 + β 1s + β 2x + β 3s2 + β 4x2 + β 5sx + β 6h + β 7C + μ
Donde β 0 es el intercepto; β
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son coeficientes de s
,escolaridad; x, experiencia; s2, escolaridad al cuadrado;
x2, experiencia al cuadrado; sx,
escolaridad por experiencia; h, número de horas trabajadas a la
semana; y C
es un vector de variables de control; μ
es el error.
Primeramente ensayamos diversas
variantes de la ecuación (2) sin ninguna variable de control. La primera
ecuación considera una función que sólo incluye la variable de escolaridad x; esta versión supone que no hay
inversión en capital humano con posterioridad al término de la escolaridad
formal. Después, se analiza una ecuación que incluye términos lineales en años
de escolaridad y experiencia y que añade un término cuadrático en experiencia
para capturar los rendimientos decrecientes al capital humano (educación y entrenamiento).
Debido a que ésta es la formulación que Mincer adoptó
en sus primeros trabajos, nos referiremos a ella como la ecuación Mincer. La tercera ecuación es idéntica a la tipo Mincer, pero utiliza la escolaridad para el término
cuadrático en lugar de la experiencia. Esta forma atenúa el supuesto de que
todos los trabajadores tienen la misma tasa de retorno en la inversión en
capital humano, abriendo la posibilidad de que ésta sea marginalmente
decreciente. Ésta es la ecuación que se utiliza en los trabajos de Alarcón y Mckinley (1994) y McKinley y
Alarcón (1994), a-m en adelante.
La cuarta ecuación usa formas lineales y cuadráticas tanto en la experiencia
como en la escolaridad, incluyendo así la idea de que tanto el rendimiento al
entrenamiento como la tasa de rendimiento a la educación sean ambas
marginalmente decrecientes. La quinta ecuación retoma los desarrollos de Murphy
y Welch (1991) (m-w
de aquí en adelante), incluyendo la escolaridad a la primera y segunda potencia
y la experiencia hasta la cuarta potencia; sin embargo, se distingue de m-w
porque incluye, para efectos de comparación con las otras ecuaciones, un
término cuadrático para la escolaridad. La sexta ecuación es la utilizada por m-w; es decir, incluye la escolaridad
hasta la segunda potencia y la experiencia hasta la cuarta potencia. Esta
formulación ha probado ser más adecuada para analizar la relación entre
ingresos y escolaridad que prevalece en los años más recientes en los Estados
Unidos.[11]
La última añade a la cuarta ecuación un término de interacción entre la
experiencia y la escolaridad mediante una variable igual al resultado de
multiplicar los valores de éstas. Esto permite, además de la posibilidad de
tener tasas de retorno marginalmente decrecientes, que los rendimientos a la
educación varíen con el nivel de experiencia.
En un segundo momento, añadimos a
estas ecuaciones una serie de factores de control de corte demográfico y
económico, C
en la ecuación (2). El análisis considera, de esta manera, sexo, región, sector
de actividad, ocupación, tamaño del establecimiento donde se labora y horas
trabajadas. La variable sexo es común en este tipo de estudios y se introduce
para captar el sesgo en las remuneraciones en favor de trabajadores de sexo
masculino. De manera similar, se utiliza el número de horas trabajadas para
normalizar los ingresos mensuales.
Entre los factores de control además
incluimos variables de corte geográfico que recogen la preocupación
frecuentemente expresada de que las remuneraciones no son similares entre los
diversos centros económicos del país. En particular, tratamos de captar las
diferencias en los ingresos que se derivan de la localización en las ciudades
de la frontera norte y en los grandes centros económicos. Para dar cuenta de
esta segmentación geográfica introducimos dos variables que identifican a las
ciudades fronterizas (Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Tijuana) y a los grandes
centros económicos del país, a saber, Distrito Federal, Guadalajara y
Monterrey.
La ocupación es un factor de gran
importancia en la determinación de los ingresos; su inclusión es sumamente
pertinente, sobre todo a la luz de lo señalado arriba acerca de los crecientes
diferenciales entre las distintas ocupaciones. Para captar estos factores se
introdujeron cuatro variables en el análisis que separan a los trabajadores en
funcionarios; profesionistas; técnicos, trabajadores del arte y jefes
administrativos; y supervisores de trabajadores directos.
Finalmente, se introdujeron
variables que distinguen el sector o el tipo de empresa en que laboran. Así, se
incluyó una variable para separar a los trabajadores de la manufactura respecto
a los demás, de acuerdo con la expectativa de que los trabajadores en este
sector tendrían un ingreso superior debido a una mayor productividad o debido a
repercusiones de políticas gubernamentales que continuamente han beneficiado a
esta actividad.[12] Los ingresos al trabajo
dependen también del tamaño del establecimiento. Una forma de racionalizar lo
anterior recurre a la mayor productividad observada en las empresas de mayor
tamaño, fundada a su vez en el mejor acceso a la tecnología, los recursos
humanos y el poder de mercado, entre otros factores. Para captar la medida en
que esto se ha traducido en diferencias salariales, se introdujeron dos
variables que distinguen a los trabajadores por el tamaño de la empresa en que
laboran. De acuerdo con inegi,
se denominó como empresa grande a aquellas que tienen más de 250 empleados, y
empresas medianas a las que tienen entre 101 y 250 empleados. La expectativa
fue que los trabajadores tendrían premios salariales mayores conforme aumenta
el tamaño de la empresa.
Una vez identificada la ecuación con
resultados más adecuados a nuestros propósitos, se analiza el comportamiento de
sus coeficientes estimados durante el periodo de análisis.
Datos utilizados
Los datos
utilizados provienen de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano para los cuatro trimestres de los años de
1987 a 1993. Ésta es una encuesta a hogares que se efectúa trimestralmente en
las ciudades más importantes de México, con representatividad nacional urbana y
para las ciudades incluidas en la muestra. El tamaño muestral
va desde poco más de 100 000 casos en 1987, hasta ligeramente por encima de los
200 000 en 1993. En este trabajo se utilizaron los datos expandidos. Aunque la
información de estos años consigna datos de un número creciente de ciudades,
para efectos de comparación se utilizaron sólo 16 ciudades de las cuales se
tiene información de todos los trimestres. De éstas se seleccionaron
exclusivamente a los trabajadores que laboraron al menos una hora la semana
anterior a la aplicación del cuestionario, excluyéndose así, a los
desempleados. Los datos de la muestra fueron expandidos y los ingresos
reportados se deflactaron con el índice de precios al consumidor de la ciudad
correspondiente. La eneu
reporta la información de escolaridad por niveles; por ejemplo, 3 a 4 años de
primaria, primaria completa, preparatoria y profesionales, mismos que se
transformaron en años de escolaridad, como se indica en el Anexo 1.
Resultados
Las ecuaciones se
corrieron sobre datos de corte transversal para cada uno de los trimestres
comprendidos entre 1987 y 1993 y se reportan selectivamente. Los resultados son
satisfactorios, pues en la mayoría de los casos los coeficientes estimados
corresponden con los signos y magnitudes esperadas. Los distintos modelos
fueron sometidos a la prueba White (White, 1980) para identificar la presencia
de heterocedastadicidad, encontrándose que no se
puede descartar su existencia.[13]
No obstante lo anterior, y debido a que el intéres
primordial de este trabajo es la discusión de los coeficientes y no tanto la
prueba de hipótesis, se decidió presentar los resultados de las regresiones sin
corregir por heterocedastadicidad. En cualquier caso,
dada la gran magnitud de los estadísticos “t”, la fortaleza de los resultados
no se ve afectada en la práctica. Para corroborar lo anterior se corrieron
regresiones para modelos seleccionados corrigiendo por “White” heterocedastadicidad. En la ecuación Mincer,
por ejemplo, el ejercicio redujo estadísticos de “t” del orden de 6 a
coeficientes de alrededor de 3; i.e. estadísticamente
significativos al 1 por ciento de confiabilidad.[14]
Ecuaciones alternativas de capital humano
En el Cuadro 1 se
presentan los resultados de este ejercicio para el segundo trimestre de 1992.
Todas las ecuaciones son aceptables. En la mayoría de los casos los signos y
magnitudes de los coeficientes corresponden con los esperados; los coeficientes
de correlación (ajustados) son equiparables a los obtenidos en este tipo de
estudios; i.e. fluctuando entre 24 y 33 por ciento.
Para facilitar la exposición,
considérese primero las ecuaciones 1 a 3.
La ecuación simple entre escolaridad e ingresos muestra el coeficiente
de correlación más reducido y un coeficiente para escolaridad relativamente
bajo (0.07). Los estimadores de la segunda ecuación sugieren que la
determinación de los ingresos sigue un patrón de rendimientos decrecientes
conforme aumenta la experiencia.[15] Ahora
bien, agregando escolaridad al cuadrado a la ecuación (1), mejora el ajuste de
la ecuación (su R2 aumenta), aunque no alcanza el nivel de la
ecuación 2. Un problema serio en esta ecuación es que el coeficiente de
escolaridad adquiere un valor muy reducido (igual a 0.04), lo cual puede
denotar multicolinealidad. En el mismo tenor,
encontramos que, contraviniendo lo esperado, el coeficiente de s2 tiene signo positivo, indicando una tasa de rendimiento
a la escolaridad marginalmente creciente. La ecuación 4, que incluye
experiencia y escolaridad, ambas al cuadrado, muestra resultados no del todo
satisfactorios y semejantes a los de la ecuacion
anterior. La inclusión de ambos términos al cuadrado sugiere problemas de multicolinealidad, pues el coeficiente de escolaridad es
aún más pequeño.
Las ecuaciones 5 y 6 introducen una
especificación más detallada que las ecuaciones 3 y 2, respectivamente, para
capturar la forma de la curva de ingresos con la variable experiencia al cubo y
a la cuarta potencia. Esta modificación no altera el coeficiente de la variable
escolaridad, pero sí reduce el de la experiencia al cuadrado. Ello sugiere
cierta robustez en la estimación del coeficiente de escolaridad. La ecuación 3
muestra en cambio una disminución clara en el coeficiente de escolaridad y un
aumento fuerte en el coeficiente de experiencia. Ello puede ser signo de cierta
fragilidad.
Finalmente, la ecuación 7 añade un
término multiplicativo de la experiencia y la escolaridad a la ecuación 4
(términos cuadráticos en escolaridad y experiencia) para dar cuenta de
rendimientos crecientes a la escolaridad conforme aumenta la experiencia. El
coeficiente estimado para esta variable tiene el signo esperado.[16]
Sin embargo, esta ecuación muestra signos contrarios a los esperados en las
variables de escolaridad y escolaridad al cuadrado, lo que nos lleva a suponer
que los problemas de multicolinealidad se agravaron.[17]
Resumiendo, la experimentación con
diversas ecuaciones tipo del capital humano arroja resultados favorables para este
enfoque. Pero también indica que variando su especificación se obtienen
diferentes resultados. Sólo un análisis más detallado de comparación entre las
diferentes formulaciones permitirá capturar la estructura de determinación
salarial.
Controlando por factores demográficos y económicos
La inclusión de
variables demográficas y económicas prueba ser un ejercicio útil. En el Cuadro
2 se
consignan los mismos coeficientes que en el Cuadro 1 (escolaridad, experiencia
y horas), pero estimando sus valores con ecuaciones que incorporan todas las
variables de control señaladas. El cuadro muestra que la inclusión de variables
de control modifica los coeficientes estimados en dos variables, a saber, la
escolaridad y la escolaridad al cuadrado. El resto de las variables estimadas
en las diversas formulaciones muestran coeficientes semejantes
independientemente de la introducción de variables de control. Más aún, los
coeficientes de escolaridad no se modifican significativamente en todos los
casos. El coeficiente estimado para la variable de escolaridad se mantiene inalteradao en aquellas ecuaciones que incorporan también
un término de escolaridad al cuadrado.[18]
Esto sugiere presencia de multicolinealidad entre
escolaridad al cuadrado y alguna o varias de las variables de control. Los
resultados de la ecuación (7) (cuadrática en escolaridad y experiencia, y
experiencia multiplicada por escolaridad), apuntan en el mismo sentido. La
inclusión de variables de control en esta ecuación corrige el signo de la
variable escolaridad y aumenta ligeramente el de experiencia, es decir, mejora
substancialmente la regresión.
Con el fin de determinar qué
variables de control están modificando la estimación del coeficiente de
escolaridad, se ensayaron regresiones agrupando las variables de control e
introduciéndolas alternativamente. Se formaron, pues, tres grupos: sexo;
ocupación (funcionarios, técnicos, supervisores y profesionistas); y,
finalmente, región (ciudades industriales y de frontera) y tamaño de la empresa
(mediana y grande). Los resultados de este ejercicio se muestran en el Cuadro 3
utilizando dos ecuaciones. Los números en el Cuadro 3a corresponden a los
coeficientes de regresión de una ecuación Mincer
sobre datos del segundo semestre de 1992. En las primeras seis columnas se
consignan los coeficientes de regresión y en las últimas dos columnas se indica
si fueron incluidas (= si, - = no ) las
variables de control correspondientes a cada grupo (sus coeficientes no se
reportan). Para efectos de comparación, el primer renglón del cuadro repite la
información del Cuadro 1, mostrando el valor de los coeficientes sin variables
de control obtenidos en una regresión sobre datos del mismo segundo trimestre
de 1992. El segundo renglón reporta el resultado de introducir todas las
variables de control. Resalta que la introducción de las variables de control
reduce significativamente el coeficiente de la variable escolaridad. Los siguientes renglones
exploran el efecto de introducir alternativamente algunos de los tres grupos de
variables de control indicados.[19]
El mensaje principal del cuadro es que la introducción de variables tales como
sexo, manufactura, tamaño o región no cambia substancialmente la estimación de
los rendimientos a la escolaridad. Sin embargo, incorporando las variables de
ocupación se observa una clara disminución en el valor de los coeficientes
estimados para la variable escolaridad. Es decir, la reducción significativa
reportada en el segundo renglón se debe casi en su totalidad a las variables de
ocupación. Es posible, entonces, que exista multicolinealidad
entre ocupación y escolaridad, algo poco sorprendente si se recuerda (Gráfica
5) que las ocupaciones observan niveles distintivos de la escolaridad. La
presencia de multicolinealidad tiene el efecto de
sesgar los coeficientes estimados. Sin embargo, dada la importancia de la
educación para explicar la determinación salarial, su exclusión conlleva
problemas de especificación. Por esta razón no se puede descartar la
introducción de variables de ocupación.
En el Cuadro 3b se repite el
ejercicio del Cuadro 3a, pero sobre la base de la ecuación (3); es decir, con
término lineal en escolaridad y experiencia, y el término cuadrático en
experiencia. Lo interesante de este ejercicio es que la introducción de las variables
referentes a ocupación, no disminuyen el coeficiente de escolaridad como lo
hacen en la ecuación (2). En cambio, el coeficiente de escolaridad al cuadrado
se reduce a casi un tercio de su valor previo (recuérdese que para la ecuación
el coeficiente de experiencia al cuadrado permanece casi constante). Pareciera,
entonces, que la introducción de las variables de ocupación, que acusa niveles
de ingreso y escolaridad altos y crecientes, da cuenta de parte del esquema de
dispersión salarial en favor de la alta escolaridad y resta importancia al
término cuadrático. Los problemas de multicolinealidad
parecieran ser mayores en esta ecuación que en la versión discutida en el
párrafo anterior. Sin embargo, la misma observación aplica para rechazar su
exclusión automática.
En el Cuadro 4 se explora con mayor
detalle la influencia de la ocupación en la determinación salarial dentro del
contexto del capital humano. En este cuadro se muestran los coeficientes de
regresión de una ecuación Mincer (2) para cada uno de
los grandes grupos de ocupación aquí definidos. Los resultados de las
regresiones son satisfactorios, pues todos los coeficientes tienen los signos
esperados y son significativos al 99 por ciento. Los coeficientes de
correlación son aceptables para trabajadores directos y supervisores,
relativamente bajos para los técnicos y claramente reducidos para
profesionistas y funcionarios. Este resultado es interesante, pues sugiere que
en general la capacidad explicativa de la ecuación, juzgada a partir del coeficiente
de correlación, varía inversamente con el nivel de escolaridad del grupo de
ocupación y directamente con el coeficiente de variación (varianza sobre la
media) de los ingresos para cada ocupación.[20]
La excepción a esta tendencia la constituye la determinación de los ingresos de
los trabajadores directos. Para éstos la ecuación de capital humano explica una
buena parte de las variaciones en los ingresos, aun cuando su escolaridad es
baja y el coeficiente de variación de sus ingresos no es muy alto.
Por otra parte, el análisis de los
coeficientes estimados indica que entre estos grupos de ocupación los
rendimientos a la experiencia son prácticamente idénticos, pero difieren en
cuanto a la tasa de rendimiento de la escolaridad. Las tasas de rendimiento son
mayores para los supervisores y menores para los trabajadores directos. Los
técnicos registran una tasa relativamente alta, pero no mucho mayor a la de los
funcionarios. Los altos salarios de los funcionarios son capturados por la
constante. La constante en la regresión para profesionistas captura mucho de su
nivel de ingresos de una manera consistente con la estructura salarial. De
acuerdo con estos resultados, un funcionario con escolaridad universitaria
tiene un ingreso medio claramente superior al de un profesionista una vez que
se compensa por diferencias en la experiencia y en otros determinantes
demográficos y económicos.
El papel de los factores de control
En el Cuadro 5 se
presentan los coeficientes de regresión de las variables de control para
regresiones idénticas a las presentadas en el Cuadro 2. Destaca en este cuadro
que los coeficientes referentes a la manufactura y el tamaño de la empresa
tienen valores sorpresivamente pequeños, lo que sugiere que estos factores no
tienen un gran peso cuantitativo para explicar la magnitud del ingreso cuando
se consideran otras características. Conviene hacer notar que, una vez que se
han tomado en cuenta diversos determinantes de los ingresos, los trabajadores
en empresas de tamaño mediano obtienen un premio mayor que el que obtienen
aquellos que laboran en empresas con más de 250 empleados. Es decir, una vez
que se ha dado cuenta de características personales, regionales y de ocupación,
la mediana empresa paga las mejores remuneraciones.[21]
Otros factores determinantes del
ingreso tienen una mayor influencia cuantitativa; es el caso de la ocupación y
el sexo. Los altos directivos de empresas obtienen con mucho el mayor
coeficiente de todas la variables de control, seguidas por sexo. El diferencial
en ingresos atribuible al sexo es equivalente a tres o hasta a cinco años de
escolaridad (según la estimación que se utilice), pero el de funcionario
equivale a entre 18 y 25 años de escolaridad.
Las variables regionales merecen
mención aparte. Destaca el elevado premio salarial que reciben los trabajadores
radicados en las ciudades de la frontera. Ello contrasta con la escasa
diferenciación salarial entre los
trabajadores del resto del país y aquellos residentes en los tres grandes
centros industriales.[22]
Comparación
internacional
Tomando como
referencia la ecuación Mincer (2), los resultados de
la regresión muestran que los rendimientos a la educación son ligeramente
menores a los reportados en estudios internacionales, pero explican una
proporción semejante de la variación en
los ingresos. Por ejemplo, Psacharopoulos
(1985) reporta tasas de rendimiento a la educación de 11 y 15 por ciento para
hombres y mujeres, respectivamente, en una muestra de 16 países en desarrollo
hacia finales de los años setenta.[23]
Los rendimientos a la educación tienden a reducirse en el tiempo. Psacharopoulos (1985) estima una reducción de 2 a 3 puntos
porcentuales para Brasil y Colombia en el lapso de 10 años. En general, los
rendimientos tienden a ser mayores en los países desarrollados que en naciones
en desarrollo.[24]
Para los países en desarrollo, Psacharopoulos encuentra que los rendimientos a la
educación tienden a ser mayores para zonas rurales que para zonas urbanas, y
para las mujeres que para los hombres.[25]
La misma estructura de rendimientos es encontrada por a-m para el caso de México.
Nuestras estimaciones arrojan
algunos resultados inesperados. En el Cuadro 6 se reportan nuestras propias
estimaciones para hombres y mujeres en 1987, 1989 y 1992 en áreas urbanas. El
cuadro muestra que, sorprendentemente, la tasa de rendimiento a la escolaridad
para los hombres aumenta en el tiempo, y la de las mujeres disminuye. De esta
manera, los rendimientos a la educación son mayores para los hombres que para
las mujeres en el año de 1992. Aunque estas estimaciones se refieren
exclusivamente a áreas urbanas, es claro que ellas se orientan en un sentido
contrario a la evidencia internacional. [26]
Comparación con otros estudios realizados para México
En un estudio
reciente para la economía mexicana (a-m),
se calcularon tasas de rendimiento a la educación para los años de 1984, 1989 y
1992 con base en datos de las encuestas de ingreso y gasto de esos años. Los
coeficientes correspondientes al año de 1984 que arrojó dicho estudio son semejantes
a los reportados en estudios internacionales. Sin embargo, para 1989 dichos
estimadores se habían reducido substancialmente. Esta tendencia a la baja en
los rendimientos se agudiza hacia 1992, año en que los coeficientes estimados
de la variable escolaridad se reducen a menos de 1 por ciento. Tal y como lo
apuntan los autores, ello equivale a una reducción de la capacidad explicativa
del enfoque de capital humano.
Aun cuando aquí se utiliza una base
de datos diferente, se puede considerar que ensayando diversas modalidades de
la ecuación de capital humano se amplía la capacidad de este enfoque para
explicar la determinación salarial. En el Cuadro 7 se reportan los coeficientes
de regresión para 1987, 1989 y 1992 de una ecuación minceriana
y una tipo a-m. En las tres
últimas columnas de la parte (a) del mismo se puede notar que usando la
ecuación tipo a-m, el coeficiente
de escolaridad cae en el año de 1989 y se mantiene en un valor reducido en
1992. Esto es, aun cuando se está usando una base de datos diferente, la
tendencia general es consistente con la encontrada por a-m. Sin embargo, contrario a a-m, entre 1987 y 1989 el poder explicativo de esta ecuación
aumenta, a juzgar por la R cuadrada. Lo anterior indica que hay cambios de
consideración en los patrones de determinación del ingreso entre 1989 y 1992
que no son capturados por la ecuación estimada. Estos problemas de estimación
no están presentes, sin embargo, en regresiones sobre una ecuación Mincer. Como puede observarse en las primeras tres columnas
del Cuadro 3a, el valor del coeficiente de la variable escolaridad no sólo no
cae, sino que incluso aumenta continuamente entre 1987 y 1992; por su parte, el
coeficiente de correlación, que es un indicador de la capacidad explicativa de
la ecuación, permanece constante.
La evaluación del enfoque del
capital humano en estos tres puntos en el tiempo indica que su capacidad
explicativa se fortalece. Además de que los coeficientes de correlación se
elevan, parte de la creciente dispersión salarial puede ser explicada por tasas
de rendimiento a la educación en ascenso.[27]
Es probable, entonces, que la
dificultad se encuentre en el hecho de que el modelaje de tasas crecientes de
rendimiento a la escolaridad mediante un término cuadrático en la escolaridad,
supone un cambio lineal en las tasas de rendimiento. Ecuaciones que aproximan
el capital humano en educación mediante variables dicotómicas para los
distintos niveles educativos, permiten una forma más flexible de modelar los
rendimientos crecientes a la escolaridad y pueden en dado caso explicar mejor
la creciente dispersión en los ingresos.[28]
Por otro lado, hay que recordar que parte de la estructura creciente en los
rendimientos a la escolaridad probablemente es capturada por las variables
dicotómicas de ocupación. Como es de esperarse, la inclusión de estas variables
afecta más a una ecuación que no contiene términos que puedan dar cuenta de la
peculiar estructura de rendimientos a la escolaridad que a una formulación que
de una u otra manera sí los incorpora. En un trabajo reciente a-m (1997) sugieren que la ocupación
adquiere mayor importancia que la escolaridad en la determinación del ingreso.
Con el propósito de hacer una
comparación más cercana con el modelo utilizado por a-m, en la parte (b) del Cuadro 7 se presentan los
resultados del mismo ejercicio que en la parte (a), excepto que se utilizan
tres variables dicotómicas para educación y capacitación técnica sustituyendo
su transformación en años de escolaridad. Éstas se definen como TEC1 igual a
“cursos de capacitación”, después de primaria; TEC2, “carreras subprofesionales”, capacitación después de secundaria; y
TEC3, “carreras de profesional medio”, capacitación después de preparatoria.[29]
Los resultados son similares, excepto que la reducción de la variable
escolaridad es más acentuada que en el caso anterior. Parte de esta reducción
se puede explicar por el hecho de que el coeficiente de la variable TEC1
aumenta (no mostrado en el cuadro); es decir, hay un aumento relativo de los
rendimientos a este tipo de educación técnica que compensa en parte la
reducción en el rendimiento a la escolaridad formal general.
Este ejercicio es consistente en
general con el de a-m, sugiriendo
que parte de las dificultades enfrentadas por la ecuación con escolaridad
cuadrática pueden deberse a las limitaciones que esta ecuación impone sobre el
patrón de cambio marginal en la tasa de rendimiento a la educación y a los
problemas de multicolinealidad con ocupación.[30]
Evolución de la determinación de ingresos
Con el propósito
de evaluar el desenvolvimiento de los determinantes del salario, se corrió una
ecuación tipo Mincer adicionada con las variables
económicas y demográficas ya enunciadas sobre los datos transversales para los
28 trimestres comprendidos entre 1987 y 1993. Los coeficientes estimados en
cada una de estas re-gresiones se muestran como
puntos en las Gráficas 7, 9, 10; en la Gráfica 8 se reporta el coeficiente de
correlación obtenido en cada regresión. Las estimaciones indican que los
rendimientos a la educación fluctúan en el tiempo entre 6 y 7 por ciento dentro
de un movimiento tendencial ligeramente ascendente. Éste es un resultado
interesante que sugiere una dirección contraria a la evidencia internacional,
que se caracteriza por una tendencia decreciente en los rendimientos a la
escolaridad. Aunque ello ocurre durante un periodo breve de tiempo, no deja de
ser significativo el aumento tan notable.
Cabe señalar que dicho aumento no
ocurre de manera continua ni al mismo ritmo; destaca, por ejemplo, un
crecimiento relativamente vigoroso entre 1987 y la mitad de 1990 (1.87-2.90),
seguido por fluctuaciones que apuntan ligeramente hacia la baja (Gráfica 7a).
Ello sugiere un movimiento contra-cíclico en las tasas de retorno a la
educación. Es decir, en épocas de recesión los salarios de los trabajadores con
más educación se separan en relación con los ingresos de los de menor nivel
de escolaridad. Lo contrario sucede en épocas de auge, cuando
la demanda de trabajo aumenta. Tomando en cuenta la baja en los salarios reales
promedio registrada en los primeros años del periodo, lo anterior puede
expresarse en términos de una relativa inflexibilidad a la baja en los ingresos
de los trabajadores con niveles altos de escolaridad que contrasta con la flexibilidad a la baja de los ingresos de los
trabajadores poco calificados. En la Gráfica 7b se consignan los coeficientes
de regresión para la variable escolaridad estimada con la ecuación 3, con el
término cuadrático en escolaridad. El contraste con la parte “a” de la misma
gráfica es evidente. Como ya se señaló, esta tendencia descendente se explica
por el mayor poder explicativo que adquiere la variable escolaridad cuadrada en
un contexto de creciente disparidad en el ingreso al trabajo.
Debe resaltarse que la capacidad
explicativa de la ecuación, a juzgar por los coeficientes de correlación
(ajustados), ostenta una tendencia a la mejoría durante el periodo considerado
(Gráfica 8). Esto es, en un periodo de tiempo en el que la dispersión en los
ingresos se encuentra en aumento, el enfoque del capital humano explica una
parte creciente de esa variación.
La evolución de los coeficientes de
las variables de control es muy variada. En la Gráfica 9 se reportan las
estimaciones para experiencia y horas trabajadas. Ambos coeficientes permanecen
más o menos estables durante el periodo analizado. Puede notarse, no obstante,
una ligera tendencia creciente en los rendimientos a la experiencia a partir de
1990 y decreciente en el coeficiente de horas trabajadas. Esto es interesante,
pues podría ser una indicación de un creciente esfuerzo para lograr un ingreso
mayor por jornada, y de presiones a la baja relativamente más intensas para los
trabajadores con poca experiencia.
En la Gráfica 10 (a, b, c, d)
se muestran los
coeficientes estimados, usando una ecuación tipo Mincer,
para las variables de control entre el primer trimestre de 1987 y el cuarto de
1993. En la gráfica 10a se muestran los coeficientes de la variable dicotómica
de ocupación. En ella resulta evidente no sólo que existe una jerarquía clara
de premios a las ocupaciones, sino también que las diferencias entre ellos
tienden a ensancharse favoreciendo a los funcionarios, en primer término, y a
los profesionistas en segundo lugar. El periodo de ascenso más pronunciado en
sus diferenciales de ingreso se registró entre finales de 1987 y mediados de
1989. En la Gráfica 10b se puede observar que el diferencial de ingreso que
favorece a los trabajadores de sexo masculino respecto al femenino observa una
ligera tendencia descendente. Éste es un resultado interesante que contrasta
con el observado anteriormente, en el sentido de que los rendimientos a la
educación para las mujeres tendían a reducirse durante el periodo de estudio.
Pareciera entonces que aun cuando el diferencial de ingresos entre hombres y
mujeres tiende a reducirse, la inversión en educación tendió a convertirse en
una acción cada vez más redituable para los hombres que para las mujeres.
Comparando los coeficientes de las
variables de tamaño de la empresa y, en menor medida, manufactura al inicio y
final del periodo analizado, se constata una reducción en los mismos. Sin
embargo, en el caso de la variable tamaño de la empresa, ello se combina con un
claro comportamiento en forma de “u”. De 1988 a 1990, la magnitud de estos
coeficientes disminuyó marcadamen-te, de tal manera
que durante dos años su valor fue negativo para las empresas de tamaño grande y
durante un trimestre para las empresas de tamaño mediano.[31]
La gráfica añade información sobre la magnitud del premio al tamaño de la
empresa. Hasta 1989 los trabajadores de las empresas de tamaño grande tenían un
premio superior al de las empresas de tamaño mediano, pero a partir de este año
la relación se invierte, tendiendo a favorecer crecientemente a las de tamaño
mediano, sobre todo a partir de 1992. Nuevamente, debe notarse la coincidencia
con el ciclo económico.
El comportamiento del coeficiente de
manufactura presenta un comportamiento asintótico tendiente a cero. Aunque hubo
un breve repunte de su coeficiente durante 1992, éste toma valores negativos
durante algunos trimestres de 1993. A diferencia de muchas otras variables,
pareciera que este coeficiente observa una clara tendencia descendente con
relativa independencia del ciclo económico. Ésta pudiera estar asociada a la
liberalización comercial que eliminó los beneficios que la protección brindaba
a la manufactura. También puede estar asociada a la recuperación de los
salarios de los trabajadores del sector público y al auge de las actividades de
servicios altamente rentables y con trabajadores bien pagados.
Finalmente, la Gráfica 10c muestra
el coeficiente de regresión de las variables regionales. La gráfica confirma
que en general existe un premio a los ingresos de los trabajadores en ciudades
fronterizas, pero también muestra que el mismo se está reduciendo. Destaca
además el hecho de que es una tendencia continua y, entonces, aparentemente
ajena a las variaciones coyunturales macroeconómicas. En cambio, el premio a
los trabajadores de las ciudades más industrializadas sigue un patrón “u” de
comportamiento. Entre mediados de 1988 y finales de 1991 se estancó en
alrededor de cero, tomando incluso valores negativos, pero resurgió hacia 1992
y 1993. Como una de las razones que pueden explicar este comportamiento puede
citarse el hecho de que el fenómeno ya señalado de auge de servicios privados
de alto valor agregado y de recuperación de los ingresos en algunos estratos
ocupacionales del sector público, tuvo su manifestación más intensa en el Distrito
Federal y, en menor medida, en Monterrey.
Observaciones finales
La creciente
dispersión en los ingresos es un fenómeno que ha caracterizado a la reforma
estructural iniciada en los ochenta en varios países en vías de desarrollo.
Este trabajo confirma la evidencia presentada en otros estudios en el sentido
de que México no escapa a esa tendencia. En el caso que nos ocupa, la
dispersión se muestra claramente en los crecientes diferenciales entre y en el
interior de las ocupaciones, a pesar de que los niveles de escolaridad se homogeneizan en ellas.
La perspectiva del capital humano
representa un enfoque útil para explicar la determinación de los ingresos en el
periodo más intenso de la reforma estructural en el país. La exploración
econométrica observa un creciente poder explicativo que, sin embargo, no es
sencillo modelar. Algunas versiones de la perspectiva del capital humano
muestran una tendencia creciente en los rendimientos a la educación, mientras
que otras indican lo contrario. Si bien las segundas aumentan su poder
explicativo en los términos que dan cuenta del patrón cada vez más acentuado de
tasas de rendimiento a la escolaridad marginalmente crecientes, resta por
profundizar en el estudio de los determinantes al ingreso con formulaciones más
flexibles.
Los resultados obtenidos indican
que, bajo ciertas formas funcionales, la tasa de rendimiento de la escolaridad
en México es semejante a la encontrada en otros países en vías de desarrollo,
coincidiendo también en su estructura por sexo. Sin embargo, mientras que las
tasas de rendimiento a la escolaridad de los hombres crecen en el tiempo, las
de las mujeres disminuyen. De suerte que su estructura se había invertido hacia
fines del periodo comprendido en este estudio.
Este trabajo mostró también que la
incorporación de variables de control referentes a sexo, tamaño de la empresa,
sector, región y ocupación, si bien generalmente no aumentan el poder
explicativo de las ecuaciones, resultan estadísticamente relevantes para
explicar los ingresos al trabajo. Destacan entre éstas, las variables
referentes a la ocupación. Este grupo no sólo obtiene coeficientes
considerables por su magnitud, sino que también aumenta notablemente el poder
explicativo del ejercicio econométrico. Parte de su aportación reside
seguramente en que la estructura de ingresos por ocupación reproduce, de alguna
manera, la creciente polarización de los ingresos al trabajo. De esta forma, su
inclusión en ecuaciones con experiencia cuadrática reduce el coeficiente de
escolaridad, mientras que en ecuaciones con escolaridad al cuadrado el
coeficiente que se reduce no es el de la escolaridad lineal, sino su versión al
cuadrado.
El análisis del comportamiento de
las variables de control en el tiempo sugiere que algunas de ellas parecieran
tener movimientos cíclicos, mientras que otras observan cambios que indican
tendencias. Entre las que se comportan cíclicamente, en forma de “u”, están: el
tamaño de la empresa, el sector, y la región de grandes centros industriales.
Entre las que observan movimientos tendenciales crecientes se incluyen las de
ocupación; y como decrecientes, están el sexo, y la región de ciudades
fronterizas.
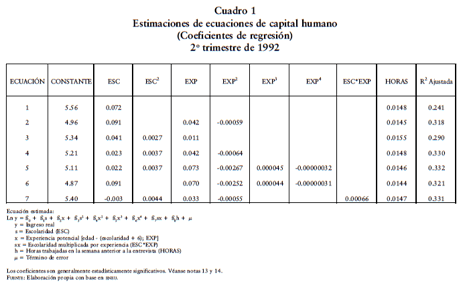
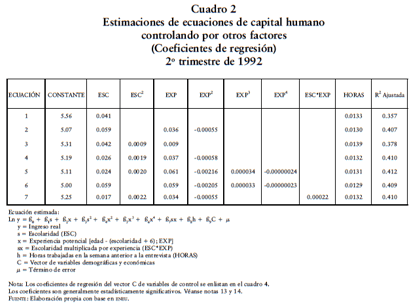
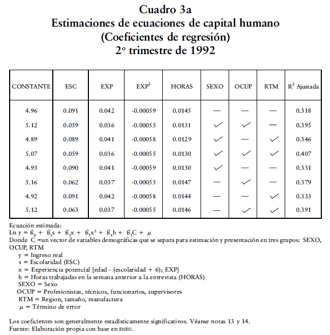
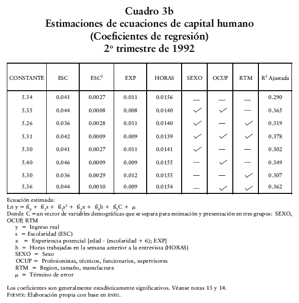
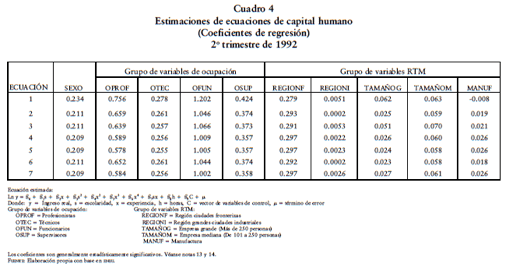
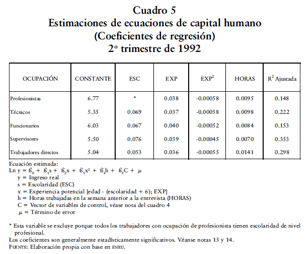
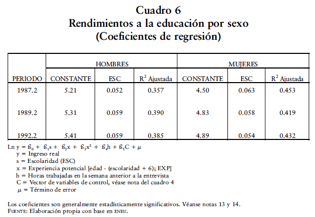

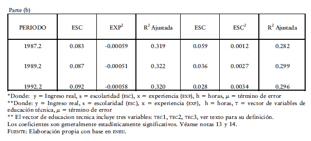
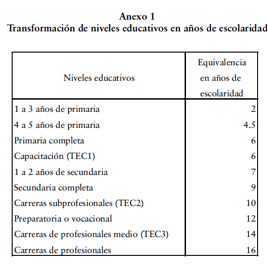
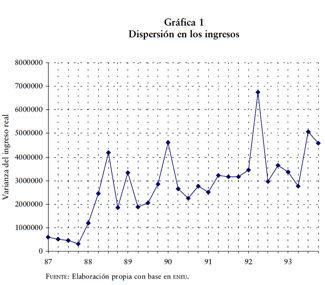
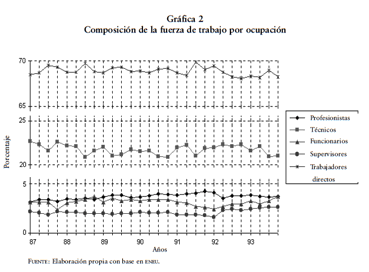
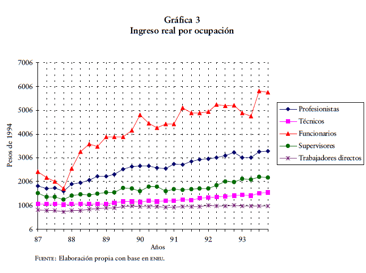
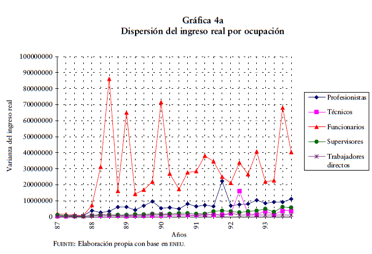
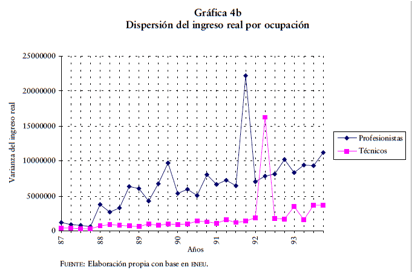
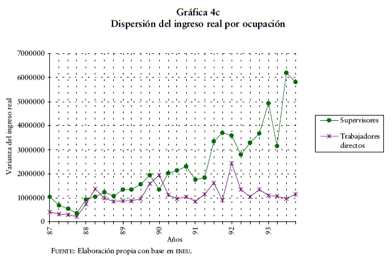
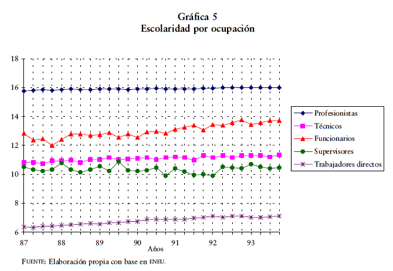
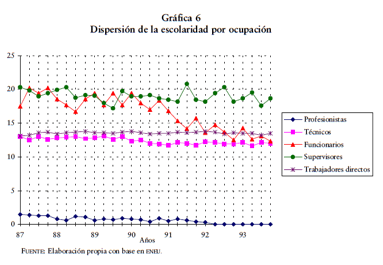
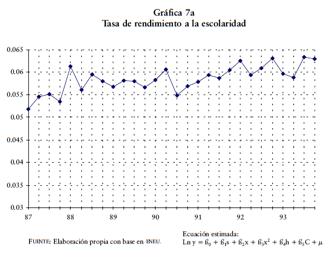
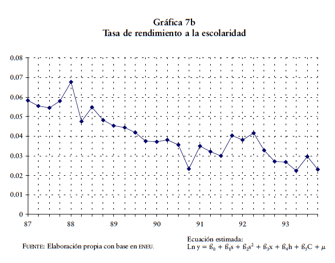
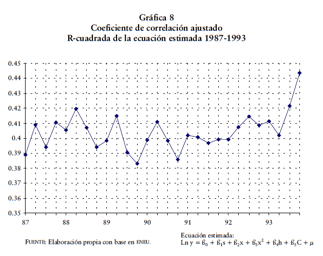
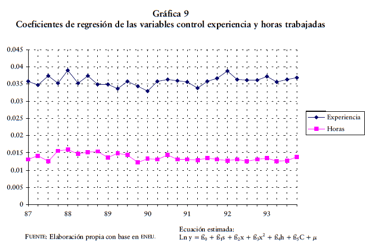
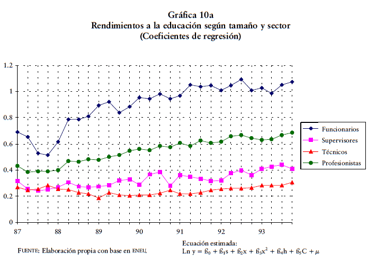
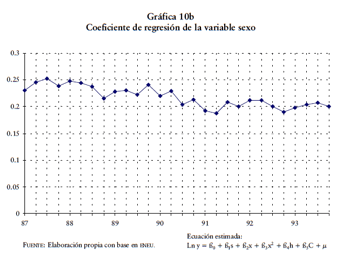
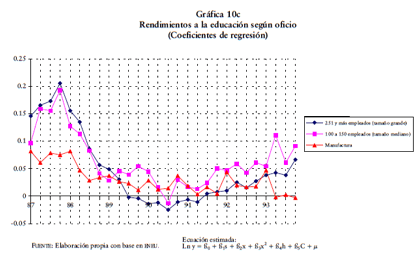
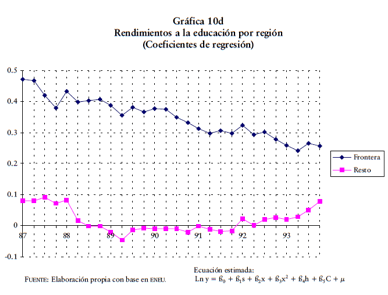
Bibliografía
Alarcón
González, Diana y Terry McKinley (1994), “Widening Wage Dispersion
Under Structural Adjustment in Mexico”, ponencia
presentada en The
Impact of Structural Adjustment on Labour
Markets and Income Distribution in Latin America,
San José, Costa Rica, septiembre.
––––– (1997), “The Sources of Rising Income Inequality
and Polarization in Mexico from 1989 to 1994”, Toronto, Centre for
International Studies, University of Toronto (mimeo).
Alarcón González, Diana y Eduardo Zepeda (1997), “Jobs, Technology
and Skill Requirements in a Globalized Economy. A Case Study of Mexico”
(mimeo).
Becker, Gary (1994), Human Capital, 4a
edición, Chicago, Chicago University Press.
Cragg, Michael Iann
y Mario Epelbaum (1995), “El premio a la habilidad en
los países menos desarrollados: la evidencia de México”, en José Alfredo
Tijerina G. y Jorge Meléndez Barrón (coords.), Segundo
Encuentro Internacional. Capital Humano, Crecimiento, Pobreza: Problemática
Mexicana, Monterrey,
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Ghiara, Ranjeeta y
Eduardo Zepeda (1996), “Returns to
Education and Economic Liberalization”, Documentos de Investigación 4, Saltillo, Instituto de Economía
Regional, Universidad Autónoma de Coahuila, noviembre.
Griliches, Zvi (1977), “Estimating the Returns to Schooling: Some
Econometric Problems”, Econométrica, núm. 45, pp. 1-22.
Krueger, Anne O. (1990), “The Relationship between
Trade, Employment and Development”, en G. Ranis y T.
Schultz (coords.), The State of Development Economics: Progress and
Perspectives, Cambridge, MA, Basil Blackwell, pp. 357-385.
Mckinley, Terry y
Diana Alarcón González
(1994), “Widening Wage Dispersion Under Structural Adjustment in Mexico”, ponencia presentada en The Impact of Structural Adjustment on Labour Markets and Income Distribution in Latin America,
San José, Costa Rica, septiembre.
Mincer, Jacob (1974), Schooling, Experience and Earnings,
Nueva York, Columbia University Press.
––––– (1994), “Human Capital: A Review”, en Clark Kerr y Paul D. Staudohar
(coords.), Labor Economics and Industrial Relations. Markets and
Institutions, Cambridge, Massachusetts y Londres,
Inglaterra, Harvard University Press.
Murphy, K. y F. Welch (1991), “The Role of
International Trade in Wage Differentials”, en Marvin Kosters
(coord.), Workers and their Wages: Changing Patterns in the
United States, Washington dc, EAI
Press.
Psacharopoulos, George
(1981), “Returns to Education: An Updated International Comparison”, Comparative Education, núm. 17, pp. 321-341.
––––– (1985), “Returns to Education: A Further
International Update and Implications”, The Journal of Human Resourse,
vol. xx, núm.
4, pp. 583-597.
––––– (1988), “Education and Development. A Review”, The International Bank for Reconstruction and
Development, Nueva York, The World Bank.
Robbins, Donald (1994a), “Worsening Relative Wage
Dispersion in Chile During Trade Liberalization: Is Supply at Fault”, Estados Unidos, Harvard
University, enero (mimeo).
––––– (1994b), “Relative Wage Structure in Chile,
1957-1992: Changes in the Structures of Demand for Schooling”, Harvard
University, marzo (mimeo).
––––– (1995), “Trade, Trade Liberalization and
Inequality in Latin America and East Asia”, Harvard University, diciembre (mimeo).
Tan, Hong y Geeta Bartra (1997), “Technology and Firm Size-Wage Differentials
in Colombia, Mexico, and Taiwan (China)”, The World Bank Economic Review,
vol. 11, núm. 1. enero.
White, H. (1980), “A Hetercedasticity-Consistent
Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroscedasticity”,
Econométrica, núm. 48, pp. 817-838.
Willis, Robert (1986), “Wage Determinants: a Survey
and Reinterpretation of Human Capital Earnings Functions”, en Orley Ashenfelter y Richard
Layard (coords.), Handbook of Labor Economics,
University of Chicago-Economic Research Center, norc.
Wood, Adrian (1995), “Does Trade Reduce Wage
Inequality in Developing Countries?”, Institute of Development Studies, Gran Bretaña, University of Sussex, julio
(mimeo).