Deterioro ambiental, una propuesta conceptual para zonas rurales de México
Rosalba
Landa, Julia Carabias y Jorge Meave
Laboratorio
de Ecología, Facultad de Ciencias
Universidad
Nacional Autónoma de México
Resumen
Continuamente se hace
referencia a la pérdida de recursos naturales y al deterioro ambiental; sin
embargo, conceptos tales como degradación de la tierra, deterioro y
desertificación son ideas que se sobreentienden en los discursos
ambientalistas. El significado de estos términos supone la aplicación de los
mismos en diferentes escalas de aproximación y distintos ambientes; no
obstante, no están definidos claramente en forma individual, ni en la relación
que guardan entre sí. El hecho de que tales conceptos sean vagos, se usen como
sinónimos o presenten múltiples facetas, tiene consecuencias cuando se pretende
hacer una evaluación del proceso, ya que también se vuelven vagos los elementos
del ambiente que hay que tomar en cuenta para caracterizar la degradación.
Este ensayo recopila
diferentes ideas que se han planteado en los últimos años en torno al concepto
de deterioro ambiental y su aplicación en áreas rurales. Se revisan los
estudios que algunos autores han realizado para evaluar este fenómeno directa o
indirectamente, y sus posibles relaciones con continuos elementos
socioeconómicos. Se propone una definición y una clasificación del proceso de
deterioro ambiental, basadas en un estudio de caso desarrollado en la región de
La Montaña de Guerrero, el cual se explica brevemente.
Los principales conceptos
Actualmente se habla poco sobre la definición del
deterioro puramente biológico, más bien se discute como un proceso inmerso en
la dinámica de la crisis ambiental global. Es importante entender la idea en un
contexto biológico, ya que el problema ambiental contemporáneo,
independientemente de la incidencia política, social y económica, tiene
fundamentalmente carácter biológico; y aunque definirlo es útil, no debe
concebirse como un proceso independiente y aislado de la sociedad humana.
En México la primera discusión sobre deterioración
ambiental fue editada por el Instituto Mexicano de Recursos Naturales
Renovables (Beltrán, 1971). Más tarde, Ortiz, Anaya y Estrada (1994) aclaran
algunos conceptos y aproximaciones metodológicas relativas a la degradación de
la tierra con énfasis en aspectos edáficos.
El deterioro ecológico está relacionado con una
disminución en la cantidad y disponibilidad de energía utilizada por los
organismos en funciones tales como: alimentación, crecimiento, reproducción y
defensa. Bolaños (1990) denomina "impacto biológico" a "toda
acción humana que reduzca la adecuación de los organismos de la biósfera".
Bradshaw, Goode y Thorp (1986)
consideran a un ecosistema degradado como aquel en el que se reduce la entrada
de energía o se incrementa la pérdida de energía por causas humanas o
naturales. McGovern et al. (1988) conceptúan
la degradación ambiental como una alteración en los ecosistemas que reduce de
manera efectiva la productividad de la tierra. Graham (1992) define la
degradación como una disminución en la condición o calidad de la tierra como
consecuencia de su uso, y relaciona directamente a las actividades productivas
con el deterioro ambiental.
Por su parte, Bilsborrow y Okoth-Ogendo (1992) junto con Bilsborrow
y DeLargy (1991) reconocen tres tendencias
ambientales en áreas rurales relacionadas con el deterioro: deforestación,
desertificación y erosión del suelo, ejemplificando con casos en América Latina y en África. Mencionan que los
procesos demográficos influyen en el deterioro ambiental mediante variables que
intervienen en el uso de la tierra, pero sin atribuir relaciones directas (Bilsborrow, 1993).
El fenómeno de desertificación se asocia
frecuentemente con deterioro. Inicialmente se consideraba como un proceso
indicador de patrones de uso y "degradación" de la vegetación
original (Glantz, 1977), que consistía en la
expansión de las condiciones desérticas por acción antrópica sobre ecosistemas
frágiles en condiciones climáticas adversas (CEPAL-CLADES, 1981). Este concepto
atribuye de manera directa la degradación a la acción humana. Cabe destacar que
en términos del deterioro ambiental no se trata de la expansión o creación de
ecosistemas desérticos −los cuales son ricos en diversidad y mantienen una dinámica ecológica muy
compleja−, sino de la transformación
de ecosistemas originales, lo que implica empobrecimiento de sus propiedades
físicas y funcionales.
Olsson y Rapp (1991) aclaran que cuando la degradación
es severa, puede ser considerada como una desertificación. Esta última es
resultado de la combinación de factores climáticos (principalmente sequía) y
factores antropogénicos (principalmente
sobreutilización). Los autores ejemplifican la idea con datos de la sequía de
1982 a 1984 en la provincia de Kordofan en Sudán
Central, la cual se caracterizó por la pérdida total de cultivos y de
vegetación, erosión, mortalidad de pobladores y de animales domésticos, y
migración humana. Este trabajo permite reflexionar sobre la relación de las
condiciones de la población humana y las del ambiente, ya que aparentemente una
condición natural promueve cambios socioeconómicos y demográficos muy fuertes.
En este sentido, García-Barrios, García-Barrios y Álvarez Buylla
(1991) explican cómo las diferentes formas de organización social ejercen
influencia en la manera de enfrentar las crisis ambientales en comunidades
campesinas.
De acuerdo con Ortiz, Anaya
y Estrada (1994), la degradación de la tierra es un sinónimo de
desertificación, definida como "la disminución o destrucción del potencial
biológico de los recursos naturales ocasionado por el mal uso y manejo de los
mismos, lo que trae como consecuencia procesos degenerativos del medio físico,
económico y social de las poblaciones involucradas y su entorno".
Actualmente se hace
referencia a la desertificación como la degradación de la tierra en zonas
áridas, semiáridas y secas-subhúmedas, resultado básicamente de un impacto
humano adverso, definición que es adoptada por el United
Nations Environmental Programme (UNEP) en 1991 (UNEP, 1992), y en México por
la Comisión Nacional de Zonas Áridas (SEDESOL-CONAZA, 1994).
La degradación también se
relaciona con ideas como la pérdida de calidad ambiental, el estrés ecológico,
la perturbación, la fragmentación y el empobrecimiento biótico, entre otras.
Vinculación del deterioro
con aspectos socioeconómicos
Se ha tratado de explicar la relación entre el
ambiente y los elementos socioeconómicos desde perspectivas económicas o
demográficas. Generalmente se asocia la degradación de la tierra con el
crecimiento de las poblaciones humanas y el desarrollo (Arrhenius, 1992; Izazola y Lerner, 1993; Arizpe, Stone y Major,
1994); sin embargo, algunos autores toman en cuenta el sobreconsumo, la
dependencia de tecnología moderna, el desigual acceso a los recursos, y la
pobreza, entre otros factores, como determinantes de la crisis ambiental.
Blaikie y Brookfield (1987) explican que la degradación
ambiental es por definición un problema social, ya que los procesos ambientales
ocurren con o sin interferencia humana, y tales fenómenos son entonces
considerados como "degradación" cuando se perciben con un criterio
social relacionado con uso actual y potencial de la tierra. También identifican
tres características básicas de la relación entre degradación de la tierra y
sociedad: i) el efecto interactivo de degradación y sociedad a través
del tiempo; ii) la escala geográfica y de organización social y
política; y iii) las contradicciones entre cambios sociales y
ambientales; no consideran relaciones simples entre sociedad y naturaleza.
Le Tacon
y Zaker (1990) analizan las principales causas de
deforestación tropical, destacando la fragilidad natural de los ecosistemas y
los efectos de cambios climáticos. Especialmente consideran que en los países
en desarrollo la presión del incremento de la población y la creciente demanda
de los países desarrollados sobre los ecosistemas tropicales son determinantes
en las tasas de deforestación. Para Rubenson (1991)
la interacción entre estrés ambiental e inestabilidad social y política puede
ser postulada, aunque las relaciones son muy complejas. Por su parte, Ehui y Hertel (1992) proponen una
interrelación entre la deforestación y la productividad agrícola.
Se ha analizado el problema
de degradación de la tierra desde una perspectiva económica, con particular
atención a la situación de los países en desarrollo. En este enfoque la
degradación significa una pérdida de capacidad productiva del ambiente a
consecuencia de procesos tales como erosión, salinización, pérdida de
nutrientes, pérdida de la estructura del suelo, y contaminación (Bojö, 1991).
También se han discutido las
diferencias en tendencias poblacionales entre países más y menos desarrollados,
las cuales están estrechamente vinculadas con tres factores demográficos:
fecundidad, mortalidad y migración. Se mencionan como efectos colaterales a la
degradación del paisaje, el incremento de la marginación y la pobreza en los
países del Tercer Mundo (Falkenmark y Suprapto, 1992). Para Myers (1992) el crecimiento poblacional
que interactúa con tecnologías y políticas de desarrollo inadecuadas, resulta
en explotación que rebasa el potencial óptimo del ambiente.
Bilsborrow y Okoth-Ogendo (1992) explican que la
degradación puede ser más o menos severa dependiendo del régimen de tenencia,
que a su vez determina el acceso a la tierra en una sociedad, el nivel de
tecnología y las políticas ambientales. Estos autores concluyen que no existe
una teoría que pueda explicar adecuadamente la compleja interacción entre el
crecimiento de la población y los cambios en el uso de la tierra, de manera que
sugieren investigar los patrones de uso de la tierra en etapas particulares de
la transición demográfica (sensu Thompson, 1930, citado en Davis, 1991).
Particularmente en la
República de Korea se ha experimentado una rápida
transición demográfica, y la degradación de sus recursos naturales ha sido más
severa cuando el crecimiento poblacional es menor, ya que se han adoptado
estilos de vida incompatibles con el uso sostenido del medio. Kim y van den Oever (1992) atribuyen esto al cambio de patrones de
consumo y estilos de vida, aunque también puede asociarse con un efecto
acumulativo sobre el ambiente, entre otros factores.
Cruz et al. (1992) analizan la manera en que la
pobreza y las políticas de tenencia de la tierra están ligadas al estrés
ambiental, y éste es asociado también con crecimiento y migración humana en
Filipinas y Costa Rica. A su vez, las condiciones de pobreza pueden establecer
un ciclo de degradación ambiental si los "pobres" son forzados por
necesidades inmediatas a usar los recursos intensivamente y eventualmente a
degradarlos. La idea es discutida también por Browne
(1982) y Pearce (1990); para ellos la pobreza no es
un problema relacionado con recursos inadecuados, sino con el mal uso de los
mismos, situación que es perpetuada por las desigualdades sociales y balanceada
por presiones externas sobre los recursos del medio rural. Consideran que el
crecimiento de las poblaciones humanas impone presiones cobre los recursos, y
que la pobreza limita la capacidad para invertir en una producción sustentable,
de manera que la pobreza "no es una causa de la degradación ambiental,
sino el mecanismo mediante el cual las verdaderas causas subyacentes se
transforman en acciones que degradan el medio [...] resulta ser un factor
agravante del proceso de degradación ambiental". A su vez, el crecimiento
de la población actúa como agravante y causa principal del deterioro, aunque en
otro aspecto promueve el cambio tecnológico. Pearce
(1990) señala igualmente que el nexo entre pobreza y degradación puede
analizarse en relación con la distribución geográfica de la pobreza rural, que
usualmente se localiza en áreas ecológicamente frágiles. Un análisis similar es
discutido por Boserup (1981) y Dasgupta
(1992).
En nuestro país existen
pocas aproximaciones en la estimación del estado actual de degradación.de los
recursos naturales que incluyan la visión ecológica y la influencia de las
actividades humanas. Provencio y Carabias
(1993) explican que el daño al ambiente no se puede atribuir a un factor
determinado y que es difícil establecer una relación causa-efecto entre
deterioro y migración o pobreza rural. Consideran que no todas las formas de deterioro
están generadas por presión demográfica y que no es posible generalizar la idea
de que la pobreza tenga una relación directa con el deterioro ambiental. Para
ellos las condiciones económicas desfavorables no pueden ser ignoradas al
evaluar las determinantes del deterioro ambiental.
Vías metodológicas para la
caracterización del deterioro ambiental
Aunque el desarrollo conceptual del tema tiene avances
importantes, las definiciones planteadas sobre degradación ambiental son
difíciles de llevar a la práctica; las investigaciones son escasas y los
resultados actuales son inadecuados o parciales como para formular lineamientos
de políticas. Dada la complejidad del problema, es recomendable abordar la
degradación en escalas de espacio y tiempo, ya que se trata de variables
fundamentales en la mayoría de los programas de manejo de recursos (Fox, 1992; Helldén, 1991; Jean y Bouchard,
1991; Landa, Meave y Carabias,
1997).
Los trabajos enfocados a la
estimación del deterioro ambiental desde el punto de vista físico son escasos,
y los estudios que han relacionado las condiciones de daño del medio natural
con factores socioeconómicos son relativamente recientes; la mayoría de ellos
se dan a conocer a partir de 1987, otros no están sistematizados o se encuentran
aún en la fase de definición del problema y en la búsqueda de metodologías
óptimas que permitan caracterizar la dinámica de la degradación. Por otra
parte, existen varios estudios desde la perspectiva ecológica que discuten la
necesidad de realizar enfoques interdisciplinarios en la problemática ambiental
de algunas zonas rurales, incluyendo en sus definiciones la influencia humana
sobre el ambiente.
Muchos de los problemas
metodológicos surgen por la dificultad para delimitar el punto en el que
termina la alteración y el momento en el que empieza el daño a los recursos
naturales (Landa, 1992) en un sentido de disminución de sus propiedades, como
lo definen Glantz (1977), Bradshaw,
Goode y Thorp (1986), McGovern et al. (l988), Bojö (199 l), Helldén (1991), Olsson y Rapp (1991), Bilsborrow y Okoth-Ogendo
(1992), y Graharn (1992).
De acuerdo con los conceptos
mencionados previamente, el deterioro ecológico debería medirse principalmente
en términos energéticos, es decir, estimar la cantidad de energía que entra y
sale de los ecosistemas y cuantificar también la disminución de la energía
disponible para que los organismos realicen sus funciones básicas, tanto a
nivel de comunidades como de ecosistemas. Otra variable importante a considerar
es la pérdida o disminución de elementos del sistema, como la diversidad animal
y vegetal, los hábitats para la vida silvestre que pueden perderse por erosión,
salinización, contaminación, disminución del tamaño de las áreas naturales y
decremento de la productividad primaria. La pérdida de estructura o del grado
de naturalidad de los ecosistemas, así como la fragmentación del paisaje y del
hábitat, son igualmente importantes (Committee on the Applications of
Ecological Theory to Environmental
Problems, 1986; Forman y Godron,
1981 y 1984; Naveh y Lieberman, 1984; Noss, 1987; Spellerberg,
1981; Sharitz et al. 1992; Aizen y Feizinger,
1994). También se puede evaluar cuantificando variables que restringen la
producción fotosintética (estrés ecológico), así como la destrucción total o
parcial de biomasa (perturbación).
Estos criterios de caracterización son los que de
manera ideal deberían emplearse en evaluaciones ecológicas del deterioro. Sin
embargo, la urgencia de contar con indicadores confiables y la tecnología e
infraestructura disponibles en países en desarrollo, limitan enormemente la
estimación de flujos energéticos o la adecuación biológica; y mucho menos a
escalas de paisaje, regiones o unidades terrestres. Es por esto que se han
desarrollado otras vías, metodológicas para caracterizar y evaluar el
deterioro, que permiten detectar tendencias generales y caracterizar procesos
gracias a ciertos indicadores biológicos como: la productividad, erosión,
salinidad y acidez del suelo; pérdida de estructura de éste; deforestación y
regeneración; entre otros. En este sentido los trabajos de Helldén
(1991), Jean y Bouchard (1991), Chokor
y Mene (1992), y Graham (1992), evalúan la degradación ambiental y los cambios
en patrones de uso por medio de sensores remotos, especialmente con fotografías
aéreas en diferentes tiempos. Mehrotra, Yadav y Adinarayana (1991) se
basan, en técnicas de interpretación visual de imágenes Landsat
para estimar cambios en la cobertura vegetal. Landa, Meave
y Carabias (1997) evalúan la degradación ambiental a nivel
regional con ayuda de sensores remotos, identificando tres elementos:
alteración, daño y riesgo. Helldén (1991), Jean y Bouchard (1991), y Lira et al. (1992), utilizan
imágenes de satélite, integradas con sistemas de información geográfica (SIG) y
modelaje espacial, obteniendo mapas de productividad de diferentes sistemas.
Con estas mismas herramientas Toledo (1994) estima la relación que existe entre
alteración y regeneración, y el papel que juega la distancia de los poblados en
la conservación de los ecosistemas. Por su parte, Mladenoff
et al. (1993), con un enfoque paisajístico, determinan el efecto de la
actividad humana sobre los patrones espaciales de los bosques, con ayuda de
SIG. Spies, Ripple y Bradshaw (1994) estiman tasas y patrones de perturbación en
paisajes fragmentados con imágenes Landsat, y
determinan la densidad y calidad de las masas boscosas.
Definición y clasificación
del deterioro ambiental, el caso de La Montaña de Guerrero
En este apartado se presenta brevemente el desarrollo
de una investigación para caracterizar el deterioro ambiental en áreas rurales,
particularmente en la región de La Montaña de Guerrero, en México, y la manera
en que a partir de este estudio se precisa la definición y se clasifica
entonces el proceso de deterioro ambiental. El trabajo forma parte de una
investigación más amplia que enfoca la explicación del papel que juegan las
condiciones socioeconómicas y productivas en la dinámica regional del deterioro
a través del tiempo. Aquí sólo se presentarán los resultados de la parte
ecológica.
La región de La Montaña de Guerrero se localiza en la
parte oriental del estado (fig. l), entre los paralelos 16°52' y 18°08' de
latitud norte, y los meridianos 98°12' y 99°30'. Colinda al norte con el estado
de Puebla, al este con Oaxaca, al sur con la Costa Chica de Guerrero y al oeste
con la región central del estado. La zona de estudio abarca aproximadamente 17
municipios que cubren en conjunto 6,530 km2 (Landa, Meave
y Carabias, 1997).
Comprende una zona cálida-subhúmeda en la porción
norte, y otra templada-subhúmeda en el sur. El régimen de lluvias es en verano
con precipitaciones entre los 750 y los 2,500 mm anuales. La temperatura media
anual fluctúa entre 16 y 23°C. Ubicada en la cuenca del río Balsas de la Sierra
Madre del Sur, es una región constituida principalmente por sistemas de sierra
alta compleja. Comprende altitudes de 700 a 3,060 m.s.n.m. Destacan comunidades
vegetales de selva baja caducifolia, encinares y bosques de pino (Toledo, 1994;
PAIR, 1992).
En la región prevalecen condiciones de vida precarias
para los pobladores, en su mayoría indígenas mixtecos, nahuas y tlapanecos (Martínez y Obregón, 1991), a la vez que las
tierras productivas se agotan y degradan. La marginación se expresa en mínimos
servicios de salud, comunicación inadecuada, educación deficiente, gasto
público insuficiente y falta de apoyo agropecuario (Carabias,
Provencio y Toledo, 1994; Martínez y Obregón, 1991; Provencio y Carabias, 1993).
El deterioro ambiental se refleja como deforestación y
erosión del suelo, debidas en parte al uso intensivo del medio y a formas de
aprovechamiento desfavorables que acentúan el riesgo natural de pérdida de
recursos, aunados al agotamiento de cuerpos de agua y a la pérdida de
fertilidad de suelo. Se ha pretendido responsabilizar al crecimiento de las
poblaciones indígenas de esta región como causantes del deterioro de sus
recursos naturales, sin tomar en cuenta el conjunto de factores que han
condicionado la forma de uso del ambiente y olvidando que se trata de la base
de subsistencia de las comunidades indígenas, así como de su único patrimonio.
Se cree que las condiciones de pobreza y marginación ejercen también gran
influencia en la degradación del ambiente en La Montaña de Guerrero. No
obstante, de analizarse de manera lineal las relaciones entre los factores
socioeconómicos y los problemas ecológicos, muy probablemente se llegaría a
generalizaciones poco válidas, dado que el problema ambiental de la región
tiene múltiples componentes con interrelaciones complicadas.
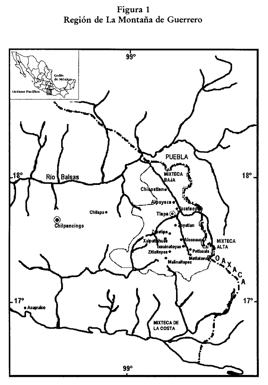
Evaluación del deterioro
ambiental
En una primera fase de la investigación se estimó el
estado de los recursos naturales a nivel regional por medio de sensores
remotos, en las diferentes condiciones climáticas reconocidas (Landa, 1992). Se
identificaron los usos del suelo en los distintos sistemas geomorfológicos de
cada clima, además de las principales áreas afectadas por erosión y desmonte.
Posteriormente, a nivel de comunidades campesinas se
caracterizó igualmente el uso de suelo de 23 localidades ubicadas en los
principales ambientes de La Montaña y en distintas regiones agro productivas.
Se utilizaron sensores remotos (fotos aéreas e imágenes de satélite) y se
realizaron muestreos de campo para contar con parámetros comparativos y
detectar tendencias temporales de cambio en el uso de suelo y la vegetación
(Landa, 1992; Mur, 1996; González, 1996).
En las dos escalas de aproximación, cada uno de los
elementos describió diferentes aspectos de la degradación de la tierra, y en
conjunto permitieron observar más claramente el deterioro en la región.
Con la información recabada de los sensores remotos se
describió al ambiente de acuerdo con los diferentes grados de intervención
humana. En una primera clasificación se separó a las áreas no deterioradas
de las deterioradas. Las primeras se definieron como aquellas en las que
los efectos de las actividades humanas son poco conspicuos o vagamente
percibidos, y en las cuales la cobertura vegetal mantiene su estructura básica.
Las áreas deterioradas, en cambio, presentaban una influencia humana notable,
principalmente detectada por la falta de vegetación original (nativa).
Posteriormente, las áreas deterioradas se clasificaron en dos categorías
generales: daño y alteración.
Dentro de la primera categoría se incorporaron
aquellas áreas con erosión severa, muy difíciles de rehabilitar. Por el estado
en que éstas se encontraron, no forman parte de los procesos productivos. Aún
más: si no se toman medidas de restauración o prevención pueden dispararse
procesos más severos o extensivos que afectarían a las actuales zonas
productivas de la región. El área dañada se cuantificó utilizando las
superficies de suelo desprovisto de vegetación y erosionado.
Bajo la segunda categoría fueron clasificadas todas
las áreas que carecen de vegetación original, pero que aún participan en la
producción agropecuaria, por ejemplo: todas las parcelas agrícolas en uso o descanso,
áreas con vegetación secundaria herbácea o arbustiva, los asentamientos humanos
y cualquier otra infraestructura antropogénica
(pistas caminos, etcétera). En contraste con la primera categoría, las zonas
alteradas juegan un papel importante en la obtención de bienes y servicios para
todos los pobladores de La Montaña. Dentro de estas zonas se detectaron áreas
con mayor influencia antropogénica en sus unidades,
de acuerdo con la heterogeneidad del paisaje otorgada por actividades humanas –este criterio único se obtuvo de las fotos aéreas y está muy relacionado
con la fragmentación del paisaje (Sharitz et
al., 1992).
Ciertas áreas clasificadas como alteradas y que
actualmente reciben un uso que se considera inadecuado dadas sus condiciones de
poca o nula cobertura vegetal y fuerte pendiente, tienen altas probabilidades
de transformarse en aéreas dañadas; por tal motivo se clasificaron dentro de la
subcategoría de riesgo. Por ejemplo, áreas con fuerte pendiente (mayor o igual a 35%) dedicadas al pastoreo intensivo en
condiciones de baja cobertura o a cultivos anuales, que después de la cosecha
quedan completamente desprovistas de vegetación, expuestas a erosión hídrica o
eólica.
De acuerdo con esta clasificación se encontró que la
región de La Montaña registra un 8% con daño, aproximadamente 35% está
fuertemente alterado y un 26% se caracteriza por alto riesgo de daño. Considerando
la magnitud del daño y la alteración de unidades ambientales, 43% de La Montaña
de Guerrero está deteriorado (fig. 2).
En el nivel comunitario se encontró que la superficie
forestada en los últimos trece años ha disminuido entre 0.5 y 33% anual, siendo
la más afectada la subregión ganadera. La superficie de suelo sin cobertura
vegetal, en la cual están considerados los terrenos agrícolas actualmente en
uso, se ha incrementado anualmente entre 1.8 y 11% en la zona cálida, y es
particularmente notorio en la superficie destinada a riego en las vegas
irrigadas del río Tlapaneco. En la zona templada la
tasa de deforestación fluctúa entre 1.3 y 17% anual, pero también se detectaron
importantes tasa de regeneración de hasta 13% anual en la subregión agrícola
forestal. La superficie dañada se incrementó en la zona cálida a un ritmo que
fluctúa entre 0.8% y 9.8% anual, siendo mayor en la subregión agrícola de
temporal; mientras que en la zona templada la tasa de daño anual se incrementó
a un ritmo que varía entre 1 y 5.2%.
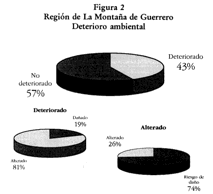
En términos globales, la pérdida de superficie
forestada, el incremento de las áreas bajo alteración y el rápido crecimiento
de las zonas dañadas, son los fenómenos más notables y directamente
relacionados con el agotamiento y la creciente demanda productiva sobre los
recursos naturales en las comunidades estudiadas.
Se concluye, entre otros aspectos, que en los climas
cálidos y semicálidos de La Montaña de Guerrero se
concentra mayor daño, alteraciones y riesgo en sus distintas unidades
ambientales. Particularmente, las laderas fuertes y regulares del clima semicálido intermedio a consecuencia de su humedad y las
terrazas del más seco de los semicálidos, son las que
tienen mayor daño. Las laderas fuertes y las terrazas del clima más seco de
entre los climas cálidos son las más alteradas. También en los valles de los
climas semicálidos y en el semitemplado
intermedio por su humedad, se registraron altas proporciones de alteración. Las
áreas con mayor riesgo son las laderas fuertes y las terrazas de la cañada, así
como las terrazas y los valles del clima más seco de los semicálidos,
y las laderas regulares y los valles del semicálido intermedio por humedad. Esto cobra importancia
por tratarse de las zonas con mayor actividad de la región.
Como se puede apreciar, el deterioro del medio en La
Montaña de Guerrero se da de manera diferencial, dependiendo en principio de
condiciones naturales y del tipo de sistemas productivos.
Los diferentes grados de deterioro encontrados
responden a la heterogeneidad natural de la región, la cual se traduce en
diferencias en el potencial productivo. Por ejemplo, los climas semicálidos y semitemplados
favorecen el cultivo de maíz, en tanto que otros climas templados con mayor
humedad tienen problemas edáficos y de topografía inadecuada para la
producción, así como mayores superficies conservadas. Esto se puede relacionar
con la intensidad de uso y con la marginación, lo cual se reflejó en los
diferentes grados de alteración y daño.
Asimismo, en los climas cálidos de la zona baja hay
mayor riesgo de sequía, pero son aptos para la agricultura de riego por la
proporción de valles en su superficie. Por su parte, en la zona de climas
templados la desventaja productiva son las altas pendientes y la presencia de heladas.
De esta manera las condiciones de relieve y altitud también reflejaron
diferencias en la disponibilidad de recursos naturales, y por lo tanto,
diferentes grados de deterioro ambiental.
Se sugiere que las zonas templadas son las de mayor
marginación, comparadas con las de climas cálidos, lo que podría estar
relacionado con la diversificación productiva de estos climas, la forma de uso
de los recursos, y el grado de daño e intensidad de uso.
En el ámbito regional, en La Montaña el mayor uso no
se asoció necesariamente con el daño a la tierra, pero sí con el incremento del
riesgo de daño. Ahora bien, si el mayor uso no siempre corresponde a mayor daño
sobre los sistemas naturales, se constata que el tamaño de la población no está
directamente ligado al deterioro, sino que existen otros factores tales como el
tipo de uso y niveles de vida, que podrían formar parte de la dinámica del
deterioro ambiental (Landa, 1992).
Concepto de deterioro
ambiental
Definir la degradación de la tierra considerando sólo
los aspectos físico-bióticos, puede llevar a la sobre simplificación del
problema. Una definición completa de deterioro ambiental debe tomar en cuenta
la pérdida de propiedades en los sistemas naturales vinculada con fenómenos
naturales y con actividades humanas, así como aspectos sociales relacionados
con el decremento en la disponibilidad de bienes y servicios. De acuerdo con la
caracterización de la degradación de la tierra en la región de La Montaña de
Guerrero, es imposible caracterizar este proceso con un solo factor. El
deterioro ambiental se define entonces como el resultado de la interacción de
elementos naturales y humanos ligados con la modificación del ambiente en el
sentido de pérdida de sus cualidades, y expresado finalmente como un decremento
de bienes y servicios a las poblaciones humanas. Tales elementos son el daño
por erosión, el alto grado de alteración e influencia antrópica, y la
susceptibilidad a la degradación en diferentes condiciones ambientales (Landa, Meave y Carabias, 1997). Cabe aclarar
que en la noción de "bienes" se incorporan los llamados bienes
ambientales, como podría ser la diversidad ecológica de todo tipo.
La diferencia de esta última definición con la de
deterioro ecológico discutida anteriormente, consiste en que en la degradación
biológica se concibe al ser humano en la medida en que incorpora actividades
modificadoras de la energía que utilizan los organismos para su adecuación,
pero no como un elemento del ambiente que también puede ver mermados los
satisfactores que obtiene de la naturaleza. Aunque teóricamente la cuestión
ecológica incluye aspectos socio-ambientales, la falta de criterios humanos al
hablar de deterioro ambiental es producto de un desarrollo de las ciencias
naturales desvinculado del contexto socioeconómico.
Consideraciones finales
Con el desarrollo de la investigación se logró
plantear un método con el que es posible estimar el deterioro ambiental en el
curso del tiempo. Los datos obtenidos son descriptivos y útiles para determinar
condiciones que indiquen deterioro; lo más importante fue la agrupación de
datos y los criterios que se tomaron en cuenta para su análisis e
interpretación. En este sentido, el riesgo y el cambio en el tiempo pueden
considerarse como los indicadores más adecuados para evaluar deterioro, pero
también, como los que requieren de mayor precisión y análisis.
Es básico tener datos sobre la profundidad de suelo,
así como relacionar las características de cobertura con la información
litológica de la región. Ambos aspectos servirían para profundizar en la
explicación de riesgos naturales y para conocer si se incrementan o no a
consecuencia de la actividad humana.
En este trabajo se relacionó al deterioro con suelo
desprovisto de vegetación, erosión, uso y riesgo; no obstante, habría que tener
información sobre la productividad de algunos sistemas naturales y antrópicos,
sobre la degradación del suelo de las unidades y sobre el potencial forestal,
entre otros criterios, para complementar la caracterización del deterioro. Es
decir, hace falta un estudio regional de los procesos de deterioro derivados de
la intensificación tecnológica (agropecuaria), y que no necesariamente se
reflejan en cambios en los patrones espaciales de uso de suelo y vegetación.
El análisis se hizo desde un punto de vista general de
aquello que se considera deterioro, pero no se tomó en cuenta la perspectiva
del productor campesino, quien quizás obtenga más beneficios de un pastizal que
de la vegetación secundaria También es evidente que se prefiere aumentar la superficie
agrícola, lo que no necesariamente está ligado a daño, pero sí ocasiona
alteración e incrementa el riesgo al daño.
Se aclara conceptualmente la idea de deterioro; se
propone y aplica un método de evaluación espacio-temporal que da suficiente
información físico-biótica, la cual representa una propuesta viable para
unificar métodos y escalas de estudio del deterioro en zonas rurales. Con todo
esto se avanza significativamente en el diagnóstico del funcionamiento del
sistema, que es parte importante de un análisis socio-ambiental.
Aunque con dicho diagnóstico del sistema no se
resuelve el problema de degradación de la tierra, la investigación brinda
información suficiente y necesaria para formular propuestas de manejo de
recursos en la región encaminadas hacia el desarrollo sustentable.
En lo futuro se esperaría que una caracterización
completa de deterioro ambiental incluyera diferentes escalas espaciotemporales,
así como la dimensión socioeconómica, y de manera ideal, la generación de
indicadores objetivos y confiables con los cuales estimar la sustentabilidad;
por supuesto, en combinación con otras variables del desarrollo humano. Pero un
entendimiento total de la dinámica del deterioro en cualquier región, sólo se
logrará con la integración del conocimiento por medio del trabajo
interdisciplinario.
Bibliografía
Aizen, A. M. y P. Feizinger
(1994), "Habitat Fragmentation, Native Insect Pollinators, and Feral Honey
Bees in Argentine 'Chaco Serrano'", Ecological Applications, núm. 4, pp. 378-392.
Arizpe, L., M. P. Stone y D. C. Major (eds.) (19941, Population
and Environment. Rethinking the Debate, Boulder, Colorado, Westview Press.
Arrhenius, E. (1992),
"Population, Development and Environmental Disruption −An Issue on Efficient Natural− Resource Management", AMBIO,
vol. XXI, núm. 1, pp. 7-11.
Beltrán, E. (l97l), La deterioración ambiental,
enfoque ecológico, México, IMERNAR.
Bilsborrow, R. E. (1993), "Reflexiones metodológicas sobre las interrelaciones
entre procesos demográficos y problemas del ambiente en áreas rurales de
América Latina", en H. Izazola, y S. Lerner (comps.) (1993), Población y ambiente, ¿nuevas
interrogantes a viejos problemas?, México, SOMEDE-El Colegio de México-The Population Council.
−−−y H. W. O. Okoth-Ogendo (1992),
"Population-Driven Changes in Land use in Developing Countries", AMBIO,
vol. XXI, núm. 1, pp. 36-45.
−−−y P. DeLargy
(1991), "Land Use, Migration and Natural Resource Deterioration: The
Experience of Guatemala and The Sudan", en K. Davis y M. S. Bernstam (eds.) (1991), Resource and Environment
Population: Present Knowledge, Future Options, Oxford, Oxford University
Press.
Blaikie, P. y H. Brookfield (1987), Land Degradation and Society, Londres, Methuen and Co.
Bojo, J. P. (1991), "Economics and Land Degradation", AMBIO,
vol. XX, núm. 2, pp.
75-79.
Bolaños, F. (1990), El Impacto Biológico, problema
ambiental contemporáneo, México, Instituto de Biología/Universidad Nacional
Autónoma de México.
Boserup, E. (198 l), Pupulation
and Technological Change: A Study of Long-term Trends, Chicago, University
of Chicago Press.
Bradshaw, A. P., D. A. Goode y
E. H. P. Thorp (1986), Ecology and Design in Landscape, Londres, Blackwell.
Browne, S. (19821, "The
Environment of Poverty", en M. Hufschmidt y E.
L. Hyman (eds.), Economic Approach to Natural Resource and Environmental
Quality Analysis, Dublin, Tycooly Int. Pub. Limited.
Carabias, J., E. Provencio y C. Toledo (1994), Manejo
de recursos naturales y pobreza rural, México, Universidad Nacional
Autónoma de México-Fondo de Cultura Económica.
CEPAL/CLADES (1981), Tesauro del Medio Ambiente
para América Latina y El Caribe, Santiago de Chile, CEPAL.
Chokor, B. A. y S. A. Mene (1992),
"An Assessment of Preference for Landscapes in the Developing World: Case
Study of Warri, Nigeria, and Environs", Journal of Environmental
Management, núm. 34, pp. 237-256.
Committee on the Applications
of Ecological Theory to Environmental Problems (1986), Ecological Knowledge
and Environmental Problem-solving; Concepts and Case Studies, Washington,
D. C., National Academy Press.
Cruz, M. C. et al. (1992), Population Growth, Poverty and Environmental Stress: Frontier
Migration in the Philippines and Costa Rica, Washington, D. C., World
Resource Institute.
Dasgupta, P. (1992), "Population, Resources and Poverty", AMBIO,
vol. XXI, núm. 1, pp. 95-101.
Davis, K. (1991),
"Population and Resources: Fact and Interpretation", en K. Davis y M.
S. Bernstam (eds.) (1991), Resource, Environment
and Population: Present Knowledge, Future Options, Oxford, Oxford
University Press.
Ehui, S. K. y T. W. Hertel
(1992), "Testing the Impact of Deforestation on Aggregate Agricultural
Productivity", Agricultural, Ecosystems and Environment, núm. 38, pp. 205-218.
Falkenmark, M. y R. A. Suprapto
(1992), "Population-Landscape Interactions in Development: A Water Perspective
to Environmental Sustainability", AMBIO, núm.
21, pp. 30-35.
Forman,
R. T. y M. Godron (1981), "Patches and
Structural Components for a Landscape Ecology", Bioscience, núm. 31, pp. 733-740.
−−− (1984), "Landscape
Ecology Principles and Landscape Function", en IALE, First International
Seminar on Methodology in Landscape Ecological Research and Planning (Memoria), vol. sup., Dinamarca, pp. 4-15.
Fox, J.
(1992), "The Problem of Scale in Community Resource Management", Environmental
Management, núm. 16, pp. 289-297.
García-Barrios, R., L. García-Barrios y E. Álvarez-Buylla (1991), Lagunas: deterioro ambiental y
tecnológico en el campo semiproletarizado,
México, El Colegio de México.
Glantz, M. H. (ed.) (1977), Desertification, Boulder,
Colorado, Westview Press.
Graham,
O. P. (1992), "Survey of Degradation in New South Wales, Australia", Environmental
Management, núm. 16, pp. 205-223.
González, C. C. (1996), Cambios de uso del suelo y
deterioro ambiental en comunidades campesinas en la región de La Montaña de
Guerrero, México, Facultad de Ciencias/Universidad Nacional Autónoma de
México, tesis profesional.
Helldén, U. (1991), "Desertification - Time for an
Assessment?", AMBIO, núm.
20, pp. 372-383.
Izazola, H. y S. Lerner (comps.) (1993), Población y
ambiente, ¿nuevas interrogantes a viejos problemas?, México, SOMEDE-El
Colegio de México-The Population
Council.
Jean, M. y A. Bouchard (1991),
"Temporal Changes in Wetland Landscapes of a Section of the St. Lawrence
River, Canada", Environmental Management, núm.
15, pp. 241-250.
Kim, O. y
P. van den Oever (1992), "Demographic Transition
and Patterns of Natural-Resources Use in The Republic of Korea", AMBIO,
núm. 21, pp.
56-62.
Landa, R. (1992), Evaluación regional del deterioro
ambiental en La Montaña de Guerrero, México, Facultad de
Ciencias/Universidad Nacional Autónoma de México, tesis de grado.
−−−J. Meave
y J. Carabias (1997), "Environmental
Deterioration in Rural Mexico: An Examination of the Concept", Ecological
Applications, núm. 7, pp. 316-329.
Le Tacon, F. y J. Laker (1990); "Deforestation in the
Tropics and Proposals to Arrest it", AMBIO, núm. 19, pp. 372-378.
Lira, J. et
al. (1992), "A Probabilistic Model to Study Spatial Variations of
Primary Productivity in River Impoundments", Ecological Applications,
núm. 2, pp.
86-94.
Martínez, R. M. y J. R. Obregón (1991), La Montaña
de Guerrero: economía, historia y sociedad, México, Instituto Nacional
Indigenista y Universidad Autónoma de Guerrero (Serie Economía y Sociedad, núm.
1).
McGovern, T. H. et al. (1988),
"Northern Islands, Human Error, and Environmental Degradation: A View of
Social and Ecological Change in the Medieval North Atlantic", Human
Ecology, núm. 16, pp. 225-27.
Mehrotra, A., V. K. Yadav y J. Adinarayana
(1991), "Temporal Changes of Vegetal Cover in Indian Semi-arid Tropics
Through Landsat Images", Journal of Environmental Management, núm. 32, pp. 35-43.
Mladenoff et al. (1993), "Comparing Spatial Pattern in Unaltered
Old-growth and Disturbed Forest Landscapes", Ecological Applications,
núm. 3, pp.
294-306.
Mur, F. P. (1996), Caracterización del deterioro ambiental en comunidades
rurales de la región de La Montaña de Guerrero, México, Facultad de
Ciencias/Universidad Nacional Autónoma de México, tesis de grado.
Myers, N. (1992),
"Population/Environment Linkages: Discontinuities Ahead", AMBIO,
núm. 21, pp. 116-118.
Naveh, Z. y A. S. Lieberman (1984), Landscape Ecology, Theory and Application,
Nueva York, Springer-Verlag.
Noss, R. F. (1987), "From Plant Communities to
Landscape in Conservation Inventories: A Look at the Nature Conservancy in
USA", Biological Conservation, núm. 41,
pp. 11-37.
Olsson,
K. y A. Rapp (1991), "Dryland Degradation in
Central Sudan and Conservation for survival", AMBIO, núm. 20, pp. 192-195.
Ortiz, S. M., M. Anaya y J. W. Estrada (1994), Evaluación, cartografía y
políticas preventivas de la degradación de la tierra, México, Colegio de
Posgraduados, Universidad Autónoma de Chapingo-Comisión Nacional de Zonas
Áridas.
PAIR (1992), Elementos para la incorporación de
criterios ambientales a la planeación regional en La Montaña de Guerrero,
Santiago de Chile, Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales,
Facultad de Ciencias/Universidad Nacional Autónoma de México-CEPAL-Gobierno del
Estado de Guerrero.
Pearce, D. (1990), "Población, pobreza y medio ambiente", Pensamiento
Iberoamericano, núm. 18, pp. 223-258.
Provencio, E y J. Carabias (1993), "La gente y su
medio en cuatro zonas ecológicas del campo mexicano", en H. Izazola y S. Lerner (comps.)
(1993), Población y ambiente, ¿Nuevas interrogantes a viejos problemas?,
México, SOMEDE-El Colegio de México-The Population Council.
Rubenson, S. (1991), "Environmental Stress and Conflict
in Ethiopian History: Looking for Correlations", AMBIO, núm. 20, pp. 179-182.
SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social) y CONAZA
(Comisión Nacional de Zonas Árida) (1994), Plan de acción para combatir la desertificación
en México (PACD-México), Saltillo, Coahuila, Secretaría de Desarrollo
Social-Comisión Nacional de Zonas Áridas.
Sharitz, R. et al (1992), "Integrating Ecological Concepts with
Natural Resource Managment of Southern Forests",
Ecological Applications, núm. 2, pp. 226-237.
Spellerberg, I. F. (1981), Ecological Evaluation for Conservation, Londres, Edward Arnold.
Spies,
T., W. Ripple y G. Bradshaw (1994), "Dynamics and Pattern of a Managed
Coniferous Landscape in Oregon", Ecological Applications, núm. 4, pp. 555-568.
Toledo, C. (1994), Diagnóstico ecogeográfico y
ordenamiento ecológico del municipio de Alcozauca, Guerrero a través de un SIG,
México, Facultad de Ciencias/Universidad Nacional Autónoma de México, tesis de
maestría.
United
Nations Environmental Programme (UNEP) (1992), Two
Decades of Achievement and Challenge, Nueva York, Harvill/Harper
Collins.