Algunas consideraciones sobre la influencia de la heterogeneidad
demográfica en el consumo y la calidad del medio ambiente
Haydea
Izazola
El
Colegio Mexiquense
Resumen
Un argumento frecuentemente
socorrido al estudiar la interrelación entre población y medio ambiente,
vincula el acelerado crecimiento de la población, especialmente en los países
en desarrollo al deterioro ambiental planetario, sin abundar en la
heterogeneidad demográfica, social, económica y cultural de la población. En
consecuencia, una intervención fundamental para proteger el medio ambiente
global consistiría en reforzar los programas de planificación familiar en los
países pobres, sin enfrentar otros aspectos igualmente importantes que afectan
la calidad ambiental.
En el presente artículo se
resalta la importancia que la diversidad demográfica puede tener en la calidad
del medio ambiente, a través de la diversidad de patrones de consumo
determinados económica, social, política, y culturalmente.
Al revisar algunas
propuestas teóricas y metodológicas para el estudio de la población en general
y de su interrelación con el medio ambiente, en particular, se sugiere prestar
especial atención a la influencia que factores como la distribución espacial de
la población, su estructura por edades y género, su organización en hogares, el
ciclo vital familiar, así como su diferenciación económica, pueden tener en la
calidad ambiental tanto a nivel local como global, al incidir en los mecanismos
de acceso, uso y control de los recursos naturales y en consecuencia, en la
diversidad de patrones de consumo de la población.
Introducción
El tema de las
interrelaciones entre población y medio ambiente ha sido relativamente poco
estudiado, dada la complejidad que representa y la amplia gama de dimensiones
que su adecuado conocimiento debe incorporar. Adicionalmente, las explicaciones
en torno a esta interrelación han estado permeadas, con frecuencia, de
argumentos neomalthusianos, que pecando de simplismo, atribuyen al mero
incremento de la población el deterioro del medio ambiente. Argumentos
similares vinculan el fenómeno de la pobreza al incremento acelerado de la
población, en especial en el mundo en desarrollo, y en consecuencia lo
enarbolan como la causa principal del deterioro ambiental.
Este tipo de razonamientos
ha influenciado el conocimiento de la relación entre población y medio
ambiente, así como algunas propuestas para evitar el deterioro ambiental, hasta
que en los últimos años, la confluencia de especialistas de diversas
disciplinas en el contexto de la organización de la Cumbre de la Tierra,
celebrada en Rio de Janeiro en 1992, incluyó perspectivas de análisis que
llamaban a superar la visión de una relación lineal y directa, además de la
necesidad de incorporar nuevos elementos, como las escalas temporales y
espaciales de los fenómenos naturales, demográficos, sociales y económicos; la
influencia en el medio ambiente de la diversidad demográfica, social, cultural,
económica y política de la población humana, y viceversa; el papel de los
mecanismos institucionales de acceso, uso y control de los recursos naturales;
así como diversos aspectos vinculados a la percepción del entorno de la
población, sus actitudes y comportamientos respecto al medio ambiente; y muchos
otros más (Arizpe, Paz y Velázquez, 1993 y Arizpe, Stone y Major, 1994; Hogan,
1993; Martine, 1993; Heilig, 1993; Leff, 1993; Wood, 1993; ONU, 1994; Tudela,
1995; Izazola y Lerner, 1993; Marquette y Bilsborrow, 1994; etcétera).
Ante el gran reto que
representa la incorporación de las distintas dimensiones en el análisis de la
relación, se han propuesto diversos marcos teóricos alternativos a la relación
lineal y directa entre tamaño de la población y calidad del ambiente, entre los
que destacan el enfoque multiplicador −conocido como IPAT, por la ecuación que relaciona el impacto ambiental con
el tamaño de la población, el ingreso y la tecnología (Ehrlich y Holdren, 1971
y 1974; Commoner, 1994)−, la perspectiva de sistemas complejos (Tudela, 1995; García, 1986), así
como la de las mediaciones entre ambos temas de estudio (Bilsborrow, 1993 y
1994; Mc Nicoll, 1994). Esto representa un llamado a la necesidad de estudiar
la relación desde una perspectiva holística e interdisciplinaria que integre
los aspectos mencionados, con el fin de dar cuenta de los diversos fenómenos y
procesos inmersos en la amplia red de relaciones entre la dinámica demográfica
y la calidad del medio ambiente.
En este sentido, con este
artículo se busca contribuir a la comprensión de la relación
ambiente-población, desde la perspectiva de las mediaciones, por medio de una
propuesta de análisis que incorpore, por un lado, los patrones de consumo de la
población, y por el otro, las distintas variables y categorías empleadas en los
estudios de población con la esperanza de continuar en la línea de superar la
noción a menudo presente en investigaciones sobre la interrelación entre
población y medio ambiente, dominada por una perspectiva de grandes agregados
de individuos, sin considerar su diversidad demográfica, económica, social y
cultural. Frecuentemente se privilegian aspectos generales como el tamaño
total, si acaso su densidad y, con mayor énfasis, su ritmo de crecimiento. No
es que estos indicadores no sean importantes para una primera aproximación a la
interrelación, sin embargo, resultan insuficientes si buscamos avanzar en el
conocimiento de la misma, así como contribuir a que este conocimiento sea
utilizado posteriormente como insumo para el diseño y ejecución de políticas
que busquen una armonía entre la calidad ambiental y la dinámica demográfica.
A continuación se presentan
algunos antecedentes del interés por el estudio de la relación entre población
y medio ambiente, su evolución desde los estudios de población, para
posteriormente analizar la contribución que desde éstos podemos hacer al
conocimiento de la compleja relación entre población y medio ambiente,
privilegiando la dimensión de los patrones de consumo y algunas variables
demográficas que al parecer no han merecido atención suficiente en la
literatura producida en México sobre el tema.
Algunos antecedentes
La preocupación por el medio
ambiente y su relación con la población
La creciente preocupación
por e1 deterioro ambiental planetario, motivada principalmente por el cada vez
mayor conocimiento de los problemas ambientales globales tales como la
reducción del tamaño de la capa de ozono, el calentamiento de la atmósfera, o
la pérdida de biodiversidad, por mencionar algunos, ha alertado acerca de la
importancia del papel que jugará en la propia sobrevivencia de la especie
humana el acelerado crecimiento demográfico mundial registrado en especial
durante el presente siglo.
Esta visión alarmista es en
parte justificada si consideramos el acelerado crecimiento de la población
experimentado durante las últimas décadas. De acuerdo con la Organización de
las Naciones Unidas, tomó a la especie humana desde su aparición sobre la
Tierra hasta el año 1804 de nuestra era alcanzar los primeros 1,000 millones de
habitantes, habiéndose reducido en la presente década a tan sólo 11 años el
lapso necesario para agregar una cantidad similar de habitantes (ver cuadro 1).
Este crecimiento explosivo
ha sido consecuencia de los desarrollos que en todos los ámbitos de la sociedad
han propiciado un alargamiento de la vida, en especial al haberse asegurado el
abastecimiento de alimentos y el control de enfermedades infecciosas, gracias a
mejores condiciones de vivienda y salud, que han suscitado que además de vivir
más tiempo, las generaciones actuales convivan con sus antecesoras y sus
descendientes, generando mayor presión sobre los recursos limitados del
planeta.
Sin embargo, des desarrollos
no han sido homogéneos. A nivel mundial, la esperanza de vida alcanzó los 62
años en promedio durante el periodo 1990-1995; mientras que en los países más
industrializados este indicador ascendió a 74 años, en los de menor desarrollo
sólo fue de 50 años (en México fue de 71). La tasa de mortalidad infantil, que
comúnmente se utiliza como indicador de bienestar y desarrollo, muestra
igualmente variaciones importantes: 62 defunciones por cada mil nacidos vivos a
nivel mundial, con un mínimo de 11 en los países desarrollados y un máximo de
1W en los menos desarrollados (en México fue de 34 para el mismo periodo) (ONU,
1996).
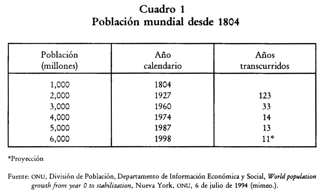
El fenómeno de la mortalidad
junto con la fecundidad son los principales componentes del crecimiento
demográfico. Al igual que en los indicadores de mortalidad, la fecundidad
muestra importantes diferencias según los países. Si bien se estimaba que para el
periodo 1990-1995 la tasa global de fecundidad mundial ascendía a 3 hijos por
mujer, en los países desarrollados las mujeres en edad fértil tenían en
promedio 1.7 hijos, y en los menos desarrollados, 5.5 (en México, 3.1). El
efecto conjunto de ambos fenómenos se refleja en las tasas de crecimiento
demográfico, que ascendieron en promedio a 1.5, 0.4 y 2.6% respectivamente
(1.8% para el caso de México) (ver cuadro 2).
¿Cuál es la importancia de
estos indicadores para el tema de nuestro artículo, específicamente para las
interrelaciones entre población y medio ambiente?
En primer lugar, que el
vertiginoso incremento de la población durante el último siglo ha promovido una
utilización más intensiva de los recursos disponibles del planeta, acompañado
de niveles de deterioro ambiental igualmente importantes. En un primer análisis
encontraríamos una causalidad directa entre crecimiento demográfico y deterioro
ambiental, y como consecuencia, a efecto de revertir este último, sería
indispensable disminuir el crecimiento de la población mediante la limitación
de los nacimientos.
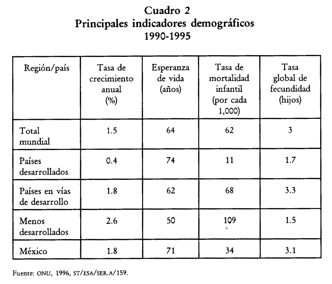
Esta ha sido la medida que
los diversos países del mundo en desarrollo han adoptado, especialmente a raíz
de los compromisos contraídos en la Conferencia Mundial de Población de
Bucarest en 1974. Cuantiosos recursos se han destinado para programas de
planificación familiar en diversos países como medida indispensable para
superar el subdesarrollo y proteger el medio ambiente, y las políticas
explícitas han llegado incluso a ser de un carácter totalitario y coercitivo,
como en el caso de China, no obstante, ni los problemas ambientales, como
tampoco los del desarrollo, entendido éste como la mejoría de la calidad de
vida de la población, pueden enfrentarse mediante el exclusivo control del crecimiento
demográfico.
A pesar de ello, una
recomendación frecuente de organismos internacionales continúa siendo el
reforzamiento de los programas de planificación familiar y de salud
reproductiva, especialmente entre los grupos más pobres de la población, a fin
de disminuir el deterioro ambiental. Tal preocupación por la influencia del
crecimiento demográfico en el deterioro ambiental se refleja en las líneas
prioritarias de investigación demográfica, destacando en la actualidad la
concerniente a salud reproductiva, de preferencia entre grupos de menores
ingresos.
Los estudios de población
En la década de los sesenta,
cuando se registraban las más altas tasas de crecimiento en México y otros
países latinoamericanos, la investigación sobre la dinámica de la población
recibió la influencia directa de la teoría de la modernización, que en términos
generales suponía que el paso de una sociedad tradicional a una sociedad
moderna como resultado de procesos sociales y económicos vinculados a la
urbanización e industrialización, traería aparejados cambios demográficos, en
especial la disminución de la fecundidad como consecuencia de la caída de la
mortalidad, resultado a su vez de los desarrollos sanitarios y médicos que
produciría la urbanización. Este cambio de un patrón de alta fecundidad y
mortalidad a uno de baja fecundidad y mortalidad, pasaría por una etapa de
elevado crecimiento demográfico conocido como de transición, y cuya elaboración
teórica ha sido la principal contribución de los estudios de población a las
teorías del cambio social.
No obstante, la
correspondencia de esta teoría con situaciones históricas de los países
desarrollados y la insuficiencia para dar cuenta de las diversas situaciones
que se registraban en los países en desarrollo, favorecieron la propuesta de
marcos teóricos alternativos para estudiar los fenómenos demográficos en los
países no industrializados. Así, adoptando las categorías analíticas de la
teoría de la dependencia desarrollada en América Latina, el enfoque
histórico-estructural advirtió acerca de la insuficiencia de la teoría
evolucionista de la modernización, y reconoció la necesidad de contextualizar
histórica y estructuralmente los diversos fenómenos demográficos. En especial
el fenómeno de la migración rural urbana, que durante las décadas de los
sesenta y setenta representaba la principal causa del acelerado crecimiento de
las grandes ciudades de América Latina, recibió la atención de los estudiosos
de la población y su explicación giró alrededor de las diferencias estructurales
que beneficiaban el desarrollo urbano-industrial en detrimento del medio rural.
La cada vez mayor conciencia
sobre la complejidad de los fenómenos demográficos hizo importantes
contribuciones a los estudios de población, al superar el enfoque de grandes
agregados de individuos para introducir el estudio de las diversas mediaciones
entre el individuo y la sociedad, destacando la utilización de la unidad
doméstica como unidad de análisis de los mismos (Mertens, et al., 1982).
En este sentido se realizaron estudios sobre las estrategias de reproducción de
las unidades domésticas urbanas (García, Muñoz y Oliveira, 1982) y campesinas
(Arizpe, 1980; Lerner y Quesnel, 1982; Venegas, 1983; etcétera), con énfasis en
los procesos migratorios y de incorporación al mercado laboral, resaltando la
importancia de las redes de apoyo, así como los conflictos y las relaciones de
poder, entre y dentro de los hogares, en cuyo abordaje las perspectivas de
género y del curso de vida adquirieron un papel central.
Basado en la teoría de la
reproducción social, este enfoque se aplicó al estudio de otros fenómenos
demográficos, como la salud y la fecundidad; se manifestó la complejidad de los
mismos, así como las distintas mediaciones que operan en la dinámica
demográfica y que difícilmente pueden aprehenderse desde una perspectiva
meramente cuantitativa, lo que dio pie a la investigación cualitativa.
En México hemos presenciado
recientemente un auge de la aplicación de métodos cualitativos a la
investigación sobre fenómenos demográficos, con una serie de perspectivas que
combinan ambos enfoques y distintas unidades de análisis, especialmente
aquellas que vinculan escalas macro y micro de los procesos estudiados,
destacando la necesidad de tomar en cuenta la heterogeneidad demográfica,
social, económica, cultural o política de la población, así como las
interacciones entre fenómenos demográficos, sociales, económicos, etcétera.
Estos desarrollos de los
estudios de población, sin embargo, no habían sido incorporados suficientemente
en las preocupaciones sobre la interrelación entre dinámica demográfica y
calidad ambiental, a diferencia de otros fenómenos demográficos (fecundidad,
mortalidad, morbilidad, actividad económica, migración, etcétera), pues en
aquella −salvo por algunas excepciones− ha predominado el interés por los grandes agregados,
resultado de la preocupación de los problemas ambientales globales, así como de
la limitada participación de los especialistas en población en los estudios
vinculados al ambiente.
Afortunadamente, en años
recientes se han realizado importantes avances por parte de estos últimos,
habiendo incorporado algunos desarrollos de la propia disciplina al estudio de
su interrelación con la dimensión ambiental. Destaca la incorporación de la
unidad doméstica como unidad de análisis entre procesos demográficos y calidad
ambiental; como ejemplo podemos citar, específicamente: los estudios de hogares
de colonos en procesos de deforestación de las selvas tropicales (Bilsborrow,
1994; Pichón, en prensa; Marquette, 1995; Sydenstrycker y de Vosti, 1993); los
hogares urbanos populares y los procesos de salud-enfermedad (Martínez y
Vargas, en prensa; Schteingart, 1997; etcétera); la relación entre salud,
migración y medio ambiente (Hogan, 1995); la emigración de ambientes urbanos
deteriorados como estrategia de sobrevivencia (Izazola y Marquette, 1995); las
percepciones y la perspectiva de género en la deforestación (Arizpe, Paz y
Velázquez, 1993; Schmink y Wood, 1992); por mencionar algunos estudios
realizados en México y otros países latinoamericanos.
Sin embargo, la diversidad
conceptual y metodológica en estas investigaciones dificulta la sistematización
del conocimiento desarrollado, pues como señalan Marquette y Bilsborrow (1994),
el concepto de ambiente está lejos de contar con un consenso entre los,
investigadores, dado que éstos lo definen en cada caso a priori y de acuerdo
con sus propios intereses, variando desde la calidad y el uso de algunos
recursos naturales, hasta aspectos sociales del ambiente en que se desenvuelven
los grupos humanos, tales como la influencia de factores culturales, económicos
y políticos en los mecanismos de acceso, uso y control de los recursos
naturales. El propio concepto de deterioro tampoco cuenta con un acuerdo entre
los estudiosos del tema (Landa y Carabias, en este volumen).
Por otro lado, en términos
metodológicos existe igualmente una amplia variedad: desde el uso de grandes
agregados de individuos y sus relaciones cuantitativas con variables
ambientales mediante la aplicación de modelos estadísticos, hasta enfoques
netamente cualitativos, con igual variedad de técnicas (desde entrevistas en
profundidad hasta grupos focales, en los que se exploran incluso los mecanismos
psicológicos de la percepción ambiental).
Esta diversidad de enfoques
sin duda ha contribuido a una mejor comprensión de la interrelación entre
población y medio ambiente, y ha puesto de relieve la necesidad de incorporar
en su análisis las distintas mediaciones de la relación desde una perspectiva
holística e interdisciplinaria. Sin embargo, algunas mediaciones de gran
relevancia no han merecido suficiente atención. Referimos, entre ellas, a la
dimensión de los patrones de consumo vinculados a la diversidad demográfica.
Aproximarse al conocimiento de la manera en que esta mediación opera en la
relación que nos ocupa requiere, al igual que el estudio de cualquier faceta de
la realidad social, el concurso de distintas especialidades y la valoración de
las contribuciones que otras especialidades puedan realizar a este objeto de
estudio. A continuación nos centraremos principalmente en algunos acercamientos
que podrían realizarse desde los estudios de la población.
Patrones de consumo y
diversidad demográfica
Algunas reflexiones
A lo largo de la historia de
la humanidad, la sobrevivencia de la población ha dependido de la
disponibilidad de recursos naturales estratégicos como el agua, el aire y la
tierra, asociada a los primeros asentamientos humanos y al surgimiento de las
grandes civilizaciones. La domesticación de especies vegetales y animales, así
como la generación y el control de excedentes, propiciando sociedades cada vez
más complejas, cuyas necesidades fueron modificándose, dando lugar a patrones
de consumo específicos.
Diversos autores han
resaltado que los patrones de consumo, determinados por una serie de factores
sociales, económicos, políticos, ambientales, demográficos y culturales, se
encuentran en la base misma de la relación entre población y medio ambiente
(Heilig, 1993 y 1995; Martine, 1993; Provencio, s/f; Engelman, 1994; De
Sherbinin, 1993, etcétera), al vincular las esferas productiva y de consumo con
los habitantes de un territorio determinado y sus impactos en el medio
ambiente.
A raíz de la Revolución
industrial y, posteriormente, con la producción a gran escala de bienes de
consumo duradero, tales como el automóvil, los aparatos electrodomésticos y
otros productos industrializados y desechables −que han marcado el desarrollo de las sociedades en el presente siglo−, las necesidades de la población se han transformado
de una manera radical, y la producción de sus satisfactores deviene el
principal motor de la reproducción del sistema socioeconómico y de los
problemas ambientales a nivel global.
La población humana se
vincula al medio ambiente a través de procesos de producción y consumo
asociados a la satisfacción de sus necesidades, mismas que son determinadas
socialmente dependiendo del momento histórico, la estructura económica
predominante, la diferenciación social, las pautas culturales, etcétera, además
de la disponibilidad de recursos naturales. Con el desarrollo de nuevas
tecnologías, este último factor deja de ser determinante, pues la aparición de
bienes sustitutos permite una mayor oferta de ciertos bienes estratégicos para
la subsistencia humana.
Durante el presente siglo
hemos sido testigos de avances tecnológicos de gran envergadura, que sin
embargo han afectado el equilibrio ecológico del planeta, y desde la década de
los años sesenta las voces de alarma no han cesado de advertir su peligro en la
subsistencia de la especie humana.
A pesar de que la relación
de la población con los procesos de producción y consumo resulta determinante
para poder comprender los procesos ambientales que actualmente llaman la
atención de investigadores, tomadores de decisiones y sociedad en general, su
análisis demanda la incorporación de diversos enfoques disciplinarios. Por un
lado, la economía contribuye al dar cuenta de la estructura productiva en
diversas escalas espaciales, como países, regiones, localidades, etcétera,
identificando aquellos procesos productivos con mayor impacto en el medio
ambiente. En los últimos años una rama de la economía se ha abocado a la
dimensión ambiental y se ha propuesto una serie de mecanismos, principalmente
de tipo financiero, para evitar la degradación ambiental en distintas ramas de
la actividad económica, aunque no se encuentran libres de críticas por su
dudosa efectividad (Leff, 1995).
Por otro lado, las ciencias
políticas y la sociología alertan sobre la injusticia en la distribución de los
recursos y en la toma de decisiones estratégicas para detener el deterioro
ambiental. Se ha llamado la atención acerca de la influencia que importantes
intereses económicos han tenido en el surgimiento de la crisis ambiental a
nivel global, así como de la falta de compromiso para adoptar medidas para
resolverla.
La solución a los problemas
ambientales dista mucho de ser simple, y a efecto de contribuir a su
comprensión, es indispensable saber cómo la población humana hace uso del medio
ambiente. Una aproximación a esta dimensión puede realizarse a través del
análisis de los patrones de consumo de distintos grupos sociales, para lo cual
resulta de fundamental importancia conocer sus características demográficas, en
virtud de que la dinámica de las poblaciones, su estructura y su composición en
hogares nos pueden proporcionar ciertas pistas acerca de la evolución futura de
la demanda de ciertos recursos naturales, y en consecuencia, anticipar acciones
que contribuyan a un menor deterioro ambiental.
Por lo tanto, el hecho de
pensar que las necesidades básicas de la población (alimentación, vivienda y
vestido), así como su tamaño y ritmo de crecimiento, serán las variables
fundamentales de la capacidad del planeta para garantizar el futuro de la
especie humana, lleva a cuestionar argumentos neomalthusianos, que parecen
dominar aún ciertas esferas de pensamiento científico y político.
Hace unos años, Davis (1991)
aducía la necesidad de incorporar la dimensión cultural del consumo en el estudio
de la interrelación entre población y recursos naturales, dada la importancia
que en la sociedad actual tiene la posesión de bienes materiales. Advertía que
a pesar de que el hombre había alcanzado logros importantes en materia
tecnológica y científica, que podrían permitirle disfrutar de una mejor calidad
de vida y un mayor tiempo libre, en la sociedad industrial se promueven
actitudes y valores que alientan la acumulación de bienes materiales,
convirtiendo el trabajo en un fin, más que en un medio, para alcanzar un nivel
mínimo de bienestar.
Pero, ¿acaso toda la
población puede acceder a la gran variedad de bienes materiales al alcance de
las sociedades industrializadas? Esto sería, aparentemente, el fin último de la
filosofía de la globalización de los mercados; sin embargo, al igual que la
diversidad de algunos indicadores demográficos ya mencionados, la población
mundial presenta un mosaico de situaciones económicas, políticas, sociales y
culturales, que determinan tanto los mecanismos institucionales de acceso, uso
y control de los recursos naturales, como las necesidades y sus satisfactores,
y en consecuencia, los patrones de consumo.
En las sociedades en las que
la satisfacción de las necesidades básicas se realiza directamente a través de
la explotación de los recursos naturales disponibles en el entorno inmediato,
sin relaciones con mercados extra regionales, el conocimiento de los mecanismos
institucionales de acceso, uso y control de esos recursos podría resultar
suficiente para determinar los patrones de consumo de los individuos y hogares,
los cuales corresponderían a las labores productivas desarrolladas en el nivel
local, con limitados intercambios.
En las sociedades cuya
reproducción social y material depende principalmente del mercado, la
disponibilidad de medios económicos representa un factor fundamental para
acceder a los satisfactores que definen los patrones de consumo. En tal virtud,
una dimensión central para aproximarnos a la estructura del consumo consistiría
en analizar el ingreso de los hogares y sus determinantes, como por ejemplo, la
inserción ocupacional de sus miembros económicamente activos y su escolaridad.
En ambos casos las características
demográficas, tanto de individuos como de hogares, contribuyen a una mejor
comprensión de las relaciones señaladas. Destacan la distinción entre
localidades rurales y urbanas, la estructura por edades y sexo de los
individuos y la estructura de los hogares, debido a la influencia que pueden
tener para entender la dinámica del consumo y sus posibles efectos en el medio
ambiente.
La dimensión espacial
Existe una amplia gama de
acercamientos a la dimensión espacial de los fenómenos demográficos. Un corte
frecuentemente socorrido y que ha probado amplia eficiencia en la explicación
de los mismos, lo representa la división rural-urbana, cuya definición se
enfrenta a múltiples problemas.
Por ejemplo, en términos
exclusivos del tamaño de la población, no existe consenso acerca del límite
ideal para caracterizar a una localidad como rural o urbana. La definición
censal en México consiste en considerar rurales a aquellas localidades de menos
de 2,500 habitantes, y como urbanas a las que superen este número. Algunos
estudiosos de lo urbano han sugerido un corte de 15,000 habitantes, mientras
que algunas recomendaciones internacionales sitúan este límite en 20,000. Esta
diversidad de definiciones nos muestra la dificultad para determinar con base
en un solo indicador la complejidad de la dimensión espacial de la realidad.
Lo mismo sucede si
privilegiamos en la definición de ruralidad el predominio de las actividades
económicas primarias, pues puede darse el caso de que en comunidades
relativamente apartadas y con poca población, la actividad económica
preponderante no sea exclusivamente del sector primario, invalidando el
criterio basado en la exclusiva actividad económica.
Por otro lado, la
disponibilidad de servicios urbanos es otro de los criterios empleados para
diferenciar a las comunidades rurales de las urbanas; sin embargo, en especial
en sociedades industrializadas, localidades poco comunicadas y con un pequeño
número de habitantes disponen de toda la infraestructura considerada como
"urbana", a saber: agua potable, alcantarillado, escuelas, centros de
salud, etcétera.
La dificultad de considerar
un criterio único para determinar la situación rural o urbana de las
comunidades, nos lleva a proponer con fines analíticos un continuum, en
uno de cuyos extremos podríamos ubicar a grupos rurales basados en la
explotación de los recursos naturales de su entorno inmediato, con poca o nula
influencia de agentes externos para la satisfacción de sus necesidades, y en el
otro, a las mega ciudades, en las que dicha satisfacción, si bien basada en la
explotación de recursos naturales, se encuentra mediada por múltiples factores
entre los que destaca el mercado extra regional.
Como se mencionó con
anterioridad, en las sociedades cuya reproducción se basa en la explotación y
autoconsumo de los recursos naturales de su entorno inmediato, el estudio de la
relación entre población y medio ambiente puede resultar menos complicado al
poderse identificar directamente los mecanismos institucionales de acceso, uso
y control de los recursos que definen los patrones de consumo, la influencia de
la dinámica demográfica en los mismos, así como en procesos de conservación o
deterioro ambiental, además del desarrollo de mecanismos de adaptación a
posibles desequilibrios ecológicos.
Así, podría determinarse con
relativa facilidad la manera en que el crecimiento de la población afecta la
capacidad de carga de los ecosistemas locales, y en caso de desequilibrios que
pusieran en riesgo la sobrevivencia del grupo estudiado, los mecanismos de adaptación
a los que se recurriría; entre éstos, la intensificación de los procesos
productivos, la reducción del consumo de bienes escasos, la disminución de la
fecundidad, las modificaciones en la estructura de parentesco y de los hogares,
o la emigración.
En un texto clásico, Boserup
(1965) examina la capacidad de los grupos humanos para hacer frente a los retos
que impone el crecimiento de la población, gracias al desarrollo de tecnologías
más intensivas de producción. Por su parte, Meggers (1976) señala los
mecanismos para controlar el crecimiento de la población, a los que recurren
algunos grupos amazónicos. Otros estudiosos de la relación han privilegiado el
medio rural, por la relativa "transparencia" de las relaciones
estudiadas.
No obstante, cabe mencionar
que en la actualidad cada vez son más escasos los grupos sociales que dependen
para su reproducción de la exclusiva explotación y autoconsumo de su entorno
inmediato, dada la creciente integración al mercado y la monetización de las
actividades propias del medio rural.
En cuanto a los niveles de
consumo, podríamos suponer que la explotación de los recursos naturales
responde, en este tipo de comunidades, principalmente a la satisfacción de
necesidades básicas: alimentación, vestido, vivienda y salud; los patrones de
consumo se determinan con base en estas necesidades.
La situación se torna
compleja al abordar la relación población-ambiente en sociedades más
desarrolladas, y al llegar al otro extremo del continuum: las grandes
ciudades de la actualidad, en donde la satisfacción de las necesidades se
realiza principalmente por medio del mercado, y en donde la relación con el
entorno natural −bastante directa entre los grupos rurales dedicados a actividades primarias− se ha transformado en una relación indirecta, dado el
predominio creciente de un ambiente artificial y con nuevas necesidades
satisfechas principalmente por medio del mercado, que se alejan cada vez más de
los requerimientos básicos de alimentación y vivienda.
La heterogeneidad económica
En la discusión acerca del
impacto de la población en la calidad del ambiente, se ha documentado la
influencia que tiene la ubicación de los individuos en la estructura económica
con respecto al acceso a los recursos naturales y a la calidad de los mismos. Se
ha mencionado que la responsabilidad del deterioro ambiental se puede
identificar con los patrones de consumo de la porción más rica de la humanidad,
cuya capacidad económica garantiza el acceso a bienes materiales que tienen un
grave impacto en el medio planetario. Por su parte, se argumenta que la porción
más pobre de la población mundial, dado su limitado ingreso y su ritmo de
crecimiento, utiliza de manera menos sustentable los recursos naturales a su
alcance, especialmente en zonas ecológicamente vulnerables como las selvas
tropicales.
A efecto de aproximarnos a
esta diversidad, una primera tarea consistiría en caracterizar a la población
que interesa estudiar, en un momento y espacio determinados, de acuerdo con su
posición en la estructura social y económica, determinada por distintos atributos.
Un primer criterio podría ser el ingreso de los individuos y sus hogares, como
mecanismo fundamenta de acceso a los recursos naturales en sociedades
monetizadas, mediante la observación de sus patrones de consumo. Sin embargo,
no todos los grupos de población satisfacen sus necesidades y consumen por
medio del mercado, por lo que es necesario contemplar otros atributos −especialmente en comunidades rurales de países en
desarrollo−, tales como su actividad
económica que, como antes se señaló, coincide con algunos aspectos de su
relación con los recursos naturales y el ambiente. La ocupación y el sector de
actividad pueden resultar útiles para caracterizar la diversidad económica y
social, pero también como aproximación a su relación con el medio. Es posible
hacer esta caracterización a nivel de grandes agregados de individuos, aunque
el análisis se enriquecería al utilizar las unidades domésticas, definiéndolas
con las características económicas del jefe del hogar, pero preferentemente de
todos los miembros económicamente activos. Otra posibilidad es observar la
distribución del ingreso de los hogares, con la típica clasificación por
decirles de ingreso.
Una vez caracterizada la
población en estudio, habría que clasificar los patrones de consumo de los
distintos grupos sociales, a distintas escalas espaciales y temporales, con el
fin de documentar su evolución en el tiempo, dando prioridad a aquellos bienes
"críticos" por su impacto en la calidad del ambiente (Provencio,
s/f).
Fuentes de información disponibles
como las encuestas de ingresos y gastos −levantadas en una gran cantidad de países− podrían facilitar la comparación internacional, así como dentro de los
países. No se trata de fuentes perfectas, pero podrían representar la base para
posteriormente profundizar el análisis con técnicas más depuradas. Este tipo de
encuestas proporciona información detallada de muestras representativas a nivel
nacional de los hogares, tanto del ingreso como del gasto, con un minucioso
desglose que favorece la aproximación a los patrones de consumo de los diversos
grupos sociales.
Mediante el análisis de esta
información se podrían identificar tanto los bienes consumidos por diversos
grupos económicos, como su impacto en el ambiente. Si bien está documentado que
durante los últimos años la distribución del ingreso en nuestro país se ha
vuelto más desigual y que las diferencias se han ensanchado, podemos suponer
que los grupos menos privilegiados tendrían un consumo mucho menos impactante
en términos ambientales, por la sencilla razón de que su propia situación de
miseria les impide acceder a aquellos bienes con un grave impacto en el medio
ambiente, especialmente de manera global (vehículos automotores, aparatos
domésticos y productos desechables, entre otros bienes industrializados).
La estructura del consumo de
los grupos menos privilegiados económicamente se encuentra dominada por
aquellos bienes destinados a la satisfacción de las necesidades básicas, pero
principalmente a la alimentación de los miembros del hogar. No obstante, su
impacto en la calidad de los recursos naturales podría resultar muy importante
dada su magnitud y ritmo de crecimiento, especialmente en ecosistemas frágiles
como las selvas tropicales, y en los cinturones de pobreza que rodean las zonas
urbanas.
En virtud de que la
información que proporcionan las encuestas de ingresos y gastos proviene de
muestras representativas a nivel nacional de los hogares a lo largo del tiempo,
se puede contar con una primera aproximación a los patrones de consumo de los
distintos grupos de población, aunque se trata de información sobre el gasto de
los hogares, lo cual no necesariamente abarca todo el consumo y su complejidad,
en especial de aquellos mecanismos de acceso a los recursos no monetizados.
En tal virtud, es
indispensable combinar este tipo de fuentes con otras vías de recolección de
información, entre las que destacan los métodos cualitativos, que nos permiten
acercarnos al significado del consumo entre los diversos grupos económicos de
población, a los mecanismos de acceso a los recursos naturales, y al impacto
real de conductas consumistas en el entorno. Empero, la riqueza del análisis no
radica exclusivamente en esta dimensión económica; es indispensable incorporar
las características demográficas de la población estudiada.
La heterogeneidad
demográfica
Además de la heterogeneidad
económica de la población, que representa un mecanismo fundamental del acceso a
los recursos naturales, y en consecuencia, de los patrones de consumo, existe
una serie de variables demográficas que convendría tomar en cuenta al abordar
esta mediación. Comenzaremos por el tamaño de la población; posteriormente nos
centraremos en la dinámica demográfica, acentuando las modificaciones en la
estructura de la población, tanto por edad como por su organización en hogares,
proponiendo algunas hipótesis acerca de su posible influencia en la relación
con el ambiente, mediante las modificaciones que podrían originar en los
patrones de consumo.
Tamaño de la población
El propio tamaño de una
población podría representar el elemento demográfico central de la mediación a
que hemos hecho referencia. Al menos cada habitante del planeta debería contar
con una serie de recursos mínimos que le permitieran alimentarse adecuadamente
y contar con una vivienda de condiciones mínimas. Pero esta "utopía"
ha sido materia de amplios debates y conflictos desde tiempos remotos, ante las
desigualdades sociales y económicas que han caracterizado la historia de la
humanidad.
Ya hemos presentado algunas
cifras del crecimiento de la población mundial y cómo en el presente siglo se
han alcanzado niveles nunca antes registrados, con importantes variaciones
entre países desarrollados y en vías de desarrollo (ver supra).
Si supusiéramos que las
necesidades básicas de la población determinan su consumo y en consecuencia su
impacto en la explotación de los recursos naturales, cerca de 6,000 millones de
habitantes deberían: consumir al menos 2,500 calorías al día; contar con un
espacio mínimo para refugiarse de las inclemencias del clima; disponer de un
consumo mínimo de 50 litros de agua al día; esto por mencionar las necesidades
más elementales. Podemos imaginarnos la carga que sobre los recursos naturales
imprime esta magnitud de población, aspecto que ha sido motivo de advertencias
con respecto a los límites del crecimiento, hecho que refuerza los argumentos
neomalthusianos, a pesar de que de acuerdo con diversas estimaciones (Heilig,
1993 y 1999, el planeta tendría una capacidad casi ilimitada para hacer frente
a las crecientes demandas de una población en expansión.
Sin embargo, como señalamos
en relación con los fenómenos demográficos, las desigualdades entre países y
dentro de los mismos, nos alertan acerca de la diversidad de cargas ambientales
de las distintas sociedades, y es precisamente en esta diversidad demográfica
que nos centraremos a continuación, en un intento por establecer algunas
relaciones prioritarias para comprender su papel en los patrones de consumo de
la sociedad.
Dinámica demográfica y
estructura por edades
Las grandes transformaciones
sociales, económicas y políticas registradas desde mediados del presente siglo,
han modificado radicalmente la estructura y distribución de la población. En
los países en desarrollo se atraviesa en la actualidad por periodos de elevado
crecimiento demográfico, situación denominada por los teóricos de los estudios
de población como la etapa transicional, en la que la fecundidad disminuye
posteriormente a la caída de la mortalidad, reportada como consecuencia de la
aplicación de los avances médicos y sanitarios que controlan las enfermedades
infecciosas. Esta etapa viene acompañada de una estructura por edades de la
población bastante joven, a diferencia de aquellas poblaciones pos
transicionales en las que la estructura por edades se va envejeciendo.
En una población donde se
registran elevadas tasas de fecundidad y mortalidad, la tasa de crecimiento
demográfico es reducida y la estructura por edades permanece sin cambios
importantes; sin embargo, en una población que logra controlar la mortalidad, a
consecuencia de mejoras sanitarias y médicas, pero cuya fecundidad es elevada,
la tasa de crecimiento aumenta y la estructura por edades muestra una base
amplia, es decir, se caracteriza por un predominio de población joven. Por otro
lado, en aquellas sociedades en las que disminuye la fecundidad y la mortalidad
también es baja, se registra un proceso de envejecimiento de la población, dado
que la renovación de generaciones es muy lenta. Este sería el caso de las
poblaciones de países desarrollados, en los que la pirámide de edades cambia de
forma, ensanchándose en las edades adultas. La población mexicana, que registró
una importante caída de la fecundidad desde la década de los años setenta,
comienza a ensancharse en edades menores de 30 años (ver gráfica 1).
La estructura por edades de
la población incide en muchos aspectos de la vida-social y económica; y en
consecuencia sobre el medio ambiente, al ejercer presión sobre ciertos recursos
estratégicos. En una sociedad con una estructura por edades joven, resultado de
altos índices de fecundidad y bajos de mortalidad, con tasas de crecimiento
elevadas, este ritmo hace que resulten insuficientes las inversiones para
garantizar suficiente alimentación, educación básica, infraestructura sanitaria
y atención primaria a la salud, condiciones agravadas por la propia situación
de dependencia de los países en desarrollo, así como por los procesos de
urbanización e industrialización que promueven la migración rural-urbana, la
expansión territorial de las zonas urbanas y los consecuentes impactos
ambientales frente a una inadecuada infraestructura. Las grandes ciudades de
los países en desarrollo son claros ejemplos de esta situación.
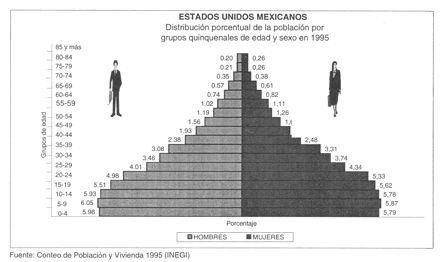
Al respecto conviene señalar que la urbanización trae aparejados otros
patrones de consumo, más intensivos en cuanto a los recursos naturales, y que
en la medida en que la población abandona su situación de ruralidad, el impacto
per cápita en el medio ambiente se incrementa en una magnitud importante. Tal
es el caso del consumo de agua y combustibles tanto de manera directa como
indirecta, por medio del consumo de otros bienes, como la carne de res,
principalmente al alcance de grupos de clases medias urbanas[1].
El tipo de presiones sobre los recursos varía en
sociedades con una estructura por edades adulta, en proceso de envejecimiento,
cuyas demandas se canalizan principalmente
a la generación de empleos y viviendas para nuevas familias, así como a
la atención a problemas de salud vinculados sobre todo a padecimientos
crónico-degenerativos. El hecho de que el número de habitantes crezca a un
ritmo más lento ha permitido destinar recursos suficientes a la construcción de
infraestructura urbana, controlando los problemas básicos de saneamiento,
aunque dada la importancia de la actividad industrial, junto con el uso
generalizado de vehículos automotores, de aparatos electrodomésticos y de
productos desechable, los problemas ambientales son de otra especie, así como
su impacto en la salud.
A medida que las sociedades se urbanizan y disminuyen su
ritmo de crecimiento (etapa pos transicional), el impacto en el medio ambiente
se incrementa, dados los cambios en su relación con el mismo, por lo que es
necesario no perder de vista los posibles efectos que pueda tener la evolución
de la población mundial, especialmente en los países en desarrollo (a pesar de
haber podido controlar la natalidad), si es que no se modifican los modelos de
consumo industrializado.
Estructura de los hogares,
patrones de consumo y medio ambiente
Al igual que el estudio del comportamiento
demográfico de la población, así como el de otros fenómenos sociales y
económicos, el del impacto de la dinámica demográfica en el medio ambiente gana
precisión si lo analizamos en el ámbito de las unidades domésticas en que se
encuentran organizados los individuos, al representar una instancia mediadora
entre el acceso a los recursos y los consumos individual y social.
La consideración de la
composición y estructura de los hogares, así como el ciclo de vida familiar,
constituyen elementos fundamentales para aproximarnos a la mediación a que nos
hemos venido refiriendo.
En las sociedades
desarrolladas, con un importante componente de población adulta y/o anciana y
bajos niveles de fecundidad, la organización familiar en hogares pequeños y
unipersonales tiene una influencia distinta sobre los recursos naturales y la
ocupación del espacio físico que afecta su relación con el ambiente, dadas sus
necesidades básicas socialmente creadas, que superan la mera sobrevivencia y
buscan mejor calidad de vida con confort y un mayor espacio habitable.
La necesidad de un mayor
número de viviendas, independientemente de la tasa de crecimiento de la
población, hace necesaria la ampliación del suelo urbano, a costa de la tierra
destinada a actividades agropecuarias. La consiguiente construcción de
infraestructura de comunicaciones −especialmente para autotransporte− que cubre de material impermeable amplias superficies estratégicas para la
recarga de acuíferos, es una de las consecuencias que la estructura por edades,
vinculada a patrones reproductivos y a la estructura de los hogares, puede
tener en la esfera ambiental. Esta creciente demanda de suelo urbano se
registra igualmente en poblaciones con un elevado ritmo de crecimiento, aunque
las causas son ciertamente distintas, con frecuencia identificadas con la
migración rural-urbana.
En tanto la estructura por
edades de la población se encuentre dominada por grupos adultos, aún en edad
productiva, con una limitada fecundidad y ante una constante ampliación de su poder
adquisitivo, la proporción del gasto de los hogares destinada a cubrir las
necesidades básicas disminuye en la estructura del consumo. La adquisición de
enseres domésticos, automóviles y viajes de placer cada vez más ostentosos
explica en parte el por qué en los países desarrollados −no obstante haber controlado su crecimiento
demográfico− el impacto que cada
habitante tiene sobre el medio es muy superior al de un habitante de un país en
vías de desarrollo (Wackernagel y Rees, 1996).
La importancia del género y
el ciclo vital
Por su parte, el menor
tamaño de los hogares se encuentra asociado a la jefatura femenina y a la mayor
escolaridad de las mujeres, así como a su participación en la actividad
económica; de ahí la importancia que recientemente se le ha dado en las
políticas de población al empoderamiento (empowerment) de las mujeres.
En los países
industrializados, ante la importancia que el mercado tiene en la reproducción
cotidiana de los hogares, es indispensable considerar la participación femenina
en el mercado laboral, su posible influencia en los patrones de consumo y su
consecuente impacto ambiental. Generalmente la participación de las mujeres en
la actividad económica contribuye a la adquisición y al mejoramiento de la
infraestructura doméstica, pero el peso que representa para ellas la doble
jornada (siendo económicamente activas), las vuelve más dependientes de bienes
industrializados para la reproducción cotidiana de sus unidades domésticas. La
oferta de alimentos industrializados (congelados o enlatados), así como de
productos desechables, detergentes y material de limpieza doméstica de alta
eficiencia, con frecuencia elaborados con compuestos químicos de alta
toxicidad, tienen un impacto importante en el ambiente, tanto por la generación
de desechos domésticos como por la contaminación de los cuerpos de agua a los
que son arrojados. Sin embargo, representan insumos indispensables en casi
todos los hogares, y su utilización se intensifica en la medida en que las
mujeres −también principales
encargadas de la reproducción cotidiana de los hogares industrializados− se incorporan al mercado laboral.
La organización en hogares
pequeños y unipersonales por parte de la población de las sociedades
desarrolladas, propicia que se incurra en des economías de escala en el ámbito
de las unidades domésticas, tanto por lo que respecta al uso y aprovechamiento
del suelo, la energía, los alimentos y el agua, como de los enseres domésticos,
por mencionar los más obvios.
El hecho de que en los
países en desarrollo se registren elevados tamaños promedio de los hogares, aun
con una proporción importante de estructuras no nucleares −muchas veces en condiciones de hacinamiento−, obliga a hacer un uso más eficiente y racional de
los recursos disponibles. La propia situación de pobreza de amplias capas de la
población refuerza este manejo menos derrochador, tanto del espacio como de los
recursos naturales estratégicos, a pesar de que comúnmente se atribuye a la
condición de pobreza de la población de las sociedades en desarrollo, el
deterioro ambiental global.
Aproximarnos a la relación
entre estructura y composición del hogar y patrones de consumo, es posible por
medio del análisis de las encuestas de ingresos y gastos de los hogares, no
obstante las limitaciones señaladas. La información en ellas contenida a
propósito de la estructura y composición de los hogares, resulta de suma
utilidad como punto de partida hacia análisis más profundos. En este sentido,
convendría aproximarnos a las estrategias de sobrevivencia de los hogares desde
una perspectiva ambiental, mediante métodos cualitativos, por ejemplo,
distinguiendo la composición de los hogares y privilegiando aquellos dirigidos
por mujeres, a menudo los más pobres entre los pobres, a efecto de poder
conocer el impacto ambiental que tienen sus patrones de consumo precario y su
insuficiente acceso a la infraestructura urbana, especialmente en los
cinturones de miseria de las grandes ciudades, coadyuvantes en importantes
problemas ambientales.
Adicionalmente, convendría
tomar en cuenta las fases del ciclo vital familiar en la conformación de los
patrones de consumo y su impacto en el medio. Por ejemplo, en las sociedades
industrializadas a medida que la estructura por edades se envejece, su
organización en hogares predominantemente unipersonales, además de su perfil
epidemiológico, propician que en edades avanzadas la población se enfrente a
nuevas necesidades que afectarán su patrón de consumo. Es posible que en la
medida en que se requiera de la ayuda de otras personas para su mantenimiento
cotidiano, y ante la oferta de atención que dan las instituciones de seguridad
social de países desarrollados, se recurra a instituciones como asilos y
hospitales, con impacto diferencial sobre el ambiente. En este sentido, ¿cuál podría
ser el impacto ambiental de la modificación de los patrones de consumo? Por un
lado, la vivienda colectiva podría llevar a un uso más eficiente tanto del
espacio como de los energéticos y los alimentos; por el otro, la creciente
dependencia de medicamentos y las estancias hospitalarias podrían modificar la
composición de los desechos y la basura municipales, pero también
comprometerían la utilización y el control de determinados recursos naturales
indispensables para la producción de medicamentos y la elaboración de dietas
menos nocivas para el organismo humano.
Por su parte, en las
sociedades en vías de desarrollo la atención de personas de edad avanzada recae
en sus familiares, dada la limitada seguridad social institucionalizada con que
se cuenta, propiciando la extensión de los hogares, con la consecuente
utilización más intensiva de los recursos y del espacio. Sin embargo, las
transformaciones sociales y económicas que han afectado el sustento de las
redes de apoyo y solidaridad dentro de los hogares, pueden promover la creación
de hogares unipersonales en fases avanzadas del ciclo vital, que −en ausencia o insuficiencia de pensiones de vejez− podrían darse en condiciones de extrema pobreza. Su
posible impacto, no sólo en el ambiente, sino en la calidad de vida de la
población de la tercera edad, deberá ser materia de investigación futura.
El impacto ambiental de los
patrones de consumo es muy distinto en fases tempranas del ciclo vital entre
sociedades industrializadas y no industrializadas; en estas últimas, el acceso
a los servicios mínimos de saneamiento es muy desventajoso. El impacto de un
recién nacido en una ciudad como Boston, por ejemplo, definitivamente es muy
superior al de un bebé en Lagos.
Es indispensable considerar
cómo todos estos elementos pueden afectar el acceso a los recursos, los
patrones de consumo y su impacto en el medio ambiente, y no abordar esta
cuestión exclusivamente como si todos los humanos tuviéramos el mismo acceso a
los recursos y, en consecuencia, una misma relación con nuestro entorno.
Conclusiones
El estudio de la relación
entre población y medio ambiente privilegiando la mediación de los patrones de
consumo hace indispensable la consideración simultánea de aspectos como el
espacio en que vive la población, la actividad productiva, el nivel de ingreso,
la distribución del mismo, las expectativas de consumo −determinadas cultural y publicitariamente−, además de características demográficas como la edad,
el sexo, la organización familiar y el momento del ciclo vital individual y
familiar, aspectos todos que determinan consumos específicos.
La aproximación al impacto
que puede tener la estructura por edades de la población en el ambiente por
medio del consumo, así como su organización en distintos tipos de hogares, puede
realizarse desde diversas perspectivas. La disponibilidad de encuestas de
ingresos y gastos, levantadas en distintos momentos y países, nos permite una
primera aproximación a la influencia que la distribución del ingreso de los
hogares tiene en esta relación. Sin embargo, información que también es captada
por estos instrumentos y que no ha sido explotada con este fin, puede
proporcionar pistas valiosas sobre el complejo papel que desempeñan la
diversidad demográfica y la heterogeneidad de la estructura y composición de
los hogares en la conformación de los patrones de consumo, vinculados a la
desigualdad económica, y en cuanto al acceso a los recursos.
Como han demostrado los
estudios de población orientados a la explicación de algunos fenómenos
demográficos, con el fin de enriquecer el análisis es indispensable la
combinación de perspectivas como las que nos pueden proporcionar estos
instrumentos de amplia cobertura, con otras técnicas de acercamiento a la
realidad, como los métodos cualitativos que arrojan luz sobre otros elementos
centrales y que difícilmente pueden ser aprehendidos con este tipo de
encuestas. Nos referimos a la riqueza que los métodos cualitativos, de corte
antropológico, ofrecen para profundizar en algunos elementos que se encuentran
en la base de decisiones pertinentes para las relaciones que nos interesa
explicar. En el caso que nos ocupa, podríamos explorar cómo a lo largo de la
vida de una persona se han modificado los mecanismos de acceso a los recursos
naturales, su influencia en los patrones de consumo, y a su vez, cómo éstos han
variado a lo largo del tiempo, junto con las distintas experiencias vitales de
los individuos y las familias. Por ejemplo, con la llegada de nuevos miembros
al hogar, su incorporación al mercado laboral, su matrimonio, migraciones,
etcétera. También podríamos aproximarnos al papel que, por ejemplo, tiene la
búsqueda de prestigio social en el consumo entre algunos grupos sociales, y
cómo, incluso ante recursos limitados, se privilegian renglones del consumo que
se alejan de la satisfacción de necesidades básicas, para adquirir prestigio
social, determinado por la cultura dominante. Sobre este aspecto podemos citar
el consumo de carne de res en lugar de vegetales con alto valor proteico, o
bien la adquisición de autos de lujo en lugar de vivienda; aun si es sencilla;
esto podría darnos ciertas pautas acerca de la importancia que la dimensión
subjetiva tiene en el comportamiento de la población y su relación con el
medio. Incluso puede estar en la misma base de decisiones netamente
demográficas, como la migración, la nupcialidad, la fecundidad, etcétera, al
vincularse crecientemente con la disponibilidad de medios para acceder a
ciertos recursos.
Como podemos apreciar, la
diversidad de enfoques y unidades de análisis, así como de fuentes de
información y herramientas analíticas para el estudio de la relación entre
patrones de consumo y dinámica demográfica como mediaciones de la interrelación
entre población y ambiente, prometen ser una fuente inagotable de inspiración
para los investigadores interesados en este interesante campo de estudio.
Bibliografía
Arizpe, Lourdes (1980), La
migración por relevos y la reproducción social del campesinado, México, El
Colegio de México, Cuadernos del CES, núm. 28.
−−−, Fernanda Paz y Margarita Velázquez (1993), Cultura y cambio global:
Percepciones sociales sobre la deforestación en la Selva Lacandona, México,
CRIM/UNAM-Miguel Ángel Porrúa.
−−−y Margarita Velázquez (1994), "The Social
Dimensions of Population", en L. Arizpe, P. Stone y D. Major (eds.), Population
and Environment. Rethinking the Debate, Boulder, Colorado, Westview Press.
−−−, Priscilla Stone y David Major (eds.) (1994), Population
and Environment. Rethinking the Debate, Boulder, Colorado, Westview Press.
Bilsborrow, Richard (1993),
"Reflexiones metodológicas sobre las interrelaciones entre
procesos demográficos y problemas del ambiente en áreas rurales de
América Latina", en Haydea Izazola y Susana Lerner
(comps.), Población y ambiente: ¿nueva interrogantes a
viejos problemas?, México, SOMEDE-El Colegio de México-The Population Council.
−−− (1994), "Population Development and
Deforestation: Some Recent Evidence", en ONU, Population, Environment
and Development: Proceedings of the United Expert Group Meeting on Population,
Environment and Development, Nueva York, ONU.
Boserup,
Ester (1965), Conditions of Agricultura1 Growth, Chicago, Aldine.
Commoner,
Barry (1994), "Population, Development and the Environment: Trends and Key
Issues in the Developed Countries", en ONU, Population, Environment and
Development: Proceedings of the United Expert Group Meeting on Population
Environment and Development, Nueva York, ONU.
Corona, Rodolfo et al.
(1986), Problemas metodológicos en la investigación sociodemográfica,
México, PISPAL-El Colegio de México.
Davis,
Kingsley (1991), "Population and Resources: Fact and Interpretation",
en K. Davis y M. S. Bernstam (eds.), Resources, Environment and Population:
Present Knowledge, Future Options, Population and Development Review.
Suplemento del vol. 16, 1990, The Population Council.
De
Sherbinin, Alex (1993), Population and Consumption Issues for
Environmentalists. literature search and bibliography prepared by the
Population Reference Bureau for the Pew Charitable Trusts, Global Stewardship
Initiative, Washington, D. C. (cuadernillo).
Ehrlich,
Paul y J. Holdren (1971), "The Impact of Population Growth", Science,
núm. 171, pp. 1212-1217.
−−− (1974), "Human Population and the Global
Environment", American Scientist, núm. 62, pp. 282-292.
Engelman,
Robert (1994), Stabilizing the Atmosphere: Population, Consumption and
Greenhouse Gases, Washington, D. C., Population and Environment
Program-Population Action International.
García, Rolando (1986),
"Conceptos básicos para el estudio de sistemas complejos", en E. Leff
(coord.), Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del
desarrollo, México, Siglo XXI.
Garúa, Brígida, Humberto
Muñoz y Orlandina de Oliveira (1982), Hogares y trabajadores en la ciudad de
México, México, El Colegio de México-UNAM.
Heilig,
Gerhard (1993), How Many People Can Be Fed on Earth? Laxenburg, Austria,
IIASA, Working Paper WP-93-40.
−−− (1995), Lifestyles and Global Land-use Change: Data
and Thesis, Laxenburg, Austria, ILASA, Working Paper WP-95-91, septiembre.
Hogan, Daniel (1993),
"Capacidad de carga poblacional: Rehabilitando un concepto", en
Haydea Izazola y Susana Lerner (comps.), Población y ambiente ¿nuevas
interrogantes a viejos problemas?, México, SOMEDE-El Colegio de México-The
Population Council.
−−− (1995), "Population, Poverty and Pollution in Cubatao, Sao
Paulo", en Alina Petrikowska y John Clark (eds.), Population and
Environment in lndustrialized Regions, Número Especial, 64, Geographia
Polonica, Varsovia, Academia Polaca de Ciencias-Instituto de Geografía y
Organización Espacial, pp. 201-224.
Izazola, Haydea y Catherine
Marquette (1995), "Migration in Response to the Urban Environment:
Out-migration by Middle Class Women and their Families from Mexico City after
1985", en Alina Potrikowska y John Clarke (eds.), Population and
Environment in Industrialized Regions, Número Especial, 44, Geographia
Polonica, Varsovia, Academia Polaca de Ciencias-Instituto de Geografía y Organización
Espacial, pp. 225-256.
−−−y Susana Lerner (comps.) (1993), Población y ambiente: ¿nuevas
interrogantes a viejos problemas?, México, SOMEDE-El Colegio de México-The
Population Council.
Landa, Rosalva y Julia
Carabias (1993, "Deterioro ambiental, una propuesta conceptual para zonas
rurales de México" (en este volumen).
Leff, Enrique (1993),
"La interdisciplinariedad en las relaciones población-ambiente. Hacia un
paradigma de demografía ambiental", en Haydea Izazola y Susana Lerner
(comps.), Población y ambiente: ¿nuevas interrogantes a viejos problemas?,
México, SOMEDE-El Colegio de México-The Population Council.
−−− (1995), "¿De quién es la naturaleza? Sobre la apropiación social de los
recursos naturales", Gaceta Ecológica, núm. 37, México, Instituto
Nacional de Ecología-Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca,
pp. 58-64.
Lerner, Susana y André
Quesnel (1982), "Una familia como categoría analítica en los estudios de
población. Propuesta de un esquema de análisis", en CONACYT, Memorias
de la Segunda Reunión Nacional sobre la Investigación Demográfica en México,
México, CONACYT.
Marquene, Catherine (1995), Households
Characteristics and Deforestation: A Study on the Northern Ecuadorian Amazon Frontier,
Nueva York, Departamento de Sociología/Universidad de Fordham, tesis de
doctorado en demografía.
−−−y Richard Bilsborrow (1994), "Population and the
Environment in Developing Countries: Literature Survey and Research
Bibliography", borrador, Nueva York, ONU, Population Division of the
Economic and Social Information and Policy Analysis.
Martine, George (1993),
"Población, crecimiento y modelo de civilización: dilemas ambientales del
desarrollo", en Haydea Izazola y Susana Lerner (comp.), Población y
ambiente: ¿nuevas interrogantes a viejos problemas?, México, SOMEDE-El
Colegio de México-The Population Council.
Martínez, Carolina y L.
Vargas (en prensa), "Ambiente y salud en Xochimilco: una aproximación
cualitativa", Estudios de Antropología Biológica, vol. VIII, México, IIA-UNAM.
Mc
Nicoll, Geoffrey (1994), "Mediating Factors Linking Population and the
Environment", en ONU, Population, Environment and Development
Proceedings of the United Expert Group Meeting on Population, Environment and
Development, Nueva York, ONU.
Meggers, Betty (1976), Amazonia
Hombre y cultura en un paraíso ilusorio, México, Siglo XXI.
Mertens, Walter et al.
(1982), Reflexiones teórico-metodológicas sobre investigaciones en población,
México, El Colegio de México.
Organización
de las Naciones Unidas (ONU) (1959, Population, Environment and Development
Proceedings of the United Expert Group Meeting on Population, Environment and
Development, Nueva York, ONU.
−−− (1996), Población Mundial 1996, Nueva York, ONU.
Pichón,
Francisco (en prensa), "Agricultural Settlement, Land Use and
Deforestation in the Ecuadorian Amazon Frontier: A Micro-Leve1 Analysis of
Colonists´ Land Allocation Behavior", en Barbara Badaut y William Moomaw
(eds.), Population/Environment Equation: Implications for Future Security,
Londres, MacMillan.
Pimentel, David (1997),
"Livestock Production: Energy Inputs and the
Environment", ponencia presentada en la Reunión de la Sociedad Canadiense de Ciencias Animales, Montreal, Canadá, 24 al 26 de julio.
Provencio, Enrique (S/f)
"Patrón de consumo, desigualdad y sustentabilidad: Algunas consideraciones
generales y para el caso de México", Programa de Estudios Avanzados en
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (LEAD-México), El Colegio de México
(mimeo.).
Schmink,
Marianne y Charles Wood (1992), Contested Frontiers in Amazonia, Nueva
York, Columbia University Press.
Schteingart, Martha (coord.)
(1997), Pobreza, condiciones de vida y salud en la ciudad de México,
México, El Colegio de México.
Sydenstrycker Neto, John y
Stephen A. Vosti (1993), "Household Size, Sex Composition and Land Use in
Tropical Moist Forest: Evidence from the Machadinho Colonization Project, Rondnia, Brazil", ponencia
presentada en la Reunión Annual de la Asociación Americana de Población (PAA),
Cincinnati, Ohio, 1 al 3 de abril.
Tudela, Fernando (1995), "Población y medio
Ambiente: los desafíos de la complejidad", Perfiles Latinoamericanos,
año 4, núm. 6, junio, pp. 9-28.
Venegas, Sylvia (1983), Economía campesina y migración
temporal, México, CEDDU/El Colegio de México, tesis de maestría en
demografía.
Viqueira, Carmen (1977), Percepción y cultura. Un
enfoque ecológico, México, Ediciones de la Casa Chata-CIESAS.
Wackernagel, Mathis y William
Rees (1996), Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth,
Gabriola Island, BC y Philadelphia, PA, New Society Publishers.
Wood, Ch. (1993)
"Temporalidades y escalas en competencia en el estudio de la población, el
ambiente y la sustentabilidad", en Haydea Izazola y Susana Lerner (comp.), Población y ambiente: ¿nuevas interrogantes a
viejos problemas?, México, SOMEDE-El Colegio de México-The Population
Council.