Normatividad urbanística virtual en la Ciudad de
México*
Gustavo Garza
El Colegio de México
Centro de Estudios Demográficos y
de Desarrollo Urbano
Camino al Ajusco no. 20
Pedregal de Santa Teresa
01100 México, D.F. Tel. (5) 645 44 59
Fax (5) 645 04 64
* Agradezco la importante asistencia de Gabriela Grajales durante la
realización de todo el trabajo.
El Área Metropolitana de la
Ciudad de México (AMCM) es la cuarta ciudad más poblada del mundo, después de
Tokio, Nueva York y São Paulo. En 1990 está constituida por un tejido urbano
relativamente continuo que tiene como centro la Plaza de la Constitución
(Zócalo), y se extiende en las 16 delegaciones en que se divide políticamente
el Distrito Federal y en 32 municipios del Estado de México, en una extensión
de 1,706 km2. Es práctica común referirse al AMCM como la Ciudad de
México, el Distrito Federal y la capital, dado que no existe una definición
política sobre el área metropolitana en su conjunto[1].
De esta suerte, desde el punto de
vista legal la Ciudad de México es la parte del AMCM que se ubica en el
Distrito Federal, pero en su carácter de área metropolitana constituye la más
colosal obra realizada en toda la historia de la nación.
El objetivo central de este
trabajo es presentar una imagen totalizadora del cuerpo de normas urbanísticas
vigente en la actualidad en el Distrito Federal que rigen su expansión urbana.
Específicamente se tienen tres propósitos concretos: i) describir las
peculiaridades demográficas y urbanísticas del Área Metropolitana de la Ciudad
de México subdividida en la parte correspondiente al Distrito Federal y la del
Estado de México; ii) esquematizar las características básicas de las
leyes, reglamentos y programas vigentes exclusivamente en el Distrito Federal,
enfatizando aquellas que determinan más directamente la forma de su estructura
urbana; y, iii) reflexionar sobre las perspectivas del desarrollo urbano
del Distrito Federal y la adecuación de su normatividad urbanística.
Evolución
demográfica y urbanística
Fundada en 1522 por Hernán
Cortés, la Ciudad de México fue la localidad más importante de la Nueva España,
aunque su crecimiento desde el siglo XVI a inicios del XIX fue muy lento: los
30 mil habitantes existentes al momento de su fundación se elevan a 180 mil en
1810, año en que se inicia la Guerra de Independencia. Durante todo el siglo
XIX únicamente logra duplicar su población al alcanzar en 1900 una población de
344 mil habitantes.
Una vez que se estabiliza el
país, hacia principios de los años treinta en el periodo posrevolucionario, la
Ciudad de México inicia una acelerada transformación económica, demográfica y
urbanística que la convertiría en una de las metrópolis más grandes del mundo.
En 1930 alcanza un millón de habitantes, que aumentan a 3.1 en 1950, año en que
principia su expansión metropolitana al extender su crecimiento hacia el
municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. Para 1960 una dinámica Área
Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM) eleva su población a 5.4 millones de
habitantes incorporando a los municipios de Naucalpan, Chimalhuacán y Ecatepec,
con lo que absorbe cuatro municipios conurbados del Estado de México.
A partir de los años sesenta la
expansión del AMCM se acelera notablemente. En 1970 alcanza 8.7 millones de
habitantes, los cuales se distribuyen en 6.9 en el Distrito Federal y 1.8 en 11
municipios conurbados del Estado de México. En 1980 su población total se eleva
a 12.8 millones de habitantes, aumentando entre 1970-1980 a una tasa de 3.9%
anual, siendo ésta de 1.9% en el Distrito Federal y de 9.4% en los 17
municipios conurbados del Estado de México (véase el cuadro 1).
En 1990 el AMCM está constituida
por 15.8 millones de habitantes, divididos en 8.6 millones en el Distrito
Federal y 7.2 millones en 32 municipalidades mexiquenses (véase el cuadro 1).
La tasa de crecimiento anual entre 1980-1990 se reduce notablemente a 2.1%,
siendo de únicamente 0.3% en el Distrito Federal y de 4.8% en los municipios
conurbados. Según la información preliminar del conteo de población y vivienda
de 1995, el AMCM, según se ha definido en este trabajo, tiene 17.0 millones de
habitantes, subdivididos en 8.8 en el Distrito Federal y 8.2 en los 32
municipios conurbados del Estado de México (véase el cuadro 1). El Distrito Federal
se mantiene como la parte con mayor población de la metrópoli, aunque entre
1990-1995 presenta una tasa de crecimiento anual de 0.56%, considerablemente
menor que el 2.69% de los municipios
conurbados mexiquenses.
Los 17 millones de habitantes del
AMCM en 1995 se encuentran distribuidos en partes muy semejantes en el Distrito
Federal y en los 32 municipios conurbados del Estado de México. Estas dos
entidades federativas cuentan con estructuras jurídico-políticas y normas
urbanísticas diferentes, siendo que la urbe se encuentra gobernada por un
Regente nombrado por el Presidente de la República (que a partir de 1997 será
electo por la población), un Gobernador electo del Estado de México, 16
Delegados nombrados por el Regente y 32 Presidentes municipales electos.
A este conjunto de instancias
administrativas se aplican dos cuerpos diferentes de normas y políticas
urbanísticas que rigen la expansión de las áreas urbanas correspondientes. En
este contexto, el objetivo central del artículo es presentar una imagen
totalizadora del complejo conjunto de leyes, decretos, normas, reglamentos y
planes vigentes que rigen el desarrollo urbanístico de la Ciudad de México, con
la finalidad de que a partir de una visión amplia de su intrincada
superestructura normativa sea factible diseñar un código urbano que los
articule y coordine, asimismo que las uniforme, en forma de una reglamentación
metropolitana única.
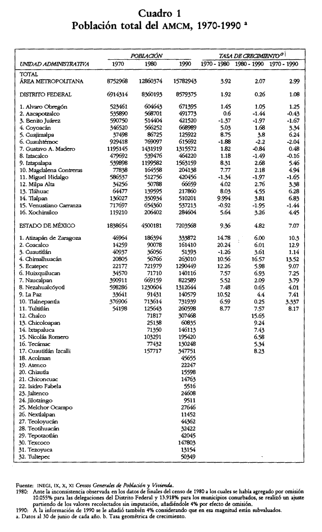
Antes de ello será conveniente
describir la expansión del tejido o mancha urbana del AMCM, que constituye la
base donde se aplica la normatividad urbanística existente. La información de
la superficie del tejido urbano es de diversas estimaciones y no es del todo
comparable, pero es útil para tener una idea aceptable de su extensión y
densidad de población.
En 1900, al inicio del siglo XX,
la Ciudad de México era una localidad de tamaño relativamente pequeño; con 345
mil habitantes distribuidos en 2,714 hectáreas, estimándose un densidad de 127
habitantes por hectárea (hab/ha). A mediados del siglo, la urbe constituía una
metrópoli de considerable tamaño al tener 2.3 millones de habitantes que
presentaban un densidad de 99 hab/ha. Entre 1950-1970 el AMCM creció a una tasa
anual de 6.9%, alcanzando 8.8 millones de habitantes en 1970 y una densidad de
128 hab/ha, la más elevada hasta la actualidad (véase el cuadro 2). En los
siguientes 20 años su tasa de crecimiento se reduce a 3.0% anual y su densidad
en 1990 es de 93 hab/ha, siendo la menor registrada desde 1900. Esto resulta de
su expansión física hacia los municipios periféricos del Estado de México, que
presentan una baja densidad. Efectivamente, las densidades de población entre
las diferentes delegaciones y municipios del AMCM presentan considerables
diferencias. En general, el área urbana del Distrito Federal es más densa que
la de los municipios conurbados, siendo en la primera de 110 hab/ha y en los
segundos de 78 hab/ha (véase el cuadro 3).
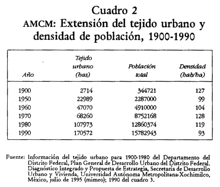
Al interior del Distrito Federal,
sin embargo, existen también diferencias muy acentuadas. En un extremo se
encuentra el área urbana de Milpa Alta con 25 hab/ha, y en el otro Iztacalco
con 203 hab/ha (véase el cuadro 3). En los municipios conurbados se tiene en un
extremo a Isidro Fabela con 15 hab/ha, y en otro a Nezahualcóyotl con 261
hab/ha, que es la unidad administrativa del AMCM más densamente poblada (véase
el cuadro 3).
En síntesis, en 1990 el AMCM
tiene una superficie urbanizada de 170,572 hectáreas donde habitan 15.8
millones de personas, presentando acusadas diferencias de densidades en las 16
delegaciones y los 32 municipios donde se localiza (véase el cuadro 3). La
superficie territorial total de estas 48 unidades administrativas es de 4,981
kilómetros cuadrados, por lo que el tejido urbano sólo representa 34.2% de
dicho total, constituyendo la diferencia un territorio envolvente de la mancha
urbana, esto es, parte de una zona metropolitana que no fue posible delimitar
con precisión.
En lo que sigue se presenta el
marco normativo del Distrito Federal, que intenta regular a este gran
conglomerado urbano que constituye la más compleja y colosal obra realizada en
toda la historia de la nación.
Distrito
Federal: leyes, decretos, acuerdos, normas, reglamentos y programas
En 1928 se crea por decreto
presidencial el Departamento del Distrito Federal, suprimiendo las antiguas
municipalidades que formaban la Ciudad de México y el Distrito Federal. Desde
los años treinta, por tanto, se ha establecido un conjunto de leyes, decretos,
programas, normas y reglamentos que constituyen la estructura jurídica que lo
regula. Para los propósitos del presente trabajo interesa describir el conjunto
de normas vigentes que rigen la estructura y dinámica urbana de la parte del
Área Metropolitana de la Ciudad de México ubicada en el Distrito Federal. Antes
de ello sin embargo, es necesario bosquejar las características básicas de su
gobierno.
Hasta 1996 el presidente de la
República designa a un Jefe del Departamento, o Regente, quien gobierna la ciudad y nombra a 16
delegados para otras tantas entidades en que ésta se encuentra políticamente
dividida. En los últimos años, en el transcurso de las luchas políticas por
lograr la democratización del gobierno del Distrito Federal, se han establecido
instancias más representativas de la población, como el caso de la Asamblea de
Representantes, creada en 1988 con miembros electos de los diversos partidos
políticos. En 1993 se aprobó en el Congreso de la Unión una reforma política
para elegir en 1997 al Regente mediante una terna de miembros del partido con
más votos, de entre los cuales el Presidente nombraría a uno y lo sometería a
la Asamblea de Representantes para su ratificación. Este cambio no fue
satisfactorio para los partidos políticos, que siguieron discutiendo sobre la
reforma electoral durante 1995 y la primera mitad de 1996, llegando a aprobar
la Cámara de Diputados el 31 de julio de 1996 una serie de reformas y adiciones
constitucionales. La reforma al artículo 122 establece que los habitantes del
Distrito Federal elegirán directamente al Regente en 1997 y en el año 2000 a
los delegados correspondientes[2].
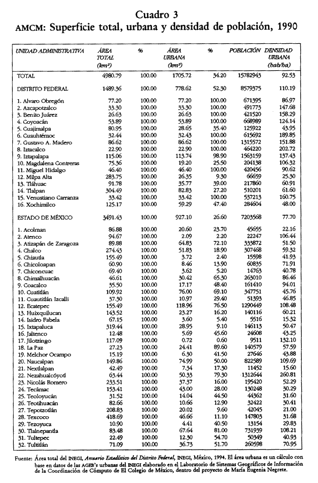
En el marco de la reforma
política negociada por el Jefe del Distrito Federal, la Asamblea de
Representantes y los partidos políticos, en 1993 se presenta un dictamen ante
la Cámara de Diputados para la creación de los Consejos de Ciudadanos del
Distrito Federal.
Los Consejos de Ciudadanos
constituyen una nueva figura en la legislación del Distrito Federal, que
establece la elección de 365 consejeros ciudadanos en otras tantas áreas
vecinales en que se ha dividido la entidad. Estos se agrupan en 16 consejos de
ciudadanos correspondientes a cada delegación en que políticamente se
constituye el Distrito Federal. Durante el mes de junio de 1995 se discutió la
Ley de Participación Ciudadana para el Distrito Federal, y el Partido
Revolucionario Institucional aprobó, en ausencia de los demás partidos (PAN,
PRD, PT y PVEM), el artículo 71 que señala que "no podrán utilizarse
emblemas, frases, leyendas y colores de partido político alguna". En esta
dirección el artículo 60 establece que "Los Consejos de Ciudadanos serán
electos por fórmula [...]" (Ley de Participación Ciudadana del Distrito
Federal, 1995).
La primera elección de esta
instancia de participación fue el 12 de noviembre de 1995, pero hubo un gran
abstencionismo, pues sólo votó alrededor de 20% de los electores. Sea como
fuere, la función genérica que deberán desempeñar los Consejos de Ciudadanos es
ser "[...] órgano de representación vecinal y de participación
ciudadana" (Departamento del Distrito Federal, lo de agosto de 1994:
artículo 120). El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en su artículo 129
les asigna 10 funciones específicas, entre las que destacan: i) aprobar,
supervisar y evaluar los programas operativos delegacionales anuales; ii)
presentar y dar seguimiento a las denuncias ante las autoridades competentes;
iii) proponer la atención a problemas prioritarios en la prestación de
servicios públicos; y, iv) participar en el cumplimiento del programa de la
delegación en materia de uso de suelo y del plan parcial de desarrollo.
Los derechos y obligaciones de
los ciudadanos y las funciones de los diversos órganos del Distrito Federal
están regulados por un conjunto de leyes, reglamentos, programas, decretos y
acuerdos que constituyen una superestructura legal de gran complejidad. En lo
que sigue se presenta, en forma por demás esquemática, aquéllos de corte
urbanístico que regulan la estructura y expansión del tejido urbano del
Distrito Federal, con objeto de proporcionar una imagen totalizadora de su
normatividad urbanística.
a. Leyes
urbanas
i. Ley
Orgánica del Departamento del Distrito Federal
Esta ley establece las normas de
gobierno para la entidad. En ella se enlistan las diferentes unidades
administrativas mediante las cuales el Jefe del Departamento ejerce sus
atribuciones, así como la asignación de las tareas legislativas del Congreso de
la Unión y las judiciales a los Tribunales de Justicia del Fuero Común. En
materia de desarrollo urbano del Distrito Federal, al Departamento le
corresponde fijar las políticas, estrategias, líneas de acción y sistemas
técnicos a que deban sujetarse la planeación urbana y la protección al medio
ambiente. Adicionalmente, es de su competencia dictar las políticas generales
sobre la construcción y conservación de las obras públicas y sobre los
programas de regeneración urbana. Finalmente, la Ley Orgánica delega al
Departamento del Distrito Federal la responsabilidad de autorizar la expedición
de licencias de construcción, ampliación, modificación, conservación y mejoramiento
de todo tipo de inmuebles.
ii. Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal
Durante el proceso de reforma
política para la Ciudad de México se debatieron dos posiciones opuestas:
transformar al Distrito Federal en el estado 32 de la República o mantenerlo
como sede de los poderes federales sin alterar radicalmente su régimen
político, pero ideando reformas que lo democraticen. Esta última posición
prevalece y en 1987 se crea la Asamblea de Representantes del Distrito Federal
como Órgano de representación plural de la ciudadanía, con facultades para
normar la vida de la ciudad y representar a su población. De 1992 a 1994, por
iniciativa del Regente Manuel Camacho Solís, se trabaja en la reforma del
gobierno del Distrito Federal para proporcionarle una forma de gobierno propio.
Este proceso culmina el 1° de agosto de 1994, cuando se decreta el Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal (Departamento del Distrito Federal, lo de agosto
de 1994).
El estatuto sustituye parte de la
Ley Orgánica, al señalar que "Se derogan todas aquellas disposiciones que
contravengan las contenidas en este Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal", pero mantiene a "la Ley que regule la administración
pública del Distrito Federal [...]. El Estatuto está constituido por seis
títulos subdivididos en 13 capítulos y 132 artículos con 16 transitorios:
título primero, Disposiciones Generales; título segundo, De los Derechos y
Obligaciones de Carácter Público; título tercero, De las Atribuciones de los
Poderes de la Unión para el Gobierno del Distrito Federal; título cuarto, De
las Bases de la Organización y Facultades de los Órganos Locales de Gobierno
del Distrito Federal; título quinto, De las Bases para la Organización de la
Administración Pública, del Distrito Federal y la Distribución de Atribuciones
entre sus Órganos; y, título sexto, De los Consejos de Ciudadanos.
Para los propósitos del presente
trabajo únicamente interesa destacar sus principales características con
implicaciones urbanísticas. El artículo 8 señala como Órganos de Gobierno del
Distrito Federal: La Asamblea de Representantes, El Jefe del Distrito Federal y
el Tribunal Superior de Justicia. En el título cuarto se indica que la Asamblea
de Representantes realiza la función legislativa, teniendo facultades según el
artículo 42 para formular observaciones al Programa General de Desarrollo del
Distrito Federal y legislar en materia de administración pública local, bienes
de dominio público y privado, participación ciudadana, planeación del
desarrollo urbano, transporte urbano y tránsito, servicio de limpia, fomento
económico, protección y empleo, entre otros. En esta dirección, dentro de las
obligaciones del Jefe del Distrito Federal se encuentran las de iniciar leyes y
decretos, expedir reglamentos, nombrar y remover libremente a titulares de
dependencias del Distrito Federal, presentar a la Asamblea la Ley de Ingresos y
Egresos, dirigir la planeación y ordenamiento del desarrollo urbano, así como
formular el Programa General de desarrollo de la Ciudad, entre sus principales.
Cabe destacar la sección tercera del capítulo II, título cuarto, sobre la
Coordinación Metropolitana, pues como se sabe el área urbana real de la Ciudad
de México se localiza (45.6%) en el Distrito Federal y en el Estado de México
(54.4%), por lo que la existencia de algún tipo de instancias de corte
metropolitano son cada vez más imprescindibles. El artículo 69 señala que el
Distrito Federal participará en la planeación y ejecución de acciones
coordinadas con la federación, estados y municipios en materia de asentamientos
humanos, protección al ambiente, transporte, agua potable y drenaje, basura y
seguridad pública, para lo cual se establecerán comisiones metropolitanas
(artículo 70).
Finalmente, el título quinto
observa que la administración del Distrito Federal será central, desconcentrada
y paraestatal (artículo 87). La parte central está conformada por la Jefatura,
las secretarías, las delegaciones y la Procuraduría de Justicia. Las 16
delegaciones en que se subdivide el Distrito Federal, sin embargo, serán
órganos administrativos desconcentrados para una más expedita atención de los
requerimientos de la población.
El Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal, en síntesis, hace las veces de la constitución que norma la
convivencia de los habitantes de la república, constituyendo un avance
significativo del proceso de democratización de la entidad donde se asientan
los poderes federales de México.
Además de la Ley Orgánica y del
Estatuto, las principales leyes vigentes son: i) Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal (Diario Oficial de la Federación del 7 de enero de
1976, modificada el 28 de diciembre de 1987, el 4 de enero de 1991 y el 7 de
febrero de 1996); ii) Ley sobre el Régimen en Propiedad en Condominio de
Inmuebles para el Distrito Federal (Diario Oficial del 28 de Diciembre de 1972,
modificada el 9 de mayo de 1986 y el 23 de junio de 1993); iii) Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Ley federal con
aplicación en el Distrito Federal; Diario Oficial del 28 de enero de 1988); iv)
Ley de Seguridad Pública (Diario Oficial del 19 de julio de 1993); y, v)
Ley de Notariado para el Distrito Federal (Diario Oficial del 8 de enero de
1980, modificada el 13 de enero de 1986). Considerando los objetivos de este
trabajo, a continuación se presentan las características de las dos primeras
leyes señaladas.
iii. Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 1996
La versión actual de esta ley es
muy reciente, habiendo sido publicada en el Diario Oficial de la Federación el
7 de febrero de 1996. Esta nueva ley sustituye a la antigua Ley de Desarrollo
Urbano del 7 de enero de 1976, que había sido únicamente modificada el 28 de
diciembre de 1987 y el 4 de enero de 1991. Aun con estas revisiones, la ley de
1976 presenta una serie de inconsistencias derivadas de su inadecuación al
nuevo artículo 122 constitucional que establece las bases del sistema de
gobierno del Distrito Federal, a la actual Ley General de Asentamientos Humanos
del 21 de julio de 1993, así como al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
del l° de agosto de 1994.
La Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal de 1996 está constituida por nueve títulos: i)
Disposiciones generales; ii) De los órganos en materia de la ley; iii)
De la planeación del desarrollo; iv) Del ordenamiento territorial; v)
De la ejecución de los programas; vi) De la participación social y la
participación privada; vii) De los estímulos y los servicios; viii)
De las licencias, certificaciones y medidas de seguridad; y, ix) De las
sanciones y procedimientos.
El título I, en su primer
artículo, establece como objeto de la ley fijar las normas básicas de
planeación y de desarrollo de los centros de población, así como determinar las
características de los usos del suelo. A continuación establece una serie de
propósitos para mejorar la calidad de vida de la población, tales como
optimizar el ordenamiento territorial, propiciar el arraigo y distribución
armónica de la población, para lo cual señala que en los programas específicos
se diseñarán las acciones requeridas para lograrlos. También plantea una serie
de metas en materia del arraigo de la población en las delegaciones centrales (Cuauhtémoc,
Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez), y prohíbe la urbanización
en las sierras de la entidad (Sierra de Guadalupe, de las Cruces, Ajusto y
Santa Catarina) y en lechos de antiguos lagos.
El título II establece en su
artículo 8 que las autoridades en materia de desarrollo urbano son cuatro: i)
la Asamblea de Representantes; ii] el Jefe del Distrito Federal; iii]
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; y iv) los Delegados del
Distrito Federal. Los artículos 9, 10, 11 y 12 puntualizan las atribuciones de
cada una de estas instancias, señalando que la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda es la encargada de realizar los programas de desarrollo urbano y la
Asamblea de Representantes de aprobarlos.
Considerando el objetivo básico
de esta ley, los títulos III y IV son los más importantes. Mientras que la ley
de 1976 señala la existencia de un plan director subdividido en un plan general
y los planes parciales, la de 1996 establece un programa general, programas
delegacionales y programas parciales. Adicionalmente, se proponen programas
anuales para vincular la planeación urbana con la presupuestal, haciendo en
principio posible otorgar los requerimientos financieros para alcanzar las
metas establecidas. Independientemente de lo irrelevante de cambiar el
sustantivo de plan por programa, al menos formalmente es claro que la ley de
1996 otorga un mayor rango a la planeación que su antecesora, al incorporar la
figura de programas delegacionales y anuales.
El artículo 18 señala que el programa
general deberá contener 10 puntos centrales, incluyéndose el diagnóstico y
pronóstico del desarrollo urbano en el capítulo I sobre la fundamentación y
motivaciones. En forma un tanto desarticulada agrega el diseño de una imagen
objetivo, una estrategia y metas generales, el ordenamiento del territorio, la
estructura vial, el sistema de transporte, las acciones estratégicas e
instrumentos, acuerdos administrativos de coordinación y, finalmente,
cuestiones sobre la información gráfica. Es posible que la minimización de un
diagnóstico y pronóstico riguroso del desarrollo urbano del Distrito Federal,
así como la ausencia de la dimensión económica y social de la urbe, pongan en
riesgo la adecuada implementación de este tipo de ejercicios. En forma simplificada
y adecuándolos a su contexto, los programas delegacionales y parciales siguen
la anterior estructura de contenido del programa general. El título III de la
Ley agrega una serie de consideraciones sobre la aplicación, tramitación,
modificación y evaluación de los programas.
El título IV Del Ordenamiento
Territorial comprende un conjunto de disposiciones sobre la relación de los
usos del suelo con las actividades y derechos de sus habitantes, así como la
zonificación del suelo y las normas de ordenación.
En la Ley de Desarrollo Urbano de
1976 el territorio del Distrito Federal se dividía en: i) área de desarrollo
urbano, y, ii] área de equilibrio ecológico. Las primeras estaban comprendidas
por zonas urbanizadas, zonas de reserva y zonas de amortiguamiento.
La Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal de 1996 clasifica en su artículo 30 el territorio de la
entidad como: i) suelo urbano, y, ii) suelo de conservación. A
este nivel la nueva ley no presenta ninguna modificación respecto a la
anterior, salvo el cambio de nombre de estos dos grandes rubros de uso de
suelo, pero en su artículo 31 presenta el concepto de "áreas de
actuación", para las cuales el Programa General deberá determinar los
objetivos y políticas específicas. En este artículo se identifican las
siguientes áreas de actuación del suelo urbano: i) áreas con potencial
de desarrollo; ii) áreas con potencial de mejoramiento; iii)
áreas con potencial de reciclamiento; iv) áreas de conservación
patrimonial; y, v) áreas de integración metropolitana. Las áreas de
actuación del suelo de conservación son: i) áreas de rescate; ii)
áreas de preservación; y, iii) áreas de producción rural y
agroindustrial.
La identificación de este tipo de
"áreas de actuación", que la ley señala deberán incorporarse en el
Programa General, probablemente permitirá orientar más específicamente los
esfuerzos de las autoridades para planear y regular el crecimiento y
refuncionalizar el suelo en el Distrito Federal. Más adelante, al analizar el
Programa General de 1996, se podrá observar a qué nivel se presentará esta
tipología del uso general del suelo.
El capítulo uno de este título IV
termina señalando la clase de usos de suelo para los dos tipos de territorio
(artículo 32), y las normas de intensidad de las construcciones (artículo 33).
El capítulo dos presenta en dos artículos la coordinación de acciones para
determinar las áreas de reservas territoriales (artículo 34) y las del
crecimiento de los poblados rurales (artículo 35). El capítulo tres, por su
parte, incluye en los artículos del 36 al 47 las normas relacionadas con la
fusión, subdivisión y relotificación de terrenos.
Los títulos V, VI, VII, VIII y IX
de la ley establecen las características de la ejecución de los programas; de
la participación social y privada; de los estímulos fiscales y financieros, así
como de los servicios urbanos; de las licencias y certificaciones; y,
finalmente, de las sanciones y procedimientos.
La ley de 1996 remite en su
articulado que será necesario expedir un reglamento de la ley donde se
establecerán los criterios específicos para su operatividad. El artículo
transitorio tercero señala que dicho reglamento se deberá realizar en un plazo
de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor, esto es, que el plazo
vence el 8 de agosto de 1996. En la octava sesión ordinaria del Consejo Asesor
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, celebrada el 21 de agosto de 1996,
se presentó un Proyecto de Reglamento de La Ley de Desarrollo Urbano fechado el
12 de agosto, cuya propuesta final se presentará a la Asamblea de
Representantes en septiembre de 1996. No siendo posible comentar este
reglamento por razones de espacio, se puede adelantar que será muy polémico
trasladar la obligación de prestar los servicios urbanos a los promotores
inmobiliarios de los conjuntos que desarrollen, tal como se plantea en su
artículo 57. Cabe señalar que en la nueva ley la figura de conjunto sustituye a
la de fraccionamiento. Se puede mencionar, no obstante, que el reglamento se
presenta en los tiempos previstos y que es acertado separarlo de la ley para
hacer más expedita la permanente adecuación que la dinámica urbana exige de los
reglamentos establecidos, sin requerir la modificación misma de la ley.
iv. Ley
sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito
Federal y Territorios Federales[3]
Esta Ley de Condominios,
decretada en 1972 y adicionada en 1986, declara de utilidad pública la
constitución del régimen de propiedad en condominio y las acciones de
regeneración urbana en el Distrito Federal. Se establece que para constituir un
régimen de propiedad en condominio se debe tener una declaración que expida la
autoridad competente del DDF con el fin de verificar si el proyecto es viable
siguiendo las previsiones legales del desarrollo urbano, de planificación y la
prestación de servicios públicos. Una vez erigido este régimen, debe
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad (artículos 3 y 4).
La ley de Condominios se divide
en los siguientes ocho capítulos, y tiene un total de 51 artículos: I. Del
régimen de la propiedad en condominio; II. De los bienes de propiedad común;
III. De las asambleas y del administrador; IV. Del reglamento del condominio;
V. De los gastos, obligaciones fiscales y controversias; VI. De los gravámenes;
VII. Destrucción, ruina y reconstrucción del condominio; y, VIII. Del régimen
de propiedad en condominio de carácter vecinal.
Los primeros dos capítulos
presentan las características básicas que deben cubrir los condominios, y el
resto se refieren a su organización interna. En el artículo 1 se señala que los
condominios pueden ser verticales, horizontales o mixtos, y cuáles son los
derechos de sus propietarios. Los artículos 2 al 10 del capítulo I señalan
cuándo se origina el régimen de propiedad en condominio, una declaratoria
pública y otras características generales de dicho régimen. En el capítulo no
se describen los elementos que son comunes, cómo hacer uso de ellos y de los
derechos de los condóminos[4].
En el Distrito Federal el régimen
de propiedad en condominio se ha utilizado en forma generalizada tanto en el
caso de edificios departamentales como en el de casas habitación. Bajo este
régimen se tiene la ventaja de utilizar elementos comunes como calles internas,
vestíbulos, jardines, vigilancia, pozos y cisternas, etc., cuyos costos se
prorratean entre los condóminos. La mayor seguridad que representan es, sin
duda, una de las razones que explican su gran utilización.
La ley de Desarrollo Urbano y la
Ley de Condominios del Distrito Federal, junto con la Ley General de
Asentamientos Humanos y las disposiciones constitucionales en materia de la
propiedad y de las atribuciones de las autoridades, constituyen el marco jurídico
sobre el cual se establece un conjunto de programas, reglamentos, decretos,
normas y acuerdos expedidos por las diferentes dependencias del DDF que rigen
las características de su expansión y estructuración territorial.
b.
Reglamentación urbanística
Las leyes se complementan con
reglamentos, que en forma metódica señalan los procedimientos para hacer
posible la correcta aplicación de las primeras. En materia urbana los
reglamentos suelen ser la guía práctica que regula el uso del suelo y las actividades
constructivas de la ciudad, siendo los documentos más significativos para el
ordenamiento urbano. Los principales reglamentos existentes en el Distrito
Federal se enlistan a continuación, señalándose la fecha de su última
publicación en el Diario Oficial (DO):
i. Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (DO, 2 de
agosto de 1993).
ii. Reglamento de Zonificación del Distrito Federal (DO, 3 de
julio de 1987).
iii. Reglamento de la Zona de Urbanización de los Ejidos (DO, 25
de mayo de 1954).
iv. Reglamento de la Ley General de Equilibrio, Ecológico y
Protección del Ambiente en materia de impacto ambiental (DO, 7 de junio de
1988).
v. Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección del Ambiente en materia de residuos peligrosos (DO, 25 de noviembre
de 1988).
vi. Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección del Ambiente en materia previsión y control de la contaminación
generada por vehículos automotores que circulan por el Distrito Federal y los
municipios de la zona conurbada (DO, 25 de noviembre de 1988).
vii. Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección del q Ambiente en materia de
previsión y control de la contaminación de la atmósfera (DO, 25 de noviembre de
1988).
viii. Reglamento para el servicio de limpia del Distrito Federal (DO,
27 de julio de 1989).
ix. Reglamento del servicio de agua y drenaje del Distrito
Federal (DO, 6 de agosto de 1993).
x. Reglamento de Estacionamientos Públicos (DO, 27 de mayo de
1991).
xi. Reglamento para el uso y preservación del Bosque de
Chapultepec (DO, 14 de agosto de 1986).
xii. Reglamento para el uso y preservación del Bosque de San Juan
de Aragón (DO, 29 de abril de 1987).
xiii. Reglamento para el uso y preservación del Parque de las Águilas
(DO, 11 de junio de 1987).
xiv. Reglamento para el uso y preservación del Parque Cultural y
Recreativo Desierto de los Leones (DO, 18 de agosto de 1988).
xv. Reglamento para la atención de los minusválidos en el Distrito
Federal (DO, 16 de febrero de 1990).
xvi. Reglamento para la protección de los no fumadores del Distrito
Federal (DO, 2 de agosto de 1993).
xvii. Reglamento de anuncios para el Distrito Federal (DO, 20 de abril
de 1982).
xviii. Reglamento de Cementerios del Distrito Federal (DO, 28 de
diciembre de 1989).
Por limitaciones de espacio, a
continuación se hace un breve resumen del reglamento de construcciones y del de
zonificación, que son las disposiciones fundamentales que determinan la
producción del espacio construido en el Distrito Federal.
i.
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (RCDF)
Este reglamento, actualmente
vigente, se publicó en la Gaceta del Departamento del Distrito Federal el 6 de
junio de 1987 y abroga al reglamento correspondiente expedido en 1976. El nuevo
reglamento presenta disposiciones más rigurosas en materia de diseño
estructural para reforzar la estabilidad de las construcciones en el Distrito
Federal, cuya necesidad se deriva de los graves daños ocasionados por los
sismos de septiembre de 1985 y de la necesidad de reducir el nivel de riesgo
futuro para los habitantes.
El RCDF es el instrumento más
importante que rige la estructuración del espacio urbano, pues es el conjunto
de normas técnicas a las que se deben sujetar la localización y características
de las construcciones en la entidad. Está constituido por 13 títulos
subdivididos en capítulos que en conjunto comprenden 353 artículos más trece
transitorios, en los cuales se integran las normas técnicas necesarias para
garantizar un diseño estructural que refuerce la estabilidad de las
construcciones e instalaciones, adecuar la ciudad para la vida de los
parapléjicos, mejorar la imagen urbana, así como promover el mantenimiento
adecuado de las construcciones de los servicios públicos.
Ante la imposibilidad de analizar
en detalle este reglamento fundamental de ordenación urbana del Distrito
Federal, se señalan tres de sus aspectos cardinales.
El título segundo del RCDF,
titulado "Vías públicas y otros bienes de uso común", está
constituido por seis capítulos. En el I, de Generalidades, se define como vía
pública a "[...] todo espacio de uso común que por disposición del
Departamento se encuentre destinado al libre tránsito, de conformidad con las
leyes y reglamentos en la materia, así como todo inmueble que de hecho se
utilice para ese fin" (Gaceta Oficial del Departamento del Distrito
Federal, 6 de junio de 1987:10). El capítulo II en su artículo 10 crea un
"Comité de Coordinación y Normas de Infraestructura Urbana" con el
fin de coordinar a la entidades públicas y privadas que intervienen en la
realización de la infraestructura, mientras que en los artículos 11 al 18 se
norman las acciones privadas dentro de la vía pública. Cabría destacar el
capítulo V, sobre alineamiento y uso del suelo, permiso cuyo otorgamiento
constituye un requisito básico para la obtención de una licencia de
construcción, que es indispensable para que los particulares realicen las
edificaciones que en conjunto definen la calidad urbanística de la ciudad. Si
se reúnen los requisitos existentes, el Departamento del Distrito Federal
expedirá la constancia sobre uso de suelo, alineamiento y/o número oficial. En
la práctica no existen dificultades para obtener esta constancia si los predios
se localizan dentro del área urbana del Programa General de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal y de los Planes Parciales Delegacionales. Sin embargo, el
crecimiento observado en la "zona de amortiguamiento", en las Aéreas
de Conservación Ecológica, así como en las localidades rurales del Distrito
Federal, ocurre en forma irregular pues no se les concede la constancia de
alineamiento y número oficial y, por ende, el permiso de construcción. Esto
origina una expansión irregular de la mancha urbana y una significativa
diferencia entre la ciudad real y la virtual.
El título cuarto es el de
Licencias y Autorización, aspecto crucial de la planeación urbana y de vital
interés para los propietarios de predios por ser la autorización oficial para
construir edificaciones. El artículo 53 señala el tipo de construcciones que
deberán obtener la licencia en las oficinas centrales del Departamento del
Distrito Federal y no en las delegaciones: conjuntos habitacionales, oficinas y
tiendas de autoservicio de más de 10 mil metros cuadrados, hospitales,
edificaciones de educación superior, industria pesada y mediana, etc. El
artículo 56 establece los requerimientos de las solicitudes de licencia de
construcciones, que cuando se trate de obra nueva son: i) constancia de
uso de suelo, alineamiento y número oficial vigente; ii) dos copias del
proyecto arquitectónico detallado; iii) dos copias del proyecto
estructural de la obra; y, iv) licencia de uso del suelo, en su caso.
Una vez aprobados estos requisitos, para la obtención de la licencia se tendrán
que pagar los derechos correspondientes. Cabe destacar que las dimensiones
mínimas de los predios para otorgar licencia de construcción serán de 90 metros
cuadrados de superficie y seis de frente a la vía pública (artículo 58). La
construcción irregular de viviendas que no cumplen con estas especificaciones
es un fenómeno reconocido por las autoridades del Distrito Federal, aunque no
se tiene cuantificación precisa sobre su magnitud.
Finalmente, cabría señalar que el
título quinto, sobre el Proyecto Arquitectónico, y el título sexto, titulado
Seguridad Estructural de las Construcciones, constituyen la parte esencial del
RCDF. El título quinto consta de 6 capítulos donde se detallan los aspectos
técnicos de los elementos arquitectónicos de las construcciones, la superficie
construida máxima (artículo 76), las áreas sin construir, el número de cajones
de estacionamiento según tipología de construcciones (artículo 80), dimensiones
y características según clase de edificación (artículo 81), los requisitos de
higiene y servicios (dotación de agua, número de excusados y lavabos), nivel de
iluminación, tipo y tamaño de las puertas, dimensiones de corredores y
escaleras, dispositivos de seguridad, y otros. El título sexto complementa al
anterior, presentando pormenorizadamente las características que deben tener
las construcciones con objeto de alcanzar un nivel de seguridad adecuado para
evitar fallas estructurales. Especifica los parámetros técnicos que deben
cubrirse en el diseño de toda estructura en relación a las cargas muertas,
cargas vivas y los efectos de sismos y vientos (artículos 172 al 240).
El RCDF presenta en su título
séptimo las condiciones en que se desarrolla el procedimiento de construcción;
el uso, operación y mantenimiento de los inmuebles, en su título octavo; las
ampliaciones de obra (título noveno), demoliciones (título décimo), y
explotación de material pétreo (título décimo primero). Finalmente, en el
título décimo segundo se incluyen las medidas de seguridad y en el décimo
tercero la inspección, sanciones y recursos de inconformidad.
El RCDF constituye un documento
técnico exhaustivo y bien elaborado, por lo que la problemática que representa
la irregularidad de algunas construcciones tendrá que enfrentarse en el ámbito
del aparato administrativo que lo implementa y las condiciones económicas,
sociales y políticas en que se inscribe la ciudad. En general, se estima que
23% del área total urbanizada de la Ciudad de México presenta condiciones de
ilegalidad en su tenencia y, por ende, en sus construcciones. Esta superficie
equivale a 1.2 millones de lotes irregulares en los que viven 6.7 millones de
personas que carecen de los servicios e infraestructura urbana mínimos (Legorreta,
1992:205). La solución de esta problemática no depende de la existencia de
reglamentos adecuados, sino de los cambios requeridos en la estructura
socioeconómica prevaleciente. La transformación de esta última debería de
constituir, por ende, uno de los objetivos básicos de los planes de desarrollo
urbano.
ii.
Reglamento de Zonificación para el Distrito Federal
Este Reglamento establece las
normas en materia de zonificación y asignación de los usos, destinos y reservas
territoriales. El documento consta de seis capítulos subdivididos en 62
artículos. Para la ordenación y regulación de la superficie del Distrito
Federal, este reglamento la clasifica como zonificación primaria y zonificación
secundaria de una forma un tanto ambigua. La zonificación primaria está
comprendida por los siguientes usos del suelo, que se determinan en el Programa
Director:
· área de desarrollo urbano
- zonas urbanizadas
- zonas de reservas territoriales
- zonas de amortiguamiento
· área de conservación ecológica
La zonificación secundaria asigna
a las zonas anteriores los usos y destinos de suelo según se determine en los
Programas Parciales.
El capítulo II del RZDF señala
que el Jefe del Distrito Federal deberá hacer las declaratorias de destinos de
suelo para fines públicos y los usos para los fines privados. El capítulo III,
De los Planos de Zonificación, señala que los planos relativos a la
zonificación primaria deberán ser a escala 1:50,000; los de zonificación
secundaria de 1:10,000; y los de las declaratorias de 1:2,000.
El capítulo IV en su artículo 29
clasifica los usos y destinos en los siguientes rubros: i) Habitacional;
ii) Servicios; iii) Industrial; iv) Áreas verdes y
espacios abiertos; v) Infraestructura; y, vi) Agrícola, pecuario
y forestal. En lo que podría considerarse la parte central de este reglamento,
los artículos 30 y 35 subdividen cada uno de los seis usos de suelo anteriores
en sus diversos componentes.
El capítulo V señala que la
licencia de uso de suelo será requerida obligatoriamente para el otorgamiento
de la licencia de construcción, y el VI agrega lo referente a las inspecciones
de verificación de usos de suelo establecidas, las multas por violaciones y la
posibilidad de interponer un recurso de inconformidad por los ciudadanos que se
consideren afectados.
En síntesis, el RZDF define en
forma genérica las reglas en materia de asignación de usos y destinos del
suelo, los cuales deben establecerse específicamente en un conjunto de planos
correspondientes. Esta característica hace que este reglamento sea
verdaderamente secundario, y sus preceptos esenciales fácilmente se podrían
incorporar al RCDF.
c. Acuerdos
en materia urbana
Los acuerdos públicos son
resoluciones adoptadas por las diferentes instancias de gobierno con el fin de
instrumentar medidas ad hoc relacionadas con la leyes, planes, programas,
reglamentos y, en general, todo los relacionado con la administración
gubernamental. En relación con las leyes y reglamentos anteriormente
presentados, se puede mencionar la existencia de los siguientes acuerdos:
i. Acuerdo por el que se declara prioritaria la regularización
de la tenencia de la tierra en el Distrito Federal y la creación de reservas
territoriales (DO, 27 de julio de 1983).
ii. Acuerdo por el que se crea la Comisión de Límites del Distrito
Federal, que tendrá como objeto auxiliar a las autoridades del Departamento del
Distrito Federal en la salvaguarda del territorio propio del Distrito Federal
(DO, 23 de mayo de 1984; modificaciones, 22 de noviembre de 1985).
iii. Acuerdo por el que se aprueba la nueva versión del Programa
General del Programa Director de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal
(DO, 16 de julio de 1987).
iv. Acuerdo por el que se aprueba la versión 1987 de los
Programas Parciales de Desarrollo Urbano de las 16 Delegaciones del Distrito
Federal (DO, 16 de julio de 1987; modificaciones, 14 de junio de 1988 y 23 de
marzo de 1993; esta última respecto a la
Delegación Álvaro Obregón).
v. Acuerdo por el que se aprueba la versión 1987 de los
Programas Parciales de los Poblados Localizados en el Ara de Conservación
Ecológica de las Delegaciones del Distrito Federal (DO, 16 de julio de 1987;
modificaciones, 5 de junio de 1988).
vi. Acuerdo por el que se establece que los conjuntos
habitacionales construidos por el Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y
Urbano del Distrito Federal, así como las acciones de regeneración urbana y
sustitución de vecindades, se sujetarán a las disposiciones contenidas en el
mismo (DO, 23 de marzo de 1988).
vii. Acuerdo que contiene las disposiciones a las que se sujetarán
los conjuntos habitacionales construidos y en proceso de construcción por el
Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano del Departamento del
Distrito Federal (DO, 29 de julio de 1988).
viii. Acuerdo referente a los Programas de Regulación Territorial que
se lleven a cabo por el Distrito Federal o sus entidades sectoriales (DO, 5 de
abril de 1989).
ix. Acuerdo por el que se crean la Oficinas Centrales de Gestión
para Licencias de Construcción y Documentos del Distrito Federal en el Colegio
de Arquitectos de México A. C. y en el Colegio de Ingenieros Civiles de México
A. C. (DO, 21 de septiembre de 1989).
x. Acuerdo por el que se delega, a los titulares de las
Delegaciones del Distrito Federal, la facultad de otorgar y expedir las
licencias de usos de suelo en el área urbana dentro de sus respectivas
jurisdicciones (DO, 21 de septiembre de 1989).
xi. Acuerdo por el que se crea el Consejo para el Mejoramiento de
la Imagen Urbana del Distrito Federal, órgano de consulta y asesoramiento del
Jefe del Departamento del Distrito Federal en asuntos relacionados con la
definición de políticas de elaboración, ejecución y evaluación de programas
concernientes al mejoramiento estético de la ciudad (DO, 28 de febrero de
1990).
xii. Acuerdo por el que se crea el consejo Asesor para la
Ejecución del Programa de Rescate
Ecológico de Xochimilco (DO, 28 de febrero de 1990).
xiii. Acuerdo por el que se determina que los usos de suelo que se
encuentran permitidos en Ias Zonas Especiales de Desarrollo Controlado y que no
cuenten con un Programa de Mejoramiento, no se les aplique la denominación de
condicionados en el Distrito Federal (DO, 10 de enero de 1991).
ix. Acuerdo por el que con objeto de apoyar la vivienda de
interés social se eximirá, tomando en cuenta el tipo de construcción de que se
trate, de parte o de la totalidad de los estacionamientos en el Distrito
Federal (DO, 8 de abril de 1991).
x. Acuerdo que complementa la tabla de usos de suelo para la
intensidad de construcciones de oficinas de gobierno y privadas en el Distrito
Federal (DO, 29 de julio de 1991; modificaciones, 24 de diciembre de 1991).
xvi. Acuerdo por el que se aprueba la versión 1992 del Programa
Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Xochimilco, así como la versión
abreviada del citado acuerdo (DO, 16 de noviembre de 1992).
Por limitación de espacio,
nuevamente, sólo es posible describir brevemente algunos de los anteriores
acuerdos, pero su título sintetiza su objetivo básico y el lector interesado
puede acudir a su consulta directa localizándolos en el Diario Oficial de la
Federación según fecha indicada.
i. Acuerdo
referente a los programas de regularización territorial que se llevan a cabo
por el Departamento del Distrito Federal o sus entidades sectores (DO, 5 de
abril de 1989)
El Departamento del Distrito
Federal, por medio de la Dirección General de Regularización Territorial,
acuerda la creación de un programa con la finalidad de regularizar
jurídicamente los predios que se encuentran al margen de la ley, otorgando la
escritura pública correspondiente. Este programa cuenta con la participación
del Colegio de Notarios del Distrito Federal, que de esta manera contribuye a
la solución de la problemática habitacional de uno de los sectores más desprotegidos
de la sociedad.
El acuerdo será aplicado a los
beneficiarios de los programas de regularización territorial que ejecute el
Departamento del Distrito Federal o sus entidades sectoriales, siendo que las
personas que realicen actos de translación de dominio sin la intervención de
las instancias mencionadas, no podrían beneficiarse con este instrumento.
El acuerdo exime del trámite de
uso de suelo, constancia de zonificación, licencia de construcción, etc., a los
predios que se incorporen a dichos programas, es decir, que ya se consideren
regularizados. Adicionalmente, cuando exista la necesidad de construir el
régimen de propiedad en condominio, se exenta de cumplir con los permisos,
autorizaciones y demás trámites y requisitos que se señalan en el artículo 3 de
la Ley de dicho régimen, y sólo se autorizan las fusiones, divisiones o
relotificaciones de predios que sean estrictamente necesarias.
Finalmente, el Departamento del
Distrito Federal delega al titular de la Dirección General de Regularización
Territorial y a sus directores de área la facultad de firmar las escrituras que
se otorguen.
ii. Acuerdo
por el que se crean las Oficinas Centrales de Gestión para licencias de
construcción y documentos que se indiquen (DO, 21 de septiembre de 1989)
Considerando que el Área
Metropolitana de la Ciudad de México es una de las urbes más pobladas del
planeta, se han buscado mecanismos alternativos para atender al gran número de
solicitudes recibidas, estudiadas y expedidas, tales como la constancia de uso
de suelo, alineamiento y número oficial, la licencia de uso de suelo y de
construcción en sus modalidades de obra nueva, ampliación, demolición, cambio
de régimen, cambio de uso de suelo y registro de obra.
Este acuerdo crea dos grandes
oficinas especializadas encargadas de tramitar dichas solicitudes, como una
nueva alternativa para la ciudadanía, mediante el esfuerzo conjunto de las
autoridades del Departamento del Distrito Federal y de los Colegios de
Ingenieros Civiles A.C. y de Arquitectos de México A.C.
Estas dos oficinas centrales
tienen su sede en el Colegio de Arquitectos de México A.C. y en el Colegio de
Ingenieros Civiles A.C., estando facultadas para llevar a cabo los trámites
antes señalados. No obstante, las Delegaciones continuarán ejerciendo estas
atribuciones, además de que supervisarán los trámites que se realicen en las
dos oficinas centrales y cuidarán que se corrija cualquier irregularidad,
siendo a su va coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
iii. Acuerdo
por el que se delega en los titulares de las Delegaciones Políticas del
Distrito Federal, la facultad para otorgar y expedir las licencias de uso de
suelo en el área urbana que sean solicitados dentro de sus respectivas
jurisdicciones (DO, 21 de septiembre de 1989)
Teniendo en cuenta que la
zonificación secundaria indica los usos que por su magnitud, complejidad y
relación con la estructura urbana no representan mayor alteración a su entorno
urbanístico, así como que el Departamento del Distrito Federal se encuentra instrumentando
un programa de simplificación administrativa con el objeto de reducir los
trámites para la obtención de la licencia de uso de suelo, por este acuerdo se
confiere a los titulares de las Delegaciones del Distrito Federal la facultad
para otorgar y expedir licencias de uso de suelo en sus respectivas áreas
urbanas, siguiendo las magnitudes y usos que se muestran en el cuadro 4.
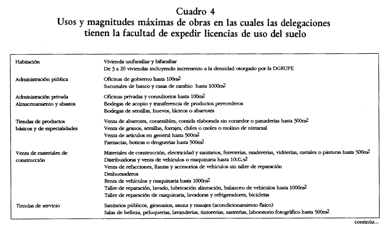
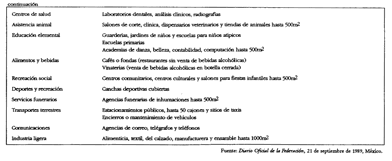
De todas las constancias que los
delegados expidan deberán mandar una copia a la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda, incluyendo el proyecto aprobado, los planos y los dictámenes de
apoyo. Los permisos de usos de suelo de los proyectos de mayor magnitud que los
presentados en el cuadro 4 seguirán otorgándose en dicha secretaría.
d. Programas
generales, parciales y sectoriales
Los orígenes de la planeación
contemporánea de la capital del país se remontan a 1933, cuando se presenta una
primera versión del Plan Regulador del Distrito Federal, así como la Ley de
Planificación y Zonificación del Distrito Federal y del Territorio de Baja
California. Los trabajos de formulación de este primer plan regulador se
prosiguen hasta 1940, año en que se concluye su versión definitiva (Hiernaux,
1989:214). Entre 1940 y 1970 predomina el empirismo en materia de desarrollo
urbana en la Ciudad de México, periodo en que destaca el regente Ernesto
Uruchurtu, que la gobernó de 1952 a 1966 mediante un estricto esquema
urbanístico sin un plan oficial (Hiernaux, 1989:243).
Es hasta los años setenta cuando
se puede hablar del inicio de una planeación urbana institucionalizada a partir
de la reforma a la Ley de Planificación del Distrito Federal en 1971 y, más
particularmente, al decretarse la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
en 1976. A continuación se enlistan los programas generales realizados a partir
de ese año, así como los programas parciales y sectoriales vigentes hasta
septiembre de 1996, que en conjunto constituyen el instrumento rector de la
planeación urbana del Distrito Federal:
i. Programas
generales
i.1 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
(DO, 30 de noviembre de 1976; modificaciones, 18 de mano de 1980, 17 de mayo de
1982, 16 de julio de 1987 y 30 de abril de 1996).
i.2 Programa de Ordenación de la Zona Conurbada del Centro del
País (DO, 2 de diciembre de 1982).
i.3 Programa de Desarrollo de h Zona Metropolitana de la Ciudad de
México y de la Región Centro (Octubre, 1983)[5].
i.4 Programa Integral contra la Contaminación Atmosférica (Ciudad
de México, octubre de 1990).
ii. Programas
parciales
ii.1 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro
Obregón.
ii.2 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Azcapotzalco.
ii.3 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Benito
Juárez.
ii.4 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Coyoacán.
ii.5 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Cuajimalpa.
ii.6 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Cuauhtémoc.
ii.7 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Gustavo
A. Madero.
ii.8 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Iztacalco.
ii.9 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
1ztapalapa.
ii.10 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Magdalena
Contreras.
ii.11 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel
Hidalgo.
ii.12 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Milpa
Alta.
ii.13 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Tláhuac.
ii.14 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan.
ii.15 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Venustiano Carranza
ii.16 Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación Xochimilco.
iii. Programas sectoriales
iii.1 Programa de Reserva Territorial.
iii.2 Programa de Infraestructura.
iii.3 Programa de Vialidad y Transporte.
iii.4 Programa de Vivienda.
iii.4 Programa de Equipamiento
Urbano.
iii.5 Programa de Medio
Ambiente.
iii.6 Programa de Desechos
Sólidos.
iii.7 Programa de Áreas Verdes.
iii.8 Programa de Salvaguarda de Sitios Patrimoniales.
iii.9 Programa de Prevención y Mitigación de Daños en Casos de
Desastre.
iii.10 Programa para el Cinturón Verde de la Ciudad de México.
iii.11 Programa de Poblados en el Área de Preservación Ecológica.
iii.12 Programa de Reordenación de Barrios.
iii.14 Programa de Reordenación Industrial.
iii.15 Programa de Mejoramiento del Centro Histórico.
Las limitaciones de extensión del
trabajo sólo permiten esquematiza el programa general 1987 y presentar algunos
ejemplos de los parciales y sectoriales de ese año, así como incluir el vigente
que aprobó la Asamblea de Representantes el 30 de abril de 1996.
i. Programa
General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 1987-1988 (PGDUDF, 87-88)
(México, D.F. 1987)
Este programa está estructurado
en siete capítulos: I. Antecedentes; II. Situación actual; III. Normatividad;
IV. Estrategia; V. Programas Sectoriales; VI. Lineamientos; VII. Instrumentos.
En un preámbulo presenta seis
tesis básicas que lo orientan:
-
Controlar y ordenar el crecimiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México.
- Contener
el crecimiento siguiendo las políticas de desconcentración de industrias
contaminantes y la prohibición de nuevos fraccionamientos.
- Reconstruir
la Zona Central de la Ciudad de México, que comprende a las delegaciones
Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Para esto
se realizará una nueva zonificación según el riesgo sísmico de estas entidades
procurando la reducción de la densidad de población y la intensidad de las
construcciones.
-
La reordenación urbana se basará en 8 sectores que contendrán a los Centros,
Subcentros, Corredores Urbanos y Zonas Especiales de Desarrollo Controlado,
además del Centro Histórico.
-
Conservar el medio ambiente evitando la urbanización del Área de Conservación
Ecológica e incrementando la calidad del medio ambiente en el área de
desarrollo urbano.
- Desarrollar los instrumentos de planeación y actualizar las
normas jurídicas en vigor.
Como parte fundamental de la
estrategia, en el capítulo IV se establecen dos áreas básicas en que se divide
al Distrito Federal: área de desarrollo urbano y área de conservación
ecológica.
Para llevar a cabo la
reordenación del Distrito Federal, este programa general divide al área de
desarrollo urbano en sectores que contienen a los centros, subcentros,
corredores urbanos, centro histórico y zonas especiales de desarrollo
controlado, con las siguientes características:
· Sectores urbanos. Sin violentar las jurisdicciones delegacionales,
éstos serán un instrumento para la reorganización y refuncionalización de las
actividades sociales, administrativas y privadas. Los sectores propuestos son
Azcapotzalco, Tacuba, Tacubaya, Culhuacán, Iztapalapa, Pantitlán y Tepeyac.
· Centros urbanos. Se pensó consolidar en la ciudad los siguientes
puntos estratégicos donde la población de su zona de influencia (1 500,000
habitantes) pueda satisfacer sus diversas necesidades: Azcapotzalco, Tacuba,
Tacubaya, Culhuacán, Iztapalapa, Pantitlán y Tepeyac.
· Subcentros urbanos. Estos son áreas complementarias a los centros
urbanos, que ofrecerán servicios de menor especialización pero más
frecuentemente requeridos por su población de alrededor de 120,000 habitantes,
que cubren una superficie promedio de 2 hectáreas. Se planeó realizar acciones
de mejoramiento en algunos ya existentes: Coyoacán, Perisur, Tizapan,
Chabacano, Bosques de las Lomas, Jamaica, Aeropuerto y Xochimilco.
Adicionalmente, se establece promover a los de: Santa Fe, El Rosario,
Camarones, Los Venados, Xola, Mixcoac, La Salud, Santa Úrsula, Huayamilpas,
Bosques de Cedros, El Yaqui, Arbolillo, Ejército Constitucionalista, Canal de
Garay y Tlalpan.
· Corredores urbanos. Estos son franjas concentradoras de servicios y usos
habitacionales apoyados por el Sistema de Transporte Colectivo –METRO, Ruta 100
y taxis colectivos−, y prestarán servicios de menor nivel que los centros y los
subcentros urbanos, evitando el desplazamiento de la población.
· Centro histórico. La meta es lograr la revitalización del distrito
central mediante su reactivación económica, rescatando y arraigando su función
comercial y social. Se buscará mantener y consolidar a la población residente,
evitar el uso del automóvil y preservar el patrimonio histórico y cultural.
El capítulo IV, de estrategia,
dedica únicamente dos párrafos al área de conservación ecológica, no obstante
su fundamental importancia para el futuro de la ciudad. Se afirma que en esta
área sólo se permitirán actividades recreativas y turísticas que les sean
afines y favorezcan su conservación y estudio, alentándose las actividades
silvícolas, ganaderas y agrícolas, al mismo tiempo que se controlarán 36
poblados que se encuentran en dicha área. El límite entre el área de desarrollo
urbano y la de conservación ecológica se presentan en la página 72 del
programa, cuya poligonal se detalla en la Declaratoria de Usos y Destinos para
el Área de Conservación Ecológica del Distrito Federal.
El capítulo V presenta
características generales de los siguientes programas sectoriales diseñados
para alcanzar las metas estratégicas: i) Reconstrucción de la ciudad de
México; ii) Reserva Territorial; iii) Programa de
infraestructura, que incluye agua potable, drenaje, energía eléctrica y telefonía;
iv) Vialidad y transporte; v) Vivienda; vi) Equipamiento
urbano constituido por educación, salud, cultura, recreación y deporte; vii)
Medio Ambiente; viii) Desechos sólidos; ix) Áreas verdes; x)
Sitios patrimoniales; xi) Preservación y mitigación de daños en casos de
desastre; y, xii) Poblados en área de conservación ecológica.
Finalmente, el programa general
presenta el capítulo VII, de Instrumentos, que explica conceptualmente cómo
lograr las metas establecidas. En esta dimensión fundamental de la planeación,
el programa se limita a describir una serie de medidas normativas de control y
fomento del uso de la tierra de corte jurídico, reglamentario y técnico, así
como señalar reformas a las leyes existentes, el fomento de la densidad
habitacional, los sistemas de transferencia de potencial de desarrollo, las
zonas especiales de desarrollo controlado, la coordinación de las actividades
del sector público, etc. En realidad, además de estos instrumentos de
procedimiento del ejercicio de la planificación, los programas sectoriales se
constituyen en los verdaderos instrumentos del programa, pero nada se dice de
los recursos financieros necesarios para implementarlos.
ii. Programa Parcial de la
Delegación Cuauhtémoc (DO, 16 de julio de 1987)
El Programa Director de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal es el nombre genérico que comprende al
Programa General anteriormente descrito, los Programas Parciales de cada una de
las 16 delegaciones en las que se subdivide a la entidad, así como a su Sistema
de Información y Evaluación. Tanto el Programa General como los Programas
Parciales deben revisarse bianualmente (Departamento del Distrito Federal,
1987:17,19). Desde 1987 y hasta 1995,
sin embargo, esto no se había realizado y en lo que sigue únicamente se presenta
el programa parcial de la delegación Cuauhtémoc de 1987.
La delegación Cuauhtémoc tiene
una superficie de 3,244 hectáreas que absorben 2.2% del total del territorio
del Distrito Federal, pero constituyen el núcleo central de la ciudad y donde
se asienta el Centro Histórico (Diario Oficial, 16 de julio de 1987:53).
El programa parcial estimó que la
delegación tenía una población de 849 mil habitantes de 1986, pero el censo de
1990 presenta la cifra de 596 mil personas.
El objetivo básico de los
programas parciales delegacionales es realizar la planeación físico-espacial de
su territorio proponiendo la zonificación secundaria correspondiente y,
principalmente, la construcción de infraestructura y vialidad. En este
contexto, los objetivos del plan parcial de la delegación Cuauhtémoc son:
redensificar las áreas con capacidad habitacional; fomentar el uso del
transporte colectivo no contaminante; preservar y conservar las áreas verdes y
forestar espacios abiertos y vías públicas; mejorar la circulación vial del
Centro Histórico de la ciudad; preservar y dar mantenimiento al patrimonio
cultural e histórico; continuar la reestructuración de los barrios afectados
por los sismos de 1985; impulsar la revitalización del Centro Histórico; y,
fomentar el uso de suelo habitacional.
En términos de la estrategia, el
programa establece impulsar y consolidar los siguientes elementos de su
estructura urbana: un centro urbano que será el Centro Histórico de la Ciudad
de México; un subcentro urbano (Chabacano); tres centros de barrio (Santa María
la Rivera, Guerrero y Esperanza); y un conjunto de corredores urbanos (Av. de
los Insurgentes, Cuauhtémoc, Av. Chapultepec −Fray Servando Teresa de Mier−,
Arcos de Belén, Av. Benjamín Franklin, Baja California, Av. Central, Av. Ribera
de San Cosme, Puente de Alvarado, Circuito Interior, Av. Paseo de la Reforma,
Calzada de Tlalpan y Anillo de Circunvalación).
Según la estrategia de usos de
suelo destaca que 60% de la superficie es mixta, reconociendo la gran
heterogeneidad que presenta en su carácter de distrito central de una gran
metrópoli. En vialidad propone construir un "par vial" del eje 1 sur
y la línea 9 del metro. Como Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (ZEDEC)
se proponen las siguientes: Juárez; Roma Norte y Sur; Condesa; Hipódromo
Condesa; y Centro. Adicionalmente presenta 11 zonas patrimoniales destacando
que dentro del perímetro "A" del Centro Histórico la altura máxima de
las edificaciones será de 15 metros o cuatro niveles y 3.5 de intensidad
máxima.
iii.
Programa Integral contra la Contaminación Atmosférica de la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México (PICCA)
El PICCA fue publicado en octubre
de 1990, dos años después de haberse implantado el Programa de Inspección y
Mantenimiento (I/M) mediante el cual se verificaba la condición de los
vehículos automotores dos veces al año, y un año después de implementarse el
programa de contingencia "Un día sin auto", que desde 1989 y hasta
1996 ha resultado ser permanente.
Considerando que alrededor de 75%
de los contaminantes atmosféricos son emitidos por vehículos automotores, el
PICCA sigue la tendencia de las anteriores medidas centrándose en aspectos
relacionados con la tecnología en vehículos y combustibles mediante la
promoción de la producción y consumo de la gasolina sin plomo; la reducción del
contenido de azufre en el diésel y en la gasolina; la ampliación de la red de
transporte colectivo de metro y trolebús; el reemplazo de los autobuses de
Ruta-100 por 3,500 unidades nuevas; la extensión del programa I/M a las unidades
de diésel; la conversión de gasolina a gas en los camiones de carga; la
instalación de convertidores catalíticos en todos los taxis y colectivos;
promover incentivos fiscales y crediticios para que las empresas manufactureras
instalen equipo anticontaminante; la sustitución de combustóleos por gas
natural en plantas generadoras de energía para reducir la liberación de azufre;
la reforestación de Leas periféricas de la ciudad para constituir un gran
cinturón verde; y, finalmente, promover la integración sobre la problemática
ecológica de la ciudad.
El PICCA estimó que para su
quinto año de funcionamiento, en 1995, se reducirían las emisiones
contaminantes en relación con 1989 en los siguientes porcentajes: 36% en
monóxido de carbono; 79% en bióxido de azufre; 26% en hidrocarburos; 55% en
partículas suspendidas totales; 5% en dióxido de nitrógeno; y 40% en plomo.
El PICCA tuvo un presupuesto de
más de 3,000 millones de dólares y constituye, incuestionablemente, el esfuerzo
más serio y riguroso para reducir la contaminación atmosférica de la capital
del país. Sin embargo, se ha concluido que únicamente logró reducir el nivel de
contaminación atmosférica del plomo, manteniendo estable, pero por debajo de la
norma, los niveles de monóxido de carbono y bióxido de azufre. El bióxido de
nitrógeno y las partículas suspendidas totales continúan con magnitudes
elevadas, mientras que el ozono presenta altos y crecientes niveles (Garza y
Aragón, 1995). En síntesis, a pesar del considerable esfuerzo y los grandes
montos de recursos económicos utilizados en el PICCA, la situación ambiental de
la urbe está lejos de ser resuelta satisfactoriamente, por lo que tendrán que
redoblarse las acciones encaminadas a enfrentarla.
iv.
Programas sectoriales
Para instrumentar los principales
objetivos del Programa General se realizan programas sectoriales que guían las
principales acciones en materia urbanística, tal como se desprende del título
de éstos al inicio del presente acápite. Por razones de espacio, únicamente se
describirán de manera sucinta dos de los más recientes.
Programa de
revitalización del Centro Histórico. La parte
central de la Ciudad de México es una de las áreas coloniales más importantes y
antiguas de las ciudades latinoamericanas. Para efectos de este programa, el
centro se subdivide en dos perímetros: A y B. El perímetro A tiene una
superficie de 3.2 kilómetros cuadrados con 1,534 edificios catalogados. Abarca
la zona que ocupó Tenochtitlan y la superficie de la ciudad española virreinal
hasta la guerra de independencia en 1810. El perímetro B, con una extensión de
5.9 kilómetros cuadrados, comprende la superficie de la ciudad hasta finales
del siglo XIX. El Programa de Revitalización del Centro Histórico constituye un
esfuerzo por resolver la situación de deterioro en que se encuentran la mayor
parte de las edificaciones en ambos perímetros mediante la participación de
organizaciones sociales, públicas y privadas en el Patronato del Centro
Histórico que fue fundado en diciembre de 1991.
El programa crea un fideicomiso
en Nafinsa para captar recursos para la restauración de los inmuebles mediante
la implementación de un sistema de "Transferencia de Potencialidad",
que permite comprar áreas con gran desarrollo potencial en distintas partes del
Distrito Federal y canalizar algunos de los recursos obtenidos de su venta
posterior para dichas restauraciones (véase Gamboa de Buen, 1994: 203).
Plan de
Rescate Ecológico de Xochimilco. Este programa se establece en
1989 para enfrentar la aguda degradación de la zona chinampera de Xochimilco
ante el abandono de las prácticas de cultivo, la disminución del turismo y el
impacto de la expansión de la mancha urbana.
El programa abarca una superficie
de 1,390 hectáreas, para las cuales se perseguirán las siguientes metas: evitar
las inundaciones de la delegación por medio de lagunas de regulación;
incrementar la recarga acuífera y preservar los mantos existentes; prevenir
mayores hundimientos diferenciales; elevar el número de chinampas dedicadas al
cultivo; incrementar la calidad ecológica de lagos y canales; reordenar y
controlar los usos de suelo para frenar el crecimiento de la mancha urbana;
crear espacios verdes y turísticos en esta zona de la ciudad; buscar
instrumentos jurídicos que permitan conciliar los intereses de la población y
las autoridades; incrementar la capacidad de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales del Cerro de la Estrella; y controlar los drenajes de la zona
montañosa de la delegación.
Un elemento central del programa
fue la construcción del Parque Natural de Xochimilco, en una extensión de 318
hectáreas. Con este proyecto se busca darle a la Ciudad de México un parque
natural, botánico, histórico, cultural, arqueológico, deportivo, recreativo y
de un mercado de plantas en donde lo predominante sea el contexto ecológico de
Xochimilco, evitando al máximo las superficies construidas. En la actualidad
este parque está abierto al público y se financia por medio del cobro de
boletos de admisión.
v. Programa General de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, 1996
Todo programa de desarrollo
urbano debe contener un diagnóstico y un pronóstico de las características esenciales
de la ciudad, a partir de los cuales se diseñan sus objetivos, metas,
políticas, estrategias e instrumentos. Considerando este planteamiento, en esta
sección se realiza un análisis esquemático del Programa General de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, 1996 (PGDUDF, 1996), documento que abroga al
programa de 1987 anteriormente presentada.
El PGDUDF, 1996, contiene cinco
capítulos en su cuerpo de trabajo, más otro adicional en forma de anexo de
información gráfica. El contenido de dichos capítulos se ajusta a lo
establecido en el artículo 18 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal de 1996, lo que restringe las posibilidades de enriquecer temática y
conceptualmente un ejercicio de este tipo.
El capítulo 1, titulado
Fundamentación y Motivación, presenta los antecedentes jurídicos y
programáticos, así como el diagnóstico y pronóstico, siguiendo textualmente lo
señalado en el mencionado artículo 18. Con esto cumple cabalmente con lo
prescrito en la ley, pero renuncia a una estructura de contenido más coherente,
en la cual diagnóstico y pronóstico constituyan el capitulado central del
programa.
El diagnóstico, base que
fundamenta todo plan, señala correctamente que a finales del siglo XX la Ciudad
de México se encuentra en un cuarto momento de su expansión. Este se inicia a
principios de los años ochenta, cuando la urbe se constituye en el núcleo de un
conglomerado que el programa denomina, sin definir, "corona regional
megalopolitana" o "megalópolis de la región centro", aunque
técnicamente hablando sería más adecuado denominarlo subsistema de ciudades de
la Ciudad de México. Sea como fuere, esta megalópolis contaba con 20.8 millones
de habitantes en 1990, que correspondían a 25.6% de la población nacional.
El PGDUDF, 19%, señala que la
megalópolis eleva su participación en el Producto Interno Bruto nacional (PIB)
de 42% en 1970 a 44% en 1988. Extraña que esta información no esté actualizada
con los censos económicos de 1993, así como que no se vincule la dinámica
macroeconómica de la metrópoli con su crecimiento urbanístico y demográfico, lo
cual debería constituir el punto de partida metodológico.
Sin definir los nexos entre el
conglomerado megalopolitano con el Distrito Federal, se pasa al diagnóstico de
la población y extensión urbana de esta última entidad. En esta parte se
introduce otro ámbito de concentración bajo las siglas ZMVM, que en capítulos
posteriores se aclara que se trata de la Zona Metropolitana del Valle de
México. Conviene aclarar que también se utiliza el concepto de Zona Metropolitana
de la Ciudad de México (ZMCM), probablemente como sinónimo, pero técnicamente
más correcto. Adicionalmente, se incluye el concepto de Ciudad de México que,
al parecer, se refiere al Distrito Federal.
La ZMVM tiene en 1990 una
población de 15.2 millones de habitantes, de los cuales 54.3% se localizan en
el Distrito Federal y 45.7% en los municipios conurbados del Estado de México.
Se estima, adicionalmente, que en 1995 la superficie del área urbana de la
metrópoli asciende a 132,576 hectáreas, lo que implica una densidad media de
129 hab/ha. Considerando que la superficie de las Áreas Geoestadísticas Básicas
(AGEB's) urbanas de la ZMCM, constituida por las 16 delegaciones del Distrito
Federal y 32 municipios conurbados del Estado de México, sumaban 170,572
hectáreas con una densidad de 92.5 hab/ha, se cree necesario revisar las
estimaciones del PGDUDF, 1996, pues la extensión del área urbana y su densidad
son dos de las variables centrales para la planeación del uso del suelo.
El diagnóstico económico del
Distrito Federal se efectúa según su participación porcentual en el PIB y en la
Población Económicamente Activa (PEA) nacional. Aunque el análisis
macroeconómico es ostensiblemente limitado, permite identificar la clara
tendencia a la especialización de la entidad en actividades terciarias.
El diagnóstico finaliza
presentando aspectos generales de las finanzas locales; sobre las consecuencias
ambientales de la dinámica urbana; del suelo y la vivienda como soportes
urbanísticas (en el Distrito Federal existen 5,802 hectáreas baldías que
representan 8.9% de la superficie urbana, 15% de las viviendas son compartidas
y 23.3% en renta); así como sobre los servicios y el equipamiento.
El pronóstico del PGDUDF, 1996 es
únicamente demográfico, sin incluir prospectiva alguna de la estructura
macroeconómica y urbana del Distrito Federal. Se estima que la población de la
"megalópolis de la región centro" pasará de 20.9 a 35.8 millones de
personas entre 1990 y el año 2020, mientras que la población del Distrito
Federal lo hará de 8.2 a 9.0 millones entre esos años. Según los datos
preliminares del Conteo de Población de 1995 realizado por el INEGI, el
Distrito Federal tiene en ese año 8.8 millones de habitantes, siendo que
algunas delegaciones del segundo contorno crecen a tasas elevadas, como
Cuajimalpa con 5.47% anual entre 1990 y 1995, Iztapalapa con 4.859'0, Contreras
con 4.25%, Tláhuac con 5.83% y Tlalpan con 5.93% (véase el cuadro 1). Varias de
estas delegaciones aún tienen considerables superficies de terreno no
urbanizado y podrían seguir absorbiendo población, por lo que si el Distrito
Federal recuperara su crecimiento económico es posible que supere con amplitud
la estimación poblacional del programa.
Sobre las implicaciones de
planear una concentración de 35.8 millones de personas en la "megalópolis
de la región centro" en el año 2020, el PGDUDF, 1996 señala que
"[...] debe corresponder a la capacidad de los recursos naturales y del
medio ambiente construido existente, con el fin de procurar un desarrollo
sustentable" (Departamento del Distrito Federal, 1996: 30). Se podría
agregar que debe guardar también correspondencia con la capacidad financiera y
tecnológica del gobierno federal y las autoridades locales, visualizándose que
en el futuro previsible no será viable disponer de las inversiones para
sufragar los proyectos multimillonarios que tal concentración demandará, de lo
cual se deriva la gran dificultad de lograr su desarrollo sustentable.
Considerando esta situación, sería recomendable establecer una serie de
acciones para frenar el crecimiento de esta super concentración económica y
demográfica, escenario que el programa no se plantea.
El PGDUDF, 1996 analiza la
participación del Distrito Federal en la economía nacional en el periodo de
1970 a 1993, pero no incorpora ningún pronóstico económico para la ciudad, lo
cual constituye probablemente una de sus principales limitaciones. La
información utilizada muestra un considerable declive en la importancia
económica del Distrito Federal al reducir su participación en el PIB nacional
de 27.6% en 1970 a 21.5% en 1992, lo cual "[...] pone en evidencia que las
condiciones de una economía abierta y globalizada han expuesto a los
productores locales a la competencia internacional, lo que ha mermado las ventajas
de las economías de aglomeración que en el pasado dieron crecimiento a la
economía del Distrito Federal (Departamento del Distrito Federal, 199635).
Cabría acotar, a este respecto, que la apertura económica ocurre a partir de
1986, cuando México ingresa al GATT, y que ésta, además, no tiene porqué mermar
las economías de aglomeración de la Ciudad de México. Adicionalmente, la
información contradice la conclusión anterior sobre la terciarización de la
capital del país, puesto que la industria manufacturera mantiene prácticamente
invariable su participación en el PIB total nacional a1 pasar de 24.7% en 1985
a 24.6% en 1992, mientras que los servicios la disminuyen, principalmente los
servicios financieros, seguros y bienes inmuebles, que se desploman de 30.1% en
1988 a 18.1% en 1992. Esto último explicaría que un elevado porcentaje de la
"gran cantidad" de edificios para oficina, comercias, hoteles y
restaurantes construidos en los últimos cinco años (Departamento del Distrito
Federal, 1996:33) se encuentren desocupados.
En síntesis, el PGDUMDF, 1996 no
incorpora ningún escenario económico para la ciudad, siendo evidente la
necesidad de impulsar la realización de investigaciones rigurosas sobre la
dinámica macroeconómica de la megalópolis, la ZMCM y el mismo Distrito Federal.
Con respecto a la prospectiva de
la estructura social, los cinco párrafos que constituyen el inciso de
tendencias sociales se quedan muy lejos de ser un diagnóstico-pronóstico de las
características sociales de la entidad al excluir temas claves como los
movimientos sociales urbanos; marginación y pobreza; desempleo, subempleo y
ambulantaje; violencia, drogadicción e inseguridad pública; entre otros.
El capítulo I termina con la
sección de tendencias territoriales, donde se sintetiza en cinco páginas la
situación del medio ambiente y la evolución de la estructura urbana. En una
página y media se incorporan las condiciones del medio ambiente, siendo que la
crítica situación de la contaminación atmosférica se menciona en sus
características más generales en un párrafo de cinco renglones, por lo que se
puede decir que es verdaderamente insuficiente, aunque exista un programa
específico sobre el medio ambiente cuyas partes centrales debería integrar con
la problemática urbanística y demográfica Finalmente, en la parte
correspondiente a la estructuración del espacio urbano se trata únicamente el
problema de la vivienda, sin mencionar el resto de los usos y destinos del
suelo y sus magnitudes correspondientes.
En general, las 16 páginas de la parte
prospectiva del programa son planteamientos que cubren insuficientemente los
elementos económicos, sociopolíticos y urbanísticos que conformarán el futuro
de la urbe, haciendo improbable diseñar una imagen objetivo realista y las
acciones específicas para alcanzarla.
El capítulo II, titulado Imagen
objetivo, presenta, más que una visión totalizada del futuro deseable para la
ciudad, los objetivos y las metas del PGDUF, 1996. Los objetivos particulares
son 13, destacando los planteamientos sobre la regulación del mercado
inmobiliario, la distribución "armónica" la población y la
conservación del medio natural. Las metas deberían ser más precisas y
expresadas cuantitativamente, pero adquieren también un carácter normativo y
reiteran algunos de los objetivos, tales como el acceso más equitativo de la
población a la vivienda; creación de una oferta adecuada de suelo; mejorar las
condiciones de la estructura vial y estimular la utilización del transporte
público; e impulsar la vigencia del programa mediante el diseño de instrumentos
de planeación y la participación ciudadana (Departamento del Distrito Federal,
1996:46).
Esta serie de metas normativas
son muy loables, pero su carácter general imposibilita la evaluación del
programa, para lo cual se requiere además conocer cómo alcanzarlas, esto es,
sus instrumentos, materia de un apartado posterior. Adicionalmente, las metas
podrían ser contradictorias, como fomentar las actividades productivas y crear
empleos, lo que implica promover la dinámica de crecimiento de la ciudad y con
ello el número de automóviles y fuentes fijas contaminantes, con lo que se
contraviene el propósito de preservar su ecosistema. Lo ideal sería asegurar un
flujo de inversión suficiente para preservar el tamaño de la urbe sin imprimirle
mayor dinamismo.
La parte neurálgica del PGDUDF,
1996 la constituye el inciso 2 del capítulo II, el cual presenta la estrategia
del programa en relación con la estructura urbana, estableciendo las
orientaciones y los lineamientos de acción de mediano y largo plazo que deberá
contemplar la política de uso del suelo del Distrito Federal. Sorprende, de
inicio, que establezca en 9.8 millones de habitantes la población programática
para el Distrito Federal en el año 2020,
cifra superior a los 9.0 millones presentada en el pronóstico. Sin embargo,
como se señaló anteriormente, es muy probable que la primera cifra sea la más
realista.
La clasificación del suelo se
ajusta al artículo 30 de la Ley General de Desarrolla Urbano del Distrito
Federal, 1996, que dala dos grandes tipos: suelo urbano y suelo de
conservación. El suelo urbano comprende 63,382 hectáreas, y el de conservación
615,554 hectáreas, preservando la línea de conservación definida en el programa
de 1987. El mantener la superficie de conservación, que es de cardinal
importancia para la sustentabilidad del desarrollo de la ciudad, constituye un
mérito del nuevo programa.
La aplicación de las acciones del
programa se enmarca en la tipología de suelo urbano señala en el artículo 31 de
la anterior ley, a partir de lo cual se determinan las áreas de actuación: i)
con potencial de reciclamiento; ii) con potencial de desarrollo; iii)
con potencial de mejoramiento; iv) áreas de conservación patrimonial; y,
v) áreas de integración metropolitana. Paralelamente, en el suelo de
conservación se tienen: i) áreas de rescate; ii) área de
preservación; y, iii) áreas de producción rural y agroindustrial. Para
cada una de estas áreas se presenta el nombre, superficie y ubicación en la
trama urbana. Dentro de la estrategia urbanística destacan las propuestas de
redensificar áreas con poca población, para recuperar las densidades históricas
de 150 hab/ha; fortalecer los subcentros urbanos; promover la protección
efectiva de las zonas de conservación ecológica; minimizar los desplazamientos
mediante la diversificación de los usos del suelo; completar el equipamiento e
infraestructura en áreas deficitarias; diseñar un sistema intermodal coordinado
de transporte; continuar con la construcción de los ejes viales troncales;
ampliar la red digitalizada de semáforos; completar la red primaria de
vialidad; entre las principales. A esto se agrega la identificación específica
de áreas de renovación, mejoramiento, conservación y preservación. Ante lo
deseable de lograr cristalizar estos planteamientos, sólo cabría reiterar la
conveniencia de establecer las prioridades para la ejecución de los proyectos y
su viabilidad financiera.
El capítulo IV, titulado Acciones
Estratégicas, de cinco páginas de extensión, contrasta notablemente con lo detallado
del anterior, limitándose básicamente a sintetizar las propuestas de los
capítulos II y III. En su primer acápite plantea la necesidad de articular las
acciones de política urbana en el contexto metropolitano y megalopolitano. Para
determinar su vialidad sería conveniente establecer propuestas específicas y
revisar las causas del fracaso de la antigua Comisión de Conurbación del
Centro, para evitar caer en falsas soluciones de tipo administrativo. En esta
dirección, sería más recomendable explorar la viabilidad política de constituir
un gobierno de cipo metropolitano o instancias ejecutivas de ese nivel. Del
resto de las acciones presentadas en este capítulo, ya se ha señalado la
conveniencia de jerarquizarlas y establecer fuentes y montos de los recursos
financieros requeridos.
El cuerpo principal del PGDUDF,
1996 termina con el capítulo V, que se denomina Instrumentación, esto es, la
parte que se refiere a cómo lograr alcanzar la imagen objetivo y las metas
trazadas. En esta dirección, el programa establece los siguientes instrumentos:
i) de planeación; ii) de regulación; iii) de fomento; iv)
de control; y, v) de coordinación. En la parte de los instrumentos de
planeación se limita a señalar que deberán realizarse los programas
delegacionales y programas parciales, donde se detallarán las acciones a
efectuar en las áreas de actuación. Habría que agregar que el artículo 17 de la
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal señala la existencia de programas
sectoriales y programas anuales de desarrollo urbano, por lo que por ley se
tiene un ambicioso conjunto de programas que no será fácil realizar
adecuadamente.
En el marco de los instrumentos
de regulación se establece la necesidad de modernizar y simplificar la
zonificación, es decir, las disposiciones existentes para regular los usos del
suelo. Esto se tendrá que realizar en los programas delegacionales en los
cuales se deberá determinar a detalle el tipo e intensidad de usos de suelo en
el territorio de cada delegación. Los instrumentos de fomento serían la
concertación e inducción de actividades a realizar por los sectores social y
privado, así como promover la desregulación y simplificación administrativa.
Los instrumentos de control, por su parte, se centrarían en la orientación
territorial del gasto público, el control de uso del suelo y la acción pública
ante los tribunales competentes para garantizar el control social de la
planeación urbana. Finalmente, los instrumentos de coordinación estarían
constituidos por una serie de comisiones intersecretariales, así como por la
Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, la cual se procurará
fortalecer.
En esta última parte del
programa, como se ve, se delinean los instrumentos necesarios para
implementarlo, sin concretizarlos. Sería conveniente que también se hubiesen
detallado los requerimientos financieros del programa y los tiempos para la
realización de los programas delegacionales, sectoriales y anuales, pues de
esto depende la posibilidad real de alcanzar la imagen objetivo propuesta para
la urbe.
En fin, a pesar de las
limitaciones que presenta el PGDUDF, 1996, éste supera notablemente la calidad
técnica, analítica, conceptual e instrumental de sus antecesores, por lo que
constituye un avance en la evolución de la planeación urbana de la Ciudad de
México.
vi. Programa
para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México, 1995-2000 (PMCA VW)
Este programa consta de 12
capítulos que no presentan un ordenamiento lógico según las partes clásicas de
todo plan o programa: antecedentes y conceptualización, diagnóstico,
pronóstico, objetivos, metas, estrategias e instrumentos. En un intento de
organizar más coherentemente su estructura, se podrían integrar los capítulos
I, II, V, VI y VII en una primera parte de antecedentes y conceptualización; los
capítulos III y IV conformarían el diagnóstico; el VIII las metas; el IX la
estrategia; y, finalmente, el X, XI y XII las cuestiones instrumentales. De
inicio se observa la ausencia de un pronóstico, o escenarios futuros de los
determinantes y niveles de contaminación atmosférica en el Valle de México en
el corto, mediano y largo plazo.
Antecedentes y conceptualización.
Abatir los niveles de contaminación atmosférica del Valle de México es una
exigencia social, por lo que "[...] para que los procesos vitales que
mantienen el funcionamiento y generan el crecimiento de la Zona Metropolitana
del Valle de México (ZMVM) no sigan deteriorando la calidad del aire, es
necesario iniciar de inmediato un gran número de acciones eficaces y
complementarias [...]", tal es el planteamiento inicial del capítulo I,
titulado, Presentación: los motivos y los retos (DDF, et al., marzo de
1996:9). Estos "procesos vitales" no pueden ser otra cosa que el
crecimiento económico y demográfico de la urbe, que implica el incremento de los
vehículos automotores y del número de establecimientos industriales, comercial
y de servicios, que constituyen las fuentes de la contaminación del aire. De
esta suerte, las variables independientes sobre las que el programa debería
actuar son dinámicas (flujos), porque sería verdaderamente limitado
considerarlas estáticas (stock). No obstante, estas variables
independientes, junto con las condiciones meteorológicas, determinan los
niveles de contaminación atmosférica, por lo que el control de su crecimiento
debería constituir el punto de partida del PMCAVM, pero del análisis que sigue
se desprende que esto no ocurre, constituyendo su gran limitación. El concepto
de ZMVM tampoco es explicado, pero aquí se considera que se refiere a la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), tal como es comúnmente definida en
los estudios al respecto.
Sea como fuere, él propósito
general del programa es "[...] proteger la salud de la población que
habita la zona metropolitana de la capital de la República, abatiendo para ello
de manera gradual y permanente los niveles de contaminación atmosférica"
(DDF, et al., marzo, 1996:9). Más específicamente, uno de los propósitos
del programa "[...] es enfatizar que: los esfuerzos de la sociedad y de
los gobiernos deben ser encauzados a partir de conceptos de mayor integración y
alcance, que se reconozcan dentro de un proyecto de ciudad en el sentido más
amplio del término" (DDF, et al., marzo de 1996:13).
El procedimiento metodológico
desarrollado se apoya en dos ejes básicos: i) "[...] revisión a
fondo de las causas de la contaminación [...]" y "[...] elaboración
de una tipología de las variables consideradas"; y, ii)
determinación de metas, estrategias e instrumentos. Siendo tan acotado el
problema de la contaminación atmosférica, el PMCAVM es muy riguroso y realista
al especificar nítidamente el vínculo entre esos dos ejes básicos y establecer,
de inicio, cuatro metas generales (DDF, et al., marzo de 1996:13):
- Industria limpia: reducción de emisiones en la industria y servicio.
- Vehículos limpios: disminución de emisiones por kilómetro.
- Nuevo orden urbano y transporte limpio: regulación del total de
kilómetros recorridos por vehículos automotores.
- Recuperación ecológica: abatimiento de la erosión.
Sin embargo, "la revisión a
fondo de las causas de la contaminación" es verdaderamente insuficiente.
Además, el análisis de las principales fuentes de contaminación es estático,
esto es, considera su magnitud al nivel que se encuentran en la actualidad, sin
tomar en cuenta su crecimiento futuro.
Para alcanzar estas metas
generales, el PMCAVM presenta nueve acciones estratégicas i)
mejoramiento e incorporación de nuevas tecnologías en la industria y los
servicios; ii) mejoramiento e incorporación de nuevas tecnologías en
vehículos automotores; iii) mejoramiento y sustitución de energéticos en
la industria y los servicios; iv) mejoramiento y sustitución de
energéticos automotrices; v) oferta amplia de transporte público seguro
y eficiente; vi) integración de políticas metropolitanas (desarrollo
urbano, transporte y medio ambiente); vii) incentivos económicos; viii)
inspección y vigilancia industrial y vehicular; y, ix) información y
educación ambientales y participación social (DDF, et al., mano de 1996:
13).
Independientemente de que las
anteriores consideraciones sean más exactamente metas específicas que
estrategias, quedaría por considerar cuáles serían las medidas concretas para
alcanzar los objetivos y las metas del programa, así como la viabilidad de su
aplicación.
El capítulo II, Normas de calidad
del aire y salud ambiental, señala que las siguientes normas de calidad del
aire existentes en México se establecieron siguiendo los estándares adoptados
en otros países del mundo: ozono (O3), 0.11 partes por millón (ppm)
en una hora; bióxido de azufre (SO2), 0.13 ppm en 24 horas; bióxido
de nitrógeno (NO2), 0.21 ppm en una hora; monóxido de carbono (CO),
11 ppm en 8 horas; partículas suspendidas totales (PST) 260 pg/m3 en
24 horas; partículas fracción respirable (PM10), 150 µg/m3 en 24 horas; y plomo (Pb), 1.5 µg/m3 como promedio aritmético en 3 meses (DDF, et al.,
marzo de 1996:17).
En este capítulo se describen las
características generales de los niveles de contaminación y su impacto en la
salud de la población, principalmente en afecciones pulmonares,
cardiovasculares o cancerígenas. El PMCAVM en forma muy objetiva señala, sin ambages,
las grandes limitaciones que se tienen para determinar el impacto de la
contaminación en la salud por la escasa investigación existente en la materia,
afirmando que "[...] no existen los recursos ni la infraestructura para
realizar estudios epidemiológicos, toxicológicos y de exposición [...]",
así como que "[...] los estudios de exposición real a contaminantes se
encuentran poco desarrollados sin que a la fecha se cuente con un acervo
significativo de información al respecto" (DDF, et al., marzo de 1996:17
y 18).
Desconcierta que el capítulo V,
titulado Antecedentes y esfuerzos institucionales en la lucha contra la
contaminación atmosférica, se localice a la mitad del programa, pero en este
análisis se ha situado en los antecedentes y conceptualización. Presenta en
forma por demás sucinta a su antecesor, el Programa Integral contra la
Contaminación Atmosférica en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
(PICCA), el cual fue publicado en octubre de 1990, así como al Programa Hoy No
Circula. Con el PICCA, que se implementó con una inversión total de 2,333
millones de dólares, según el PMCAVM "[...] se consiguieron reducciones
significativas en las emisiones de bióxido de azufre, plomo, partículas y
monóxido de carbono, mientras que en el caso del ozono se frenó su tendencia
ascendente" (DDF, et al., marzo de 1996: 112).
El PICCA constituyó
incuestionablemente un programa complejo y realmente operativo, el cual se
planteó para su quinto año de ejecución -1995- reducir las emisiones
contaminantes en los siguientes porcentajes: 36% en monóxido de carbono; 79% en
bióxido de azufre; 26% en hidrocarburos; 55% en partículas suspendidas totales;
5% en dióxido de nitrógeno; y 4096 en plomo (Secretariado Técnico
Intergubernamental, 1990:48). Hubiera sido conveniente que el PMCAVM evaluara
cuantitativamente las metas anteriores del PICCA, pues es improbable que las
alcanzara en su totalidad e importaría mucho determinar las causas y tratar de
resolverlas. Esto sería verdaderamente significativo considerando que en México
no es fácil articular dos programas realmente operativos, por lo que su éxito
promovería los ejercicios de planeación en el país.
El capítulo VI, sobre el Marco
conceptual para la integración de políticas ambientales urbanas, es la parte
central de los antecedentes y conceptualización. De inicio se plantea renovar y
enriquecer el marco conceptual de las políticas y acciones diseñadas para
enfrentar los problemas ambientales. En esta dirección, señala que es
"[...] preciso explorar un nuevo marco conceptual fundado en , una
reflexión que busque no sólo las verdaderas causas estructurales de los
problemas ambientales, sino que vaya más allá en la identificación tanto de los
elementos como de los mecanismos que definen y operan los complejos sistemas urbanos"
(DDF, et al., marzo de 1996:117). El fin último del diseño de un marco
metodológico es articular los elementos que garanticen un desarrollo urbano
sustentable, objetivo fundamental del PMCAVM para el caso de la Ciudad de
México.
Desarrollar tal marco conceptual
queda muy lejos de las posibilidades del programa, pero es muy positivo que
considere la necesidad de hacerlo. Uno de los aspectos que requiere de más
completas elaboraciones es la naturaleza de la estructura urbana de la
metrópoli, su transformación en un conglomerado de tipo megalopolitano y sus
perspectivas macroeconómicas futuras, pues el PMCAVM sólo introduce algunas de
las manifestaciones urbanas más evidentes y convencionales (economías de
aglomeración, sistema de bienes públicos, externalidades, etc.). Sin embargo,
parte de una premisa de cardinal importancia en la práctica de las acciones
urbanas: "la política ambiental debe ser expresada a través de la política
urbana y operada a través de la dinámica espacial y territorial de la ciudad [...]"
(DDF, et al., marzo de 1996:121). Este elemental planteamiento
conceptual no ha sido fácil de seguir en la práctica de la planeación urbana en
México, y para no ir más lejos basta mencionar que el PMCAVM se elaboró al
menos un año antes que el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, 1996, con el cual debería estar estrechamente coordinado. Esto
probablemente no ocurre por consideraciones institucionales, pero también por
dificultades conceptuales que se tendrán que resolver.
Una limitación conceptual
importante del PMCAVM es que no logra analizar satisfactoriamente las
denominadas "verdaderas causas estructurales de los problemas
ambientales" (DDF, et al., marzo de 1996:117). Adicionalmente, al intentar
articular la política ambiental con el desarrollo urbano lo hace con base en
ciertas sobresimplificaciones siguiendo la mecánica de los factores
locacionales tradicionales como, por ejemplo, el señalamiento de que para
"[...] encauzar a la metrópolis hacia un futuro sustentable, es preciso
promover su productividad y fortalecer sus ventajas competitivas", para lo
cual sería óptimo "[...] contar con mano de obra altamente calificada en
los lugares donde se le necesita, tener acceso a nuevas tecnologías y procesos
de producción más limpios y eficientes, contar con la información requerida
acerca de las necesidades específicas de los consumidores de diferentes
lugares, contar con una infraestructura de buena calidad y amplia cobertura
[...]" (DDF, et al., marzo de 1996:122). Con todo esto sería
posible "garantizar la fortaleza y el dinamismo económico de la
metrópolis".
Este planteamiento introduce una
pregunta cuya respuesta debe constituir el centro del debate sobre las
perspectivas futuras de la Ciudad de México: ¿En las condiciones actuales es
posible que la urbe logre un desarrollo sustentable si continua su proceso de
crecimiento económico y su transformación en el centro de una región
polinuclear de corte megalopolitano?
De la respuesta a esta
interrogante dependerá la posibilidad de alcanzar el propósito general que
plantea el PMCAVM en su capítulo VII, esto es, lograr que "...cada vez se
tengan menores niveles de contaminantes por día y menos contingencias por
año" pues, "[...] en última instancia el propósito general es sin
duda el de cuidar la salud de los habitantes del Valle de México y salvaguardar
la de las generaciones futuras" (DDF, et al., marzo de 1996:129). Para
intentar lograr este propósito el programa plantea el siguiente objetivo
sustantivo: reducir los niveles de contaminación del valor medio actual de 170
IMECAS a 140-150 en el año 2000, mediante el abatimiento de 50% de las
emisiones de hidrocarburos, 40% de óxidos de nitrógeno y 45% de partículas
suspendidas de origen antropogénico (DDF, et al., marzo de 1996:130). En este
trabajo se establece la hipótesis de que esto es inviable, pues no se considera
la dinámica de crecimiento de la Ciudad de México en términos del aumento en el
número de automóviles, de la mancha urbana, de la población y de las
actividades económicas, etcétera, ni su transformación en un conglomerado
megalopolitano que implicará el deterioro en cadena de los ecosistemas que
conforman los valles de las ciudades de Puebla, Toluca, Cuernavaca y Querétaro,
principalmente (véase Gustavo Garza y F. Aragón, 1995:62).
Diagnóstico
de la calidad del aire. El diagnóstico debe proporcionar la situación real
que se intenta modificar. Para el caso del PMCA VW se esperaría que presentara
una radiografía lo más pormenorizada posible de dos conjuntos de elementos: i)
los factores determinantes de la contaminación o, en sus propios términos, ii)
las verdaderas causas estructurales de los problemas ambientales", y ii)
el tipo y niveles de los contaminantes. Sobre lo primero el capítulo III del
programa se limita a enlistar en media cuartilla las condiciones meteorológicas
que contribuyen a agravar la severidad de los niveles de contaminación en la
ciudad y a sintetizar los elementos del segundo conjunto. Cabría mencionar
sobre esto último que si bien constituye un diagnóstico riguroso de la
situación de la calidad del aire, los niveles de los contaminantes no se
presentan con sus valores absolutos, lo cual es necesario para evaluar
posteriormente las reducciones planeadas.
A pesar de la complejidad que
reviste el análisis de los principales contaminantes, el elemento central del
diagnóstico deberían ser los factores determinantes o causas de la
contaminación. Sobre esto el PMCAVM menciona las tecnologías de los automotores
y de las unidades económicas, así como las características de la estructura
urbana, los modos del transporte y los kilómetros recorridos por los vehículos
(DDF, et al., marzo de 1996:45). El problema es que sólo se mencionan y no se
realiza el diagnóstico correspondiente. Adicionalmente, éstos constituyen las
causas inmediatas, pero los factores históricamente estructurales son aquellos
que explican la dinámica económica, demográfica y urbanística de la metrópoli,
tales como la concentración secular de la inversión pública federal, constituir
el principal mercado nacional, ser centro de los poderes de la unión,
concentrar los principales servicios al productor y, en general, ser el
principal espacio para la concentración del capital en el país. Mientras no
exista una política urbana y regional capaz de neutralizar el proceso de
conformación de una densa megalópolis en el centro del país, ceteris peribus,
el problema de los altos niveles de
contaminación atmosférica en el Valle de México es insoluble.
Sin embargo, si las actuales
acciones tienen un éxito razonable, pueden aminorar la gravedad del problema.
Según el diagnóstico del capítulo III, éstas deben centrarse en los vehículos
automotores que emiten a la atmósfera 71% de los óxidos de nitrógeno y 54% de
los hidrocarburos, los dos principales precursores del ozono. A este respecto,
en el capítulo IV, Usuarios de la cuenca atmosférica, se menciona lo
socialmente injustificable de la preeminencia del automóvil privado, medio en
el que se realiza 25% de los viajes diarios, y que es responsable de más de 50%
de las emisiones contaminantes producidas por el sector transporte (DDF, et
al., marzo de 1996:95).
Las cuatro
metas generales. Mientras el diagnóstico presenta las características
de la situación de los niveles de conminación y de las fuentes que los producen,
las metas establecen los cambios que se pretenden lograr para solucionar o
reducir el problema. Estas pueden plantearse en forma cualitativa y
cuantitativa, así como ser generales y específicas. El PMCA VM sólo establece
en su capítulo VIII (Metas), de diez renglones de texto y un par de gráficas
presentadas en capítulos anteriores, las cuatro metas generales de tipo
cualitativo presentadas al principio de esta sección: i) industria
limpia; ii) vehículos limpios; iii) transporte eficiente y nuevo
orden urbano; y, iv) recuperación ecológica (DDF, et al., marzo
de 19%:134). Por la peculiar estructura del programa, las metas específicas y
su cuantificación se presentan posteriormente en su capítulo X.
La
instrumentación: estrategia, metas, acciones y financiamiento. La instrumentación es el momento de la verdad en la planeación, pues debe
establecer cómo y con qué alcanzar las metas propuestas. El capítulo IX del
PMCAVM, titulado Estrategias, de una página y media de extensión, combina
instrumentos de regulación e incentivos para proponer las siguientes
"estrategias":
- Mejoramiento e incorporación de nuevas tecnologías en la industria y
los servicios.
- Mejoramiento e incorporación de nuevas tecnologías en vehículos
automotores.
- Mejoramiento y sustitución de energéticas en la industria y los
servicios.
- Mejoramiento y sustitución de energéticos automotrices.
- Oferta amplia de transporte público seguro y eficiente.
- Integración de políticas metropolitanas (desarrollo urbano, transporte
y medio ambiente).
- Incentivos económicos.
- Inspección y vigilancia industrial y vehicular.
- Información y educación ambiental y participación social.
Las anteriores
"estrategias" son más bien metas específicas, pues más que referirse
al cómo alcanzar las metas establecidas, las desagrega en sus componentes
principales.
La amalgama entre metas y
estrategias, así como lo esquemático e insuficiente de su planteamiento en los
dos capítulos anteriores, se resuelve en buena medida en el capítulo X, que
lleva por título Construcción, financiamiento y alcance del programa. El
enigmático sustantivo "construcción" que lleva su título, se refiere
a la estructuración de una serie de 95 instrumentos, acciones y proyectos que
ordena en 15 grupos (véase, DDF, et al., marzo, de 1996:141-142). No
disponiendo de espacio para transcribirlos, se puede señalar que los grupos
número 1, 3, 7 y 9 son de naturaleza normativa; los 4, 5, 6 y 10 de incentivos
o desincentivos; y los 2, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 son acciones de tipo urbano.
De esta forma, el PMCA VM intenta articular la política urbana con la
ambiental.
Las páginas que van de la 145 a
la 212 constituyen la parte neurálgica del programa, pues en ellas se
especifican las anteriores 95 acciones (se enlistan 99, según su objetivo,
descripción y meta cuantitativa y/o cualitativa. Estas se agrupan bajo las
cuatro metas generales planteadas y, por razones de espacio, sólo se
sintetizarán algunas de las más relevantes.
Se tiene, en primer lugar, las
acciones relacionadas con la primera meta general de Industria Limpia: i)
establecer normas más estrictas para reducir en el año 2000 la emisión
industrial de óxidos de nitrógeno, bióxido de azufre y partículas en,
aproximadamente, 4,500, 14,500 y 1,800 toneladas, en ese orden; ii)
establecer en 1996 una nueva normatividad para el almacenamiento, la
elaboración y el uso de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) como pinturas,
tintas, solventes, etc., con lo que se estima disminuir su emisión en 134,000
toneladas iii) promulgar normas de reconvención tecnológica para la
distribución y el uso del gas licuado de petróleo, para reducir sus emisiones
de hidrocarburos en alrededor de 95,670 toneladas al año; iv) elaborar
normas industriales de observancia voluntaria con limites más estrictos para la
emisión de NOx y CO, con lo que se intenta bajarla a partir de 1996
en 6,600 y 6,900 toneladas al año, respectivamente; v) instalación de
quemadores con baja emisión de NOx en la
unidad 4 (1996) y en las unidades 1, 2 y 3 (1997) de la Termoeléctrica Valle de
México, así como sustitución de las unidades de generación de la
termoeléctrica: Jorge Luque para que cumplan con la normatividad ambiental que
entrará en vigor en 1998, con lo que se podrían emitir 6,600 toneladas al año
menos de NOx. A este tipo de medidas normativas se le agregan
otras de incentivos económicos, como el diseño de una nueva estructura de
precios para los combustibles con objeto de promover la utilización de los más
limpios; redefinir los incentivos fiscales para el uso de mejores tecnologías
de control de emisiones, ampliándolos a exenciones arancelarias para equipo que
no se fabriquen en el país, así como créditos para financiarlos, entre los
principales (véase, DDF, et al, marzo de 1996:145-156).
El segundo conjunto de medidas
corresponde a la meta general de Vehículos Limpios: i) actualización del
programa "Hoy No Circulan para estimular la circulación de automotores
poco contaminantes, con lo que se espera disminuir en cerca de 1,350 toneladas
al año los NOx, 5,250 los HC y en 71,092 el CO provenientes de los
vehículos en circulación; ii) establecer normas sobre las emisiones
evaporativas de gasolina en los automotores para verificar la hermeticidad del
sistema de distribución de combustible, con lo que se podrían emitir 35,000
toneladas menos de hidrocarburos; iii) actualizar la normatividad de los
vehículos en circulación, a- diésel y nuevos, según avances tecnológicos de la
industria automotriz, con lo que se estima reducir en 11,195 toneladas al año
los NOx, en 122,863 los HC, en 781,153 d CO y en 5,301 las
PST; iv) desarrollar permanentemente el programa de verificación
vehicular, para lograr la medición, y control del total de emisiones
contaminantes y bajarlas en 3,680 toneladas al año las de NOx, en 20,026 las de HC y en 286,207 las de CO; v)
eliminación, en el segundo semestre de 1996, de los componentes tóxicos y
reactivos de las gasolinas para disminuir en 16,400 toneladas al año los
hidrocarburos; vi) supresión progresiva del azufre en la gasolina para
extender la duración de los convertidores catalíticos y reducir en 6,800
toneladas al año la emisión de bióxido de azufre. A estas medidas se suman
otras relacionadas con el diseño de una política de largo plazo sobre los
precios relativos de los combustibles, auditorías permanentes a los centros de
verificación, incentivos fiscales para la renovación del parque vehicular, así
como fijar un sobreprecio de 3 centavos a las gasolinas para financiar el
Fideicomiso Ambiental de la ZMVM (véase DDF, et al, marzo de 1996:
157-174).
En tercer lugar se tiene la meta
general de un Nuevo Orden Urbano y Transporte Limpio, con un conjunto de 38
acciones referidas a mejorar la oferta de un transporte público seguro y
eficiente; integrar las políticas urbanas con las ambientales; establecer un
conjunto de estímulos económicos para alentar la participación empresarial en
proyectos ecológicos; así como diseñar una estrategia de información y
educación ambientales y participación social (véase DDF, et al., marzo
de 1996:175-203). Este conjunto de medidas no presenta metas cuantitativas en
la reducción de los contaminantes, por lo que se remite al lector interesado a
consultarlas en el PMCA VM. Algunas de estas revisten gran complejidad en
términos de su ejecución, tales como la conformación de 10 empresas privadas concesionarias
del transporte de autobuses en sustitución de la Ruta- 100, la ampliación de la
red del metro; la construcción de trenes eléctricos de alta calidad, como el
proyectado entre Santa Mónica y el Palacio de Bellas Artes; la modernización
completa del sistema de gestión del tránsito; el establecimiento de un sistema
permanente de monitoreo de uso del suelo y protección de la reserva ecológica;
la conclusión de pasos a desnivel en el circuito interior y en el periférico;
un programa de largo plazo de trenes radiales entre la Ciudad de México y las
de Toluca, Pachuca, Puebla, Cuernavaca y Querétaro, que se ubican en su área de
influencia inmediata; entre las principales.
En cuarto sitio se encuentra la
meta general de la Recuperación Ecológica, en la cual se tienen 12 acciones
encaminadas básicamente a procurar la recuperación lacustre de Tláhuac,
Texcoco, Xochimilco y Zumpango, así coma la reforestación de las sierras de la
entidad y de sus áreas verdes urbanas mediante la plantación de 39.5 millones de
plantas (véase DDF, et al., marzo de 1996:204-212).
Mediante la materialización de
este ambicioso conjunto de acciones que cubren sus cuatro metas generales, el
PMCA VM estima mejorar la calidad del aire de la Ciudad de México de manera muy
significativa. En una serie de cuadros entre las páginas 216 a la 231, presenta
la reducción estimada por año y tipo de contaminante de cada una de las 94
acciones establecidas. La reducción de las emisiones en toneladas anuales entre
1996 y el año 2000 sería la siguiente: 53,577 de NOx, que representan 41.6% del total nacional; 516,823 de HC, que constituyen
50.4% menos; 22,034 de SO [SGGM1]2, que implican una disminución de
48.5%; 1 628,820 de CO, que significan
una baja de 69.0%; y 203,564 de PST que posibilitarían una mejora de 45.1 por
ciento. En síntesis, el PMCA VM se plantea reducir los principales
contaminantes atmosféricos del Valle de México en porcentajes que varían entre
40 y 70%, lo que incuestionablemente sería un gran logro. Para alcanzarlo, sin
embargo, se requieren cuantiosos financiamientos que se estiman en 10,575 y
2,874 millones de dólares de inversión pública y privada, respectivamente (DDF,
et al., marzo de 1996:231).
Como parte complementaria, el
capítulo XI sintetiza las características del Programa de Contingencias
Ambientales, cuyas fases I y n se activan cuando se alcanzan 250 y 350 puntos
IMECAS, en ese orden. El capítulo XII, último del programa, hace una reflexión
final sobre las medidas radicales que habría que tomar al tener que paralizar
al sector transportes y a toda la actividad económica para reducir un nivel de
contaminación de 250 a valores de entre 100 y 140 IMECAS.
El PMCA VM constituye un esfuerzo
riguroso para establecer una serie de políticas y acciones que permitan abatir
significativamente los niveles alcanzados por la contaminación atmosférica en
el Valle de México, destacando particularmente que es un programa operativo de
aplicación real que contrasta con los intentos indicativos que caracterizan la
planeación sectorial en México. No obstante, como todo ejercicio de planeación,
es perfectible, por lo que sería conveniente que se continuara desarrollando
para que fuera posible avanzar en la conceptualización de la articulación entre
lo ambiental y las cuestiones urbanas, en una más rigurosa aplicación de la
teoría de la planificación y, principalmente, para incluir un ejercicio
prospectivo de los determinantes y fuentes inmediatas de la contaminación
atmosférica en la Ciudad de México.
e. Normas
urbanísticas
Las normas son procedimientos
jurídicos formalmente expresados por órganos institucionales legales para
regular las actividades de la población en un tiempo y lugar determinado. En el
Distrito Federal existe un conjunto de normas jurídicas, administrativas y
urbanas que regulan su crecimiento. Por la naturaleza de este trabajo, interesa
señalar las siguientes normas de tipo urbanístico:
i. Normas técnicas complementarias para el área urbana del
Distrito Federal (DO, 16 de julio de 1987; modificaciones, 21 de diciembre de
1989).
ii. Normas técnicas complementarias para el área de conservación
ecológica del Distrito Federal (DO, 16 de julio de 1987).
iii. Usos y destinos para el área de conservación ecológica (DO, 29
de noviembre de 1982; modificaciones, 16 de julio de 1987).
iv. Tabla de usos de suelo (DO, 21 de septiembre de 1989;
modificaciones, 29 de julio de 1891).
v. Establecimiento de 31 Zonas Especiales de Desarrollo
Controlado (DO, 14 de julio de 1988).
La normatividad que regula el uso
del suelo es central para la planificación urbanística. El Distrito Federal
cuenta con los siguientes instrumentos de operación que norman el uso del suelo:
la carta urbana de zonificación secundaria de los programas parciales
delegacionales, la tabla de usos de suelo; las normas complementarias, el
reglamento de zonificación y el reglamento de construcciones. Los programas
parciales y los reglamentos ya fueron descritos, faltando únicamente describir
la tabla de usos del suelo y las normas complementarias.
i. Tabla de
uso y densidad del suelo
Al solicitar construir en un
predio, a éste se le ubica en las más urbanas para determinar qué usos de suelo
tiene permitidos. Una vez verificado y aceptado, se recurre a la Tabla de Usos
del Suelo para ver qué requisitos urbanísticos generales debe cumplir. Estas
tablas se adjuntan en los planos de usos de suelo de los programas parciales de
cada delegación en forma matricial, teniendo como columnas los tipos de zonas
secundarias y como renglones la clasificación de usos de suelo. Al interior de
la matriz se señala si el uso solicitado está permitido, condicionado o
prohibido. Por ejemplo, las zonas habitacionales se subdividen en cinco tipos
según se permita una densidad de 50, 100, 200, 400 y 800 habitantes por
hectárea en lotes de 125 a 1,000 metros cuadrados. En estas zonas prácticamente
no se permite establecer actividades industriales y de servicios, que tendrán
que localizarse en zonas mixtas, así como en los centros y subcentros urbanos
(véase programas parciales delegacionales).
ii. Normas
técnicas complementarias
El 16 de julio de 1987 el Diario
Oficial de la Federación expidió una serie de normas técnicas complementarias
con requisitos adicionales a los que presenta la tabla de usos de suelo. Estas
normas complementarias su subdividen en los siguientes rubros: aclaratorias,
obligatorias, opcionales de estímulo y desarrollo e informativas. Por brevedad,
se resumen las principales normas obligatorias.
La primera norma obligatoria
establece que la separación en metros entre edificaciones de alta o media
intensidad en colindancia con aquellas de baja intensidad, deberá ser de 15% de
la altura máxima del edificio colindante para garantizar el
"asoleamiento" de las construcciones de baja densidad (DO, 16 de
julio de 1987:87).
La segunda norma reduce la
intensidad de la construcción de los predios menores a mil metros cuadrados que
se localizan en zonas señaladas con una intensidad de 7.5. Se presenta una
tabla en que dicha intensidad se reduce de 3.5 a 7.3, dependiendo si el lote es
menor de 250 metros cuadrados o si se encuentra entre 750 o 1,000 metros
cuadrados (DO, 16 de julio de 1987:88).
En tercer lugar se tiene la
regulación de las áreas libres de construcción en cada predio, que van de 20 a
30% según sean lotes iguales o menores de 500 o mayores de 501 metros
cuadrados. Una cuarta norma señala que en las zonas habitacionales con densidad
de 50 a 200 habitantes por hectárea (claves H05, H1 y H2), la altura máxima de
la construcción será de 9 metros sobre el nivel de la banqueta.
Finalmente, las normas
informativas enfatizan la necesidad de contar con la constancia de zonificación
antes de realizar cualquier trámite o acción inmobiliaria. Señalan,
adicionalmente, los requisitos a cubrir en las áreas de conservación ecológica
y la existencia de normas adicionales para algunas zonas especiales de la
ciudad.
iii. Las
Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (ZEDEC)
El Programa General de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, 1987-1988, crea a las ZEDEC como una herramienta
adicional para controlar el uso de suelo. Con este instrumento se planea tener
un mayor control para lograr los objetivos específicos en materia de desarrollo
urbano, rural, medio ambiente y del patrimonio arquitectónico (DDF, 1987:117).
Las ZEDEC constituyen programas
específicos que agregan un mayor detalle a los programas delegacionales, para
lo cual utilizan cartografía a escala 1:2,000 que permite llegar a propuestas a
nivel predio para controlar, fomentar o modificar determinados usos del suelo.
Hasta 1993 se habían autorizado 22 ZEDEC y estaban en proceso de concertación
otras 17 (véase, Gamboa de Buen, 1994:214-215). A fines de 1995 existían 27
ZEDEC autorizadas, pero la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de
1996 las convierte en programas pardales para eliminar los riesgos de amparo
judicial contra sus lineamientos.
Prospectiva
y normatividad urbana de la Ciudad de México
Las proyecciones de población del
AMCM para 1990 hasta antes de conocer los resultados del censo de ese año,
estimaban que tendría alrededor de 19.8 millones de habitantes, bautizándola
según esa cifra como "la más grande del mundo". Se ha visto en el
inciso 1 de este trabajo que la población, según los resultados censales
finales de 1990, fue de 15.8 millones, agregando 15 municipios mexiquenses a
los 17 que formaban su área metropolitana en 1980 (véase el cuadro 1). Las
estimaciones existentes hasta antes de aparecer el censo de 1990 consideraban
que el AMCM tendría 23.5 millones de habitantes en el año 2000 y 26.7 en el
2010 (véase el cuadro 5).
Sin embargo, el AMCM experimentó
una significativa disminución de su tasa de crecimiento demográfico en los años
ochenta, debido fundamentalmente a la profunda crisis económica nacional,
principalmente de 1982 a 1988 (véase G. Garza, 1991). A partir de sus 15.8
millones de habitantes en 1990, se han realizado nuevas proyecciones que
disminuyen significativamente su población futura. De esta suerte, en vez de
tener 21.5 millones de personas en 1995 según anteriores proyecciones, se
estima que en este año tiene 17.1 millones, esto es, 4.4 millones menos que lo
previsto en los ochenta Esta cifra coincide exactamente con los 17.1 millones
del conteo de población de 1995 (véase el cuadro 1). Las actuales proyecciones
calculan que en el año 2000 el AMCM tendrá 18 millones de habitantes y 19.6 en
el 2010. En el primer año 51.7% se encontrará en los municipios conurbados del Estado
de México y en el segundo 53.1 por ciento (véase el cuadro 5). En la actualidad
se tiene, por ende, que desde el punto de vista demográfico y económico el AMCM
se distribuye en dos entidades federativas, siendo cada vez más importante la
parte comprendida en los municipios mexiquenses.
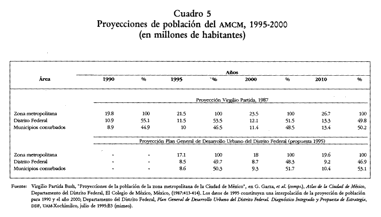
Todo el enjambre de leyes,
programas, lamentos, acuerdos y normas que en materia urbanística existen en el
Distrito Federal y que se han presentado en la sección anterior, es en cierto
sentido una realidad virtual, pues en 1995 únicamente se aplica a 39.8% de los
habitantes de la urbe en su conjunto[6].
Por supuesto que para la mayor
parte del resto de la población se aplica la normatividad urbanística existente
en los municipios del Estado de México, pero ante los innumerables problemas
prácticos y técnicos que surgen de la coexistencia de dos complejos cuerpos
normativos que rigen el desarrollo urbano de dos partes de una misma ciudad, se
deriva la conveniencia de uniformar ambos sistemas de legislación urbana.
Aun al interior del Distrito
Federal, el carácter virtual de la normatividad se extiende a los 36 poblados
localizados en el Área de Conservación Ecológica, principalmente de las
delegaciones de Xochimilco, Tlalpan, Álvaro Obregón, Contreras y Cuajimalpa. En
estos poblados ocurre una "urbanización no virtual", esto es, que
tiene una existencia real pero no existe en los planos urbanos oficiales ni se
ajusta a las normas vigentes.
El elevado número de leyes,
reglamentos, acuerdos, programas y normas urbanísticas conduce a que todo este
conjunto de instrumentos jurídicos, amalgamados con los de orden ejecutivo,
legislativo y judicial puedan considerarse también de aplicación virtual
siguiendo otra acepción del adjetivo, que se refiere a las cosas que son
posibles, pero no tienen efecto actual.
La dimensión virtual de la
normatividad urbanística alcanza incluso al interior del aparato administrativo
del Distrito Federal. Por ejemplo, El Programa General de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, 1987-1988, señala que la "vigencia de este Programa será
de dos años, cuando de acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, deberá revisarse […] (DDF, 1987:11). Sin embargo, hasta fines de 1994
no se había revisado, esto es, durante toda la administración del sexenio
1988-1994 no se realizó ninguna modificación al mismo.
Durante 1995, primer año de la
nueva administración que gobernará hasta 1997, cuando se lleven a cabo las
elecciones directas del Regente del Distrito Federal, se inició la revisión del
Programa General y de la Ley de Desarrollo Urbano, cuyas modificaciones se
aprobaron en 1996, como se vio anteriormente.
En el siglo XXI la Ciudad de
México se consolidará como el centro de una vasta región urbana polinuclear o
megalópolis, que requerirá una normatividad urbanística funcional. Es preciso,
por ende, establecer desde ahora los mecanismos técnicos y administrativos
necesarios para diseñar un código urbano unificado a nivel metropolitano que
garantice el crecimiento sustentable de sus actividades económicas y población.
Bibliografía
Asamblea de Representantes del
Distrito Federal (1999, "Ley de Participación Ciudadana del Distrito
Federal", en Asamblea, Órgano de Difusión, vol. 1, núm. 5, México,
junio (Suplemento Legislativo).
Departamento del Distrito Federal
(1972), "Ley sobre el régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para
el Distrito y Territorios Federales", Diario Oficial, México (28 de
diciembre; modificaciones: 9 de marzo de 1986).
(1987), Programa General de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, 11987-1988, Dirección General de Reordenación
Urbana y Protección Ecológica, México.
(1994), Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal,
sexta época, núm. 270, tomo m, México (lo de agosto).
(1995), Plan General de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Diagnóstico Integrado y Propuesta de
Estrategia, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Universidad
Autónoma Metropolitana Xochimilco, México, julio (mimeo).
(1996), Programa general de
desarrollo urbano del Distrito Federal, 1996, México, abril.
et al., (1996), Programa para
mejorar la calidad del aire en el Valle de México, 1995-2090, Departamento
del Distrito Federal, Gobierno del Estado de México, Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Secretaría de Salud, México (segunda
reimpresión, marzo).
Diario Oficial de la Federación
(1954), Reglamento de la Zona de Urbanización de los Ejidos, México (25
de mayo).
(1976), Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, México (7 de enero; modificaciones: 28 de
diciembre de 1987 y 4 de enero de 1991).
(1978), Ley Original del
Departamento del Distrito Federal, México (29 de diciembre; modificaciones:
16 de diciembre de 1983).
(1980), Ley de Notariado para
el Distrito Federal, México (8 de enero; modificaciones: 13 de enero de
1986).
(1982), Programa de Ordenación
de la Zona Conurbada del Centro del País, México (2 de diciembre).
(1982), Reglamento de anuncios
para el Distrito Federal, México (20 de abril).
(1982), Reglamento de
Zonificación del Distrito Federal, México (20 de abril; modificaciones: 3
de julio de 1987).
(1982), Usos y destinos para
el área de conservación ecológica, México (29 de noviembre; modificaciones:
16 de julio de 1987).
(1983), Acuerdo por el que se
declara prioritaria la regularización de la tenencia de la tierra en el
Distrito Federal y la creación de reservas territoriales, México (27 de
julio).
(1984), Acuerdo por el que se
crea Comisión de Limites del Distrito Federal, que tendrá como objeto auxiliar
a las autoridades del Departamento del Distrito Federal en la salvaguardia del
territorio propio del Distrito Federal, México (23 de mayo; modificaciones:
22 de noviembre de 1985).
(1986), Reglamento para el uso
y preservación del Bosque de Chapultepec, México (14 de agosto).
(1987), Acuerdo por el que se
aprueba la nueva versión del Programa General del Programa Director de
Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, México (16 de julio).
(1987), Acuerdo por el que se
aprueba versión 1987, de los Programas Parciales de los Poblados Localizados en
el Área de Conservación Ecológica de las Delegaciones del Distrito Federal,
México (16 de julio; modificaciones: 5 de junio de 1988).
(1987), Acuerdo por el que se aprueba
la versión 1987 de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano de las 16
Delegaciones del Distrito Federal, México (16 de julio; modificaciones: 14
de junio de 1988 y 23 de marzo de 1993, esta última respecto a la Delegación
Álvaro Obregón).
(1987), Normas técnicas
complementarias para el área de conservación ecológica del Distrito Federal,
México (16 de julio).
(1987), Normas técnica
complementarias para el Área urbana del Distrito Federal, México (16 de
julio; modificaciones: 21 de diciembre de 1989).
(1987), Programa de Áreas
Verdes, México (16 de julio).
(1987), Programa de Desechos
Sólidos, México (16 de julio).
(1987), Programa de
Equipamiento Urbano, México (16 de julio).
(1987), Programa de
Infraestructura, México (16 de julio).
(1987), Programa de Medio
Ambiente, México (16 de julio).
(1987), Programa de
Mejoramiento del Centro Histórico, México (16 de julio).
(1987), Programa de Poblados
en el Área de Preservación Ecológica, México (16 de julio; modificaciones:
5 de junio de (1988),
(1987), Programa de
Prevención y Mitigación de Daños en Casos de Desastre, México (16 de
julio).
(1987), Programa de
Reordenación de Barrios, México (16 de julio).
(1987), Programa de
Reordenación Industrial, México (16 de julio).
(1987), Programa de Reserva
Territorial, México (16 de julio).
(1987), Programa de
Salvaguardia de Sitios Patrimoniales, México (16 de julio).
(1987), Programa de Vialidad y
Transporte, México (16 de julio).
(1987), Programa de Vivienda,
México (16 de julio).
(1987), Programa para el
Cinturón Verde de la Ciudad de México, México (16 de julio).
(1987), Programa Parcial de
Desarrollo Urbano. Delegación Cuauhtémoc (Versión Abreviada), México (16 de
julio).
(1987), Programa para de
Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, México (16 de julio;
modificaciones: 14 de junio de 1988 y 23 de marzo de 1993).
(1987), Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación Azcapotzalco, México (16 de julio;
modificaciones: 14 de junio de 1988).
(1987), Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de Delegación Benito Juárez, México (16 de julio;
modificaciones: 14 de junio de 1988).
(1987), Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de Delegación Coyoacán, México (16 de julio;
modificaciones: 14 de junio de 1988).
(1987), Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación Cuajimalpa, México (16 de julio;
modificaciones: 14 de junio de 1988).
(1987), Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc, México (16 de julio;
modificaciones: 14 de junio de 1988).
(1987), Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación Gustavo A. Madero, México (16 de julio;
modificaciones: 14 de junio de 1988).
(1987), Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación Iztacalco, México (16 de julio; modificaciones:
14 de junio de 1988).
(1987), Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación Iztapalapa, México (16 de julio;
modificaciones: 14 de junio de 1988).
(1987), Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación Magdalena Contreras, México (16 de
julio; modificaciones: 14 de junio de 1988).
(1987), Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo, México (16 de julio;
modificaciones: 14 de junio de 1988).
(1987), Programa Parcial
de Desarrollo Urbano de la Delegación Milpa Alta, México (16 de julio;
modificaciones: 14 de junio de 1988).
(1987), Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación Tláhuac, México (16 de julio;
modificaciones: 14 de junio de 1988).
(1987), Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de Delegación Tlalpan, México (16 de julio;
modificaciones: de junio de 1988).
(1987), Programa Parcial
de Desarrollo Urbano de Delegación Venustiano Carranza, México (16 de
julio; modificaciones: 14 de junio de 1988).
(1987), Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación Xochimilco, México (16 de julio;
modificaciones: 14 de junio de 1988).
(1987), Reglamento para el uso
y preservación del Bosque de San Juan de Aragón, México (29 de abril).
(1987), Reglamento para el uso
y preservación del Parque de las Águilas, México (1 1 de junio).
(1988), Acuerdo por el que se
establece que los conjuntos habitacionales construidos por el Fideicomiso de
Vivienda, Desarrollo Social y Urbano del Distrito Federal, así como las
acciones de regeneración urbana y sustitución de vecindades, se sujetarán a las
disposiciones contenidas en el mismo, México (23 de marzo).
(1988), Acuerdo que contiene
las disposiciones a las que se sujetarán los conjuntos habitacionales
construidos y en proceso de construcción por el Fideicomiso de Vivienda,
Desarrollo Social y Urbano del Departamento del Distrito Federal, México
(29 de julio).
(1988), Establecimiento de 31
Zonas Especiales de Desarrollo Controlado, México (14 de julio).
(1988), Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, México (28 de enero).
(1988), Reglamento de la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección el Ambiente en materia de impacto
ambiental, México (7 de junio).
(1988), Reglamento de la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección el Ambiente en materia de residuos
peligrosos, México (25 de noviembre).
(1988), Reglamento de la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección el Ambiente en materia de
previsión y control de la contaminación generada por vehículos automotores que
circulan por el Distrito Federal y los municipios de la zona conurbada,
México (25 de noviembre).
(1988), Reglamento de la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección el Ambiente en materia de
previsión y control de la contaminación de la atmósfera, México (25 de
noviembre).
(1988), Reglamento para el uso
y preservación del Parque Cultural y Recreativo Desierto de los Leones,
México (18 de agosto).
(1989), Acuerdo por el que se
crean la Oficinas Centrales de Gestión para Licencias de Construcción y
Documentos del Distrito Federal en el Colegio de Arquitectos de México A.C. y
en el Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C, México (21 de
septiembre).
(1989), Acuerdo por el que se
delega a los titulares de las Delegaciones del Distrito Federal, la facultad de
otorgar y expedir las licencias de usos de suelo en el área urbana dentro de
sus respectivas jurisdicciones, México (21 de septiembre).
(1989), Acuerdo referente a
los Programas de Regulación Territorial que se lleva a cabo por el Distrito Federal
o sus entidades sectores, México (5 de abril).
(1989), Reglamento de
cementerios del Distrito Federal, México (28 de diciembre).
(1989), Reglamento para el
servicio de limpia del Distrito Federal, México (27 de julio).
(1989), Tabla de usos de suelo,
México (21 de septiembre; modificaciones: 29 de julio de 1991).
(1989), México (21 de
septiembre).
(1990), Acuerdo por el que se
cm el Consejo para el Mejoramiento de la Imagen Urbana del Distrito Federal,
órgano de consulta y asesoramiento del Jefe del Departamento del Distrito
Federal en asuntos relacionados con la definición de políticas de elaboración,
ejecución y evaluación de programa concernientes del mejoramiento estético de
la ciudad, México (28 de febrero).
(1990), Acuerdo por el que se crea
el Consejo Asesor para la Ejecución del Programa de Rescate Ecológico de
Xochimilco, México (28 de febrero).
(1990), Reglamento para la
atención de los minusválidos en el Distrito Federal, México (16 de
febrero).
(1991), Acuerdo por el que con
objeto de apoyar la vivienda de interés social se eximirá tomando en cuenta el
tipo de construcción de que se trate, de parte o de la totalidad de los
estacionamientos en el Distrito Federal, México (8 de abril).
(1991), Acuerdo por el que se
determina que los usos de suelo que se encuentran permitidos en las Zona
Especiales de Desarrollo Controlado y que no cuenten con un Programa de
Mejoramiento, no se les aplique denominación de condicionados en el Distrito
Federal, México (10 de enero).
(1991), Acuerdo que
complementa la tabla de usos de suelo pava la intensidad de construcciones de
oficina de gobierno y privadas en el Distrito Federal, México (29 de julio;
modificaciones: 24 de diciembre de 1991).
(1991), Reglamento de
Estacionamientos Públicos, México (27 de mayo).
(1992), Acuerdo por el que se
aprueba la versión 1992 del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la
Delegación Xochimilco, así como la versión abreviada del citado acuerdo,
México (16 de noviembre).
(1993), Ley de Seguridad
Pública, México (19 de julio).
(1993), Reglamento de
Construcciones del Distrito Federal, México (2 de agosto).
(1993), Reglamento del
servicio de agua y drenaje del Distrito Federal, México (6 de agosto).
(1993), Reglamento para la
protección de los no fumadores del Distrito Federal, México (2 de agosto).
Gamboa de Buen, Jorge (1994), Ciudad
de México, una visión, México, FCE.
Garza, Gustavo (1986),
"Planeación urbana en México en periodo de crisis (1983-1984)", en Estudios
Demográficos y Urbanos, vol. 1, núm. 1, enero-abril, México, El Colegio de
México.
(1991), "Dinámica industrial
de la Ciudad de México, 1940-1988", en Estudios Demográficos y Urbanos,
vol. 6, núm. 1, enero-abril, México, El Colegio de México.
y Fernando Aragón (1995),
"La contaminación atmosférica de la ciudad de México a escala
megalopolitana", en Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 10, núm.
1, enero-abril, México, El Colegio de México.
Gobierno Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, et al. (1983), Programa de Desarrollo de la
Zona Metropolitana de la Ciudad de México y de la Región Centro, México,
octubre.
Hiernaux, Daniel (1989), "La
planeación de la Ciudad de México: logros y contradicciones", en Gustavo
Garza (comp.), Una década de planeación urbano-regional en México,
1978-1988, México, El Colegio de México.
INEGI (1986), x Censo General de
Población y Vivienda, INEGI, México.
(1970), IX Censo General de
Población y Vivienda, INEGI, México.
(1990), XI Censo General de
Población y Vivienda, INEGI, México.
(1994), Anuario Estadístico del
Distrito Federal, INEGI, México.
Legorreta, Jorge (1992),
"Expansión urbana de la Ciudad de México", en A. Bassols, J.
Delgadillo y F. Torres (comp.), El desarrollo regional en México: Teoría y
práctica, México, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.
Partida Bush, Virgilio (1987),
"Proyecciones de la población de la zona metropolitana de la Ciudad de
México", en G. Garza, et al. (comps.), Atlas de la Ciudad de México,
DDF, El Colegio de México, México.
Secretariado Técnico
Intergubernamental (1990), Programa Integral contra la contaminación
Atmosférica de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, México,
octubre.