Diferenciales socioespaciales de la mortalidad de los menores de cinco años
en el Estado de México
José
b. Morelos
El
Colegio de México
Centro
de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano
Resumen
En el trabajo se presentan
las estimaciones de la mortalidad infantil y de la niñez para el Estado de
México según diversas características socioespaciales. Se amplía el análisis
del contexto con la inclusión de tabulaciones especiales que combinan la escolaridad,
la condición migratoria según lugar de nacimiento y la condición de actividad.
Para estimar las tasas de mortalidad de los menores de cinco años se eligieron
los siguientes atributos de las madres: la escolaridad, la condición de
actividad, el lugar de residencia, la condición migratoria según lugar de
nacimiento y el estado civil. De los servicios dentro de la vivienda se
seleccionaron dos variables: agua y drenaje.
Los datos sobre la migración
y escolaridad indican que las migrantes cuentan con una mayor educación que las
nativas, en particular las migrantes provenientes del Distrito Federal. La
concentración de la población migrante más escolarizada se localiza en los
municipios conurbados y el Área Metropolitana de Toluca y en las localidades de
más de 15,000 habitantes. La población menos escolarizada de las entidades
restantes se concentra en los municipios conurbados. Respecto a la condición de
actividad, los datos son consistentes con otros hallazgos en el sentido de que
las mujeres activas tienen mayores niveles de estudios que las mujeres
dedicadas a las labores del hogar.
En cuanto a los cálculos de
la mortalidad en las primeras edades, se presentan los resultados para las
variables seleccionadas en combinación con los siguientes arreglos territoriales:
localidades con menos de 15,000 y las de más de 15,000 habitantes; municipios
conurbados al Área Metropolitana de la Ciudad de México, Área Metropolitana de
la ciudad de Toluca y municipios no metropolitanos.
Los resultados indican que
la variable de mayor influencia en el comportamiento de los indicadores
seleccionados es la educación de la madre. Le siguen los servicios dentro de la
vivienda y las categorías espaciales. Aunque los diferenciales son de poca
monta, los resultados indican que los hijos de las madres que trabajan acusan
menores riesgos de muerte que los vástagos de las que no trabajan. Patrón
similar se observa con respecto a la variable migración: menores riesgos para
los hijos de las migrantes. Las diferencias más pequeñas se observan entre los
hijos de madres unidas y solteras.
Al final se comparan algunos
de los hallazgos del trabajo con los derivados de otros estudios.
Introducción
La finalidad de este trabajo
es analizar los patrones de comportamiento de la mortalidad infantil y de la
niñez en el Estado de México hacia finales de la década de los ochenta. Al
interés analítico de explicar los diferenciales de la mortalidad en las primeras
edades según diversas características socioespaciales, se debe añadir la
preocupación por proporcionar elementos, cuantitativos y cualitativos, que
puedan servir de orientación para el diseño y evaluación de las políticas y
estrategias del sector salud tendientes a reducir las brechas existentes entre
los diversos segmentos de la población mexiquense. Adicionalmente, se intenta
hacer un uso más intensivo de la información contenida en la muestra de 1 % del
Censo General de Población y Vivienda de 1990, y así ampliar el
contenido del contexto sociodemográfico.
La disponibilidad de esta
fuente de información permite hacer la estimación de los niveles de la
mortalidad infantil y la de los menores de cinco años según disponibilidad de
servicios −agua y drenaje− dentro de la vivienda; estado civil de las madres:
unidas y solteras; por lugar de
residencia de las madres: nativas y migrantes; condición de actividad: activas
e inactivas; y, nivel de estudios: sin estudios, con 1 a 3 y de 4 a 6 años de
primaria y con secundaria y más.
En primer lugar se examinan
algunos planteamientos conceptuales que dicen del influjo de algunas variables
en el comportamiento diferencial de la mortalidad de infantes y niños. El
segundo apartado del estudio contiene algunas consideraciones sobre los
arreglos espaciales utilizados, seguidas de una somera descripción de ciertas
características de la población de 15 a 49 años en cada uno de estos entornos.
La idea es ampliar el conocimiento del contexto con el examen de algunos datos
inéditos relativos al nivel de estudios, migración según lugar de nacimiento Y
condiciones de actividad. En el siguiente apartado, se analizan y discuten los
resultados de las estimaciones de la mortalidad infantil y de la niñez hacia
1988 obtenidas mediante el empleo de métodos indirectos tipo Brass.[1]
Primera parte
Resumen de los principales
hallazgos
Un resumen de los elementos
sustantivos de algunas propuestas analíticas para el estudio de la mortalidad
en las primeras edades se encuentra en Aguirre et al. (1995) y Morelos
(1996). En los mismos se hace un breve repaso de algunas de las principales
hipótesis y se resumen los hallazgos de varios estudios relativos al
comportamiento de la mortalidad en las primeras edades según la escolaridad de
la madre, residencia urbano rural y servicios dentro de la vivienda.[2]
De manera sistemática, los
resultados provenientes de estudios en los que la unidad de análisis
seleccionada ha sido la familia, la unidad doméstica o bien las características
de la madre, documentan la existencia de diferenciales de la mortalidad en las
primeras edades según clase social o grupos sociales seleccionados (campesino,
obrero y marginal urbano). Muestran de forma clara la presencia de variaciones
en los valores de las tasas de mortalidad según la edad de la madre al tener
sus hijos, la edad al casarse, duración de los intervalos intergenésicos,
calidad de los servicios dentro de la vivienda, lugar de residencia y tipo de
ocupación de las madres. Dichas investigaciones aportan elementos suficientes
para concluir que la tendencia a repetir muertes infantiles es más acentuada
entre las estructuras familiares con mayor grado de disfuncionalidad y de
rigidez. También confirman la importancia que tienen las redes sociales, en
especial para las madres que trabajan, en la disminución de muertes de sus
hijos pequeños y los vínculos existentes entre los tipos de familia, la
migración y la morbilidad de los menores. La peculiaridad de este conjunto de
estudios está relacionada con el rol de la escolaridad de la madre en el
comportamiento de la mortalidad en los primeros años. Ya sea que se utilicen
las clases sociales, la unidad doméstica, los tipos de familia o las
características de la madre, se encuentra una y otra vez que del conjunto de
variables sociales, la más importante es la educación de la madre, y en todos
los casos ha resultado estadísticamente significativa (Aguirre, Morelos y
Pimienta, 1995; Bronfman, 1990, 1994;
Bronfman y Tuirán, 1984; Camposortega, 1992; Echarri, 1995; García España y
Mojarro Dávila, 1982; García y Garma, 1983; Gómez de León, 1988; Hobcraft,
McDonald y Rutstein, 1984; Holian, 1989; Jiménez Ornelas, 1988, 1993; Jiménez
Ornelas y Menujin, 1982; Menujin et al., 1984; Martínez, 1992,1994;
Medina, 1994; Mina, 1981; Mojarro y Aznar, 1986; Mojarro y Nuñez, 1988; Nuñez,
1992; Ordorica Mellado, 1982; Romero Montilla, 1994).
De los trabajos consultados
resulta evidente el poco tratamiento que ha recibido el binomio compuesto por
la mortalidad infantil y la migración interna o internacional. En los pocos
trabajos disponibles, el análisis de ambas variables se diseña para las mujeres
que han tenido al menos un hijo fallecido; el grado de riesgo para las madres
con al menos un hijo vivo, y para asociar a la migración, entre otras variables,
con la presencia en el hogar de un enfermo entre sus miembros o integrantes. En
dos de los trabajos (Bronfman y Tuirán, 1984; Menujin et al., 1984) los
comentarios dejan de lado el examen de influencia mayor a menor de la migración
sobre la salud de los hijos. Pero de la lectura del arreglo bivariado en el que
se utiliza el tipo de riesgo como variable dependiente presentado por Bronfman
y Tuirán (1984), se infiere que la proporción de mujeres de riesgo bajo
disminuye en el caso de ser mujeres migrantes y también para las migrantes
rurales-rurales. Es decir, los hijos de mujeres migrantes y de las migrantes de
origen y destino rurales tienen condiciones de salud más adversas que los hijos
de las no migrantes y los de aquellas que emigran de y hacia áreas urbanas. Del
conjunto de datos presentados por dichos autores las diferencias porcentuales
más bajas son las correspondientes a la condición migratoria y al tipo de
migración.[3] Otro de los autores que han explorado los nexos entre la migración temporal
y la morbilidad, mas no la mortalidad, encuentra que la presencia de un enfermo
entre los moradores de las unidades domésticas se asocia, entre otros factores,
con la migración temporal (Martínez, 1992). Para el caso concreto de los niños
de las comunidades mexiquenses estudiadas, la autora señala "y los niños
de unidades que no recurren a la migración mostraron más elevados niveles de
morbilidad que los de aquellas que sí utilizan este recurso" (Martínez,
1994, p. 216).
Un estudio reciente cuyos
resultados provienen de tres comunidades potosinas, examina los nexos entre la
migración hacia Estados Unidos y la salud de los hijos. Se plantea como
hipótesis que la migración influye de manera directa sobre los determinantes
próximos, e indirectamente mediante la modificación del estatus socioeconómico
de los hogares como resultado de los ingresos de retorno. La disponibilidad de
mayores recursos monetarios influye en los niveles nutricionales y en el acceso
y uso de los servicios de salud; factores que explican la menor mortalidad
entre los hijos pertenecientes a los hogares productores de migrantes hacia
Estados Unidos (Kanaiaupuni y Donato, 1995)[4].
Respecto a la condición de
actividad los resultados son ambiguos. Cuando se estiman los diferenciales con
base en las tasas de mortalidad infantil los hallazgos indican que los riesgos
de muerte para los hijos de las mujeres que trabajan son mayores que los de los
vástagos de las mujeres dedicadas a las labores del hogar. Con la salvedad de
que este comportamiento se observa sólo a nivel nacional y en las localidades
rurales (García España y Mojarro, 1982; Morelos et al., 19 %; Núñez,
1992). Pero en la región fronteriza y en las áreas urbanas y metropolitanas,
las mujeres activas registran tasas de mortalidad en los menares de tres años
inferiores a las de aquellas que no trabajan (García España y Mojarro, 1982;
Núñez, 1992). Una relación inversa surge cuando se estiman los diferenciales
según el tipo de riesgo. La proporción de mujeres que siempre han trabajado y que
presentan un riesgo bajo es casi 15 % superior a la de mujeres que nunca han
trabajado (Bronfman y Tuirán, 1984).
A partir de los hallazgos
reseñados es posible proponer cuando menos dos supuestos operacionales. El
primera plantea que los diferenciales de mayor magnitud deberán corresponder a
la educación y servicios dentro de la vivienda; los de menor cuantía a la
condición de actividad y migración según el lugar de nacimiento. La segunda
hipótesis consta de dos apartados a) los cambios más importantes en los
niveles de, las tasas de mortalidad infantil y de la niñez se dan entre las
mujeres sin estudios y aquellas que cuentan con 1 a 3 años de primaria, y b)
las mujeres más escolarizadas (con secundaria y más) y que tengan por
residencia los municipios de corte metropolitano mostrarán diferencias menores
que sus similares de los municipios no metropolitanos. En este sentido, es
dable esperar que los valores de las tasas de mortalidad infantil y de la niñez
entre las madres con secundaria y más sean muy similares en los ámbitos urbano
y metropolitano. Dicho de manera distinta, para las madres escolarizadas
residentes en estos espacios territoriales la producción de salud de sus hijos
se encuentra en una fase de rendimientos decrecientes.
Segunda parte
Las categorías espaciales
Como se mencionó al inicio
del trabajo, la finalidad de este apartado es hacer un breve análisis de datos
inéditos acerca de algunas características sociodemográficas de la población en
edades 15-49. Para ello se han tomado distintas unidades territoriales, las
cuales han sido delimitadas y empleadas en otros estudios (Aguado López, 1994,
1995; Graizbord y Mina, 1994; Hernández, 1995; Negrete, 1995; Rodríguez, 1994;
Sobrino, 1994a, 1994b).
Para los fines del trabajo
la población del estado se subdivide en a) habitantes de los municipios
conurbados que forman parte del Área Metropolitana de la ciudad de México
(AMCM); b) los del Área Metropolitana de la ciudad de Toluca (AMCT); y, c) los
moradores en el resto de los municipios, designados como no metropolitanos.
Para determinar el universo de municipios conurbados se eligió la delimitación
hecha por Negrete (1995) y para el AMCT la de Sobrino (1994a). Para cada una de
estas categorías de municipios se establece la subdivisión: localidades con
menos de 15,000 habitantes (rurales), y las que cuentan con más de 15,000
personas (urbanos)[5].
Perfil sociodemográfico
El monto de la población
total en 1990 de la muestra de 1 % era de 97,765 habitantes. En ese año los
asentamientos humanos en los municipios conurbados concentraban 70.8 % de la
población estatal, en la AMCT su porcentaje era de 9.1 y en los municipios no
metropolitanos residía el 20.1% restante. De los 9.8 millones de habitantes del
Estado de México, 51 % corresponde a la población femenina. Las mujeres entre
los 15-49 años representan 85.3 % de las 2.3 millones de mujeres de 15 años y
más.
Estado civil de la población
femenina de 15-49
Como se aprecia en el cuadro
1, la categoría unidas[6] entre 15-49 años presenta, en todos los casos, los valores más altos en el
grupo de edad 25-39. Los porcentajes de las localidades urbanas superan a los
estimados para las rurales. Por otra parte, la distribución de las mujeres
célibes según los grupos de edad considerados observa una disminución
importante en los porcentajes al pasar de los grupos de edades jóvenes a los
subsecuentes.
Tanto los niveles de los
valores correspondientes a la categoría de unidas como a la de solteras indican
mayor frecuencia de matrimonios entre la población femenina de 15-24 años. La
proporción de mujeres unidas respecto a la población total es mayor en
los municipios no metropolitanos y en las localidades rurales. Por ejemplo, en
los municipios conurbados que cuentan con localidades cuya población total es
inferior a los 15,000 habitantes, el valor de dicha proporción es de 40.9 %. En
las localidades de igual tamaño pertenecientes a la categoría de no
metropolitanos el valor sube a 44.4 %. En cambio, en los municipios conurbados
y localidades urbanas el porcentaje de mujeres unidas baja a 33.0 y el
correspondiente a los no metropolitanos y ámbitos urbanos es de 40.6 %. Por la
escasa importancia que tienen en este grupo de edad las mujeres con uniones
desechas se puede decir que el comportamiento diferencial de estos porcentajes
es un indicio de que el ingreso a las uniones se da a edades más tempranas en
los municipios no metropolitanos y localidades rurales (véase cuadro 1).
Niveles de estudios de la
población femenina de 15-49
Las cifras absolutas y
relativas de la población total según el nivel de estudios se incluyen en el
cuadro 2. Si se comparan los porcentajes de la columna total
correspondientes a los municipios conurbados y al AMCT se observan diferencias
pequeñas; las discrepancias doran al confrontarse los valores de los municipios
metropolitanos con los de corte no metropolitano. Estos últimos se encuentran
en una situación de relativa desventaja: la proporción de población sin
estudios, 15.4 %, es casi tres veces superior a la de los conurbados y un poco
más del doble de los que conforman la AMCT, y la mayor concentración de la
población en estas edades se tiene en el nivel primaria.
Con base en los datos de
dicho cuadro se podría suponer que los habitantes mexiquenses de un municipio
de corte metropolitano con población viviendo en localidades con más de 15,000
habitantes cuentan con un factor locacional que aumenta sus oportunidades para
acceder a un nivel superior de estudios. En contraste, todas aquellas personas
que radican en un municipio no metropolitano y en localidades rurales se ven
excluidas de dicha ventaja. Hay que subrayar que desde un punto de vista más
amplio, las diferencias de oportunidades según el tipo de municipios se explica
por factores de oferta y de demanda tales como la distribución de la
infraestructura educativa entre los tres distintos tipos de municipios aquí
considerados, el grado de acceso a los distintos niveles del ciclo escolar, el
tamaño de las familias y el nivel del ingreso familiar. En consecuencia, la
posibilidad de acceder al sistema educativo de nivel medio y medio superior
será menor para la gente de los sectores de menores recursos y que residen en
localidades rurales.
Este comentario es
respaldado por los resultados derivados del examen de las igualdades en el
acceso a la educación en el Estado de México. Dichos hallazgos muestran que
tanto el carácter rural-urbano o metropolitano de los municipios como su grado
de marginación son factores que influyen en la desigualdad en el acceso al
sistema educativo formal y en su grado de cobertura (Aguado, 1994).
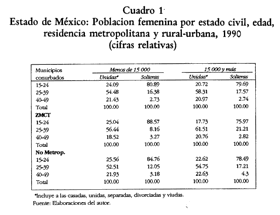
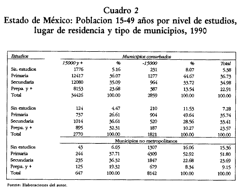
Población de 15-49 años
según el lugar de nacimiento y el nivel de estudios
A la par de factores
locacionales y socioeconómicos, la migración se considera también como un
elemento que puede influir en el grado de escolaridad de la población (Aguado,
1994)[7].
En los cuadros 3, 4 y 5 se
presentan tabulaciones que relacionan el nivel de estudios de la población
nativa y migrante, clasificada esta última en: a) nacidos en el Distrito
Federal, y b) nacidos en otra entidad y en el extranjero (véase cuadros 3,4 y
5). La comparación de los cuadros 3 y 4 ilustra las diferencias existentes
entre las poblaciones nativa y la migrante oriunda del Distrito Federal. Los
datos indican de forma sistemática que el analfabetismo es menor entre los
migrantes procedentes del Distrito Federal y que han fijado su residencia en
los municipios conurbados, en el Área Metropolitana de la ciudad de Toluca o
bien en los no metropolitanos. Un segundo aspecto es que la mayor proporción de
población sin estudios se localiza en los municipios no metropolitanos sin
importar el tamaño de la localidad (urbana o rural). Otro rasgo es que la
proporción de población nacida en el Distrito Federal con estudios de
secundaria y más favorece a los municipios conurbados y localidades de corte
urbano y a los del AMCT.
Por lo que respecta a la
población migrante de otras entidades[8], aquellos sin estudios se concentran mayoritariamente en los municipios
conurbados y no metropolitanos. En estos mismos espacios geográficos se
concentra también la población con nivel primaria incompleta y completa.
La distribución relativa de
la población migrante de otras entidades en el AMCT indica que el porcentaje de
educación con secundaria y más supera con más de 30 puntos al de los municipios
restantes, y se acerca al valor que registran los migrantes procedentes del
Distrito Federal (véase cuadro 6). En este cuadro se presenta un índice-resumen
que mide lo disímil de las distribuciones según los niveles de estudios de la
población nativa y migrante. Cuando los valores de este indicador se aproximan
a cero, las distribuciones que se comparan resultan casi semejantes; en el caso
contrario se presentan marcadas diferencias[9]. El comportamiento de los valores del citado índice confirman los
comentarios vertidos con anterioridad.
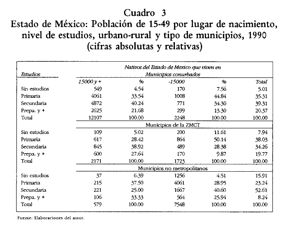
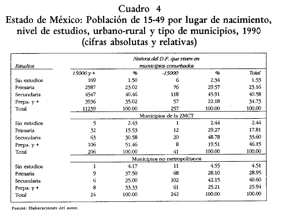
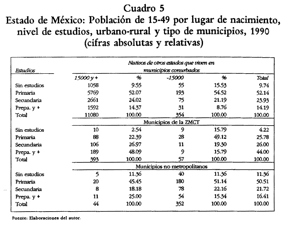
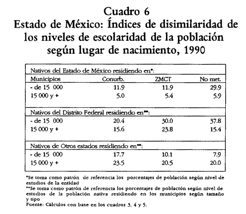
Varias observaciones se
desprenden de los cuadros citados: a) el volumen de migrantes nacidos en los 30
estados restantes, 1.2 millones, supera en 272,000 al total de los migrantes
provenientes del Distrito Federal; b) un poco más de 94 % del volumen total de
migrantes en el Estado de México se concentra en los municipios conurbados, los
134,000 restantes se distribuyen por igual entre el AMCT y los no
metropolitanos; c) los datos sugieren que los migrantes que proceden del
Distrito Federal son los más escolarizados, hecho que se desprende cuando se
compara su perfil con los correspondientes a la población migrante de las otras
entidades y al de la población nativa; y, d) según los perfiles educativos, la
población nativa residente en las localidades con población menor a los 15,000
habitantes es la menor escolarizada de la entidad.
Las diferencias que se
observan para la población nativa entre localidades urbanas y rurales pueden
ser el reflejo de las desigualdades educativas atribuidas tanto a factores de
localización de los servicios educativos, como a los de índole económica y
social (Aguado, 1995). La concentración de los migrantes con secundaria y más
nacidos en el Distrito Federal y en otras entidades se da mayoritariamente en
los municipios conurbados y en la AMCT. Con base en este hallazgo, se puede
conjeturar que en el Estado de México la inmigración, como factor exógeno,
viene a ser un elemento más que refuerza las persistentes diferencias en los
perfiles educativos de las poblaciones urbano y rural; así como entre los
municipios conurbados y no metropolitanos. Dicho de otra manera, la selectividad
de los migrantes en función de los niveles de estudio al favorecer más a las
áreas más urbanizadas del Estado de México eleva los niveles promedios de
escolaridad de la población total de dichas áreas, al tiempo que acentúa las
disparidades cuando se les compara con la población de las localidades rurales.
Población femenina de 15-49
años según la condición de actividad y el nivel de estudios
Se debe mencionar que la
separación de las mujeres de 15-49 años en dos grandes grupos de edad, 15-34 y
35-49, permite hacer algunas observaciones relativas a los niveles de
participación de las mujeres y a las diferencias generacionales según la
escolaridad.
Entre las integrantes de la
población femenina del primer grupo, de edades 15-34, constituido por las distintas
generaciones nacidas entre 1956 y 1975, se encuentran las beneficiarias de la
expansión del sistema educativa que se caracterizó por una disminución
importante del analfabetismo y por incrementos notorios en la educación
postprimaria (Morelos et al., 1995).
En los municipios conurbados
y localidades de corte rural la tasa de participación de la población femenina
en edades 15-34 es de 20.6 %; en las de tipo urbano sube a 27.5 %. Las tasas de
desocupación[10] son de 11.8 y 10.0 para las localidades de menos de 15,000 y con más de
15,000 habitantes respectivamente. Estos mismos indicadores para la población
femenina de 35-49 años arrojan los siguientes valores: tasas de participación
de 15.3 y 27.5 %, y de desocupación de 8.8 y 2.9 por ciento.
En las localidades rurales
del Área Metropolitana de la ciudad de Toluca los porcentajes son inferiores a
los de las urbanas. En las edades de 15-34 la tasa de actividad en las
localidades rurales es de 17.4, y en las urbanas de 27.9. Las tasas de
desocupación muestran un comportamiento inverso .al observado en los
conurbados, pues los porcentajes indican mayor desocupación en las localidades
urbanas.
En el grupo de edades 35-49
el diferencial en los niveles de participación y de desocupación entre grupos
de edades y localidades según tamaño, son similares a los observados en los
municipios conurbados. Para ambos tipos de localidades las tasas de actividad
son de 15.7 y 33.4 % respectivamente, y las de desocupación de 7.7 y 4.0 por
ciento.
En los municipios no
metropolitanos se observa un patrón igual al recién descrito, la diferencia es
que los niveles en las tasas de actividad son inferiores tanto por grupos de
edad como por tipo de municipios. Para el primer grupo los valores de las tasas
son de 14.8 y 29.1 %; las correspondientes al siguiente grupo fluctúan entre
10.7 y 21.3 %. El desempleo registra tasas de 13.3, 9.4 y 3.6 % respectivamente
(véase cuadro 7).
Los datos del cuadro 7,
referidos a los municipios conurbados, documentan los diferenciales
generacionales. Las integrantes de las generaciones 1956-1975 presentan
porcentajes de población sin estudios inferiores a los de las generaciones
1941-1955; 6.2 contra 16.7 y 3.8 frente a 13.8 (véase la de Total para los
grupos de edades y tipos de municipios). El comportamiento inverso se observa
al comparar los porcentajes de mujeres con secundaria y preparatoria y más
(véase los valores de la misma). El mismo patrón se observa en los cuadros 7a y
7b. Además, los porcentajes dibujan la situación de desventaja en que se encuentran
los municipios no metropolitanos, aspecto que ya había sido señalado en el
apartado de migración (véase cuadros 7a y 7b). En los cuadros 7,7a y 7b los
datos para las mujeres en los dos grupos de edad considerados y en los diversos
municipios apuntan en el mismo sentido.
La proporción de mujeres sin
estudios dedicadas a las labores del hogar es sistemáticamente mayor que la
correspondiente a la de las mujeres ocupadas y desocupadas. Comparando las
proporciones para las mujeres con secundaria y con preparatoria y más, los
datos muestran valores más bajos para las mujeres que se dedican a las labores
del hogar.
El examen comparativo de los
cuadros 7,7a y 7b sugiere que las mujeres activas sin estudios se concentran en
los municipios no metropolitanos y en los conurbados; los valores de esta
categoría en el AMCT son los más bajos. En dicha área las proporciones de
mujeres ocupadas con secundaria y más en los dos grupos de edades considerados
superan a las correspondientes a los municipios conurbados y no metropolitanos
en el caso de las localidades urbanas.
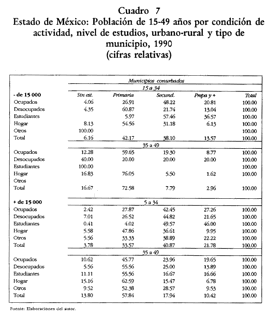
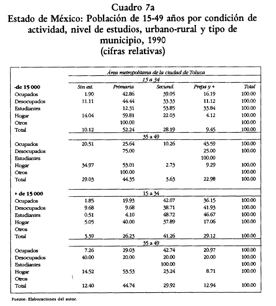
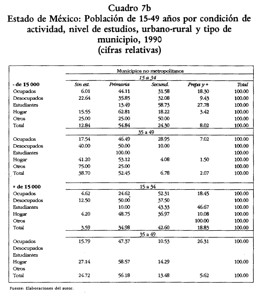
Con referencia al grupo de
edad 15-34 en los municipios rurales, los valores más altos en las proporciones
antes citadas corresponden a los municipios conurbados y los más bajos a los no
metropolitanos. En el caso de la población entre 35 y 49 años, ya sea que se
tomen como referencia los valores de las proporciones ya citadas de los
municipios conurbados o los de los no metropolitanos, éstos se encuentran en un
nivel inferior que los consignados para el AMCT.
En resumen, los datos
indican que los perfiles educativos de la población con mayores niveles de
escolaridad se encuentran entre la población residente en las localidades
urbanas, ya sea que participe o no en la producción de bienes y servicios.
Asimismo, muestran de forma clara la presencia de desigualdades educativas
entre las integrantes de las generaciones nacidas entre 1941-1955 comparadas
con las pertenecientes a las cohortes de 1956-1975[11]. De igual modo los perfiles educativos de las mujeres activas y las
dedicadas a las labores del hogar son consistentes con los encontrados en otros
trabajos (Morelos et al., 1995; Jusidman y Eternod, 1994).
Tercera parte
Diferenciales de la
mortalidad en las primeras edades
En razón del relativo
desconocimiento que se tiene en el Estado de México sobre los niveles de la
mortalidad infantil (Q(1)) y de la niñez (Q(5)) según diversas características,
se presentan en los cuadros 8 al 13 las estimaciones de estos indicadores, las
cuales, como ya se mencionó, están referidas a las madres entre los 20 y 24
años de edad.
Las categorías espaciales y
el comportamiento de la mortalidad en las primeras edades
En el cuadro 8 se consignan
los valores de la Q(1) y Q(5) para los diferentes arreglos espaciales y según
el tamaño de población de las localidades. Para el total de la entidad los
datos del citado cuadro sugieren que los niveles más bajos los registran los
municipios conurbados, con 31 defunciones por cada mil nacidos vivos y los más
elevados los no metropolitanos, con 47 por mil. En las localidades con menos de
15,000 habitantes el patrón se modifica, ya que el AMCT es la que registra los
valores más bajos, 40 por mil; mientras que los más altos corresponden a los
municipios conurbados. En cambio, las localidades urbanas pertenecientes a la
categoría de conurbados registran los valores más bajos, 29 defunciones de
menores de un año y 35 de menores de cinco, respectivamente (véase cuadro 8).
Las tasas de mortalidad
infantil de las localidades rurales resultan superiores en 62 % a las de las
localidades con una población por arriba de los 15,000 habitantes. En los
municipios conurbados el diferencial es ligeramente mayor que el estatal. En
cambio, en el Área Metropolitana de Toluca la brecha entre ambos tipos de
localidades se reduce.
Diferenciales en la
mortalidad de la niñez según la disponibilidad de agua y drenaje dentro de la
vivienda
Las estimaciones
correspondientes a la mortalidad de menores de un año y a la de los menores de
cinco años según dispongan o no de agua entubada dentro del terreno o de la
vivienda, así como las respectivas para las viviendas con o sin drenaje,
aparecen en el cuadro 9. Disponer de agua y contar con drenaje dentro de la
vivienda reduce los riesgos de muerte de la población de menores de cinco años.
Pero el riesgo es menor para aquellas poblaciones que residen en las
localidades de más de 15,000 habitantes y mayor para los pequeños que habitan
en los municipios no metropolitanos.
En el caso de la población
que no cuenta con agua entubada dentro de la vivienda ni del terreno, el
ordenamiento (de mayor a menor) de los valores del indicador citado es como
sigue: municipios no metropolitanos, localidades rurales, AMCT, municipios
conurbados y localidades con más de 15,000 habitantes (véase cuadro 9).
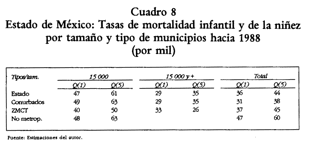
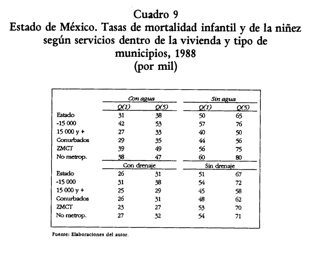
Respecto al diferencial de
la mortalidad infantil según tengan las viviendas drenaje o carezcan del mismo,
una vez más las localidades con menos de 15,000 habitantes y los municipios no
metropolitanos registran las tasas más altas de mortalidad en la infancia y la
niñez. Se observa una situación similar en el caso de las viviendas sin
drenaje, con la salvedad de que las diferencias se reducen al compararse las
estimaciones de la mortalidad infantil y de la niñez correspondientes a las
localidades según tamaño y categorías (véase cuadros 9 y 10).
Mortalidad de los menores de
cinco años según el estado civil de sus madres
En la primera parte del
cuadro 10 se consignan los valores de las tasas de la mortalidad infantil y de
la niñez según el estado conyugal (solteras y unidas) de las mujeres. En el
caso de las mujeres "unidas" se repiten los principales rasgos del
patrón ya observado en el caso de las viviendas que disponen de agua dentro de
la misma. Esto es, los valores más altos los registran las poblaciones de las
localidades de menos de 15,000 habitantes y las de los municipios no
metropolitanos. Los hijos menores de cinco años de madres solteras de las
localidades rurales enfrentan un riesgo doblemente mayor que el que tienen los
hijos de estas madres pero que viven en localidades urbanas. Según las
estimaciones, en las localidades urbanas el diferencial entre solteras y
casadas es inexistente, y de poca importancia entre las localidades rurales.
La mortalidad de la niñez
entre nativas y migrantes
En la parte inferior del
cuadro 10 se presentan las valores de estos indicadores para las mujeres según
sean nativas o migrantes. A diferencia de las estimaciones previas, las tasas
de la mortalidad infantil y de la niñez según el lugar de nacimiento de las mujeres
muestran comportamientos distintos. La lectura horizontal del citado cuadro
indica que las mujeres migrantes presentan valores más bajos que los de las
nativas, en los siguientes casos: entidad, AMCT y municipios no metropolitanos;
en los otros casos el patrón se invierte.
El examen vertical
(columnas) de los valores sugiere que las mujeres nativas de la entidad
residentes en las localidades urbanas registran las menores tasas de mortalidad
infantil y de la niñez. Los valores más altos corresponden una vez más a los
municipios no metropolitanos, seguidos, en orden decreciente, por las tasas
correspondientes a las localidades con menos de 15,000 habitantes, al AMCT y a
los municipios conurbados. Para las mujeres migrantes el ordenamiento de los
valores de las tasas es casi el mismo. Como se puede apreciar, haciendo la
lectura por filas, las diferencias en los distintos valores son de poca monta,
resultado similar al que sugieren los datos de uno de los estudios sobre el
tema ya mencionado (Bronfman y Tuirán, 1984).
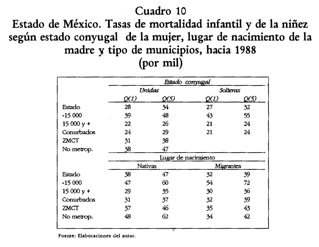
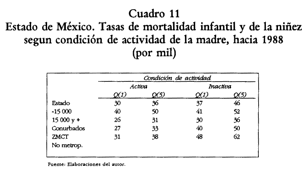
¿Influye el trabajo de la
madre en los niveles de mortalidad de sus hijos?
En forma sistemática, las
mujeres que participan en la actividad económica en las localidades urbanas o
rurales, en los conurbados y no metropolitanos, presentan tasas de mortalidad
en las primeras edades inferiores a las de las mujeres que no trabajan (véase
cuadro 11). Las diferencias relativas a la condición de actividad son casi del
mismo orden que las obtenidas con el criterio de lugar de nacimiento, y menores
a las que arrojan las estimaciones basadas en el tamaño de la población de los
municipios y servicios dentro de la vivienda.
Patrones de la mortalidad
infantil y de la niñez según la escolaridad de la madre
En el Estado de México las
tasas de mortalidad infantil y de la niñez entre las madres con secundaria y
más son de 23 y 27 defunciones por mil respectivamente. Estos valores son tres
veces más bajos que los correspondientes a las madres sin estudios, 70 y 96 por
mil (véase el cuadro 12). Si se comparan los datos para los distintos niveles
de estudios se ve que las diferencias mayores se dan entre las mujeres con 1 a
3 años de primaria y aquellas con 4 a 6 años.
Los valores de las tasas de
mortalidad en las primeras edades para las madres sin estudios y tamaño
poblacional de las localidades sugieren que los riesgos de muerte para los
hijos de estas madres son casi los mismos. En cambio, las mujeres con 1 a 3
años de primaria que viven en localidades de más de 15,000 habitantes tienen un
riesgo de muerte inferior en 28 % al de las mujeres con similar nivel de
escolaridad pero que viven en los ámbitos rurales. En la misma situación de
desventaja se encuentran las mujeres con secundaria y más que residen en
localidades cuya población es menor a los 15,000 habitantes. En cambio, los
niveles de mortalidad infantil y de la niñez de madres con secundaria y más que
viven en los municipios conurbados, AMCT y no metropolitanos se caracterizan
por la semejanzas en sus valores (véase cuadro 12).
De lo anterior se infiere
que las diferencias en los indicadores de la mortalidad en los primeros años y
en los espacios metropolitanos tienden a ser menores al aumentar la escolaridad
de la madre.
Mortalidad de los menores
según niveles de estudio de la madre, disponibilidad de agua dentro de la
vivienda y tamaño de localidad
Comparando las dos primeras
columnas del cuadro 13 con las columnas 1 y 3 del cuadro 9, se observa que las
mujeres con 1 a 3 años de educación primaria residentes en localidades rurales
tenían un tasa de mortalidad- infantil 37 % superior a la de las mujeres con
igual escolaridad pero viviendo en áreas urbanas. Cuando se combinan la
educación y la disponibilidad de agua dentro de la vivienda, se observa que la
diferencia para las mujeres con el mismo nivel de escolaridad y que son
residentes del medio rural aumenta a 58 %; o sea 11 puntos porcentuales por
arriba del porcentaje que resulta cuando sólo se toman la escolaridad y el
volumen de población de la localidad. Para las mujeres con 4 a 6 años de escolaridad
se observa el mismo comportamiento, aunque el diferencial se reduce.
Para la población sin
estudio que no dispone de agua, sus niveles indican una cierta independencia
del tamaño de las localidades; no así en el caso de las mujeres con 4 a 6 años
de primaria que no disponen de agua y viven en ámbitos rurales. Dichas mujeres
enfrentan situaciones más adversas respecto a la salud de sus hijos que las que
viven en las localidades urbanas, aunque carezcan del servicio de agua entubada
dentro del terreno o de la vivienda.
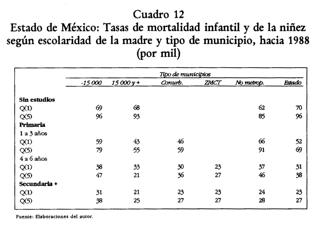
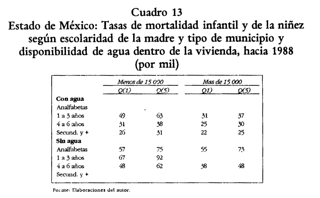
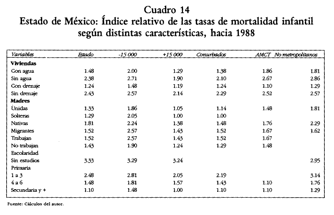
Discusión
Las estimaciones de la
mortalidad infantil y de la niñez reproducen el mismo patrón que el documentado
a nivel nacional y regional en los diversos estudios consultados. Las variables
que mayormente discriminan los riesgos de muerte de los niños en las primeras
edades son la educación de la madre, los servicios dentro de la vivienda y el
lugar de residencia. Para apoyar esta observación se calculó un índice relativo
tomando como patrón de referencia el nivel de la mortalidad infantil de las
madres con secundaria y más correspondiente a las localidades que cuentan con
una población superior a los 15,000 habitantes. Los resultados, que nos dan una
idea del ordenamiento de mayor a menor, aparecen en el cuadro 14.
La lectura por columnas
muestra que de los cinco valores más altos los primeros dos corresponden a las
madres sin estudios y a aquellas con 1 a 3 años de primaria, sea que se elija
el estado o cualquier tipo de municipio y tamaño de localidad; después aparecen
los índices para los servicios dentro de la vivienda. Los valores más bajos
corresponden a la variable estado conyugal (unidas y solteras).
El examen por fila del
cuadro 14 muestra, en forma clara, la situación de desventaja en que se
encuentran los hijos de madres analfabetas que son migrantes, trabajan, son
madres solteras, viven en viviendas sin agua y sin drenaje, y que residen en
los municipios no metropolitanos y en las áreas rurales. En situación más
ventajosa se encuentran los hijos pequeños de las madres más escolarizadas que
viven en las localidades de más de 15,000 habitantes. Entre ambos extremos se
localizan los habitantes de los municipios conurbados y del AMCT. En estos dos
últimos destacan los valores altos del índice atendiendo a la falta de agua
dentro de la vivienda y a las viviendas sin escusado (véase cuadro 14).
Según el informe de la
Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud de 1987 (DGPF, 1988), los niveles de
mortalidad infantil entre los hijos de las mujeres sin estudios son tres veces
más altos que las defunciones de menores de un año de las mujeres con
secundaria y más. Para los niños menores de cinco años la relación resulta ser
algo mayor que la anterior[12]. En los estados fronterizos dicha relación es ligeramente más alta, 3.3 a
1 (véase Núñez, 1992, cuadro 8.2).
Con relación al supuesto de
que el cambio más brusco se daba entre las categorías de madres sin estudios y
madres con primaria incompleta hay que mencionar algunos hallazgos. Para el
periodo 1977-1987 la diferencia asciende a 19 puntos por mil, que es la mayor
discrepancia que se presenta entre los cuatro niveles de estudio considerados (véase DGPF, 1988, cuadro 9.3). En la región fronteriza la brecha es mayor, 40
puntos por mil (véase Núñez, 1992, cuadro 8.2). Hacia 1990 la mayor diferencia,
22 puntos por mil, era la que resultaba al comparar las tasas de la mortalidad
infantil de madres con primaria y la de las madres con secundaria y más
(Aguirre et al., 1995, cuadro 1).
En el Estado de México los
valores estimados indican que el cambio más pronunciado se da entre las madres
con 1 a 3 años de educación primaria y aquellas con 4 a 6 años. Tal resultado
sitúa al Estado de México en una situación peculiar. La mayor diferencia se
presenta entre las dos categorías intermedias, entre las madres con 1 a 3 años
de primaria y las que tienen de 4 a 6 años; situación distinta a la que
sugieren los dos primeros estudios (véase DGPF, 1988, cuadro 9.3; Núñez, 1992,
cuadro 8.2) y diferente a la existente en el país en 1990 (Aguirre et al.,
1995, cuadro 1). Se puede aducir que en los estudios citados, la categoría
primaria incompleta o alfabeta no corresponde en estricto sentido con el grupo
de madres con 1 a 3 años de educación primaria[13]. La falta de criterios uniformes sobre las categorías educativas
utilizadas en los distintos estudios imposibilita que se acepte o rechace la
validez del supuesto que se formuló al respecto.
En relación con la hipótesis
relativa al menor influjo de los factores espaciales de las tasas de mortalidad
infantil para las madres más escolarizadas, cuando menos en dos estudios
(García España y Mojarro, 1982; Aguirre et al.,1995) en los que se
presentan las tasas de mortalidad infantil clasificadas por lugar de residencia
y escolaridad de la madre, los resultados sirven de apoyo a tal suposición. En
el primer trabajo las diferencias en las tasas de mortalidad para los menores
de tres años en los ámbitos urbano y metropolitano reflejan una diferencia de 2
puntos por mil. En el segundo la diferencia sube a 4.4 puntos por mil entre las
localidades de menos de 2,500 y las de 100,000 y más.
En el Estado de México las
diferencias entre las localidades rurales y urbanas y tipos de municipios
fluctúan entre 7 y 10 puntos por mil. Si se excluyen de la comparación las
Iocalidades rurales la diferencia máxima es de 3 puntos por mil (véase cuadro
12). El comportamiento descrito permite afirmar que la variabilidad de las
tasas de mortalidad infantil y de la niña entre las madres con secundaria y más
se reduce notoriamente en las localidades urbanas, ya sea que se ubiquen en los
municipios conurbados, en el AMCT o en los no metropolitanos. En estos
contextos el desarrollo y alcances de la infraestructura de salud, la capacidad
económica de la familia para acceder a la medicina privada, la aplicación
oportuna de medidas preventivas y curativas, la asociación entre nivel de
escolaridad y oportunidades ocupacionales y posibilidades de obtener mayores
ingresos pueden contribuir al abatimiento de los diferenciales en los niveles
de la mortalidad entre las madres más escolarizadas. Por el contrario, en las
poblaciones rurales la educación de las madres suple las desigualdades en la
dotación de servicios médicos y de servicios dentro de la vivienda. Pero en el
caso de las madres analfabetas, la carencia de estudios puede convertirse en un
factor que gravite negativamente en las condiciones de salud de sus hijos.
Respecto a los diferenciales
según lugar de residencia, para facilitar la comparación con los resultados
consignados en el informe de la Encuesta de Fecundidad y Salud de 1987, se
calculó el promedio de los valores de las localidades de menos de 2,500 y de
2,500-19,999 habitantes. Las tasas de mortalidad así estimadas son 70.1 y 90.6 por
mil para los niños menores de 1 y 5 años respectivamente[14]. Comparando dichos valores con los respectivos de las localidades urbanas,
las diferencias son de 30 puntos por mil en el caso de la Q(1) y, de 43 puntos
por mil en la Q(5).
Usando el mismo procedimiento
para obtener la media simple de las tasas de mortalidad infantil, en 1992 la
diferencia entre las localidades urbanas y rurales era de 13.6 puntos por mil
(véase Aguirre et al., 1995, cuadro 1).
En el Estado de México las
diferencias en las localidades urbanas y rurales es de 18 y 26 puntos por mil,
según se comparen las tasas de mortalidad infantil o las de la niñez. El valor
correspondiente a tasa de mortalidad de los menores de un año se sitúa entre
los valores estimados con los datos de Aguirre et al. y los del Informe
de la Encuesta de Fecundidad y Salud de 1987. Diferencias del mismo orden de
magnitud se obtienen cuando se utilizan las probabilidades de muerte entre el
nacimiento y el segundo año de edad[15].
Pese al empleo de criterios
disímiles para hacer los cortes de lo urbano y lo rural, las diferencias
parecen consistentes con el patrón reportado en otros estudios. Sin embargo, su
magnitud puede verse afectada por el empleo de criterios distintos.
Un problema similar emerge
cuando se comparan las diferencias numéricas entre las tasas de mortalidad de
los menores según los servicios en la vivienda[16]. En el multicitado estudio de Bronfman y Tuirán los valores de la
probabilidad de muerte para las viviendas con calidad deficiente y
satisfactoria fluctúan entre 92.5 y 53.6; la diferencia es de 29 puntos. En
nuestro caso, la mayor diferencia entre las viviendas que disponen de agua
dentro de las mismas y las que no cuentan con este servicio corresponde a los
municipios no metropolitanos, siendo de 22 puntos por mil. Las relativas al
drenaje (viviendas con drenaje versus viviendas sin drenaje) son en el AMCT y
en los no metropolitanos de 30 y 27 puntos por mil respectivamente.
Con referencia a la
condición de actividad combinada con el lugar de residencia, se encontró que
las mujeres que trabajaban y que vivían en las áreas urbanas y/o metropolitanas
registraron tasas de mortalidad más bajas para los menores de tres años que las
de las madres dedicadas a las labores del hogar. Un resultado consistente con
lo recién expresado se obtiene cuando, en lugar de la tasa de mortalidad
infantil, se emplea el tipo de riesgo. La mayor proporción de mujeres con
riesgo bajo corresponde a aquellas que siempre han trabajo. La diferencia es
casi 15 % superior al de las que nunca trabajaron.
En el Estado de México la
mortalidad diferencial de los menores de cinco años según la condición de
actividad de la madre es consistente con los hallazgos basados en tipo de
riesgo y en los referidos a los ámbitos urbanos, pero con la característica que
dicho diferencial se observa también en las localidades rurales.
La participación de la mujer
en las actividades económicas influye de manera directa e indirecta sobre la
salud de los hijos. En el primer caso afecta la duración o el tiempo dedicado
al cuidado de éstos. El tiempo que le dedican las madres al trabajo compite con
el tiempo que le dedican a la atención de los hijos pequeños. Este efecto puede
influir negativamente en la salud de los hijos, en especial cuando la madre
trabajadora no cuenta con redes familiares y sociales mediante las cuales se
supla su presencia. El segundo, opera vía los mecanismos
educación-ocupación-ingreso; educación-acceso y uso de los servicios de salud.
Provisionalmente, y de acuerdo con los resultados, se puede adelantar que el
efecto directo se ve contrarrestado por el indirecto.
Por otra parte, la mayor
escolaridad de las migrantes respecto a las nativas puede estar influyendo en
la existencia de diferenciales en los indicadores utilizados en el estudio. Tal
como se planteaba en el caso de la migración internacional, la influencia
indirecta de la migración vía la educación, la participación en las actividades
productivas y la obtención de mayores ingresos pueden estar explicando la
presencia de las diferencias ya aludidas.
De acuerdo con el análisis
de los niveles y de los diferenciales de la mortalidad en las primeras edades,
se puede afirmar que para influir en los niveles de la mortalidad de los
menores de cinco años, además de las acciones de corte vertical que
periódicamente se llevan a cabo en la entidad, se tienen que realizar las de
corte horizontal. El conjunto de acciones debe de estar dirigido en
forma prioritaria a dotar de los servicios de agua y drenaje a las viviendas de
las localidades rurales; y en forma simultánea atender las carencias de estos
servicios que se presentan en el AMCT y en los municipios conurbados. Este
último tipo de medidas tiene una relación estrecha con el progreso social. El
avance social impone como condición la satisfacción de las necesidades básicas
de la población.
Desde la perspectiva social,
la recomendación obvia es elevar los niveles de escolaridad de la población
femenina de 15 y más años. Estos esfuerzas deben focalizarse preferentemente en
las localidades con menos de 15,000 habitantes y en aquellos espacios
metropolitanos en donde la concentración de población analfabeta sea
importante, como podría ser el caso de los conurbados en donde se concentra la
población migrante analfabeta
Una segunda medida consistiría
en diseñar paquetes de educación en salud de los menores para ser aplicados
mediante los sistemas de educación informal en los ámbitos urbanos y rurales de
la entidad mexiquense. Para poner en práctica esta medida es indispensable que
exista la coordinación entre las distintas instancias estatales de los sectores
educativos y de salud, y de éstas con las dependencias respectivas del gobierno
federal, para discutir y elaborar los contenidos de los paquetes educativos,
capacitar a las instructoras y llevar a cabo en forma permanente y sistemática
el conjunto de actividades requeridas según la filosofía de los sistemas de
educación informal.
Una tercera recomendación
tiene que ver con la necesaria coordinación entre el Consejo Estatal de
Población y el Consejo Nacional de Población para diseñar o rediseñar los
contenidos ad hoc de las campañas publicitarias relativas a la salud
reproductiva, con énfasis en la salud de los menores de edad. Dichos contenidos
deben atender primordialmente las características y rasgos culturales de la
población mexiquense: analfabeta, con primaria incompleta y que viven en las
localidades rurales y municipios no metropolitanos; y en forma simultánea
evaluar y decidir acerca de cuál o cuáles medios utilizar para llegar a la
población objetivo.
Bibliografía
Aguado López, Eduardo
(1994), "La educación básica en el Estado de México, 1970-1990: la
desigualdad regional", en Roberto Blancarte (coord.), Estado de México:
perspectivas para la década de los 90, Zinacantepec, El Colegio
Mexiquense/Instituto Mexiquense de Cultura, pp. 553-598.
(1995), "La equidad,
una asignatura pendiente: acceso y resultados educativos en cuatro zonas del
Estado de México", en Enrique Pieck Gochicoa y Eduardo Aguado López,
Educación y pobreza: de la desigualdad social a la equidad, Zinacantepec, El
Colegio Mexiquense /UNICEF, pp. 183-235.
Aguirre, Alejandro, José B.
Morelos y Rodrigo Pimienta (1995), "Diferenciales socioeconómicos de la
mortalidad infantil en México, 1992", ponencia presentada en la v Reunión
Nacional sobre Investigación Demográfica en México de la SOMEDE, México.
Brass, W.
(1968), The Demography of Tropical Africa, Princeton, Princeton
University Press.
Bronfman,
Mario (1990), "Mortality and social sectors: Recent trends", en Mario
Bronfman, Brígida García, Fátima Juárez, Orlandina de Oliveira y Julieta
Quilodrán, Social Sectors and Reproduction in Mexico, Demographic and
Health Survey Analysis, núm. 7, El Colegio de México/The Population
Council/DHS, pp. 15-21.
(1994), "Familia y
mortalidad infantil: la tendencia a repetir muertes infantiles", en Memorias
de la IV Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, tomo 1,
México, INEGI-SOMEDE, pp. 205-21 1.
y Rodolfo Tuirán (1984), "La desigualdad social
ante la muerte: clases sociales y mortalidad en la niñez", en Memorias
del Congreso Latinoamericano de Población y Desarrollo, México, El Colegio
de México-UNAM-PISPAL, vol. 1, pp. 187-219.
Camposortega, Sergio (1992),
Análisis Demográfico de la Mortalidad en México 1940-1980, México, El
Colegio de México.
Dirección General de
Planificación Familiar/Secretaría de Salud/DHS (1988), Encuesta Nacional
sobre Fecundidad y Salud, 1987, México, Dirección General de Planificación
Familiar.
Echarri, Carlos Javier
(1995), "Estructura familiar y salud materno infantil", trabajo
presentado en el Seminario Internacional sobre las Consecuencias de las
Transiciones Demográfica y Epidemiológica en América Latina, México, octubre
23-24.
García España, Felipe y
Octavio Mojarro (1982), "Algunos efectos del desarrollo en la mortalidad
de la niñez en México", en Programa Nacional Indicativo, Memoria sobre
la Segunda Reunión Nacional sobre la Investigación Demográfica en México,
México, CONACYT, pp. 15 1-160.
García y Garma, Irma O.
(1983), "Algunos factores asociados con la mortalidad infantil en
México", Demografía y Economía, vol. XVII, núm. 3(55), pp. 289-320.
Gómez de León, José (1988),
"Análisis multivariado de la mortalidad infantil en México: un ejemplo del
uso de modelos loglineales para estimar modelos de riesgos
proporcionales", en Mario Bronfman y José Gómez de León, La mortalidad
en México: niveles, tendencias y determinantes, México, El Colegio de
México, pp. 333-367.
Graizbord, Boris y Alejandro
Mina (1994), "Los ámbitos geográficos del componente migratorio de la
ciudad de México", Estudios Demográficos y Urbanos, El Colegio de México,
vol.9, núm.3, pp. 609-628.
Hernández M. Abelardo
(1994/1995), "Comentarios a las cifras sobre magnitud de la población en
el Estado de México", Roles de Población, Centro de Investigación y
Estudios Avanzados en Población, UAEM, números 5-6, pp. 36-45.
Hobcraft J.,
J.W. McDonald y S. Rustein (1984), Socioeconomic factors in infant and child
mortality: A crossnational comparison, Population Studies, vol. 38, pp.
193-233.
Holian, John
(1989), Infant mortality and health care in mexican communities, Sol. Sci. Med, vol. 29, núm. 5, pp. 677-679.
Jiménez Ornelas, René
(1988), Diferenciación social y mortalidad en menores de cinco años (estudio
de tres grupos sociales), México, UNAM/CRIM.
(19931, "La mortalidad
producto de la desigualdad social", en Raúl Bejar Navarro y Héctor
Hernández Bringas (coords.), Población y desigualdad social en México,
México, UNAM/CRIM, pp. 203-228.
y Alberto Menujin Zmud
(1982), "Mortalidad infantil y clases sociales", en Memoria
sobre la Segunda Reunión Nacional sobre Investigación Demográfica en México,
México, CONACYT, pp. 33-41.
Juárez, Fátima (1996),
"La formación de la familia y la movilidad a las áreas metropolitanas en
México: un nuevo enfoque de la interacción entre los eventos
demográficos", en Fátima Juárez, Julieta Quilodrán y Ma. Eugenia Zavala, Nuevas
pautas reproductivas en México, México, El Colegio de México, pp. 147-198.
y Julieta Quilodrán (1996),
"Mujeres pioneras del cambio reproductivo en México", en Fátima
Juárez, Julieta Quilodrán y Ma. Eugenia Zavala, Nuevas pautas reproductivas
en México, México, El Colegio de México, pp. 97-118.
Jusidman, Clara y Marcela
Eternod (1994), La participación de la población en la actividad económica en
México, México, INEGI.
Kanaiaupuni, Shawn Malia y
Katherine Donato (1995), "Linking migration and health: Community and
household effects of male migration on mothers and children in mexican origin
communities", trabajo presentado en el Seminario Internacional sobre las
Consecuencias de las Transiciones Demográfica y Epidemiológica en América
Latina, México, octubre 23-24.
Martínez, Carolina (1992),
"Recursos sociodemográficos y daños a la salud en unidades domésticas
campesinas del Estado de México", Estudios Demográficos y Urbanos,
vol. 7, núms. 2 y 3, pp. 451-463.
(1994), "Algunas
consideraciones en torno a los riesgos para la salud infantil y preescolar a partir
de un estudio de caso", en Memorias de la IV Reunión Nacional de
Investigación Demográfica en México, tomo 1, México, INEGI/SOMEDE, pp.
212-218.
Medina López, Vicente
(1994), "Análisis de la mortalidad infantil en México", en Memorias
de la IV Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, tomo 1,
México, INEGI-SOMEDE, pp. 180-191.
Menujin, Alberto, Gabriel
Vera, Graciela Ruiz y René Jiménez (1984), "Factores sociodemográficos
asociados a la mortalidad infantil", en Memoria del Congreso
Latinoamericano de Población y Desarrollo, México, El Colegio de
México-UNAM-PISPAL, vol. 1, pp. 221-250.
Mina, Alejandro (1981),
"Estimaciones de los niveles, tendencias y diferenciales de la mortalidad
infantil y en los primeros años de vida en México, 1940-1977", Demografía
y Economía, vol. 15, núm.1, pp. 85-142.
Mojarro, Octavio y Ramón
Aznar (1986), "Influencia de los factores biológicos y de la estructura
social en la mortalidad infantil, 1965-1974", en Jorge Martínez Manautou, Planificación
familiar, población y salud en el México rural, México, IMSS, pp. 347-382.
y Leopoldo Núñez (1988),
"Mortalidad infantil en México: tendencias y factores determinantes",
Salud Pública Mex., vol. 30, núm. 3, pp. 329-345.
Morelos, José B.; Alejandro
Aguirre y Rodrigo Pimienta (1995), "Algunas observaciones sobre los
niveles de escolaridad de la población activa mexicana, 1992", ponencia
presentada en la V Reunión Nacional sobre Investigación Demográfica en México
de la SOMEDE, México.
(1996), "Estado de
México: análisis de algunos determinantes de la mortalidad infantil a nivel
municipal (en prensa en Estudios Sociológicos, núm. 41).
Negrete, María Eugenia
(1995), "Evolución de las zonas metropolitanas en México", en Carlos
Garrocho y Jaime Sobrino (coords.), Sistemas metropolitanos: nuevos enfoques
y perspectivas, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense/SEDESOL, pp. 19-46.
Núñez,
Leopoldo (1992), "Estimates of infant mortality for the northern border of
México", en John R. Weeks y Roberto Ham Chande (comps.), Demographic
Dynamics of the U. S. Mexican Border, El Paso, University of Texas, pp.
151-163.
Ordorica Mellado, Manuel
(1982), "Factores determinantes de la mortalidad", en Memoria
sobre la Segunda Reunión Nacional sobre Investigación Demográfica en México,
México, CONACYT, PP. 29-31.
Romero Montilla, Dalia Elena
(1994),"Madres con más de un hijo fallecido en la infancia", en Memorias
de la IV Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, tomo 1,
México, INEGI-SOMED, pp. 192-204.
Rodríguez Hernández,
Francisco (1994), Condiciones de vida en el Estado de México: evolución en
la década de los ochenta, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense
(Investigaciones 6).
Secretaría de
Salud/DGPF/DHS, Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud, 1987, México,
Dirección General de Planificación Familiar.
Sobrino, Luis Jaime (1994a),
"Desempeño industrial del Estado de México en la década de los
ochenta", en Roberto Blancarte (coord.), Estado de México: perspectivas
para la década de los 90, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense/Instituto
Mexiquense de Cultura, pp. 337-364.
(1994b), "Proceso de
metropolización en el Estado de México", en Emma Liliana Navarrete y Marta
G. Vera Bolaños (coords.), Población y sociedad, Zinacantepec, El
Colegio Mexiquense/Consejo Estatal de Población, pp. 179-198.
United
Nations (1990), Step by Step Guide to the Estimation of Child Mortality, Nueva
York, United Nations Publication, ST/ESA/SER.A/107.