La privatización de los
servicios públicos. La experiencia de las ciudades estadounidenses
Joseph L. Scarpaci
Universidad Politécnica y
Estatal de Virginia
Resumen
El propósito de este trabajo
es resumir el caso norteamericano dentro del contexto de la cooperación pública
privada de los años ochenta. El trabajo pretende resumir los costos y
beneficios de la privatización e identificar algunas características de los
proyectos exitosos. Se define la privatización como cualquier cambio en la
provisión, regulación, y subvención de los servicios tradicionalmente llamados
"públicos" (LeGrand y Robinson, 1984). La primera parte presenta
algunos de los temas más frecuentemente asociados con la privatización en los
países capitalistas avanzados. La siguiente sección resume algunos hitos
fundamentales de la cooperación pública privada en los Estados Unidos. Después
se presenta una panorámica del contexto de la restructuración en el desarrollo
urbano.
La sección principal recoge
algunos ejemplos de la privatización y descentralización de los servicios
públicos. Entendiéndose por descentralización un proceso integral que intenta
traspasar tanto la toma de decisiones como la financiación a un ente
administrativo público pequeño que existe en un momento dado. Desde luego, hay
que entender la privatización y descentralización como procesos variados, con
una fórmula especial que se manifiesta en circunstancias sociopolíticas y
económicas bastante singulares y con algunos rasgos principales. Comenzamos con
los antecedentes históricos de la cooperación pública privada en los Estados
Unidos.
Tema de estudio
Quizás la política económica
más de moda en los países avanzados e industrializados ha consistido en la
privatización y descentralización de los servicios públicos. Su origen
ideológico tiene una larga trayectoria, pero las huellas nos conducen a los
gobiernos de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, cuyos regímenes durante los
años ochenta promovieron fuertemente un nuevo papel del Estado. En resumen, se
fortaleció el papel del sector privado para otorgar servicios públicos tales
como salud, educación y vivienda, mientras que se redujo el papel del Estado
benefactor (welfare state). Se veía que las políticas
institucionalizadas por el Partido Demócrata en los Estados Unidos y el Partido
Laborista en Gran Bretaña iban a cambiar su curso drásticamente (Scarpaci,
1989a; Eyles, 1989; Mohan, 1989).
Las ventajas de la
privatización
Los proponentes de la
privatización dicen que la mano invisible del mercado es mucho más eficiente
en repartir recursos que el Estado. Los presupuestos del Estado son inflados
debido a la gran cantidad de personal requerido para administrar los servicios
públicos. El grueso de esta argumentación deriva de la escuela ideológica del public
choice, entre cuyos autores se cuenta a Anthony Downs, Gordon Tullock y
James Buchanan. Los centros de investigación que más fuertemente divulgan esta
perspectiva son el Institute of Economic Affairs y el Adam Smith Institute,
ambos ubicados en Londres. En los Estados Unidos los economistas Friedrich von
Hayek y Milton Friedman, de la facultad de economía de la Universidad de
Chicago, también han tenido un papel significativo.
Ellos argumentan que el
Estado es ineficiente porque no alcanza a prestar servicios a un costo mínimo.
Los administradores públicos enfrentan retos muy distintos a los del sector
privado. Los administradores públicos no pueden ser despedidos fácilmente y
tampoco gozan de la distribución de ganancias o de utilidades generadas por
acciones. Sin estos incentivos, se dice, no son muy exigentes ni con ellos
mismos ni con su propio personal. Al estar relativamente aislados de los
factores de costo, no se preocupan tanto de si los gastos exceden o no a los
ingresos. De hecho, es difícil que un municipio se declare en bancarrota,
aunque en mayo de 1991 un condado en Connecticut lo hizo por primera vez en la
historia de los Estados Unidos.
Una de las maneras para
mejorar la eficiencia de cualquier empresa pública es ofrecer tanto a los
administradores como a los empleados la posibilidad de recibir remuneración con
base en su propia productividad. Un estudio de Pirie (1985), en Inglaterra,
muestra que la mayoría de las empresas públicas ahora privatizadas, mantiene
una gran proporción de la administración y los empleados una vez que la empresa
se privatiza.
La rica experiencia del
personal es valiosa, y muchas veces los trabajadores pueden comprar acciones en
su propia empresa. Lentamente, dice Pirie, el Estado va poniendo en venta las
acciones de la empresa para no sobrevaluarlas. Mientras éste posea la mayoría
de las acciones puede controlar las actividades de la empresa semi-privatizada,
hasta el momento adecuado para privatizarla del todo (Gwynne, 1987).
La privatización exitosa
tiene varias ventajas que quedan fuera de la administración de la empresa o de
la provisión de un servicio dado. En primer lugar, promueve la libertad del
individuo versus una dependencia estatal. Esto rompe la dependencia del
Estado, es decir, el clientelismo y el paternalismo. Y lo curioso es que tanto
la derecha como la izquierda celebran la eliminación de esta dependencia
estatal (Doyal, 1979). Al achicar el tamaño del Estado benefactor, éste reduce
su carga fiscal, la cual puede dirigirse a otros fines sociales.
Las desventajas de la
privatización
En contraste con la escuela
del public-choice y los argumentos neoclásicos, no existe una escuela
propiamente tal que trate de las desventajas de la privatización o el
estatismo. Y como fue señalado anteriormente, la inteligencia de la izquierda
también reconoce los males que provienen de la estatización. Sobre el caso del
Servicio Nacional de Salud en Gran Bretaña, por ejemplo, Doyal señala que:
[...] es muy común escuchar por
parte de la retórica de los izquierdistas que el capitalismo causa todas las
enfermedades, pero una declaración tan generalizada, aplicada uniformemente a
toda clase de salud y enfermedad en todos los lugares y en todos los tiempos
aporta muy poco en términos teóricos o prácticos (Doyal 1979:24).
Aún más, con el derrumbe del
muro de Berlín y los cambios en la ex Unión Soviética y Europa oriental, es
bastante claro que el papel del Estado ha sido reformulado profundamente, incluso
en el seno del socialismo.
Sin embargo, hay argumentos
para la estatización de ciertos servicios y productos. Hay que reconocer que
existen muchos servicios públicos que si no fueran recibidos abiertamente, tal
vez el Estado tendría que actuar de manera más drástica y represiva. Por
ejemplo, casi todos los servicios del Estado benefactor pueden ser conceptuados
desde una perspectiva marxista, en la cual todos los servicios públicos
intervienen para minimizar el conflicto entre clases. En términos más simples:
las sociedades dependen de algunos servicios públicos como elemento básico del
papel del Estado. Esto incluye la protección de los ancianos, las fuerzas
armadas y la policía nacional para mantener la paz, instituciones para los
enfermos crónicos, entre otros más. El Estado impide que la tiranía de la
familia resulte, como cuando interviene en el maltrato a los niños y la
violencia doméstica en las parejas.
El Estado también interfiere
cuando el mercado no quiere o no puede arriesgar inversiones para el bien
común. Basta recordar el fuerte intervencionismo que sucedió en casi toda
América Latina entre los años treinta y cincuenta cuando, por primera vez, los
Estados establecieron industrias pesadas, líneas aéreas, buques de navegación,
carreteras nacionales, y otras obras públicas. Pero lo que es cierto ahora en
los años noventa es la impugnación del grado de estatismo. ¿Es necesario seguir
con el intervencionismo? ¿Hasta qué punto debería intervenir el Estado? ¿Y en
qué sectores y para qué grupos sociales? Estas son preguntas difíciles de
responder porque requieren estudios de caso muy detallados para señalar las
ventajas y desventajas tanto de la privatización como de la estatización. En la
siguiente sección se exploran más detalladamente algunas de estas interrogantes
con base en el caso de la privatización de servicios urbanos en los Estados
Unidos. Comencemos con una breve historia de los rasgos generales de la
privatización en ese país.
Rasgos generales de la
privatización en los Estados Unidos
Dentro de los países
capitalistas avanzados la privatización ha sido fuertemente utilizada en los
Estados Unidos, quizá más que en cualquier otro país de la OECD (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). No obstante, la privatización
no es un fenómeno nuevo. Forma parte del proceso de regulación del gobierno
federal desde fines del siglo XIX.
Desde la adopción del Acta de
Procedimientos Administrativos en 1946, el principio de la privatización ha
sido animado por la planificación estatal y la formulación de muchas políticas
sociales. Aunque muchos asocian la época del New Deal de Franklin D.
Roosevelt con una especie de economía keynesiana muy fuerte, ese mismo gobierno
apoyó la cooperación pública-privada. De la misma manera ésta formó parte de la
política urbanística de James Carter unas tres décadas después. Desde fines de
los setenta, el cambio de la política económica de los Estados Unidos ha traído
una plétora de distintos tipos de privatizaciones. De hecho, el inglés Madsen
Pirie (1985), conocido como el "Zar de la Privatización" en Gran
Bretaña, ha identificado más de veinte formas de privatizar. Por cierto, la
privatización ha estado muy de moda. La base de datos del Centro de Gobierno
Local (Local Government Center), una ONG de investigación, contiene más de
30,000 casos sobre la privatización en los ámbitos local y estatal en los
Estados Unidos. El ritmo de la privatización fue notable al comienzo de los
años ochenta. El Council of State Governments estima que en 1975, aproximadamente
75 mil millones de dólares en servicios fueron prestados por el sector privado
bajo esquemas de privatización, mientras que en 1982 la cifra había subido a 8
1 mil millones. Algunas estimaciones recientes realizadas por el Privatization
Council indican que el monto total suma unos 110 mil millones de dólares. En
marzo de 1988, el Informe de la Comisión Presidencial sobre la Privatización
(Report of the President's Commission on Privatization) concluyó que la
privatización podría "ser vista por los futuros historiadores como uno de
los adelantos más importantes en la vida política y económica norteamericana de
fines del siglo veinte" (PCP, 1988: 251). El estudio de la Comisión se
enfocó, por supuesto, solamente en los asuntos relacionados con el gobierno
federal, tales como Amtrack (el ferrocarril nacional), el correo, la
educación universitaria, programas de préstamo, almacenes y bases militares,
cárceles federales, medicare (el seguro de salud para los ancianos), el control
de la navegación aeronáutica y los programas internacionales de desarrollo
económico.
Sin embargo, a nivel
metropolitano la privatización ha tenido un mayor impacto. Existe una amplia
literatura en las áreas de la administración municipal y de la administración
pública. Aún más, se ha establecido un consejo de privatización (Privatization
Council); las grandes empresas de contabilidad (Touche Ross y Arthur Young) ya
se especializan en ayudar a las ciudades a seleccionar las estrategias
apropiadas para la privatización; las universidades imparten cursos sobre el
tema; y las organizaciones sin fines de lucro como el Urban Land lnstitute
ofrecen talleres y seminarios relacionados con la privatización. En síntesis,
los Estados Unidos tienen una amplia experiencia de la cual se pueden aprender
las ventajas y desventajas de la privatización, siempre y cuando se tenga en
mente la realidad mexicana y la latinoamericana.
Opciones y restructuración en
el desarrollo urbano
Primero que todo, es
importante entender que la cooperación pública privada fue una de las muchas
estrategias surgidas mientras los gobiernos de las ciudades enfrentaban dobles
presiones: por una parte, la devolución de las políticas y, por otra, la del estrés
fiscal. Al mismo tiempo, el sector privado ha presenciado una serie de
crisis de competitividad y ganancias. Estas dos presiones son parte de un
contexto mucho más amplio que todavía deja su marca en el paisaje urbano de los
países ya desarrollados. Podemos referirnos a este contexto más amplio como la
época postafluente, posmoderna, postquimera, o del capitalismo
avanzado. Dentro de estas tendencias existen:
*
Cambios económicos estructurales, problemas de los mercados laborales, aumento
del desempleo, y una polarización en las ciudades de los países avanzados que
provienen de una globalización de la economía, la desindustrialización y la
restructuración de la actividad de la empresa. Dicha restructuración implica
los traspasos de grandes capitales de un sector (por ejemplo, la manufactura)
hacia otro (finanzas y capitales especulativos) (Scarpaci, 1990).
* La
obsolescencia de una infraestructura victoriana.
*
Cambios tecnológicos en las áreas del transporte y las telecomunicaciones;
cambios de los valores, las expectativas y las necesidades, especialmente con
el envejecimiento del baby boom (la cohorte nacida entre 1946 y 1958).
Dentro del nuevo ambiente
económico, político y social creado por estas nuevas tendencias, los gobiernos
locales y la industria privada han tenido que contar con la restructuración y
la innovación tecnológica para aumentar su productividad. Para muchos gobiernos
de ciudades norteamericanas la privatización ha sido un medio muy importante
para alcanzar estas metas, si bien las razones inmediatas para buscar la
cooperación pública-privada muchas veces se deben a las demandas cambiantes de
los servicios públicos. Es importante mencionar factores como la austeridad
fiscal y la creencia general en que la provisión de servicios públicos produce
altos niveles de tributación, déficit fiscales, falta de incentivos para
trabajar y ahorrar, y a veces una clase repleta de obreros poco productivos. En
los Estados Unidos, por ejemplo, en una encuesta realizada por la empresa de
contabilidad Touche Ross, la International City Management Association (ICMA) y
el Privatization Council, 65% de los encuestados, procedentes de 1,000
gobiernos municipales y alcaldías, dijeron que los patrones cambiantes en la
demanda de los servicios producía la cooperación pública-privada. La
resistencia de los tributarios fue citada por 59% de los encuestados como un
factor explicativo para esa clase de cooperación; la eliminación de fondos
federales fue referida en 51% de los casos; la caída de la infraestructura, en
44%; y los programas para reducir el tamaño del aparato estatal, en 42%. Es
probable que estos factores hayan sido respaldados por leyes que intentaban
reducir los déficit fiscales en el presupuesto federal de Washington, D. C. Al
respecto, los recortes presupuestarios obligatorios por el Acta
Gramm-Rudman-Hollings afectaron más fuertemente los programas estatales y
locales que los del gobierno federal. Aunque el Acta requiere un recorte
presupuestario-uniforme (para todos los sectores), con una división de 50%
entre programas militares y no militares, también exime casi la mitad del
presupuesto (es decir, es intocable). La mayor parte de la ayuda a los
gobiernos estatales y locales consume una cuarta parte del presupuesto federal.
Los gobiernos de la ciudad
tratan de lograr por lo menos cuatro ventajas por medio de la privatización.
Primero, reducen los gastos municipales y aumentan sus líneas de crédito.
Segundo, 500 comparten el riesgo de algunos proyectos con el sector privado.
Tercero, disminuyen el costo a los contribuyentes gracias a la eficiencia del
sector privado, así como los ahorros en los costos de construcción y tiempo, la
productividad de la administración, y las economías de escala. Por último,
mantienen los mismos niveles de servicios sin aumentar los impuestos ni los
costos de bonos (derecho de uso, o user fees). A las empresas privadas
la cooperación pública privada les ha permitido entrar en nuevos mercados,
proveer de nuevas metas para capitales de inversión, y ofrecer nuevas
oportunidades empresariales (Kent, 1987). Lo que sí parece ser importante en
todo esto es la sincronización (el timing). No es una mera coincidencia
que el capital privado haya sido canalizado en el desarrollo urbano cuando este
mismo capital ha estado buscando nuevas oportunidades de inversión. Algo
similar podemos notar con respecto al Tercer Mundo, y es la disponibilidad de
capital en aquellos países. También, el sector público ha abierto nuevos
mercados para varias empresas, por primera vez desde la recesión económica
mundial que empezó a partir de 1973, y hay muchos mercados que han sido
saturados de inversión. Por lo tanto, los cambios en el ámbito internacional,
nacional y en los mercados de bienes raíces han atraído al sector privado hacia
el sector público, de la misma manera que los cambios ideológicos y fiscales
han atraído al sector público hacia el sector privado. No obstante, se debe
reconocer que esto es un tema poco estudiado, cuya importancia crece dado el
fuerte empuje del gobierno norteamericano y las instituciones multilaterales
(como el Banco Mundial y el BID) a la onda de la privatización. Parece
muy importante que los países en vías de desarrollo se interroguen
profundamente sobre las raíces ideológicas y diplomáticas que hay detrás de
estas oleadas de privatización (Scarpaci, 1989b).
Vale la penar destacar una
vez más, que para el sector público la privatización es una de las muchas
estrategias que han surgido para hacerle frente a estas nuevas circunstancias.
Visto desde la perspectiva latinoamericana, no constituye un remedio fácil para
resolver los problemas generados por la década perdida. Tal como muestran
varias encuestas de la OECD, otras estrategias, ampliamente administradas, son
los programas para la recuperación de los costos, la descentralización, y
arreglos de co-producción -en los que el sector público colabora con entidades
sin fines de lucro y organizaciones voluntarias privadas (PVO). Más aún, no son
solamente las actividades públicas-privadas las que se están restructurando a
través de estrategias basadas en el neoclasicismo. En el sector de servicios, por
ejemplo, las presiones económicas han producido una gama de modos de
restructurar, incluyendo el racionamiento, la intensificación de la producción
(por aumentos de la productividad laboral o por cambios administrativos u
organizacionales), la reubicación espacial, la centralización, la inversión en
nuevas tecnologías, el autoabastecimiento parcial (por ejemplo, el autoservicio
en muchos servicios detallistas) y la materialización de funciones de servicios
−es decir, la transformación de funciones de servicios a bienes materiales,
como, por ejemplo, la sustitución del teatro, el cine, los deportes, etc., por
los televisores y las videograbadoras (VCR)−, así como la subcontratación, que
es la principal forma de restructuración de los servicios mediante la cooperación
pública-privada. En otras palabras, la privatización se refleja también en el
comportamiento del consumidor y en la manera en que él o ella usan su tiempo
libre, con el consecuente aumento de procesos privatizadores, del crimen y el
repudio de todo lo público es malo, ya que la clase media busca refugio
dentro de su hogar creando nuevos espacios privados y, lentamente, abandonando
los espacios públicos tradicionales.
La cooperación
pública-privada en los Estados Unidos
Existen distintas clases de
vínculos entre los sectores público y privado debido a los diferentes papeles
de los gobiernos locales. Una razón fundamental para la gran variedad de
vínculos entre ambos sectores es que hay más de 80,000 gobiernos locales en los
Estados Unidos, y cada uno tiene su propia manera de tratar al sector privado.
Algunos de los nuevos papeles para los gobiernos locales incluyen el Estado
local como administrador del desarrollo urbano, proveedor y administrador de
los servicios.
En los Estados Unidos las dos
formas principales de la cooperación pública-privada han sido:
1. la
privatización basada en proyectos (el desarrollo privado de la
infraestructura); y
2. la
provisión privada de los servicios.
Proyectos
metropolitanos
La importancia de la
privatización dirigida a proyectos metropolitanos para el desarrollo urbano se
basa en la decadencia de la infraestructura (por ejemplo, obras públicas,
carreteras, sistemas telefónicos, puertos, parques), y en la creciente brecha
entre la necesidad de gastos capitales (capital expenditures) para la
infraestructura y gastos que las ciudades están dispuestas a pagar o en los que
pueden incurrir (NCPWI, 1988). Existe una creciente percepción, tanto dentro
del gobierno federal como del local, de que la decadencia y el déficit de la
infraestructura urbana tienen grandes implicaciones para el futuro crecimiento
metropolitano. La encuesta realizada por Touche Ross, ICMA y el Privatization
Council −referida anteriormente−, encontró que la mitad de los representantes
de los 1,000 gobiernos locales, decían que sus carreteras e instalaciones de
desechos contaminados (hazardous wastefacilities) se encontraban en
inadecuada o en mala condición. La mitad de los encuestados también creía que
los gastos anticipados para los próximos cinco años duplicarían los desembolsos
experimentados en los últimos cinco años. En total, los gastos de capitales (capital
spending) para mejorar la infraestructura urbana en el año 2000 han sido
estimados por la Oficina de Presupuesto para el Congreso, el Congressional
Budget Office (CBO), en 800 mil millones de dólares, y hasta en mil millones
según el Joint Economic Committee. Estos gastos contemplan:
instalaciones de tratamiento de aguas, carreteras, puentes, edificios públicos,
desechos sólidos y desperdicios peligrosos. Aunque parece incluir mucho, no
entran ahí las playas de estacionamiento, los parques, centros de convenciones
y de recreo, entre muchas otras cosas; Sin embargo, la CBO estima que para el
año 2000 es probable que los gastos sean menores a 650 millones de dólares (es
decir, menos de una décima parte de lo estimado). Si los actuales niveles de
apoyo federal para los estados se mantienen fijos, las ciudades estadounidenses
tendrán que aumentar sus gastos en 50% para el tratamiento de las aguas, y así
poder llenar ese vacío, previniendo aumentos semejantes en otras áreas.
La cooperación
pública-privada se ha visto claramente como un medio para poder llenar este
vacío. Según Touche Ross, ICMA, y el Privatization Council, entre los años
1983-1988, 34% de los gobiernos locales ha privatizado algunos caminos, puentes
y túneles; 30% ha privatizado la iluminación pública y el tratamiento de las
aguas; 22%, las instalaciones de desechos sólidos o de recuperación de recursos
y cañerías de agua o facilidades de tratamiento (solid waste o
resource-recovey faclities y water mains); y 19% ha privatizado sus playas
de estacionamiento y edificios municipales. En total, la provisión de obras
públicas básicas ocupa la mayor parte del gasto en dólares en esta nueva
actividad privatizadora en los Estados Unidos. De los grandes proyectos, las
actividades más importantes han sido el tratamiento de aguas residuales, el
agua potable, la recuperación de recursos (reciclaje), y las plantas de desperdicios-a-energía
(waste-to-energy). Durante los años setenta, cuando la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) aumentó los estándares de calidad del agua, muchas
ciudades optaron por el sector privado para administrar y mantener las
facilidades del tratamiento de agua. Con un fuerte incentivo de ahorros para
muchas empresas en 1981 aumentó el interés en estos tipos de proyectos por
parte de muchas empresas de ingeniería. De hecho, han surgido tantos gobiernos
locales que optaron por la privatización, que incluso existe un libro sobre los
elementos básicos, del que se podría decir que es un libro de recetas
(Goldman y Mokuvos, 1984).
Existen tres técnicas
principales para la privatización de los proyectos relacionados con la
infraestructura urbana en los Estados Unidos. El primero, cuando las empresas
privadas ofrecen un servicio turnkey (diseño/construcción),
entregándoles a las ciudades las instalaciones al terminar de construirlas. El
segundo, cuando el sector privado acepta un contrato de turnkey y también
la administración de dicha instalación a corto o largo plazo. Y el tercero,
cuando la empresa particular diseña, construye, administra y financia la
instalación. Algunos estudios realizados por empresas de contabilidad
demuestran que cualquiera de estas tres técnicas empleadas para financiar estos
medios de infraestructura resultan entre 20% y 40% menos costosas que por
medios de financiamiento público. La privatización también demuestra eficiencia
en la construcción. Quizás el caso más conocido haya sido la pista de patinaje
en hielo Wollman, en el Parque Central de la ciudad de Nueva York, donde
la empresa constructora de Donald Trump logró una licitación con un contrato de
sólo cuatro meses, comparado con el cálculo de dieciocho meses hecho por el
director de proyectos capitales para la ciudad.
Servicios
metropolitanos
La contratación de los
servicios públicos y urbanos en los Estados Unidos tiene una larga historia,
aunque solamente en los últimos años la práctica ha sido muy difundida y
ejercida. Muchos servicios fueron provistos por empresas privadas, tales como
el de la recolección de basura, la reparación de calles, la iluminación
pública, la administración y el mantenimiento de fletes de camiones y de autos,
los servicios de grúa, la administración hospitalaria, los servicios jurídicos,
el procesamiento de datos, y el mantenimiento de la planta física Narlin,
1984). Una encuesta llevada a cabo por el National Center for Policy Analysis
determinó que 80% de los gobiernos locales estadounidenses utilizan el sector
privado para los servicios de grúa; 44%, para recoger los desperdicios sólidos
comerciales; 42%, para la operación y administración de los sistemas de
autobuses; 35%, para los jardines infantiles; y 3O%, para las ambulancias y la
administración junto con el mantenimiento de los hospitales.
Las experiencias de algunos
casos de la cooperación pública privada
La
renovación urbana
La rápida industrialización y
el crecimiento de muchas ciudades norteamericanas han dejado grandes sectores
urbanos muy deteriorados. En los momentos más agudos de este gran perjuicio ha
habido problemas graves, tales como el caso del desorden civil en Chicago y Los
Ángeles durante los años sesenta, la ghetización de la zona portuaria de
Baltimore, o la precaria situación financiera de Nueva York durante la década
de los setenta, cuando casi se declaró en bancarrota. Estos momentos de crisis
para la ciudad ofrecen, para algunas empresas del sector privado, una valiosa
oportunidad de rescatar la ciudad y generar considerables ganancias. Surge la
pregunta para algunos urbanistas relativa a si estas empresas privadas son
títeres del desarrollo urbano capitalista o reformadoras de una infraestructura
urbana decaída (Davis, 1986; Harvey, 1985).
La colaboración multisectoral
−un conjunto de diversos grupos empresariales, filantrópicos, cívicos, y
públicos− caracteriza la exitosa cooperación de la renovación urbana en varias
ciudades estadounidenses. La raíz histórica de estos casos se basa en que el
sector privado aporta el capital y, a la vez, asume el riesgo de inversión,
mientras que el sector público tiene que garantizar los riesgos de inversión
que favorecen la renovación urbana (Lyall, 1986:6). Este tipo de cooperación (partnership)
fue acelerada durante el gobierno de Jimmy Carter (1976-1980) con unas becas
llamadas "Community Development Block Grants", que fueron diseñadas
parcialmente para restaurar la infraestructura urbana norteamericana. Este
capital fue la contraparte de muchas inversiones del sector privado, y por lo
tanto incentivó la cooperación multisectoral. La política urbana de Reagan se
distingue de la de Carter porque Reagan promovía mayormente la filantropía
empresarial. Sin embargo, la contribución de la filantropía empresarial
invertida en proyectos urbanos fue fijada en 2% por la Comisión Filer, pero
entre 1975 y 1985 dicha contribución se mantuvo en 1% de los ingresos
pretributarios del sector privado (Berger, 1986:29).
La política de Reagan se
constituyó, por lo menos retóricamente, en el gobierno de Bush, y fue impulsada
por el lema los mil puntos de luz al referirse a las organizaciones no
gubernamentales (ONG). Dentro de las muchas leyes federales que incentivan la
inversión privada en proyectos públicos, queda el código 501 (c) (3) de la ley
de tributación federal (Interna1 Revuene Code). Dicha ley permite deducciones
de impuestos por aquellas inversiones. Todavía hay mucho lugar para mejorar
nuestra comprensión de la relación entre la filantropía y las leyes
tributarias.
La cooperación
pública-privada es ahora una herramienta de la política urbana. En sus
distintas manifestaciones históricas ha producido muchos casos de renovación
urbana, tal como se aprecia en el cuadro 1. Lo curioso es que en muchas de las
ciudades, desde los años cincuenta en adelante, hubo una gran suburbanización
por falta de amenities. En los años noventa los mismos que huyeron a los
suburbios vuelven al centro renovado de las ciudades, según se observa en el
cuadro 1. Los sitios renovados incluyen distritos de varias manzanas, puertos,
paseos peatonales, centros de recreo y entretenimiento, locales detallistas,
restaurantes y centros de congreso y recreo. Por lo general estos proyectos son
de tipo upscaling, lo que tiende a encarecer el costo del suelo y de los
servicios ofrecidos. Este proceso de renovación urbana también produce un gran
desplazamiento de residentes, cuyas casas y barrios a veces son demolidos
(Gifford, 1986). Paradójicamente, los desplazados son en general los más
pobres, cuyas rentas no les permiten gozar de los nuevos centros comerciales,
palacios de conferencias, hoteles, restaurantes y otros productos de la
renovación (Lyall, 1986). Por otro lado, los residentes de la periferia de la
ciudad (los suburbios) gozan de estos centros comerciales y de recreo, y a
veces sin pagar los impuestos que corresponden a los residentes de escasos
recursos que viven en el centro.
La experiencia de Roanoke,
Virginia, demuestra una situación bastante típica en cuanto a la renovación
urbana. La economía de la ciudad se basaba hasta mediados de este siglo en la
industria ferroviaria, columna vertebral de la revolución industrial en los
Estados Unidos. La empresa Norfolk Southern ha sido una de las ferroviarias más
grandes en ese país; no obstante, se vio severamente amenazada por la aparición
de camiones de dieciocho ruedas (los tractor trailers). Con la
aprobación de la Federal Highway Act y sus siguientes versiones en los años
cuarenta y cincuenta, la carretera interestatal gradualmente despojó de mercado
a los trenes.
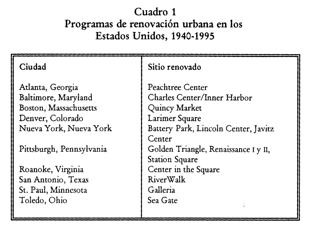
Roanoke sufrió fuertemente
por la pérdida, no tanto en la movilización de pasajeros, sino en la
transportación de carga. El centro de la ciudad tenía grandes almacenes al lado
de la estación ferroviaria que cayeron en el abandono en las décadas de los cincuenta
y sesenta. En esta última, el gran empleador de la ciudad (hoy día
aproximadamente con 120,000 habitantes), el ferrocarril, dejó de serlo para
ceder su lugar a la banca, con Norfolk Southern manteniendo un papel fuerte en
la economía, pero menos destacado que antes. Con una fuerte desregulación de la
banca estadounidense bajo la política de Reagan, Roanoke empezó a convertirse
en un centro de banca y finanzas. La empresa Dominion Bank, que fuera comprada
por Nation's Bank, es considerada en 1996 como uno de los mejores diez bancos
de los Estados Unidos.
Para renovar el centro histórico
de la ciudad (incluyendo principalmente los grandes almacenes construidos al
comienzo del siglo XX), fue ideado el proyecto "Center in the
Square". Este proyecto se hizo en los años ochenta y cuenta como un
"anclaje" fuerte, un almacén grande que ahora incluye varios
restaurantes. En las manzanas que lo rodean hay librerías, tiendas de ropa y
otros servicios. Todo gira alrededor de una fuerza laboral calificada que
trabaja en la banca, los servicios, hospitales, y en empresas de seguros. A
fines de los ochenta, un gran hotel que fue construido en 1891 (Hotel Roanoke)
pero que había quedado desocupado hasta que fue donado por Norfolk Southern a
la Universidad Politécnica de Virginia, abrió sus puertas nuevamente en 1995,
con una renovación multimillonaria. Un puente peatonal y semiclimatizado, que
costó varios millones de dólares, cruza por encima de las vías ferroviarias que
separan al Hotel del "Center in the Square". El Hotel Roanoke ahora
funciona como un centro de convenciones para la universidad y para el turismo.
Para la renovación del hotel
y el proyecto "Center in the Square", aproximadamente la mitad del
capital provino de los gobiernos de la ciudad, el condado (el municipio), el
estatal (Virginia) y el federal, mientras que el resto se obtuvo del sector
privado (principalmente de Norfolk Southern y varios bancos). Docenas de
familias afroamericanas fueron desplazadas durante el proyecto, un resultado
típico de la renovación urbana. Ahora el centro de Roanoke se mantiene dinámico
tanto durante los días hábiles como en los fines de semana. Un nuevo teatro y
museos de ciencia, arte, e historia complementan la función de los restaurantes
y otros aspectos en el área.
Argumentos
que favorecen la privatización de los servicios urbanos
Hay que tener cierto cuidado
en documentar las ventajas de la cooperación pública-privada simplemente porque
hay mucho interés en reportar sólo los casos exitosos. No obstante, ¿cuán
fieles son las evaluaciones?; ¿y qué hay de los fracasos? Los resultados
oficiales −es decir, aquellos entregados por varias municipalidades− indican
que los ahorros procedentes de la sub-contratación de los servicios son los
grandes éxitos de la privatización. Otra ventaja es la de compartir los riesgos
entre los gobiernos locales y las empresas privadas. Por lo general, entonces,
la literatura tiende a proyectar este tipo de hallazgos favorables. Un estudio
auspiciado por el Ministerio de Vivienda (U.S. Department of Housing Urban
Development), concluyó que la provisión- de los servicios municipales por
parte de empresas particulares cuesta mucho menos que los mismos servicios
provistos por el Estado. En siete de ocho servicios estudiados, aquellos
proporcionados por las municipalidades eran entre 37% y 96% más costosos. La
única excepción fue el sistema contable de remuneración (payroll). El
estudio también mostró que en una comparación de servicios públicos-privados en
120 ciudades de California no había ninguna diferencia entre la calidad de los
servicios privados y los servicios públicos.
Existe también una vasta
literatura sobre casos de privatización, como por ejemplo el clásico y exitoso
caso de la empresa particular de bomberos en la ciudad de Scottsdale, Arizona.
En dicha ciudad el costo per cápita de los servicios de los bomberos resultó en
menos de la mitad del costo en otras ciudades del mismo tamaño (alrededor de
100,000 habitantes). Incluso, no hay ninguna diferencia en la calidad del
servicio. Dos buenas reseñas de la experiencia internacional fuera de los
Estados Unidos existen en los trabajos realizados por Bennett y Johnson (1980).
Los trabajos tratan sobre la experiencia privatizadora en Alemania Occidental,
Australia, Canadá y Suiza, y muestran que la privatización reduce los costos en
términos significativos. Otro trabajo, quizás el más estudiado, es el caso de
Gran Bretaña, documentado por LeGrand y Robinson (1984). En cuanto al sector
salud, existe un trabajo que abarca la experiencia privatizadora en los países
industrializados (Scarpaci, 1989b).
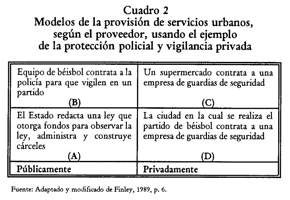
Otra ventaja de la privatización,
tal como señalamos antes, es que hay varias formas de privatizar. El cuadro 2
indica, en forma muy general, los distintos grados de cooperación privada que
existen. El ejemplo que se emplea en ese cuadro refiere la contratación de
empresas de guardias de seguridad y la protección de la seguridad pública. Cada
cuadrante representa una relación generalizada de la cooperación
pública-privada, diferenciada por el eje vertical (servicios provistos
beneficiarios) y el eje horizontal (servicios producidos-proveedores). Los dos
polos extremos son, por un lado, el cuadrante A, cuyos beneficiarios y
proveedores son exclusivamente públicos, y por otro, el cuadrante C, cuyos
beneficiarios y proveedores son totalmente privados. En realidad, la nueva
tendencia de la privatización abarca los cuadrantes B y D, en los
que se da cuenta de una mezcla del sector público y el privado.
La privatización también
cuenta con varias modalidades de financiamiento e incentivos para cambiar la
subvención, regulación y provisión estatal. El cuadro 3 resume algunas
características de estas modalidades. Las municipalidades llegan a la decisión
de usar una de ellas cuando se dan cuenta de que los costos de oportunidad
exceden los beneficios de proporcionar algún servicio público. Como se aprecia
en ese cuadro, es poco frecuente que el gobierno venda un departamento entero
para reducir sus costos de operación. Más bien depende de la contratación,
subvención, voluntarismo, y el franchising, para reducir su papel en el
sector de servicios urbanos.
¿Hay que
preocuparse de la privatización los servicios urbanos?
Existen algunos puntos
polémicas no resueltos que tienen relación con la efectividad y la conveniencia
de la privatización a largo plazo. También existen problemas metodológicos en
la evaluación de muchos casos respecto a la privatización. Dentro de ellos
surgen problemas de control de factores tales como el tamaño de la población,
densidad, área geográfica, topografía, precios de factor, clima y muchos más.
Hay que añadir a esta lista la clase de datos de costo que se usan, las
diferencias entre las leyes de tributación e impuestos, deducciones, créditos,
depreciación de los bienes y problemas para considerar los efectos de las
economías de escala (Altherton y Windsor, 1987).
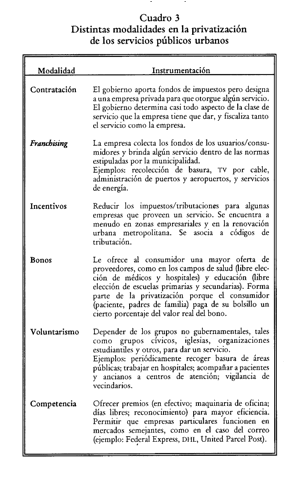
A pesar de esto, no está muy
claro si las empresas pueden seguir teniendo éxitos durante el mediano y largo
plazos (Garaventa, 1986). La literatura académica sobre la privatización tiende
a documentar solamente los casos exitosos (Finley, 1989), y no los fracasos. El
peligro más obvio de la privatización es el de remplazar un monopolio estatal
por uno privado, En los Estados Unidos, la gran ineficiencia del Pentágono (el
Ministerio de Defensa) es bastante conocida en cuanto a los problemas de
sobornos y corrupción en la subcontratación. Existen cuentos de horror a
tal extremo que hay muchas personas muy escépticas acerca de la privatización.
Hay que recordar que el Pentágono es, quizás, la parte más privada del gobierno
federal estadounidense. Tampoco es tan difícil encontrar casos paralelos en el
nivel municipal. Por ejemplo, el del mantenimiento de la iluminación pública en
la ciudad de Nueva York entre 1953 y 1978 muestra lo siguiente:
El Broadway Maintenance siempre
preparó la propuesta pública [oferta] más baja, y la ciudad no se preocupaba
mucho si Broadway Maintenance no cumplía con el trabajo que le correspondía.
Cuando los funcionarios de la ciudad auditaron a la empresa en 1978, el
contralor fiscal Harison J. Goldin dijo que la Broadway Maintenance "smelled
to high heaven". Pero el dilema de Nueva York se empeoró cuando la
empresa Welsback Electric Corporation, la cual ya tenía un monopolio en dos de
los municipios de la ciudad de Nueva York, hizo una propuesta pública mucho más
económica que la de Broadway Maintenance, y ganó el contrato para la ciudad
entera. Después de recibir más de 180,000 quejas en un año sobre postes de
iluminación que no funcionaban, Nueva York tomó medidas inteligentes. En 1981
la ciudad fue dividida en ocho áreas de servicio y no permitieron que ninguna
empresa diera servicio en más de dos área [traducción del autor].
Ejemplos semejantes han sido
documentados por el mayor sindicato de empleados públicos: la American
Federation of State, County, and Municipal Employees (AFSCME). Una de las
preocupaciones principales que dio a conocer esta agrupación fue que las
empresas privadas a veces lanzaban una propuesta pública de muy bajo costo, con
el único propósito de ganar el contrato para el primer año, aunque perdiera mucho
dinero. Cuando la ciudad disolvía su departamento encargado de dicho servicio,
tales empresas empezaban a aumentar sus precios para poder recuperar sus
pérdidas de los años anteriores y, eventualmente, establecer un monopolio en
tal área de servicio. Esto es un proceso que la AFSCME llama low-balling.
Otra preocupación mencionada
por la AFSCME es la falta de control fiscalizador, resultado de la
privatización. Este problema es especialmente agudo en ciudades que desconocen
el diseño de métodos o criterios de evaluación. Una tercera preocupación es que
la provisión de servicios puede ser impedida por huelgas o por empresas que se
encuentran de repente en bancarrota y en dificultades financieras. Aunque es
posible agregar una cláusula al contrato que diga que la empresa tiene que
responsabilizarse por fallas en el servicio debido a huelgas o dificultades
financieras, el principal problema sin solución es que la ciudad, ya en ese
momento, no es capaz de dar tal servicio. Esto seguramente porque ha eliminado
el área de servicio y el personal de su aparato estatal. De este modo, ¿qué
tanto podría arriesgarse una municipalidad al no poder brindar un servicio que
anteriormente era privado?
Una cuarta preocupación es
que los trabajos principales en el sector público pueden ser remplazados
por trabajos secundarios en el sector privado, en los cuales entran las
mujeres y los grupos minoritarios para ocupar estos nuevos puestos. Estos
nuevos trabajos, fruto de la privatización, tienen menos remuneración, menor
estabilidad laboral, y ofrecen reducidos beneficios sociales tales como la
salud y la jubilación.
Otro conjunto de problemas se
basa en el impacto que tiene la privatización en los empleados públicos: la
ruptura y deslocalización de las carreras; el ánimo de trabajo y la
productividad; la confianza y la credibilidad (Knox, 1988).
La quinta preocupación es que
los proyectos de la cooperación pública-privada muchas veces tienen que ver con
las instituciones y los líderes más influyentes y poderosos. De esta manera
excluyeron a otras instituciones y dirigentes (Langton, 1983). Esto ha creado
problemas en cuanto a la corrupción y el soborno (Theobald, 1990).
Una última preocupación
remite al gran énfasis que pone la privatización en la eficiencia de costo. La
equidad y la justicia social son también metas válidas en la provisión de los
servicios urbanos, aunque aparecen en los debates sobre la privatización solamente
como parte de la argumentación de los ideólogos del public choice. Cabe
recordar que los textos básicos señalan que la equidad tiene que ser
intercambiada por la eficiencia, y viceversa. Los mismos textos nos dicen que
ésta puede ser medida no sólo en términos de costos, sino también con respecto
a la provisión de los servicios (mínimo tiempo de espera; mayor acceso
geográfico) y a los niveles de satisfacción de las necesidades de los usuarios.
En otras palabras, se refieren al grado en que los servicios tienen la
capacidad de llegar a los más necesitados, o sea, la eficiencia horizontal
o la proporción de los servicios provistos a los menos necesitados, es decir,
la eficiencia vertical.
Imitando al coloso del norte
Mucho antes del derrumbe del
muro de Berlín, los países socialistas y casi todo tipo de planificación
central experimentaban graves dificultades. En los años noventa la política más
apoyada por el Banco Mundial, el FMI, e incluso las reformas implantadas en
Cuba durante el llamado Periodo especial, ha sido la privatización. Por
supuesto, lo que sucede en Polonia, en la antigua Unión Soviética, China,
Vietnam y Cuba, sucede en contextos históricos y geográficos muy específicos,
lo cual impide la aplicación generalizada de una solución fácil tanto en el
mejoramiento de la calidad de los servicios públicos como en el costo y la
eficiencia de los mismos.
El caso mexicano tiene otro
desafío. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) presenta
oportunidades y obstáculos para reanimar la economía nacional, Seguramente
habrá presiones externas para que México siga una política de privatización en
el sector municipal. Pero el caso mexicano también posee características
especiales, tales como la fuerte ponderación de un partido político, los
sindicatos de funcionarios municipales, la corrupción a cierto nivel y en
algunos municipios, y otros rasgos típicos. Por ello, se espera que el proceso
de aliviar la carga del Estado mexicano se haga con sumo cuidado, y que
no caiga en la trampa de seguir las pautas de los países vecinos del norte.
Como decía José Martí hace más de 100 años acerca de la trampa de seguir
modelos de desarrollo importado:
Cada pueblo se cura conforme a su
naturaleza, que pide diversos grados de medicina, según falte éste u otro
factor en el mal, o medicina diferente. Ni Saint-Simon, ni Karl Marx, ni Mario
ni Bakunin. Las reformas que nos vengan al cuerpo. Asimilarse lo útil es tan
juicioso, como insensato imitar a ciegas (José Maní, s.f.).
Conclusiones
La evidencia para comprobar
estas preocupaciones sobre la privatización es escasa. La investigación para
aclarar dichas preguntas resulta onerosa y es mucho más costoso realizar
exitosamente un estudio que compare los costos per cápita bajo otros sistemas
de servicio. La respuesta para aquellos que promueven la privatización es que
estos problemas podrían ser eliminados si hay una cuidadosa planificación y una
administración práctica. Parece claro, por ejemplo, que las ciudades
estadounidenses deberían retener de alguna manera la provisión de algunos de
sus servicios públicos, aunque esto no maximice sus ahorros de costo (cost
savings). Y a la vez, a los contratistas se les puede exigir una especie de
garantía (como un performance bond) si no pueden brindar los niveles de
servicio ya prometidos. Otras garantías parecidas que pueden ofrecer las
empresas privadas son:
i) establecer fondos de
solidaridad (endowment funds) para poder dirigirse a los problemas
equitativamente;
ii) precalificar ofertores
para revisar con antelación los antecedentes profesionales y financieros de las
empresas, con el fin de garantizar algún nivel de recursos técnicos,
financieros, y de previa experiencia profesional; y
iii) organizar talleres de
entrenamiento y capacitación, dirigidos tanto a los empleados particulares como
a los públicos para aclarar cuáles son las metas y los objetivos de la
privatización.
Estos pasos han sido bastante
detallados en varias guías publicadas (Adams, 1983). El OECD también ofrece
algunas pautas de políticas para que el sector privado pueda proveer servicios
públicos. Más que todo, es esencial planificar la cooperación pública-privada.
Sin embargo, hay que reconocer que al fin y al cabo el éxito de la
privatización depende de ciertos factores exógenos, los cuales forman parte de
la base del mismo. También, un área de investigación poco estudiada −por lo
menos en los Estados Unidos−, es la documentación del clima ideológico, cuya
presencia es muy favorable y cuenta con el apoyo del gobierno federal. Dentro
de este ámbito hay que identificar además el éxito de los programas federales
llamados Urban Development Action Grant, los cuales, con apoyo de donaciones,
estimulan la inversión en el sector privado. La realidad norteamericana ha sido
otro catalizador: hay muchos casos exitosos de la cooperación pública-privada,
como el proyecto "Center in the Square" de Roanoke, el "Charles
Center" de Baltimore y el "Renaissance II" de Pittsburgh. Estos
proyectos de renovación urbana han florecido gracias a empresas privadas que necesitan
urgentemente nuevas salidas (outlets) para sus inversiones. En este
contexto político, económico y geográfico tan especial, parecería una pregunta
abierta el hecho de que la privatización pudiera repetirse tal cual en otros
países. Embarcarse triunfalmente en un desarrollo sustentable y viable
en un país en vías de desarrollo implica que dicho país tenga su propia casa en
orden, antes de copiar modelos extranjeros. Espero que así sea en el caso de
México.
Bibliografía
Adams, S. (1983), "Public-private
sector initiatives: principles and actions strategies", National Civic
Review, núm. 72, pp. 83-98.
AFSCME
(American Federation of State, County, and Municipal Employees) (l983), Passing
the Bucks: The Contracting out of Public Services, Washington, D. C.,
AFSCME.
Altherton,
C. y D. Windsor (1987), "Privatization of urban public services", en
C. A. Kent (comp.), Entrepreneurship and the Privatization of Government,
Westport, Connecticut, Quorum Books.
Bennett,
J. y T. Johnson (1980), "Tax reduction without sacrifice: private sector
production of public services", Public Finance Quarterly, núm. 8,
pp. 363-396.
Berger, R.
(1986), "Private sector initiatives in the Reagan administration", en
P. Davis (comp.), Public-private partnerships: Improving Urban Life,
Nueva York, The Academy of Political Science.
Davis, P.
(comp.) (1986), Public-private partnerships: Improving Urban Life, Nueva
York, The Academy of Political Science.
Doyal, L.
(1979), The political economy of health, Boston, South End.
Eyles, J.
(1989), "Privatizing the health and welfare state: The Western European
experience", en J. L. Scarpaci (comp.), Health Services Privatization
in Industrial Societies, New Brunswick, Nueva Jersey, Rutgers University
Press.
Finley, L.
(1989), Public Sector Privatization, Nueva York, Quorum Books.
Garaventa,
E. (1986), "Private delivery of public services may have a few hidden
barriers", National Civic Review, núm. 75, pp. 153-157.
Gifford,
J. (1986), "Partnerships and public policy advocacy", en P. Davis
(comp.), Public-private partnerships: Improving Urban Life, Nueva York,
The Academy of Political Science.
Goldman,
H. y S. Mokuvos (1984), The Privatization Book: The Nuts and Bolts of Making
it Happen from Concept to Implementation, Nueva York, Arthur York.
Gwynne, R.
(1987), "Practical privatization in Chile: Pinochet government pushes
private purchasing power to the forefront", Londres, The Financial
Times, 16 de junio, p. 25.
Harvey, D.
(1985), The Urbanization of Capital, Baltimore y Londres, Johns Hopkins
University Press.
Kent, C.
A. (comp.) (1987), Entrepreneurship and the Privatization of Government,
Westport, Connecticut, Quorum Books.
Knox, P.
(1988), "Public-private cooperation: A review of experience in the
US", Cities, noviembre, pp. 340-346.
Langton,
S. (1983), "Public-private partnerships: hope or hoax?", National
Civic Review, núm. 172, pp. 256-261.
LeGrand,
J. y J. Robinson (1984), Privatization and the Welfare State, Londres,
Allen and Unwin.
Lyall, K.
(1986), "Public-private partnerships in the Carter years", en P.
Davis (comp.), Public-private partnerships: Improving Urban Life, Nueva
York, The Academy of Political Science.
Marlin, J.
(1984), Contracting Municipal Services: A Guide to Purchase from the Private
Sector, Nueva York, John Wiley.
Mohan, J.
(1989), "Rolling back the state? Privatization of health services under
the Thatcher governments", en J. L. Scarpaci (comp.), Health Services
Privatization in Industrial Societies, New Brunswick, Nueva Jersey, Rutgers
University Press.
NCPWI
(National Council on Public Works Improvement) (1988), Fragile Foundations:
A Report on America's Public Works, Washington, D. C.
PCP (President's
Commission on Privatization) (1988), Toward More Effective Government,
Washington, D. C., U. S. Government Printing Office.
Pirie, M.
(1985), Dismantling the State: The Theory and Practice of Privatization,
Dallas, National Center for Policy Analysis.
Scarpaci,
J. L. (1989a), Health Services Privatization in Industrial Societies, New
Brunswick, Nueva Jersey, Rutgers University Press.
−−− (1989b
), "Health services privatization: Theory and practice", en J. L.
Scarpaci (comp.), Health Services Privatization in Industrial Societies,
New Brunswick, Nueva Jersey, Rutgers University Press.
−−−
(1990), "Medical care, welfare state and deindustrialization in the
Southern Cone", Environment and Planning D: Society and Space,
núm. 8, pp. 191-209.
Theobald, R. (1990), Corruption,
Development and Underdevelopment, Durham, Duke University Press.