Acción colectiva y activación
del capital socio-territorial como reacción a la globalización: El caso de Montréal [1] [2]
Juan-Luts
Klein, Jean-Marc Fontan,
Diane-Gabrielle Tremblay
Universidad de Québec en Montréal
Resumen
Este trabajo
constituye un estudio local visto desde una perspectiva global. El objetivo del
estudio es indagar en el papel del territorio, en la reconversión económica y
particularmente en la innovación social. Para ello, se consideran tres barrios
peri-centrales de la ciudad de Montréal que dan una imagen de la dinámica
social en donde los actores económicos y sociales se movilizan a fin de
revitalizar el medio local. Estos barrios peri-centrales han sido afectados por
procesos de degradación urbana desencadenados por la desindustrialización,
delocalización industrial y terciarización creciente. En términos sociales se
pueden caracterizar por la exclusión social y desde una parte de la teoría regional actual se podrían
identificar como regiones que pierden. Sin embargo, el surgimiento de
redes asociativas en las comunidades locales parece estar revirtiendo los
anteriores rasgos hacia formas de revitalización social.
De esta
forma, el trabajo se integra de cuatro apartados. En el primero, se presenta la
situación de la Aglomeración de Montréal, comparando las condiciones de los
suburbios con la de los barrios peri-centrales. En segundo lugar, se considera
el vínculo entre innovación y colectividad, destacando los elementos que
conducen a lo que se ha denominado "medios innovadores". En tercer
lugar, se analizan tres ejemplos que dan una imagen de la dinámica social de
los barrios peri-centrales de Montréal, en donde los actores económicos y
sociales se movilizan a fin de revitalizar el medio local. Finalmente, se
propone un modelo que establece el vínculo entre la movilización social y la
innovación, postulando que la movilización social es una condición para la
innovación y la reconversión económica de espacios urbanos o regionales que se
enfrentan a la degradación urbana.
Este trabajo se inserta en un análisis de tipo
global sobre el papel que juegan los factores territoriales en la reconversión
económica y, particularmente, en los procesos que conducen a la innovación
social. Pondremos énfasis en el caso específico de Montréal, pero nuestra
aproximación es global. Abordamos los proyectos de reconversión de ciertos
barrios industriales que se han vuelto obsoletos a causa del proceso de
desindustrialización y terciarización en curso desde los años ochenta. Estos
barrios corresponden a lo que comúnmente ha sido denominado regiones que
pierden, en relación a las llamadas regiones que ganan (Benko y
Lipietz, 1992). Sin embargo, es posible observar un nuevo dinamismo en ellos,
en donde un número significativo de proyectos de envergadura diversa emergen,
señalando la aparición de una nueva cultura de desarrollo de tipo asociativo
(Hamel, 1991). En esta nueva cultura, las contradicciones de clases se matizan
por la importancia que toma la pertenencia geográfica, lo que conduce a la
emergencia de una conciencia territorial en los actores socioeconómicos (Klein,
1997).
Las explicaciones relativas a los factores que
hacen ganar a ciertas regiones, mientras que otras parecen perder la partida
no permiten explicar esta nueva vitalidad. Teñidas por el fatalismo, estas
explicaciones le otorgan una importancia demasiado grande a las fuerzas del
mercado, dejando poco campo a la acción colectivadestinada a contrarrestar a
estas fuerzas. Es más, estas explicaciones omiten las actividades de naturaleza
social y cultural, que por cierto no son directamente productivas pero que
constituyen un ingrediente esencial para la reconversión de zonas en proceso de
degradación (Bassand, 1990; Moulaert et al, 1994).
Nuestro trabajo está compuesto de cuatro partes.
Primero, examinaremos rápidamente la situación de la aglomeración de Montréal,
comparando la situación de los suburbios con la de los barrios peri-centrales e
insistiendo sobre el efecto de corona[3] que
orienta la evolución de la aglomeración. En segundo lugar, nos referiremos
rápidamente al vínculo entre innovación y colectividad, destacando los
elementos importantes que constituyen lo que se ha convenido en denominar medios
innovadores. En tercer lugar, examinamos tres ejemplos que nos dan una
imagen de la dinámica social de los barrios peri-centrales de Montréal, en
donde los actores económicos y sociales se movilizan a fin de revitalizar el
medio local. Por último, a título de conclusión, proponemos un modelo que
establece el lazo entre la movilización social y la innovación, postulando que
la movilización social es una condición para la innovación y la reconversión
económica de espacios urbanos o regionales que se enfrentan a la degradación
demográfica y económica.
Montréal frente a la crisis: del efecto de corona a
la movilización social
La literatura sobre la problemática del desarrollo
de Montréal es cada vez más abundante (Remiggi y Sénécal, 1992; Tellier, 1996;
Bryant y Manzagol, 1998). De esta literatura se desprende que Montréal está
pasando por un proceso de degradación que se explica por tres tipos de
factores:
1. El primero tiene que ver con la situación de Montréal en el
conjunto norteamericano. La aglomeración de Montréal es parte de la gran región
industrial del Noreste del continente. Y como parte integrante de lo que se ha
conocido como El cinturón industrial (Manufacturing Belt), generado
por la revolución industrial del siglo XIX,
Montréal está experimentando los efectos del desplazamiento del centro de
gravedad de la economía continental hacia el Sudoeste, hacia lo que se conoce
como el Sun Belt (Thibodeau, 1996).
2. El segundo tipo de factores tiene que ver
con la situación global en curso en Canadá, cuya economía no logra igualar el
ritmo de crecimiento de su vecino del Sur, siendo aún más grande el retraso en
el caso de la provincia de
Québec (D.G. Tremblay, 1995). En 1995, las principales metrópolis canadienses,
es decir, Toronto, Vancouver y Montréal, cuyas tasas respectivas de desempleo
eran de 8.3%, 8.5% y 11.3%, se situaban en la cola de la lista de las
aglomeraciones norteamericanas (Trottier, 1996), lo que muestra las
dificultades de la economía canadiense en general y de Montréal en particular.
3. El tercer tipo de factores tiene que ver con el
cambio de papel que Montréal mantiene en el marco canadiense. La aglomeración
ha perdido su rol de metrópolis económica nacional en beneficio de Toronto y su
crecimiento parece estar limitado, cada vez más, al rol de metrópolis
institucional y económica de la provincia de Québec (Sénécal y Manzagol, 1993;
Proulx, 1997). De esta manera, su dinamismo depende, con mayor frecuencia, de
la afirmación económica y política de la sociedad quebequense y del
reforzamiento de sus interrelaciones con el resto de la economía de la
provincia.
Estos tres órdenes de factores tienen un efecto
sobre la situación económica interna de la aglomeración y sobre las estrategias
que los actores sociales y económicos establecen con respecto a su
reconversión. Las inversiones se desplazan, provocando, por una parte, el proceso
de degradación de ciertos barrios, sobre todo de los barrios peri-centrales,
situados en los alrededores del centro de la ciudad (Klein, Fontan, Tremblay y
Tardif, 1998). Por otra parte, se observa el crecimiento de nuevas zonas
productivas y residenciales en las afueras. Esto constituye lo que ha sido
denominado el efecto de corona. Esta divergencia entre las dificultades
económicas del centro de la ciudad y el crecimiento económico y demográfico de
los suburbios se ha intensificado, en el caso de Montréal ha sido a causa de la
concurrencia intermunicipal y de la ausencia de un marco de concertación global
y eficaz.
La degradación de los barrios del centro de la
ciudad, sobre todo de los barrios peri-centrales, es notable a simple vista: los terrenos vacantes, las
bajas importantes en el valor comercial de los inmuebles, las tasas elevadas de
desocupación de los departamentos y de los espacios para oficinas, así como la
disminución gradual de las arterias comerciales, son algunos de los signos de
los efectos de una crisis que se prolonga y que se prolonga más en Montréal que
en otras ciudades norteamericanas. Por esto se dice que Montréal se ha
transformado en la capital canadiense del desempleo, de la pobreza y la
exclusión.
Sin embargo, un examen más profundo nos muestra los
signos de un proceso de reconversión y deja ver ciertos signos alentadores. En
cuanto a la creación de empleos y de inversiones, se destaca el dinamismo de
ciertos sectores económicos orientados hacia la exportación, tales como el aeronáutico,
el farmacéutico, el del material de transporte y el de las telecomunicaciones.
Claro que estos sectores están presentes sobre todo en los suburbios,
explicando en parte el crecimiento de éstos. Por lo que respecta a la ciudad
central, es necesario subrayar la existencia de una sólida red de instituciones
y servicios de nivel superior, así como de una calidad de vida bastante
excepcional para América del Norte (Coffey y Drolet, 1994). En cuanto a esto,
debemos agregar la estructuración progresiva de un medio comunitario que se
involucra cada vez más en el desarrollo económico (Hamel, 1995; Morin, 1996).
Organizaciones de orden diverso, representativas de
los medios comunitarios, se forman en los barrios peri-centrales con el
objetivo explícito de contrarrestar las fuerzas del mercado, responsables del
deterioro de su medio de vida, y de asegurar una vitalidad social susceptible
de llegar a ser un factor de desarrollo. Ciertamente, la expansión del medio
asociativo está muy extendida en los países occidentales en donde diversas
asociaciones, subordinadas al gobierno, asumen una parte de los servicios
dejados vacantes por el repliegue del Estado, a causa del empuje del
neoliberalismo y de la consecuente privatización de los programas de tipo
social. Sin embargo, el fenómeno del que hablamos aquí es diferente.
En este caso, se trata más bien de una
transformación más completa de los diferentes tipos de movimientos sociales,
desde el movimiento sindical hasta el movimiento comunitario, los que tienden a
tomar una parte activa, económicamente hablando, en el desarrollo (Hamel, 1997;
Morin, 1996). Los barrios peri-centrales de Montréal han sido la cuna de esta
nueva orientación de los movimientos sociales (Hamel, 1991; Fontan, 1991;
Fabvreau y Ninacs, 1993). Así, estamos ante la presencia de un nuevo tipo de
movimiento social que combina la acción colectiva y la inversión económica, 644
Klein, Fontan y Tremblay: Acción colectiva y activación del capital,
movilizando las fuerzas locales de cara al desarrollo (Fitzgerald, 1991; Klein,
Tremblay y Dionne, 1997).
La emergencia de este tipo de movimiento nos obliga
a revisar las explicaciones de las tendencias que afectan al desarrollo local y
regional. Varios autores han intentado explicar las diferencias entre los antiguos
espacios industriales que decaen y el auge de nuevos espacios productivos,
utilizando un modelo que combina la dualidad "crecimiento/decadencia"
con otra dualidad espacial entre "regiones que ganan/regiones que
pierden" (Benko y Lipietz, 1992). Este modelo traduce muy bien las
características globales impulsadas por las fuerzas del mercado, que bajo el
efecto de la globalización, favorecen la desindustrialización y la
reestructuración de las aglomeraciones urbanas. Sin embargo, éste debe ser
refinado a fin de tomar en cuenta la reacción de las colectividades locales que
habitan las regiones denominadas perdedoras y que apuntan a invertir las
tendencias impulsadas por las fuerzas del mercado (Moulaert, Delvainquière,
Delladetsima, 1997).
El potencial que representa este tipo de reacción
debe observarse a la luz de las nuevas teorías del desarrollo, centradas en la
importancia del medio y en el papel primordial que juega la existencia de
actores sociales dinámicos e innovadores en la estructuración de éste (Vachon,
1993; Tremblay y Fontan, 1994). Interroguémonos, pues, sobre lo que es un medio
y sobre lo que aporta al desarrollo económico, particularmente en lo que
respecta a la creación de empresas. La
síntesis de los elementos conceptuales elaborados por los diversos autores que
contribuyen a la explicación de lo que se denomina los medios innovadores
nos permitirá responder esta interrogante.
El medio y la innovación social: la importancia de
los actores y la conciencia territorial
El concepto de medio innovador ha sido
desarrollado con el fin de explicar las condiciones favorables al nacimiento de
la empresa y la adopción de la innovación. Formulado en un principio por
Aydalot (1984) y profundizado enseguida por diversos equipos europeos, este
concepto postula que la empresa no pre-existe a los medios innovadores, sino
que es el producto de éstos. La empresa es el resultado, y no la causa, de la
capacidad de invención del medio, de sus capacidades para engendrar la
innovación social y las innovaciones tecnológicas (Aydalot, 1986).
Esta visión converge con otra perspectiva, la de
los distritos industriales. Es Becattini quien, diciendo que el tipo de
desarrollo observable en lo que se ha denominado "Tercera Italia" se
ha caracterizado por la difusión y la multiplicación de pequeñas y medianas
empresas que mantienen relaciones de cooperación y competencia, establece un lazo con los distritos
industriales evocados por Alfred Marshall. Así, este autor pone la primera
piedra de una explicación que Piore y Sabel (1984) contribuyeron a difundir en
el seno de la comunidad científica. La noción de distrito industrial acentúa la
importancia del potencial de desarrollo endógeno de una colectividad, en donde
la población y las empresas se complementan (Becattini, 1992), potencial que
desemboca en actividades de cooperación y de asociación entre los actores
sociales y económicos de origen público y privado (Klein, 1992). A los vínculos
entre las empresas, se agregan las relaciones sistemáticas entre ellas y las instituciones
locales, lo que contribuye a la puesta en práctica de modalidades locales de
regulación, frecuentemente tácitas, designadas como convenciones por
interpretaciones más recientes (Storper, 1997).
Distrito industrial y medio innovador son dos perspectivas
que explican lo que el medio aporta a la empresa y al desarrollo económico. En
principio, es gracias a la organización de interdependencias funcionales e
informacionales, como el medio contribuye a reducir el grado de incertidumbre
de la inversión y de los empresarios. Es entonces, la colaboración productiva
lo que les permite a las pequeñas y medianas empresas gozar de economías de
escala, equivalentes a las de la gran empresa, haciendo posible una mayor
flexibilidad. Por otra parte, estas interrelaciones favorecen el aprendizaje de
una cultura técnica y productiva. Siendo, el medio el proveedor de instancias
organizacionales que permiten a las empresas locales insertarse en las redes de
la economía mundializada (Maillat, 1992; Quévit, 1992).
El medio es, pues, el resultado de un sistema de
actores, de estructuras y de instituciones en interacción. Las prácticas
organizacionales, la manera de utilizar las técnicas, de aprehender el mercado,
el saber-hacer y la cultura ocupacional, el tejido institucional y el respeto
de ciertas convenciones por parte de los actores, son elementos que
caracterizan a un medio y que determinan su capacidad de producir la
innovación. Su estructuración resulta de un conjunto de relaciones formales e
informales, explícitas y tácitas, entre empresas y su entorno, cuya naturaleza
es tanto cultural como productiva.
Mucho más que la simple yuxtaposición de unidades
de producción, el medio corresponde a un conjunto de vínculos entre las
instancias políticas, sociales y económicas de una colectividad (Crevoisier,
1994; 646 Klein, Fontan y Tremblay: Acción colectiva y activación del
capital... Storper 1997), conjunto de vínculos que permite una regulación local
y flexible de las relaciones sociales (Klein, 1992).
Esta perspectiva hace intervenir la noción de
territorio, que emerge como un factor fundamental del desarrollo. Debido a que
si los actores se vinculan entre sí, ello es, esencialmente, porque comparten
el mismo territorio y porque esto genera un sentimiento común de identidad
provocando un proceso cognitivo colectivo que engendra dinamismos sociales,
políticos, culturales, tecnológicos, administrativos y económicos (Becattini y
Rullani, 1995). El territorio es a la vez el resultado y el marco de la
reproducción de las relaciones entre los actores, las instituciones y las
estructuras.
Los barrios peri-centrales en Montréal:
movilización comunitaria e innovación social
Tal como lo hemos visto más anteriormente, dos
tendencias han caracterizado a la aglomeración de Montréal durante los últimos
decenios. Por una parte, hace frente a un proceso de desindustrialización en
beneficio de diversas categorías de servicios, que proveen las tres cuartas
partes del empleo (Coffey y Drolet, 1994). Por otro lado, se ha dado el
despliegue de la ciudad a través de varias coronas de suburbios. Este doble
movimiento está ligado a una serie de cambios en el modo de vida de los
ciudadanos, así como a la aparición de nuevas actividades productivas cuyas
exigencias son satisfechas más fácilmente en la periferia que en el centro. Los
grandes perdedores de estos desplazamientos económicos y demográficos son los
barrios pericentrales (Figura 1). Aunque estos barrios aún están habitados por
una parte significativa de la población de Montréal, atraviesan por una aguda
crisis demográfica. Entre 1981 y 1996, la población de éstos ha disminuido de
manera importante, prolongando un proceso iniciado en los años setenta. En
conjunto, ellos han perdido casi 10% de su población. Este descenso es aún más
significativo si se considera que la población del conjunto de la aglomeración
ha aumentado en un porcentaje equivalente.
La extensión del hábitat urbano no constituye un
fenómeno nuevo en Montréal. Al contrario, en buena medida, es el efecto de una
economía productiva que, a través de periodos muy distintos, siempre ha estado
ligada a la evolución de las vías de transporte. En un primer periodo (desde la
segunda mitad del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial), la construcción
de las grandes infraestructuras del transporte ferroviario y portuario le
dieron a la ciudad poderosos factores de localización industrial y residencial,
lo que le permitió enarbolar el título de principal metrópolis económica
canadiense hasta los años sesenta. Luego, los ferrocarriles decayeron en
beneficio de las carreteras y del transporte por camión, esto tuvo un efecto
importante sobre el dinamismo de los barrios industriales de antaño y abrió el
camino para el desarrollo de nuevos sectores, tales como el del
automovilístico, el de la aeronáutica y el de la industria farmacéutica, que se
ubicaron progresivamente en las afueras. Paralelamente, la ciudad central,
sobre todo los barrios peri-centrales, fue afectada por un proceso de desvitalización
económica y de desintegración social que la hacía particularmente
sensible a los efectos de las recesiones y de las crisis económicas.
Además de ser presa de la pérdida de vitalidad
demográfica, estos barrios están habitados por una población que conoce los
importantes problemas económicos, consecuencia de la situación global que reina
en Québec (D.G. Tremblay, 1995), aunque en porcentajes muy superiores. El
número de empleos ha disminuido, lo que no deja de afectar los ingresos de los
habitantes. El porcentaje de población pobre (ingreso inferior a 10,000 dólares
canadienses por año) es más fuerte aquí que en el conjunto. El porcentaje de
familias mono parentales es superior a 30%, superando en ciertos casos 40%,
mientras que en el conjunto de la aglomeración este porcentaje es inferior a
25%. Los débiles ingresos y la pérdida de empleo engendran dificultades
sociales considerables que desembocan en la exclusión.
La gravedad de los problemas que afectan a los
barrios pericentrales no ha tardado en generar una respuesta de los medios
políticos y sociales. Por una parte, a partir de los años setenta, la
administración municipal de Montréal, con el acuerdo de las otras instancias de
gobierno, ha estado llevando a cabo una serie de proyectos destinados a atraer
nuevos habitantes y nuevas inversiones, sobre todo en el terreno comercial. Por
otra, la población residente se moviliza y aporta un nuevo dinamismo social a
estos barrios, exigiendo del Estado los recursos necesarios para asegurar su
revitalización. Uno de los principales resultado de estas movilizaciones reside
en la creación de las Corporaciones de Desarrollo Económico Comunitario (CDEC)
(Fontan, 1991; Morin, Latendresse y Parazelli, 1994). Al mismo tiempo, se crean
numerosos grupos y asociaciones de tipo más sectorial y limitado con el objeto
de favorecer el desarrollo local.
Es esta importante red asociativa lo que constituye
la base de una economía social, cuya tendencia muy bien podría influir en el
conjunto de la economía de Québec (Fontan, 1997; Guay, 1997). A fin de ilustrar
la importancia de esta realidad, examinamos tres ejemplos.
El primero corresponde a las cdec, lo que presentamos como una suerte
de institucionalización de la movilización social, en relación, aunque también
en contradicción, con el Estado. El segundo ejemplo corresponde a la Sociedad
de Desarrollo Angus, que constituye un caso de implicación del medio
comunitario en la reconversión voluntaria de un barrio importante de Montréal.
Y el tercero, se refiere al Barrio de los Recoletos (Faubourg des
Récollets), un barrio en donde la movilización social se combina con la
implantación de un nuevo tipo de empresas privadas, facilitando así la
reconversión, más o menos espontánea, de uno de los barrios más afectados por
la desindustrialización. Se trata de
tres aspectos, de tres tipos de procesos, de tres escalas, a través de los
cuales se estructuran medios susceptibles de crear innovaciones sociales.
Las corporaciones de desarrollo económico y
comunitario (cdec): semilleros de
innovación social
Luego de una primera etapa de experimentación en ciertos barrios
(Pointe-Saint Charles, Centre-Sud y Hochelaga-Maisonneuve), las cdec han llegado a ser una
estructura de concertación generalizada en el conjunto de la ciudad de
Montréal, operando en la escala del arrondissement.[4]
Las modalidades de intervención de estas cdec
difieren según las características del medio y de su anclaje social. En todos
los barrios, pero sobre todo en su cuna, es decir en los barrios
peri-centrales, las cdec se
transforman en los actores ineludibles del desarrollo económico (Favreau y
Ninacs, 1993). Las cdec se
constituyen en interlocutores representativos del medio (Morin, 1995),
representando a todas las capas sociales que forman parte de sus Órganos
directivos. Por cierto, esto no significa que la situación sea homogénea
(Cuadro 1).
La principal característica de las cdec es que trabajan en nombre de
toda una comunidad local y no solamente de sus miembros (Favreau y Ninacs,
1993). Es así que, como consecuencia de los graves problemas económicos que atraviesan
las comunidades que ellas representan, su primera misión, común a todas las cdec, reside en la defensa de los
trabajadores afectados por la deslocalización económica y en su reinserción en
el mercado de trabajo. Esto explica que sus primeras acciones hayan tomado la
forma de proyectos de creación de empleo y de formación, financiados por
subvenciones municipales y gubernamentales. Sin
embargo, progresivamente, estas corporaciones adoptan estrategias más
elaboradas, penetrando en el universo de las inversiones, asociadas a su vez
con las instituciones y empresas locales privadas (Fontan, 1994; Favreau,
1995).
Las cdec
son financiadas por diversas instituciones, gubernamentales y municipales, como
la ciudad de Montréal, la Secretaría de Asuntos Regionales, el Ministerio de la
Industria, Comercio, Ciencias y Tecnología de Québec, la Banca Federal y de
Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo de los Recursos Humanos y la Sociedad
de Québec de Desarrollo de la mano de obra. Sus acciones, múltiples, se inscriben
en tres grandes ejes: la concertación, el empleo y los servicios a las
empresas.
La concertación es uno de los objetivos
estratégicos de las cdec.
La colaboración de los diferentes tipos de actores y la negociación local de
sus intereses constituyen, sin duda, un primer paso hacia la movilización de
las fuerzas locales en función de la revitalización de su colectividad. En
efecto, la concertación permite a los actores ponerse en relación y descubrir
sus objetivos comunes. Aunque ésta sea inherente al conjunto de las acciones de
las cdec (han sido creadas
para ello), ciertos proyectos hacen de ella un objetivo específico; más aún
cuando ciertas cdec se han
asociado creando redes interarrondissements e Ínter-institucionales.
La segunda gran misión de las cdec tiene que ver con la
reinserción de los desempleados en el mercado de trabajo. En estos barrios,
devastados por el desempleo y por el cierre de empresas, esta misión se ha
traducido en proyectos orientados hacia la recalificación de los individuos, para
que éstos se puedan reintegrar en un mercado de trabajo en reestructuración
acelerada. Las cdec ofrecen
servicios de información, de apoyo y de referencia sobre las oportunidades de
empleo. Además, organizan actividades de capacitación de personas sin empleo.
El intercambio sistemático de información entre las cdec, en relación
a la oferta de empleos, permite la creación de una base de información muy
extensa. Así, las personas deseosas de reintegrarse al mercado de trabajo
pueden disponer de una red de in 650 Klein, Fontan y Tremblay: Acción colectiva
y activación del capital formación, que es reconocida como primordial en la
búsqueda de empleo.
Los proyectos de capacitación o formación para el
empleo que orientan la reinserción de los desempleados en el mercado de
trabajo, generalmente se ofrecen en colaboración con los organismos locales sin
fines de lucro, y son subvencionados gracias a organismos gubernamentales. De
esta manera las cdec
aportan un complemento a los servicios dados por las instituciones públicas y
ayudan a vincular los programas de capacitación a las necesidades de la
comunidad local en materia de la búsqueda de empleo.
La tercera misión de las cdec es el apoyo al empresariado y a la creación de
empresas. Aunque crucial, este tipo de intervención se revela más compleja y la
experimentación aún está en curso. Puede señalarse sin embargo, que un primer
tipo de servicio ofrecido por las cdec
a las empresas se refiere a la información y la capacitación. Cabe señalar que,
ciertas cdec también
aseguran la ayuda financiera a las empresas locales, con el apoyo de fondos
públicos descentralizados. Una encuesta reciente muestra que las CDEC tienen
una cierta influencia sobre el empresariado local, aunque la fuerza de esta
influencia y los efectos de ella no han sido evaluados de manera convincente
(Morin, 1996).
Es importante subrayar también, que ciertas cdec exploran vías estratégicas
susceptibles de atraer inversiones económicas mayores y de canalizar
colaboraciones locales que puedan ser suscitadas por estas inversiones. Por
supuesto, este tipo de proyectos es difícil de poner en marcha, ya que exigen
un nivel de concertación que desborda el marco de acción de una cdec, necesitando además recursos
financieros importantes. Sin embargo, tratándose de proyectos estructurantes
(que podrían tener consecuencias importantes sobre el conjunto de la economía
de Montréal), este aspecto merece un análisis más detallado. Uno de estos
proyectos es el del Tecnopolo ambiental Angus en el barrio de Rosemont,
que analizaremos con más detalles a continuación.
El tecnopolo ambiental Angus: el medio comunitario
se lanza a los negocios.
Desde hace cinco años, el barrio Rosemont, uno de
los más antiguos barrios industriales de Montréal, se ha transformado en el
teatro de un importante proyecto de reconversión económica. Este proyecto trata
de la utilización de un terreno dejado vacante por el cierre de una importante
fábrica, los Talleres Angus (de ahora en adelante: Angus), cuyo
objetivo principal es el de crear un parque industrial que pueda actuar como
locomotora del desarrollo de toda la zona. Es, pues, una experiencia voluntaria
de reconversión, aunque, diferente de las experiencias voluntarias clásicas, en
donde el principal instigador y actor es el gobierno. En este caso, el
instigador y principal actor del proyecto es una organización del medio, creada
por la colectividad local. Se trata de la Sociedad de Desarrollo Angus (SDA),
que reúne a los principales actores sociales del barrio y que ha sido
organizada por la cdec de
Rosemont-Petite Patrie (Fontan y Yaccarini, 1996).
Angus pertenecía a la compañía Canadian
Pacific Rail (de ahora en adelante: CP Rail), uno de los grandes holdings
canadienses que opera en el transporte ferroviario. Esta fábrica constituía
la principal empresa de un barrio cuyo conjunto, por su presencia, había
contribuido a construir. Su cierre constituyó el desenlace de la decadencia de
las actividades ferroviarias de CP Rail en Montréal y del
desmantelamiento progresivo de su vía férrea; vía que por otro lado, había
estructurado lo que fue, a inicios del siglo XX, uno de los principales
corredores industriales de la ciudad. Aunque la vía todavía sea utilizada y
aunque varias industrias estén también activas (el corredor emplea a unas 20,000
personas, sobre todo en el sector textil), numerosos equipamientos, tales como
los patios de maniobras, [5] los
talleres de reparaciones y las vías secundarias han llegado a ser inútiles. Las
infraestructuras han sido desmanteladas, o están a punto de serlo, y numerosas
fábricas han abandonado la zona, dejando el sector residencial, sobre todo las
partes más próximas a la vía, en un estado de desintegración.
Angus producía y reparaba
locomotoras y vagones para ferrocarriles, dando empleo a un número de trabajadores
que variaba entre 2,000 y 7,000 según los periodos.[6] Desde su
fundación en 1904, esta empresa fue innovadora, en el plano de la tecnología y
de la gestión de la fuerza de trabajo. Típicamente fordista, fue una las
primeras de Montréal en asociar el taylorismo, el trabajo en cadena, los
salarios elevados, e incluso, ciertas ventajas sociales; éstas fueron
conquistadas paulatinamente luego de conflictos de trabajo épicos. Muy
productiva y muy eficiente durante la primera mitad del siglo, la empresa comenzó
a decaer durante los años sesenta. En 1974, mientras se iniciaba el
desmantelamiento de las diferentes unidades productivas, la fábrica empleaba
apenas 1,000 personas. Este desmantelamiento se continuó hasta enero de 1992,
momento de su cierre completo y definitivo.
El cierre de Angus planteó el problema de la
reconversión de la zona y, por supuesto, del sitio en el cual la fábrica
trabajaba. En un principio, ésta ocupaba un terreno de alrededor de un millón
de metros cuadrados, lo que es una superficie considerable. Sin embargo, ya en
197 4, el CP Rail había transferido la mitad del terreno a su filial Marathon,
empresa dedicada a la gestión inmobiliaria, que propuso implantar un centro
comercial de gran envergadura y un sector residencial destinado a una clientela
de fuertes ingresos. En razón de las consecuencias que este proyecto hubiera
tenido sobre el costo de los alquileres y sobre la estructura comercial de sus
principales arterias, su presentación en 1976 desencadenó la oposición
inmediata tanto de los residentes como de los comerciantes. Todos ellos se
movilizaron contra el CP Rail para hacer abortar el proyecto, implicando
al ayuntamiento. En 1982, después de más de seis años de presiones y como
resultado de un consenso obtenido entre los representantes del medio local, el
ayuntamiento y el gobierno, esta parte del terreno fue adquirida por una
sociedad para-municipal[7]
conviniéndose que el desarrollo inmobiliario del sitio debía contener 40% de
viviendas sociales destinadas a personas de bajos ingresos.
El mismo problema volvió a plantearse en 1992
cuando el cierre de lo que quedaba de Angus dejó vacante la otra mitad
del terreno. La controversia se vuelve a plantear entre los propietarios de la
empresa y los actores locales, representados en esta ocasión por la cdec local que, desde su creación en
1989, reagrupa a los representantes de diversos sectores socioeconómicos
(comercio, sindicatos, medio asociativo, etcétera). La empresa CP Rail, propietaria
del sitio, reedita su proyecto anterior, promoviendo un desarrollo de tipo
multifuncional basado en la construcción residencial y de grandes centros
comerciales. En cuanto a los actores locales, representados por la cdec, en lo que podría ser visto
como un giro en sus objetivos, recomendaron mantener la vocación industrial del
terreno en relación a sus antiguas reivindicaciones.
La posición de la empresa implicaba una derogación
en el reglamento de usos del suelo de la ciudad, ya que el sitio estaba
destinado a un uso industrial. Para obtener esta derogación se necesitaba el
acuerdo del ayuntamiento, quien por cierto, fue objeto de importantes presiones
de parte de los actores locales. Frente a la evidencia del rechazo de su opción
por el medio local y por el ayuntamiento, CP Rail emprendió negociaciones
con la cdec en lo relativo
al futuro del sitio. La cdec
se transformó en la punta de lanza de una extensa movilización del medio local.
Representados por la cdec
local, los actores sociales proponían el relanzamiento de la industria del
sector, implantando un parque industrial sobre el sitio de las fábricas Angus.
Este parque estaba destinado a ser, según el proyecto de la cdec, el motor de un sistema
productivo local (Cuadro 2).
En mayo de 1994, la cdec recibe el mandato, luego de una asamblea pública,
de adquirir el terreno. Esta vez no hubo una confrontación abierta con la
empresa propietaria, como lo fue durante los episodios de los años setenta,
sino negociaciones y juego de influencias. Se llegó a un acuerdo en septiembre
de 1994, según el cual CP Rail se compromete a vender la mitad del
terreno a la cdec por diez
millones de dólares. Según este mismo acuerdo, la otra mitad sería consagrada
al desarrollo residencial.
A partir de este momento, luego de una serie de
estudios técnicos, se concluyó que el desarrollo de la parte industrial del
terreno tomaría la forma de un parque de empresas especializadas en tecnologías
ambientales, concebido a partir de los conceptos de distrito industrial y de
medios innovadores, y que el proyecto sería dirigido por una corporación
independiente, representativa del medio: la Sociedad de Desarrollo Angus (de
ahora en adelante: SDA). Para financiar el proyecto, la SDA hace un llamado a
los principales actores económicos locales: las cajas populares, los bancos,
Hydro-Québec, otras empresas y por supuesto, la cdec.
Este proyecto se encuentra aún en una etapa de
planificación. El parque todavía no es una realidad, por lo tanto es difícil
evaluar los resultados. Sin embargo ya se están viendo algunos efectos. Además
de asegurar el control del terreno, la SDA ha elaborado un plan estratégico de
desarrollo que incluye un plan de ordenamiento del sitio, también ha emprendido
diligencias dirigidas a promover el proyecto entre las empresas susceptibles de
interesarse en las ventajas que ofrece el proyecto, tanto por el sitio como por
el concepto.
Paralelamente, para asegurarse que la población
local pueda sacar provecho de las repercusiones de éste, se ha creado un comité
paralelo, cuya función es la de prever las medidas necesarias para la 654
Klein, Fontan y Tremblay: Acción colectiva y activación del capital formación
de mano de obra local. Compuesto por 19 miembros, representando una amplia gama
de actores (medios comerciales, asociaciones, instituciones, medio sindical, etcétera),
este comité ha elaborado un Plan Estratégico de adaptación de la mano de obra
que estudia, entre otras cosas, el modo apropiado para asegurar la capacitación
necesaria para desarrollar empresas de tipo ambiental. Estos trabajos han sido
realizados con los organismos y las instituciones de la comunidad, lo que ha
permitido un amplio consenso alrededor de sus proposiciones.
La construcción del parque se realizará por etapas,
en un periodo de diez años, siendo la primera la construcción de un
complejo industrial multilocativo de un costo de diez millones de dólares.
Ampliamente inspirado en los conceptos de distrito industrial y medio
innovador, este proyecto se orienta tanto al desarrollo local como a la
inserción del Tecnopolo en una red tecnológica de envergadura norteamericana.
El Tecnopolo es mucho más que un parque industrial puesto que pone el acento en
la sinergía entre actores del medio local e incluso del conjunto de la ciudad
de Montréal. Así, la resistencia de los actores locales ante un proyecto que,
según ellos, amenazaba sus intereses y su decisión de promover un plan
mutiplicador, ha contribuido a la revitalización social del barrio, a la
creación de instituciones representativas, a la elaboración de nuevos
proyectos, en fin, a un conjunto de innovaciones sociales susceptibles de
provocar el desarrollo económico.
La movilización comunitaria como complemento de la
acción empresarial: el ejemplo del barrio de los Recoletos (Faubourg des
Récollets)[8]
El Barrio de los Recoletos constituye otro caso de
reconversión industrial, donde se combinan los aspectos espontáneos y
voluntarios para que la ciudad de Montréal y el medio local se concerten
alrededor de una estrategia de desarrollo. Como en el caso de Rosemont, este
barrio es parte de la zona industrial que rodea al centro urbano. Más aún, fue
la cuna de la industrialización canadiense y de Montréal. Sus raíces se
remontan al año de 1830. Sin embargo, es entre 1880 y 1930 que recibe las
estructuras industriales ligadas a la construcción de las nuevas vías de
transporte, tales como la vía férrea, que une el territorio canadiense y el
Canal de Lachine, que prolonga la navegación fluvial hacia la región de los
grandes lagos. En estos años, el barrio se erige como un importante barrio
industrial. Las fundiciones, las industrias energéticas (electricidad) y las
infraestructuras de almacenamiento (de cereales, frigoríficos, sal, carbón,
etcétera) se desarrollan de manera espectacular, reemplazando a las actividades
industriales artesanales y las construcciones residenciales de los inicios.
Los factores de localización de tipo portuario
explican la emergencia y la decadencia de este barrio. Dependiente del puerto
de Montréal y de las actividades de importación y exportación, sus actividades
económicas eran tributarias de las crisis económicas, de las políticas
macroeconómicas y de los cambios tecnológicos que fueron reduciendo
progresivamente el rol del puerto de Montréal en el conjunto de la economía
canadiense. Así es como a partir de la posguerra, el barrio atraviesa por una
fase de degradación. Esta degradación se intensificó con la apertura de la vía
marítima del río San Lorenzo, en 1959, y el consecuente cierre del Canal de
Lachine algunos años más tarde.
Las empresas que se habían instalado allí atraídas
por el puerto y por el canal, cierran o emigran y no son reemplazadas, dejando
al barrio en un estado de deterioro y desestructuración social completo. Esta
situación se acentúa por la contaminación de los suelos, producida por más de
un siglo de fuerte actividad industrial. Por otra parte, la construcción de
ciertas infraestructuras de transporte, una vía férrea en 1933 y una autopista
en 1965, separaron al barrio de su entorno inmediato, aislándolo de otras
partes de la ciudad de las cuales el barrio formaba parte y tomaba su
identidad. Luego de perder sus empresas y sus empleos, el barrio perdió su
alma, su memoria y sus residentes.
En 1980, este barrio presentaba los rasgos de un
lugar devastado, aún presentes en la actualidad a pesar de la aparición de
signos evidentes de revitalización. Los edificios que subsisten son habitados
por ocupantes ilegales y otros ceden el paso a terrenos de estacionamiento (37.5% del suelo). La mayor parte del parque inmobiliario está en
el abandono. Los servicios a los ciudadanos son inexistentes y la población
residente está marcada por el signo de la marginalidad. Así, el barrio da la
imagen de un verdadero no man 's land (Sénécal et al, 1996).
Preocupados por esta situación, los funcionarios
municipales decidieron actuar y reconvertir el barrio. Entre 1989 y 1992, la
administración municipal adquirió una buena parte (más de 80%) del 656 Klein,
Fontan y Tremblay: Acción colectiva y activación del capital parque
inmobiliario (terrenos y construcciones), a fin de desarrollarlo y de atraer a
una nueva capa de población. Con este fin, la administración municipal preveía
la construcción de un sector residencial constituido por 2,000 unidades de
habitación de alto nivel.
Evidentemente, esto hubiera implicado la
destrucción de las antiguas estructuras industriales y su reemplazo por una
nueva morfología. Esta idea no carecía completamente de sentido en sí, ya que
la situación del barrio (próximo al centro de negocios y al casco antiguo de la
ciudad), es atractiva, sobre todo para una población de altos ingresos,
envejecida, que desea dejar los suburbios para regresar al centro. Sin embargo,
el concepto se vuelve impracticable. Por una parte, en la aglomeración en su
conjunto, y en la ciudad en particular, la oferta de unidades de vivienda
sobrepasa la demanda, lo que hace que los promotores privados se interesen poco
en este tipo de proyectos. Por otra, los nuevos modelos de arquitectura y
culturales ya no tienden a la destrucción del patrimonio, sino que más bien a
su protección.
Mientras tanto, la ciudad alquila a bajas tasas los
edificios a artistas y artesanos que encuentran en estas instalaciones, la
centralidad, viviendas baratas y el espacio de trabajo que les hacían falta.
Estos artistas se sienten identificados con el barrio. Es por esto que se
oponen al proyecto municipal, que entre otras cosas, implicaba su expulsión.
La necesidad de revisar el proyecto municipal se
hizo evidente. Por lo que ahora, se elabora un nuevo proyecto, esta vez con el
apoyo de los residentes. Este nuevo proyecto apunta a la renovación de los
edificios con fines residenciales, para preservar la memoria histórica. Este
hecho es significativo pues, curiosamente, esta memoria denominada histórica,
en realidad está ligada a una identidad construida recientemente. El término
Barrio de los Recoletos (Faubourg des Récollets), no se aplicaba en los
inicios al territorio actual. Toda la parte Sur pertenecía a otro barrio, más
grande, denominado Griffintown, de donde fue aislada por
infraestructuras de transporte que se transformaron en barreras (la autopista Buenaventura y la vía
férrea). Los actuales residentes no tienen nada que ver con las antiguas
actividades del barrio, lo que puede explicar la facilidad con la que ellos
enarbolan una identidad de construcción social reciente. El hecho es que esta nueva identidad se revela
movilizadora en relación a los actores locales
y atractiva para ciertas empresas.
En efecto, paralelamente a la acción municipal, a
partir del año 1985, ciertas empresas comienzan a instalarse en el barrio. La
combinación de lo antiguo y lo nuevo, de la modernidad y la posmo-dernidad que
vehicula esta nueva identidad, se revela interesante para ciertas actividades
económicas que asocian las artes, las nuevas tecnologías y los servicios.
Aparte de algunas empresas de envergadura (se trata sobre todo de una mirada de
pequeñas empresas, que asocian el arte y la tecnología y combinan la actividad
industrial y los servicios de alto nivel, lo que configura una suerte de
distrito industrial), más de la mitad de las empresas (56%) se han implantado
después de 1991 (Groupe Espace-Temps, 1997). Polarizadas por la industria de
multimedia, en crecimiento fulgurante desde 1995, estas empresas se han ido
instalando en las antiguas construcciones industriales, renovándolas, aunque
conservando su cariz de antaño (Cuadro 3).
Por otro lado, la población del barrio, compuesta
por artesanos, pequeños industriales de diversos dominios y artistas, se ha
unido, constituyendo una corporación de desarrollo del tipo cdec. Formado en 1997, este
organismo busca llegar a ser el representante autorizado del barrio.
Ampliamente representativo, este organismo se ha transformado en un actor
ineludible en la transformación del barrio, animado por un profundo interés de revitalización
(Sénécal et al, 1996).
De esta manera, la nueva dinámica del barrio ha
cristalizado en una estrategia asociativa de desarrollo, en donde los actores
principales son la ciudad y la población local y en la cual también participan
otros actores socioeconómicos públicos y privados. Esta estrategia se apoya en
dos principios que crean consenso: la mezcla de funciones (residencial,
servicios, industrial) y la yuxtaposición de las artes y la tecnología.
Este proceso de reconversión está bastante adelantado.
El barrio está tomando características que podrían transformarlo en un medio
innovador. Las nuevas empresas que intervienen en dominios de alta tecnología y
funcionan a escala norteamericana constituyen una masa crítica significativa,
que podría actuar como un polo de atracción sobre otros establecimientos.
Incluso, el barrio está cambiando progresivamente su imagen, presentando, poco
a poco, connotaciones más positivas. La proximidad del casco antiguo de la
ciudad y del puerto, sitios de intensa actividad recreativa y turística, así
como del Canal de Lachine, en vías de revalorización con fines recreativos,
deberían facilitar esta reconversión. El peligro, evidentemente, es que todo
este proceso afecte negativamente a la población residente, como se ha visto en
numerosos casos de gentrificación en América del Norte. El rol principal de la
corporación local es, por lo tanto, el de velar por los intereses de la
población local, lo que 658 Klein, Fontan y Tremblay: Acción colectiva y
activación del capital conseguirá más fácilmente participando en el proceso y
no combatiéndolo.
Capital socio-territorial y medios innovadores:
pistas para una interpretación
Recordemos que hemos planteado la hipótesis de que
la vitalidad de los actores de un medio es esencial para la puesta en marcha de
la innovación en el plano productivo. Los casos estudiados nos permiten
entrever diversos indicadores de una cierta vitalidad institucional y social,
aun en zonas que presentan características de colectividades en decadencia.
Esta vitalidad corresponde a lo que denominamos capital socio-territorial,
que hemos definido como el conjunto de recursos humanos e institucionales que
una colectividad puede movilizar a fin de acrecentar su potencial de desarrollo
y permitir el bienestar de sus habitantes. El capital socio-territorial es el
resultado de la amalgama de diversos componentes, tales como:
·
Valores compatibles, aunque no necesariamente homogéneos
·
Instituciones locales eficaces y adaptadas a los intereses de la
población local
·
Instancias de negociación de los conflictos sociales a una escala local
·
Convenciones sólidas y bien arraigadas entre los actores sociales y las
instituciones
•
Un medio asociativo activo y vigoroso
·
Una percepción positiva de la comunidad y de la pertenencia a ésta
•
La difusión de la información
·
Instituciones financieras locales ancladas en el medio
Entendemos que la activación del capital
socio-territorial depende de la identidad colectiva y de la conciencia
territorial de los actores sociales que habitan y trabajan en una colectividad
(Moulaert et al, 1997). Sin embargo, es necesario reconocer que la
identidad y la conciencia territorial no se pueden establecer por decreto.
Éstas se construyen socialmente, como lo demuestran los tres casos estudiados. Ellas
son el resultado de acciones colectivas, de la movilización, y no de la
tradición o de la historia, aunque éstas puedan tener importancia desde el
punto de vista ideológico. En los casos estudiados, ellas son el resultado de
acciones colectivas destinadas a contrarrestar las tendencias a la
desestructuración provocadas por la globalización de localización (figura 2).
La movilización es una reacción a la
desestructuración provocada por la crisis social y económica que resulta de la
globalización y de los cambios que ella produce en cuanto a los factores de
localización de las actividades productivas. Las acciones colectivas conducidas
por los actores socioeconómicos y por los ciudadanos afectados por la de
localización de las industrias y las fuentes de empleo constituyen un factor de
cohesión social. Estas acciones colectivas crean el medio forjando vínculos
sociales, integrando a los grupos excluidos y creando una identidad colectiva.
Podemos concluir que las regiones que pierden
pueden cambiar su destino. Los medios innovadores no son únicamente el producto
de la empresa. Ciertamente, el desarrollo de medios locales innovadores
necesita aportes exteriores. Sin embargo, creando las bases de una dinámica
asociativa y actuando en el sentido contrario a las tendencias dominantes, la
movilización social comunitaria se inserta en un proceso más extenso, que
desborda los límites del desarrollo local de un barrio en particular. Por una
parte, la movilización redefine los límites de lo que ha sido considerado como
la economía de la eficiencia, creando puentes entre la acción social y la
acción económica, así como también entre lo voluntario y la empresa financiera.
Por otra, influye en el desarrollo de la aglomeración urbana en su conjunto,
revitalizando el centro.
Evidentemente, el desarrollo económico de una gran
metrópolis no puede limitarse a la acción comunitaria. Tampoco es obligatorio
que toda acción comunitaria tenga que conducir al desarrollo económico. Sin
embargo, ésta constituye un germen de desarrollo en el caso de las zonas y
regiones que pierden como resultado de las crisis engendradas por las
deslocalizaciones y la globalización. La teoría del desarrollo debería de
tenerlo en cuenta y conceptualizarlo.
Cuadro 1
Origen social de los miembros directivos de las
corporaciones de
desarrollo económico y comunitario (CDEC) de los
barrios
peri-centrales
|
Medio
de origen |
cdec
de los barrio peri-centrales |
|
|
|
Participación
porcentual |
Número |
|
Grupos
comunitarios |
32,4 |
24 |
|
Comercio
y finanzas |
29,7 |
22 |
|
Instituciones
públicas y semi-publicas |
13,5 |
10 |
|
Organizaciones
sindicales |
8,1 |
6 |
|
Pobladores |
7,2 |
6 |
|
Empleados |
5,4 |
4 |
|
Otros |
2,7 |
2 |
|
Total |
100,0 |
74 |
Cuadro 2
La posición de los actores en el debate sobre la
reconversión de Angus
|
Actores
Posición |
CP Rail |
cdec |
|
Posición
principal |
• desarrollo multifuncional • construcción residencial • implantación de centros comerciales |
• desarrollo industrial • implementación de un polo científico y
tecnológico • innovación |
|
Posición
c/respeto al desarrollo industrial |
• no es viable a causa de la fuerza de atracción de
los barrios industriales periféricos y de los suburbios • Abundancia de espacios industriales en Montréal |
• Necesidad de crear empleo durable • Detener el crecimiento urbano desmedido • Haber coincidir la creación de empleo y las
necesidades locales |
|
Posición
c/respeto al desarrollo residencial |
• es lo más rentable • aumentar el número de viviendas disponibles • situación geográfica ideal con respecto a los
equipamientos urbanos • mejoramiento de los equipamientos recreativos • integración del sitio en la trama urbana |
• no crea empleo • no tiene efectos multiplicadores • anteriormente, una parte del terreno ya había
sido objeto de un importante desarrollo residencial |
|
Posición
c/respeto al desarrollo comercial |
• consolidación de las actividades comerciales de
la zona |
• destrucción del comercio existente • desvitalización de las arterias comerciales |
Cuadro 3
Establecimientos localizados en el Barrio de los
Recoletos
Según el año de implantación y el sector de
actividad
|
SECTOR |
AÑO DE IMPLANTACIÓN |
TOTAL |
|||
|
|
ANTES DE 1985 |
1985-90 |
1991-94 |
Después de 1995 |
|
|
ACTIVIDADES
INNOVADAS |
|
|
|
|
|
|
Imprenta
y edición |
4 |
5 |
7 |
1 |
17 |
|
Comunicaciones |
1 |
0 |
7 |
0 |
8 |
|
Multimedia |
0 |
2 |
4 |
10 |
16 |
|
Científicas
y técnicas |
1 |
2 |
4 |
5 |
12 |
|
Informática |
2 |
3 |
3 |
3 |
11 |
|
Otras |
0 |
5 |
18 |
22 |
45 |
|
Sub-total |
8 |
17 |
43 |
41 |
109 |
|
ACTIVIDADES
TRADICIONALES |
|
|
|
|
|
|
Inmobiliarias,
financieras |
6 |
6 |
6 |
3 |
21 |
|
Comercio
marítimo |
8 |
4 |
3 |
0 |
15 |
|
Comercio
mayorista |
11 |
5 |
3 |
8 |
27 |
|
Transporte
y almacenamiento |
4 |
13 |
6 |
0 |
23 |
|
Vestido |
0 |
0 |
4 |
4 |
8 |
|
Otras |
20 |
17 |
21 |
20 |
78 |
|
Sub-total |
49 |
45 |
43 |
35 |
172 |
|
SERVICIOS
PÚBLICOS |
|
|
|
|
|
|
Oficinas
de Gobierno |
2 |
2 |
3 |
0 |
7 |
|
TOTAL |
59 |
64 |
89 |
76 |
288 |
Esquema 1
Crisis, acción colectiva
e innovación social
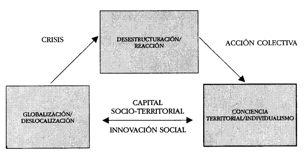
Mapa 1
Los barrios peri-centrales de Montréal
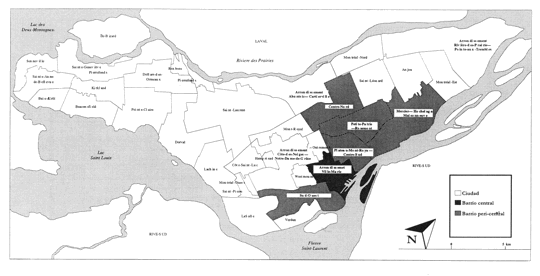
Bibliografía
Aydalot, Ph. (1984), “À la recherche des nouveaux
dynamismes spatiaux”, en Aydalot, Ph. (ed.), Crise et espace, París, Economica,
pp. 38-59.
______ (1986), “Láptitude des milieux locaux á
promouvoirl’ innovation”, en: Fedeerwish, J., Zoller, H.G. (ed.), Technologie nouvelle et
ruptures régionales, París, Economica, pp. 41-58.
Bassand, M. (1997), Metropolisation
et inegalités sociales,
Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes.
Becattini, G., Rullani, E. (1995), “Système local et marche global le
district industriel”, en: A. Rallet,
Torres, A. (ed.), Economie industrielle et économie spatiale, París, Economica, pp. 171-192.
Becattini, G., (1994), “El distrito marshalliano:
una noción socio-economica”, en Benko, G., Lipietz, A. (ed.), Las regiones
que ganan. Distritos y redes. Los nuevos paradigmas de la geografía económica,
Valencia, Edicions Alfons El Magnànim, pp. 39-58.
Benko, G., Lipietz, A. (1994) (ed.), Las regiones que ganan, Distritos y redes.
Los nuevos paradigmas de la geografía económica, Valencia, edicions
Alfons El Magnànim.
Coffey, W., Polese, M. (1993), “Le déclin de
l´empire montrealais: regards sur l´économie d´une métropole en mutation”, Recherches sociographiques, xxxiv, pp. 417-437.
______ J., Drolet, R. (1994), “La décentralisation
intramétropolitaine dos activités économiques dans la región de Montréal” Cabiers
de gégraphie du Québex, 38 (105), pp. 371-394.
Crevoisier, O. (1994), “Dynamique industrielle et
dynamique régionale: l´articulation par les milieux innovateurs”, Revue
d´´economie industrielle, 70 (4), pp. 33-48.
Favreau, L. (1995),
“Èconomie communautaire, mobilisation sociale et politiques publiques au
Québec”, en Klein, J.-L., Levesque, B. eds., Contre l'exclusion: repenser
l'économie, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, pp. 175-186.
Favreau, L. et Ninacs, W. (1993), Pratiques de
développement économique communautaire au Québec: de l'experimentation socia/e
a l'emergence d'une économie solidaire, Rapport de recherche, Santé et
Bien-ere Canada, Montréal, ifdeq.
Fitzgerald, J (1991),
"Class and Community: the New Dynamics of Social Change", Environment
and Planning D: Society and Space, 9, pp. 117-128.
Fontan, J.-M. (1991), Les corporations de développement économique communautaire montrealaises. Du développement économique communautaire au développement
local de l'économie, Ph.D
Disertation, Sociology, Université
de Montréal, Montréal, ifdeq.
_____ (1994), "Le développement économique communautaire québecois: elements
de synthese et point e vue
critique", Lien social et Politiques-RIA e,
32, pp. 115-126.
_____ (1997), "L'État-région: une nouvelle forme de régulation des territoires?", en: Coté, S.,
Klein, J.-L., Proulx, M.-U. (ed.), Action
collective et décentralisation, Rimouski, grideq, pp.
233-254.
_____Yaccarini, C.
(1996), "Le projet Angus: une experience novatrice de mobilisation locale au coeur de Montréal",
Économie et solidarités,
28 (1), pp. 31-42.
Groupe
Espace-Temps (1997), Bátiments,
entreprises, residences et espaces locatifs dans le Faubourg des Récollets en 1997, Montréal, Rapport présente a 1' Agence Faubourg des Récollets.
Guay, L. (1997), "Le mouvement
communautaire et l'économie
sociale: entre l'espoir et
le doute", en: Klein,J.-L.,
Tremblay, P.-A., Dionne, H.
(ed.), Au dela du néoliberalisme: quel role pour les mouvements sociaux?, Québec, Presses de l'Université du Québec, pp.
135-154.
Hamel, P. (1991), Action
collective et démocratie locale. Les mouvements urbains Montréalais, Montréal, Presses de l'Université
de Montréal.
_____ (1995), "Mouvements urbains et modernité: l'exemple montréalais", Recherches sociographiques,
xxxvi (2), pp. 279- 305.
_____ (1997), "Démocratie pluraliste et action
collective", en: Klein, J.-L., Tremblay, P.-A., Dionne, H. (ed.), Au dela du néoliberalisme:quel role
pour les mouvements sociaux?,
Québec, Presses de l'Université du Québec, pp.
21-32.
Klein, J.-L. (1992), "Partenariat et planification
flexible du developpement local", Revue canadiennedes sciencesregionales.
XV (3), pp. 491-505.
____ (1997), "L'espace local a l'heure de la globalisation: la part de la mobilisation
sociale"·, Cahiers de géographie
du Québec, 41 (114), pp. 367-377.
_____ Fontan, J.-M., Tremblay, D.-G., Tardif, C.
(1998), "Les quartiers peri-centraux:
le milieu communautaire dans la reconversion économique", en: Manzagol,
C., Bryant, C. (ed.), Montréal 2001, Presses de l'Université de Montréal.
_____ Tremblay, P.-A., Dionne, H. (1997) (ed.), Au dela du néoliberalisme:
que! role pour les mouvements
sociaux?, Québec, Presses de l'Université du Québec.
____ Waaub, J.-P. (1996),
"Reconversion économique,
développement local et mobilisation
sociale: le cas de Montréal", Recherches
sociographiques, xxxvii (3), pp. 497-515.
Maillat,
D. (1992), "Milieux et dynamique
territoriale de l'innovation",
Revue canadienne
des sciences régionales, 2,
xv(2), pp. 199-218.
Manzagol,
C., Bryant, C. (1998) (ed), Montréa/200
1, Montréal, Presses de
l'Université de Montréal.
Morin,
R. (1995), "Communautés territoriales et insertion socioéconomique en milieu urbain", en: Klein,
J.-L. , Lévesque, B. eds. Contre,
l'éxclusion: repenser l' 'économie, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, pp. 247-266.
_____ (1996), "Les corporations
de développement économique
communautaire et la relance des zones
industrielles en déclin",
en: Tellier, L.-N. (ed.), Les défis
et les options de la relance de Montréal,
Québec, Presses de l'Université du Québec.
_____ Latendresse, A., Parazelli, M. (1994), Les corporations
de développement économique
communautaire en milieu urbain: l'experience montréalaise, Montréal, Université du Québec a Montréal, Département d'Études urbaines et touristiques, Collection: Études, matériaux et documents, Num. 5.
Moulaert, F., Delladetsima, P. Leontidu, L. et al, (1994), Local development
Strategies in Economically Desintegrated A reas: a Pro-Active Strategy Against Poverty in the European
Community, Research ProgramEuropean Commission,
Lille, Université de Lille 1, ifresi- cnrs.
_____ Delvainquiere,
J.-C., Delladetsima, P. (1997), "Les rapports sociaux dans le développement local: le role des mouvements
sociaux", en: Klein, J.-L., Tremblay, P.-A.,
Dionne, H. (ed.), Au dela du néoliberalisme:
que! róle pour les mouvements sociaux?, Québec,
Presses de l'Université du Québec, pp. 77-98.
Piore, M., Sabel, C.F. (1984), 1he
Second Industria/Divide. New York, Basic Books.
Proulx,
M.-U. (1996), "Les relations économiques
et politiques entre Montréal
et les régions", en: Tellier,
L.-N. (ed.), Lesdéfisetles options de la relance de Montréal,
Québec, Presses de l'Université du Québec.
Provost,
S. (1997), La reconversion économique
d'un ancien quartier industrie! mdntréalais. L 'évolution du sud
du Faubourg des Récollets, Département de géographie. Activité de synthese Economla, Sociedad y
Territorio, vol. I, núm. 4, 1998, 639-670 669 présentéé
comme exigence pour la mahrise en géographie,
Non publiée.
Quevit,
M. (1992), "Milieux innovateurs
et couplage local-international
dans les stratégies d' entreprises: cadre d' analyse",
Revue canadienne
des sciences regionales; xv (2), pp. 219-237.
Fisher, R., Kling, J.
(1993) (ed.), Mobilizing the Community. Local Politics in the Era of the
Global City, Newbury Park, CA, Sage Publications.
Remiggi, F., Senecal, G. (1992)
(ed.), Montréal: Tableaux d'un espace en
transformation, Montréal, acfas, Cahiers scientifiques.
Sénécal, G. Rose, D. Latouche, D.
(1996), La relance du Faubourg
des Récollets, Montréal, inrs-Urbanisation.
_____ Manzagol, C.
(1993), "Montréal ou
la métamorphose des territoires",
Cahiers de géographie
du Québec, 37 (101), pp. 351-370.
Storper, M. (1997), "Les nouveaux dynamismes
regwnaux: conventions et systemes
d'acteurs", en: Cote, S., Klein, J.-L., Proulx, M.-U., (ed.), Action collective et décentralisation. Rimouski,
grideq,
pp. 1-17.
Tellier,
L.-N. (1996) (ed.), Les défis et les options de la relance de Montréal.
Québec, Presses de l'Université du Québec.
Thibodeau,
J.-C. (1996), "La relance de Montréal: une question de long terme", en: Tellier, L.-N.
(ed.), Les défis etles options de la relance de Montréal,
Québec, Presses de l'Université du Québec, pp.
25-38.
Tremblay,D.-G.
(1995), "L'aménagement etla
réduction du temps de travail: une réponse au probleme de 1' exclusion?", en: Klein, J.-L., Lévesque,
B. (ed.), Contre l'exclusion:
repenser l'économie, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, pp.
99-121.
_____ et Fontan, J.-M.
(1994), Le développement économique
local: la théorie, les pratiques,
les expériences, Québec,
Presses de l'Université du Québec.
Trottier,
M. (1996), “La performance éxonomique de Montréal depuis 1987”, en; Tellier, L.-N. (ed.), Les défis
et les options de la relance de Montréal,
Québec, Presses
de l’Úniversité du Québec,
pp. 7-21.
Vachon,
B. (1994). “La synergie des partenaires en développement local: entrepreneurhip
et sistèmes productifs locaux”, en: Proulx, M.U., (ed.),
Entrepreneurship et développement
local, Montréal, Èditions
transcontinentale,
pp. 191-220