La economía de la ciudad de
México en la perspectiva de la globalización
Daniel Hiernaux-Nicolas
VAM-Xochimilco
Resumen
El planteamiento central
de este trabajo es la economía de la ciudad de México, la cual ha sufrido
numerosas transformaciones, como resultado de diversos procesos: la apertura de
la economía nacional al sistema económico mundial y la dificultad de adaptación
de las empresas mexicanas tradicionales. En el cuál se analizan en tres escalas
los cambios económicos que afectan la ciudad y tienen profundas manifestaciones
en su morfología misma: la escala global, los cambios en el nivel nacional
regional, y finalmente, la escala local de la ciudad. En todos los casos, se
trata de evidenciar que la ciudad pasa por una fase de considerables transformaciones
de su estructura, resultante de los procesos económicos señalados.
Posteriormente, se analizan dos tendencias nuevas: la tendencia a la
regionalización de la economía de la ciudad de México, es decir la formación de
una economía regional cuyo eje será la ciudad, y la selectividad de las nuevas
formas económicas en el territorio urbano. La última parte del texto, de línea
en forma breve, las implicaciones de las mencionadas transformaciones
económicas sobre la gestión de la ciudad de México.
Introducción
Los cambios en la
economía mexicana ocurridos en los últimos quince años, han tenido profundas
repercusiones en la organización del territorio, tanto en la relación del
espacio nacional con el sistema mundo como en las estructuras regionales. En
relación con lo urbano, también asistimos a numerosos cambios, entre los que se
destaca el crecimiento de las ciudades medias, la reestructuración de las
actividades económicas de las ciudades y la tendencia a la modernización
arquitectónica y urbanística, en particular en las áreas metropolitanas.
Los procesos de
recomposición territorial, en las diferentes escalas mencionadas, se ven
reflejados en las transformaciones recientes de la ciudad de México; éstos
parecen, por su intensidad, superar los intentos anteriores de modernizar la
ciudad, intentos que tuvieron lugar desde el porfiriato hasta fines de los años
setenta.
Este trabajo se dedica a
analizar las transformaciones económicas que han propiciado y orientado las
profundas mutaciones en la estructura económica de la ciudad, su relación con
el sistema nacional y que, de alguna manera, resultan reorganizadoras del
espacio urbano.
1. Factores de cambio en la economía de la
ciudad de México
En esta primera parte
del ensayo, se hace hincapié en los grandes procesos de transformación de la
estructura económica nacional, tanto en referencia a algunos cambios relativos
a su integración al sistema mundial, como aquellos que afectan la configuración
territorial del país y finalmente, también a los cambios locales que permiten
vislumbrar un nuevo rostro para la economía de la ciudad de México.
Esta visión, por
aproximaciones sucesivas a las diversas escalas territoriales, se propone
(desde una concepción menos estratificada que lo que el procedimiento aquí propuesto
puede dejar interpretar), plantear que existe una fuerte integración entre las
escalas mundial o global, nacional-regional y local, a lo largo de las que se
perfila una movilidad o desplazamiento de los efectos en forma ascendente y
descendente en esas escalas, es decir desde lo local hasta lo mundial y, desde
lo mundial a lo local pasando por lo regional (Hiernaux, 1997). De acuerdo a
esto, también se recuperan algunos elementos de la teoría de los fractales,
según la cual la totalidad se encuentra inmersa en las formas menores,
planteamiento que algunos autores, como Tomas Villasante, manejan como un
efecto de holograma.[1]
1.1. Cambios económicos globales, procesos
que impactan en la ciudad
Los cambios económicos
globales que vive México como país, tuvieron sus primeras manifestaciones
durante el auge petrolero, aunque en aquel entonces, no se acompañaron de una
apertura económica. En aquellas circunstancias, la relación peso-dólar actuó de
facto como un elemento que facilitó el incremento de las importaciones,
inclusive de bienes de consumo, lo que puede interpretarse como una apertura de
hecho. Por otra parte, los enormes excedentes de la renta petrolera permitieron
que la ciudad de México entrara en una fase de modernización, expresada en la reactivación
de la construcción del Metro, la habilitación de los ejes viales, la
integración de nuevos edificios-faros, como la Torre de Pemex y el Hotel
Presidente y finalmente, la construcción de nuevos centros comerciales, entre
ellos Perisur. Esto propició un crecimiento importante de las actividades de la
construcción, acompañadas de una participación relevante de sus empresarios en
la vida política local y nacional.
Sin embargo, es a partir
de 1982 cuando se consolidó una política de cambio sustancial en la economía
nacional, no exclusiva de la esfera económica. Por ejemplo, si la década de los
ochenta, a nivel internacional a veces ha sido definida por el regreso del
actor, nuestro país no ha sido ajeno a esta tendencia, observable
particularmente en una mayor actuación de la sociedad civil y de los grupos
organizados en la vida social, económica, política y cultural del país. Los
desafortunados eventos de septiembre de 1985, colocaron a México en una
situación más visible a nivel internacional, lo que desembocó en una creciente
participación de grupos locales y ongs
en la vida política, cultural y social del país.
Es, indudablemente, a
partir de la implantación de una política decididamente neo liberal en la
esfera económica a fines de los ochenta, que se empezaron a desplegar nuevas
relaciones económicas que si bien involucraron al país en su conjunto, han
tenido un particular impacto en la ciudad de México.
A manera de ejemplo
mencionaremos los siguientes procesos vinculados a estas políticas neoliberales:
·
La bursatilización de la economía nacional, reflejada en el peso
creciente que adquirió el sector financiero en la economía. Lo anterior se
tradujo en la construcción de la Bolsa de Valores, la modernización de las
instituciones bancarias y la creación de sedes de prestigio, la mayor parte
ubicadas en la ciudad de México. Además, se asistió a una participación
creciente de las actividades financieras en la constitución del Producto
Interno Bruto del Distrito Federal. No obstante, no todo el espacio metropolitano
ha estado involucrado en estos procesos, son esencialmente las áreas centrales
del Distrito Federal las que participaron y participan. El Producto Interno
Bruto de esta entidad, en 1988 estaba integrado en un 11.5% por los servicios
financieros, seguros y sector inmobiliario, aunque en 1993 los mismos aportaban
ya el 16.73% de su Producto Interno Bruto.
·
Por otra parte, también debemos subrayar que flujos crecientes de
inversión extranjera se dirigieron hacia el país. Si bien un componente importante
se localizó materialmente en el interior del país (como es el caso de la
industria maquiladora, la automotriz y el turismo), las sedes sociales de las
empresas se ubicaron en la capital del país y particularmente en las
delegaciones centrales de ésta. Así, de 9,932 empresas con capital extranjero
ubicadas en la ciudad de México (Distrito Federal y 27 municipios conurbados),
92.1% se localizó en el Distrito Federal, particularmente en las delegaciones
Miguel Hidalgo (34.8%), Cuauhtémoc (25.3%) y Benito Juárez (11.6%). Los
municipios conurbados han tenido un papel débil en la captación de empresas con
capital extranjero, con sólo 7.9% de las empresas instaladas en la capital del
país.[2]
·
Las grandes empresas transnacionales que movilizan sus actividades en el
sistema mundial, empezaron a instalar sus sedes en la ciudad de México; lo
anterior se refleja, por ejemplo, en la progresiva concentración de las mayores
empresas de México en algunas de las delegaciones del Distrito Federal,
ocurrida entre 1989 y la actualidad. Para 1995, 325 empresas de las 500
empresas más grandes de México, tenían su sede en esta ciudad, o sea 65% del
total, de las cuales 83.4% se localizan en el Distrito Federal. Dicho proceso
de concentración en la entidad se ha acelerado durante el sexenio salinista, y
se puede tomar como un indicador del papel creciente de la ciudad de México
como un nodo del sistema mundial.
·
Con respecto a esta última cuestión: la red de ciudades mundiales, sería
útil distinguir entre las ciudades globales de primer orden, las de segundo y
las de tercero. Dentro de las de primer orden, tal vez tendríamos que incluir
las tres que ha identificado Sassen: Tokio, Nueva York y Londres (Sassen,
1991); entre las de segundo orden tendríamos a: París, Bruselas, Los Angeles,
Miami, entre otras, tal como las clasifica John Friedmann (1995), y finalmente
tenemos algunas ciudades globales de relevo, entre las cuales podemos incluir
Sao Paulo, Johannesburg y la ciudad de México.[3]
Sin
embargo, no pocos autores consideran que no es así, inclusive el propio
Departamento del Distrito Federal, en fechas recientes, elaboró un documento
que señala lo contrario (ddf,
1997), es decir, que la ciudad de México no alcanza el rango de ciudad global.
Nuestra interpretación es inversa, ya
que nos parece más iluminadora la propuesta ya mencionada de distinguir tres
órdenes de ciudades mundiales. Así, la ciudad de México puede ser considerada
un centro dentro del sistema mundial, por presentar características propias de
una ciudad global, aunque dentro de este sistema se ubica en un tercer orden.
En
materia de comercio exterior, también se ha asistido a una fuerte concentración
de los procesos de importación y exportación a partir de la ciudad de México.
De hecho, desde la fase que podemos calificar como economía cerrada se
dieron las condiciones para la centralización de las actividades de comercio
exterior a partir de esta ciudad. Esta situación ha dado a la capital la
ventaja competitiva del conocimiento del mercado y del manejo de los mecanismos
de transferencia de bienes, que ha podido expandir sustancialmente en la fase
posterior de la apertura. Sin embargo,
lo anterior esconde algunas cuestiones no poco relevantes. Por ejemplo, el
hecho de que muchos productos están registrados como producidos en la sede
social de la empresa y no en el lugar de producción, como es el caso de las
exportaciones automotrices registradas a partir de la sede social de las
empresas.
·
Aunque el tema de la cultura no es el central para esta presentación,
puede plantearse que la constitución de una parte de la sociedad mexicana (por
lo pronto, los sectores de mayores ingresos) como un mercado privilegiado para
las industrias culturales globales, ha facilitado la expansión de dichas
industrias en el país y particularmente en la ciudad de México.[4] En este contexto, la
política del Distrito Federal y la de la Federación, ha sido la de fortalecer
las estructuras materiales de la cultura a partir de 1982. Ejemplos de ello
pueden ser la remodelación del Auditorio Nacional, la instalación de nuevos
museos en el eje de Reforma y la construcción del Centro Nacional de la Cultura
y las Artes. Este proceso ha sido respaldado por el sector privado que
encuentra en las expresiones culturales para las nuevas élites, un espacio de
acumulación nada despreciable. Es por esto, que ciertos sectores privados han
participado en la construcción de museos, aunque también en la reestructuración
de los espacios cinematográficos y las salas de concierto.[5] Asimismo, empresas de
contratación de espectáculos, como OCESA por ejemplo, cumplen un papel decisivo
en la proliferación de los nuevos espacios públicos y las actividades
culturales masificadas en la ciudad.
1.2
Cambios nacionales-regionales y su relación con la ciudad de México
No todos los cambios
económicos más relevantes se asocian a los procesos propios de la escala
global; por el contrario, muchas mutaciones de la economía encontraron cabida
en las economías regionales (sin que
ello suponga una desvinculación con lo global), de tal suerte que se ha
replanteado la relación entre la capital del país y las regiones, al menos en
ciertos ámbitos.
Durante varias décadas
sólo la ciudad de México ofreció las condiciones adecuadas o ventajas
comparativas para la localización industrial. Lo anterior, en buena medida,
resultó de la adopción de un modelo cuasi fordista de conducción de la
economía, que favoreció las plantas industriales de grandes dimensiones. Este
tipo de plantas requirió de un mercado local abundante en mano de obra, así como
también de un mercado de consumo amplio, ambas condiciones sólo existían en la
ciudad de México. Esto impulsó a la creación de una fuerte base económica cuyo
nivel de concentración interregional ya no necesita ser documentado (véase
Garza, 1988, por ejemplo).
·
Sin embargo, la petrolización de la economía marcó un primer cambio
significativo, analizado particularmente por Hernández Laos (1984), que supuso
la desconcentración de actividades claves hacia regiones alejadas, fueran las
petroleras o fueran aquellas actividades basadas en factores locacionales
relevantes como la disponibilidad de mineral de hierro y de cobre.
·
En esta misma tónica, se asistió también a la dispersión de las
actividades turísticas, en torno a grandes polos de inversión, en áreas de
potencial turístico importante como el Pacífico o el Caribe (Hiernaux, 1988).
·
El cambio más notorio surgió no tanto de los esfuerzos oficiales para
promover dichos polos, política que ha demostrado ser poco eficaz en sus
resultados, sino desde la modificación misma de los procesos productivos. En
este contexto, la intensificación de los procesos neota y lorianos[6] ha beneficiado a las áreas fronterizas de excepción y lo que
en un momento fue un crecimiento por ventajas artificiales (las cláusulas del
decreto de maquiladoras), progresivamente se hizo un crecimiento genuino a
partir de la transformación de no pocos procesos productivos en cadenas de
subcontratación que pudieron ser resueltos a bajo costo por la industria
maquiladora.
No
debe olvidarse que la industria maquiladora ha concentrado la mayor parte del
crecimiento industrial, llegando no sólo a compensar la desindustrialización de
la base económica tradicional de la ciudad de México, sino también a promover
un crecimiento considerable del mercado de trabajo industrial. Como es muy
conocido, es la frontera Norte la que ha resultado la más beneficiada a este
respecto.[7]
·
Por otro lado, la relación con la economía global que emprenden o
consolidan no pocos sectores como la industria automotriz, la cervecera, la
industria del cemento, la siderurgia, etcétera; tiende a valorizar las
localizaciones regionales ubicadas al Norte del país o por lo menos a lo largo
de las vías centrales, lo que se ha acostumbrado a llamar el corredor Nafta.
·
Todo lo anterior ha cambiado radicalmente la relación de la ciudad de
México con las regiones de México. Por una parte, la evolución del PIB regional
demuestra que las regiones antes periféricas se vienen constituyendo cada vez
más centrales para el actual modelo de acumulación. Por otra, es imposible
negar que se ha entrado a un sistema de competencia abierta, en el que el papel
que juegan los poderes locales es esencial para la atracción de nuevos
capitales (véase el caso de la General Motors en Silao, Guanajuato, por ejemplo).[8]
·
El redespliegue industrial significa que la economía de la ciudad de
México ya no presenta el carácter concentrador que dominó durante mucho tiempo,
aunque no por ello deja de mantener una significativa centralización, cuestión
señalada anteriormente. La concentración del Producto Interno Bruto en el
Distrito Federal se ha reducido considerablemente, por lo menos hasta 1988,
pero contradictoriamente, de 1988 a 1993, se acentuó la concentración como
parte de la reactivación de la ciudad de México, como eje rector de la economía
nacional. Así, para 1970 la participación del Distrito Federal en el Producto
Interno Bruto fue del 27.6 %, cifra que alcanzó un mínimo en 1985, con sólo
20.96%. En 1988, esta participación se incrementó ligeramente al 21.4%, sufriendo
una fuerte aceleración en 1993, con 24.1% del total nacional.[9]
·
Esta última situación ha cambiado en un plazo muy breve los
desequilibrios que conoció el país durante mucho tiempo en la distribución de
la población en el territorio. Todo parece indicar que, los reacomodos
demográficos son más rápidos de lo esperado; algunos procesos claves pueden ser
observados. Por una parte, se viene dando un freno al ritmo de crecimiento de
la ciudad de México, evidenciado desde 1987.[10] La ciudad de México no es
-y posiblemente no será- la ciudad más grande del mundo. En segundo lugar, se
observa una redistribución de la población emigrante de la ciudad hacia las
ciudades interiores, en parte por la emigración de las clases medias y alta que
parecería están liderando parcialmente los procesos de crecimiento regional (es
sólo una hipótesis que debería ser estudiada a fondo en distintos casos).
·
Los cambios económicos antes mencionados también tienen una fuerte
influencia sobre los procesos políticos, a partir de las elecciones federales
de 1988 que, recíprocamente también resultaron influidos por los procesos
políticos. El avance del Partido de Acción Nacional, particularmente en el
Norte del país, parece articularse con esta hipótesis, mientras que el avance
del Partido de la Revolución Democrática parecería obedecer más a un voto de
insatisfacción frente a un destino económico no muy claro, como pasa en el
Distrito Federal y en los estados de la Región Centro, así como en Guerrero.
·
Finalmente, los procesos de redistribución de la población y las
actividades económicas tienen otra cara, como es la difusión de los problemas
tradicionales del Distrito Federal y de la ciudad de México en conjunto hacia
las regiones y las ciudades medias. Por ejemplo, se han incrementado en éstas
la contaminación, la violencia, pero también los modos de vida propios de la
ciudad de México. Esto último ha tenido por efecto que las ciudades medias se
parezcan cada vez más a los suburbios de la capital, por lo pronto en la esfera
cultural, en la forma urbanística que asume su proceso de crecimiento
demográfico-urbano, [11] y muy particularmente en
los patrones de consumo.
1.3. Cambios locales y el nuevo rostro de la
economía capitalina
La ciudad de México tuvo
que enfrentar las consecuencias de la apertura económica, traducida en una
fuerte presión por parte de la competencia para introducir productos a bajos
precios en el mercado nacional. La falta de medidas gubernamentales de apoyo,
así como la decisión de llevar a cabo el proceso sin negociación con el sector
empresarial y en plazos reducidos, produjo una fuerte incapacidad en el sector
productivo para responder a la agresiva competencia de empresas de la economía
mundial.
Al abrir las fronteras
en un momento de aguda crisis de la economía (fines de los ochenta), se
minimizó aún más la capacidad de respuesta del sector empresarial, entre otras
razones, por su ya alto nivel de endeudamiento, la crisis de pago de dichas
deudas, la imposibilidad de contratar
financiamiento para la modernización de las plantas industriales,
etcétera.
Aún no se han realizado
investigaciones que analicen en detalle los sectores más afectados.
Particularmente, está pendiente la reconstrucción de un mapa minucioso de los
impactos de la apertura y de la crisis de la economía metropolitana resultante.
Haciendo un balance
entre 1970 y 1988, se ha demostrado que algunos sectores de actividad
evidenciaron cierto crecimiento a nivel del Área Metropolitana, mientras que
otros registraron pérdidas importantes, que fueron determinantes para un
descenso del empleo manufacturero en el Área Metropolitana de la ciudad de
México (amcm) (Williams, 1993).
Gracias a este estudio de Williams, a pesar de que maneja información hasta
1988, se puede apreciar que el efecto de la apertura ha sido desigual en las
diversas zonas que integran el Área Metropolitana de la ciudad de México, sus
efectos territoriales han sido desiguales en su interior. A lo que se agrega la
posibilidad de una superposición de efectos resultantes de la apertura (en
ciertos territorios), con otros derivados de tendencias de largo plazo, como ha
sido la progresiva desindustrialización del centro de la ciudad,
particularmente en las cuatro delegaciones centrales de la ciudad.
El tema anterior, de
alguna manera, nos introduce en la cuestión de la tendencia a la
desindustrialización de la ciudad de México. En 1993, Connolly ya expresaba
ciertas dudas respecto a este proceso. En cierta forma, existen dos argumentos
centrales en relación con el nivel de actividad industrial a considerar para
evaluar esta materia. El primero se relaciona con el hecho de que la
reconversión de muchas empresas,
particularmente las más grandes, se asocia con la estrategia de restringir sus
actividades a la producción central -el empleo manufacturero básico- mientras
que numerosas actividades que podemos considerar como servicios a la
producción, antes prestados por la misma empresa, se han transferido a empresas
filiales o a subcontratistas (como las actividades de vigilancia, servicios
computacionales, gestión de comedores, servicios de limpieza, etcétera). La
desindustrialización tendría, entonces, más relación con la forma como se ha
registrado el empleo por sectores o subsectores, que con una verdadera
eliminación de empleos en la manufactura.
El segundo argumento que
tiende también a mostrar la desindustrialización como un fenómeno de menor
magnitud es el reconocimiento de la informalización o clandestinización
creciente de una parte de las actividades manufactureras. Lo anterior es una
hipótesis que no ha podido ser medida, aunque existen señales de que se ha
incrementado la aparición de talleres clandestinos, particularmente en la
periferia de la ciudad de México, tanto en ciertos municipios conurbados (como
Ecatepec, Netzahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Chimalhuacan, Chalco, entre
otros), como en las delegaciones periféricas del Distrito Federal (sería el
caso de Tláhuac, Tlalpan o Xochimilco).
Sin embargo, también es
posible concebir la desindustrialización de la ciudad desde otro punto de vista,
como es la creciente terciarización de la economía metropolitana. La
terciarización de la ciudad puede entenderse bajo dos ángulos: uno es el de la
transferencia de parte de la población, formalmente empleada y asalariada en la
manufactura, hacia ciertos ámbitos de actividad marcados fuertemente por la
informalidad. En el otro, no cabe duda que se asiste a un desarrollo de
actividades terciarias ligadas a la nueva economía, es decir a los
sectores relativamente dinámicos dentro de la economía nacional y
metropolitana.
También, es necesario
señalar que la terciarización de la economía y la reconversión de la
manufactura por medio de la subcontratación y la fragmentación empresarial y
productiva, tienen consecuencias importantes para la fuerza laboral, como es la
reducción del asalariamiento, la exclusión de las prestaciones sociales
asociadas a este modo de remuneración y la flexibilización acrecentada de la
vida laboral (contratos de trabajo más cortos, inestabilidad de las mismas
empresas, salarios a destajo, etcétera). Lo anterior no deja de repercutir en
una desinstitucionalización de las actividades económicas metropolitanas y
en la transferencia de numerosos segmentos de la producción y de los mercados
de trabajo a las "zonas grises", como las llama Mine (1993), es decir
aquéllas en donde el control o la promoción institucional tienen pocas
posibilidades de intervenir.
2.
Nueva configuración económica territorial de la ciudad de México
En los párrafos que
siguen intentamos hacer un balance del estado de la economía de la ciudad de
México, en relación con la configuración territorial. Para ello, nos referimos
a la tradicional definición de la zona metropolitana a partir de los 28
municipios conurbados y las 16 delegaciones del Distrito Federal, aunque
también mencionamos algunos efectos económicos en el territorio, que se podrían
calificar como de escala regional.
2.1.
¿Una economía regionalizada?
Existen indicios de que
la economía de la ciudad de México ha desbordado al Área Metropolitana. En
relación a este fenómeno se viene hablando de la conformación de una metápolis
(Ascher, 1996), para referirse a la situación en la cual la ciudad se
integra por nodos articulados entre sí a través de ejes, sin que forzosamente
exista una continuidad espacial entre los nodos.
Este nuevo concepto
urbano, el de metápolis, parece iluminador para comprender la situación
que empieza a esbozarse en la ciudad de México. En efecto, se asiste a un
crecimiento sumamente intenso de algunas ciudades de la región Centro a partir
de procesos productivos que se desconcentran de la ciudad de México, aunque
mantienen una estrecha relación con la misma. Es el caso de las ciudades de
Toluca, Cuernavaca y Querétaro, mientras que otras como Puebla, Pachuca o
Tlaxcala, no forzosamente están pasando por el mismo proceso.
Existen pocos
instrumentos para verificar empíricamente estos procesos territoriales si no es
a través de los flujos carreteros o telefónicos, a través del estudio de las
relocalizaciones de algunas empresas o de la apertura de nuevas empresas
sostenidas por el capital de las de la ciudad de México. En distintos foros de
discusión sobre cuestiones regionales realizados en los últimos años, se ha
tendido a apoyar esta hipótesis, aunque
evidentemente estamos lejos de haber podido realizar comprobaciones o
acercamientos empíricos.
¿Por qué consideramos
relevante empezar a observar a la ciudad de México desde esta idea de la metápolis?
En buena medida porque el destino de la ciudad de México en los próximos
veinte años, parecería estar perfilándose más de carácter regional que
metropolitano. Sea cual sea la
denominación que se le asigne, la idea de la región urbana, la de
metápolis, eventualmente la noción de megalópolis, apuntan a la
conformación de un sistema de economía territorial compleja, con la formación
de redes de intereses, intercambio de productos y flujos de capitales
crecientes entre componentes discontinuos en el territorio, que en este caso
corresponde a la hasta ahora conocida como Región Centro.
Si está hipótesis
resultara cercana a la realidad, se podría asistir en los próximos quince o
veinte años a la redefinición del papel de la ciudad de México con relación al
resto del territorio nacional, aunque también a su redefinición interna. Así,
si acordamos que la ciudad de México se ha ido organizando con base en un
modelo fundado en la concentración productiva y la centralización de las
decisiones, parece muy posible que quede poco territorio para sostener un
crecimiento productivo futuro, mientras que se podría seguir profundizando su
centralización. Lo anterior tendría serias implicaciones sobre varias
dimensiones, por ejemplo en los mercados de trabajo locales (metropolitanos),
en las condiciones de vida urbana y en la necesidad de acondicionar y reasignar
espacios, sitios, localizaciones, para otras finalidades productivas o de
gestión.
2.2.
Una economía urbana selectiva en el territorio.
La economía de la ciudad
de México siempre ha estado segregada territorialmente. Por ejemplo, el Norte
industrial, el Este reservado al proletario urbano y el Sur y Oeste más
especializados en las funciones residenciales de sectores sociales medios y
altos. Sin embargo, algunos autores, como Claude Bataillon, han hablado
informalmente de ella como una ciudad de tipo “clase media”, por su relativa
homogeneidad (Rubalcava y Schteingart, 1988).
Algunos de los
resultados más radicales que surgen de la aplicación del nuevo modelo
económico, es que la ciudad se está haciendo, y lo seguirá haciendo de no
mediar políticas de ordenamiento territorial metropolitano, mucho más segregada
territorialmente que en el pasado. El Mapa 1 que presentamos pretende ilustrar
este planteamiento.
Algunos indicadores de
esta segregación territorial creciente que selecciona espacios y los valoriza,
son los ejemplos siguientes:
§ Conformación de Corredores modernizados de
alta rentabilidad inmobiliaria. Se han definido como espacios productivos de alta rentabilidad, a
aquellos que se basan en actividades financieras y de gestión, ubicados
principalmente sobre el Paseo de la Reforma, a lo largo del cual se ha
autorizado la construcción de edificios modernizantes, que albergan a las
actividades económicas relevantes para el modelo económico actual. Se está
formando así, un corredor que parte desde el Centro Histórico sigue por el
Paseo de la Reforma, incluye las Lomas y Santa Fe. La prolongación de este eje
hacia Toluca parecería algo arbitraria, aunque se observan las tendencia
integradoras a nivel regional de las que hablamos arriba, no lo es tanto. Las
recientes declaraciones del gobierno del Distrito Federal respecto al arranque
de proyectos ambiciosos, entre otros, en los terrenos de la antigua planta de
la General Motors en Polanco (febrero de 1998), apuntan hacia esta hipótesis de
reforzamiento de un corredor de alta generación de valor agregado y
modernizador.
Mapa 1
Una nueva estructura urbana para la ciudad de
México
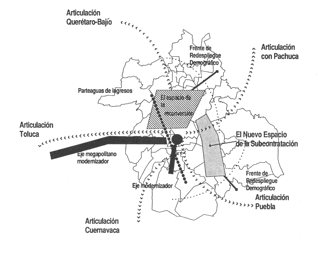
En
segundo lugar, la Avenida de los Insurgentes desde Reforma y hasta Perisur, y
cada vez más hacia la entrada a la autopista a Cuernavaca, evidencia ser presa
de actividades de creciente valorización con la construcción subsecuente de
torres de lujo. Por ejemplo, recuperando el tan dilatado proyecto de la Torre
del antiguo Hotel de México, hoy World Trade Center (wtc). El proyecto del wtc también se encuentra en una fase de
expansión, por cierto rechazada por los vecinos de la zona, que aluden a los
efectos contaminantes y de destrucción de su entorno barrial tradicional.
§ Grandes centros comerciales. Los espacios de consumo se están constituyendo,
para la población, en los puntos de referencia dentro del espacio urbano, por
ejemplo, Galerías Insurgentes, Santa Fe, Perisur y recientemente Plaza
Cuicuilco, son mojones del consumo urbano, incluido el cultural, para un sector
de la población, que busca definir su identidad a partir del consumo, como lo
señala García Canclini (1995).
§ El sistema vial y las nuevas arterias para el
transporte colectivo y para el automóvil privado, son los ejes de articulación
de los corredores anteriores. Se mencionaba ya el papel de la Avenida de los
Insurgentes, aunque también el de Reforma, Periférico y las propuestas de su
segundo piso, la vía La Venta-Colegio Militar, además de sus funciones de
alternativas al tráfico regional, evitando su paso por la ciudad de México, son
también las venas de la nueva retícula económica de la ciudad. A lo que
se agregan las propuestas de trenes suburbanos y de enlace regional, que
parecerían contar con la aceptación de la nueva gestión del Distrito Federal.
§ Los centros urbanos. Las tendencias económicas con el tiempo pasan
a constituir nuevas formas territoriales, situación que entendieron muy bien
los responsables de la planificación de la ciudad de México durante el sexenio
salinista. Su proyecto de ciudad es el reflejo del proyecto económico y la caja
de resonancia de las desigualdades sociales promovidas por el mismo a escala
nacional. Una de las manifestaciones de este proyecto salinista ha sido la
revitalización de la idea de los centros urbanos formados por grandes proyectos
modernizadores; idea que apareció desde inicios de los ochenta en la planeación
urbana de la ciudad de México, sin mucho eco en la práctica en aquellos
tiempos.[12]
Los proyectos Alameda, Centro Histórico y Xochimilco se enfrentaron a no pocas
resistencias del vecindario, que desde la difusión del proyecto percibió una
estrategia para desplazarlo más que para integrarlo a estos procesos de
modernización. Varios de estos proyectos de centros urbanos se extinguieron
rápidamente, sólo la transformación del Centro Histórico prosiguió, en parte
por haberse sustentado en la estrategia de recuperar los edificios uno a uno,
dificultando así una movilización barrial masiva como pasó en el caso del
proyecto Alameda o Xochimilco.
§ El nuevo Santa Fe. Este territorio se ha constituido en la mayor
expresión de la posmodernidad metropolitana en la ciudad de México, en el
sentido de reunir en un espacio-isla, no hace mucho ocupado por basurales,
varias condiciones destacadas, como: una arquitectura de fin de siglo, formas
de consumo y oferta de servicios que podrían considerarse lujosas en
ciudades como Nueva York, altísima especulación inmobiliaria, infraestructuras
monumentales y de muy acelerada construcción, por mencionar sólo algunos rasgos
que impactan el nuevo paisaje urbano levantado sobre los antiguos basurales. Es
significativo que este proyecto se ubique en las afueras de la ciudad,
modificando radicalmente el centro de gravedad de la economía terciaria de la
ciudad, así como radicalizando la tendencia a la concentración residencial y de
servicios para los sectores de altos ingresos en el Oeste de la ciudad.
§ La periferia maquiladorizada. Por otra parte, están los espacios que marcan
la otra cara de la segregación urbana, si es que podemos hablar de otra cara,
más bien, se trata de muchas caras. Por una parte está el Este cercano
es decir Netzahualcóyotl, Los Reyes La Paz y las áreas aledañas, que se
transforman cada vez más en los espacios de la subcontratación, la economía maquiladorizada,
no maquiladora pero si neotayloriana. [13] Este crecimiento
transforma lo que fue la primera periferia de los años sesenta, en un espacio
en proceso de creciente valorización económica, aunque sea mediante sistemas de
sobreexplotación de su mano de obra, que determinan así la ventaja
competitiva de estas áreas para la atracción de nuevas fuentes de empleo.
Entre otras cosas, esto muestra la necesidad de revisar el concepto de periferia
entendido por sus funciones habitacionales para los sectores sociales de bajos
ingresos. Los territorios de la
periferia metropolitana parecen expresar una mayor integración a la
economía de la ciudad, aunque esto sea a través de un modelo altamente
segregado y salvaje en sus formas de explotación del trabajo.
§ La expansión metropolitana tentacular. La presión de distintos sectores para la
extensión de estos espacios económicos es considerable y se extiende sobre el
Este metropolitano, pero también en algunos espacios rurales externos al amcm, como es el caso de Tlalmanalco y
Amecameca por el Sureste del Valle de México; esta expansión también alcanza a
San Martín de las Pirámides, por el Noreste. De tal suerte que parecería
desdibujarse un espacio económico específico, que se prolonga a lo largo de las
vías principales, por ejemplo la carretera Chalco-Cuautla, creando un espacio
semi rural o semi urbano, de subcontratación informal y frecuentemente
doméstica. Una reflexión similar cabe para los espacios que se extienden a lo
largo de la conexión a Pachuca o hacia Tepozotlán (Villa del Carbón, etc.), por
citar otros ejemplos.
§ Los baldíos industriales o friches urbaines. Finalmente, no se pueden dejar de considerar
como parte del actual mosaico de la ciudad, otra forma de expresión territorial
de la reestructuración de la economía metropolitana, que ha actuado por
desmembramiento de la economía industrial de la periferia metropolitana a
través del cierre de unidades de producción.
Este proceso ha empezado a crear baldíos industriales (friches
urbaines), es decir espacios otrora industriales, hoy no recuperables para
otro tipo de actividades debido al cierre de antiguas empresas. Estos baldíos
se ubican, esencialmente, en los municipios conurbados correspondientes a la
primera industrialización sustitutiva de las importaciones, así como también en
las delegaciones de industrialización tradicional, tales como Azcapotzalco y
Gustavo Madero, esencialmente.
2.3.
Reacomodos que son economía en sí
Los reacomodos y
reasignaciones de espacios de la ciudad, es decir, la apropiación de antiguos
espacios para nuevos usos, implican destinar nuevos nichos económicos. Así, se
ha podido observar que el sector de la construcción ha resultado altamente
beneficiado por las políticas de reestructuración de la ciudad de México, como
se observa en la evolución de la composición del Producto Interno Bruto del
Distrito Federal entre 1988 y 1993. La construcción ha cumplido un papel
central en estas asignaciones de viejas localizaciones y edificaciones a nuevas
actividades.
De hecho, la
transformación económica de la ciudad, al propiciar una reestructuración
territorial, ha impulsado a la industria de la construcción, aunque también a
los servicios, como es el caso del turismo destinado a los sectores de altos
ingresos, sobre todo para aquellos hombres y mujeres de negocios que se mueven
en los ámbitos nacionales e internacionales. Este tipo de turismo ha cobrado
especial relevancia, entre otros, por la reasignación de pequeñas instalaciones
de altísimo lujo a estos servicios turísticos. Hotelería, restaurantes,
servicios de informática, renta de automóviles y otros servicios destinados a
la producción se han expedido, generando nuevas alternativas de empleo,
particularmente para los sectores de ingresos medios y altos.
3.
Algunas implicaciones para una nueva política de gestión de la ciudad de México
A continuación, se
plantean algunas ideas preliminares sobre la necesidad de implementar políticas
distintas para la ciudad de las que han regido en el pasado, acordes con los
procesos económicos y territoriales que la involucran y que intentamos esbozar
en las páginas anteriores.
3.1.
La gestión de lo global
En el contexto antes
presentado, creemos que la gestión de la ciudad de México requiere de políticas
globales o políticas que sean consideraciones a procesos globales. A continuación
definimos algunas líneas, a nuestro juicio relevantes, para estas nuevas
políticas, aunque no son las únicas posibles:
·
La necesidad de implementar una "paradiplomacia" de la ciudad
(Soldatos, 1989), es decir una gestión de las relaciones internacionales de la
ciudad de México, similar a la que hacen las grandes ciudades del mundo.
·
El análisis de la economía del Distrito Federal con visión de lo global,
esto implica plantear metas como la de atraer a las actividades de escala
global, siempre en el contexto del ordenamiento del territorio, encargado de la
gestión nacional de estos procesos. La visión global debería articularse con
una visión local que atienda a los procesos locales y, que esté ligada a ella
en forma indisoluble.
·
La gestión de lo global exigirá nuevas asignaciones o acomodos
territoriales a través de la dotación de servicios especializados y de la
creación de zonas ad hoc, en la misma forma que el desarrollo fordista
demandó parques industriales. Esta necesidad no puede ser dejada en manos del
sector empresarial, sino que exige una participación decidida del Estado,
mediante una articulación de los poderes locales y federales, tanto para la
selección de los sitios más adecuados, como para la determinación de las
características de dichas instalaciones.
3.2.
La gestión de la economía local
La gestión de lo local
debería pasar por una descentralización creciente de las funciones propias de
la gestión económica hacia las delegaciones actuales. Una gestión
exclusivamente desde el gobierno central del Distrito Federal sería en absoluto
contraproducente, por el grado de centralización que esto implica. Por ello, la
necesidad de remodelar las estructuras administrativas es esencial,
particularmente, a través de la creación de municipios, de sistemas de gestión
económica en los mismos y de la creación de consejos económicos en la ciudad.
Es necesario avanzar en
la diferenciación entre aquellas actividades que pueden contemplarse en el
nivel global (y que requieren de una gestión centralizada aunque concertada con
los poderes locales), y aquellas otras que sólo requieren de la intervención
local (como es el caso particular de las microempresas en zonas populares). Al
respecto, podemos señalar que la gestión del Distrito Federal parece haberse
centralizado en los últimos años a expensas de las delegaciones.
En el Estado de México
ha tenido lugar un proceso similar, restando a muchos municipios la posibilidad
de actuar en el nivel local. De tal suerte, muchas de las recomendaciones
orientadas al Distrito Federal, encuentran eco también en la situación actual
de los municipios conurbados.
Finalmente, es necesario
que las políticas de las entidades federativas y las de los municipios
conurbados o las delegaciones, sean concebidas e implementadas al mismo tiempo,
de manera coordinada, aun cuando manifiesten diferencias políticas por sus
distintos orígenes partidistas.
Bibliografía
Ascher, François (1996), Metapolisou l'avenir des villes, Odile
Jacob, París.
Connolly,
Priscilla(1993), "La reestructuración económica y la ciudad de
México", en: Coulomb, René y Emilio Duhau (comp.). Dinámica urbana y
procesos sociopolíticos, lecturas de actualización sobre la ciudad de México, CENVI-UAM
Azcapotzalco, México, pp.45-70.
Departamento del
Distrito Federal (1997), La ciudad de México ante los retos de la
globalización, Coordinación General de Asuntos Internacionales, DDF, Ciudad
de México, 81 pp.
Friedmann, John (1996),
"Where we stand: a decade of world city research", en: K.nox, Paul L.
y Peter J. Taylor (editores), World Cities in a
World System, Cambridge University Press, pp. 21-47.
Fry,
Earl; Lee Radebaugh y Panayotis
Soldatos (1989), The New International Cities Era
(The Global Activities of North American Municipal Governments), Brigham
Young University, Pravo, 253 p.
Gamboa de Buen, Jorge
(1994), Ciudad de México: una visión, F.C.E., México, 261 pp.
García Canclini, Néstor
(1995), Consumidores y ciudadanos, conflictos multiculturales de la
globalización, Grijalbo, México, 198 pp.
Garza, Gustavo (1985), El
proceso de industrialización en la ciudad de México, 1821-1970, El Colegio
de México, México, 446 pp.
Hernández Laos, Enrique
(1984), "Las desigualdades regionales", en: Rolando Cordera y Carlos
Tello (comp.), Las desigualdades en México, Siglo XXI, México, pp.
155-192.
Hiernaux, Daniel (1997),
"Reinventando lo local: desafíos y potencialidades territoriales de la
globalización", mimeo, U .A.M- X,
21 pp.
_____ (1996),
"Desigualdades sociales y exclusión en la reestructuración económica y territorial
de México", en: III Seminario Internacional Impactos Territoriales de
la Reestructuración, Universidad de Andalucía, Huelva, 34 pp.
_____
(1995), "Globalizing economies and cities: A View from · Mexico", en:
Kresl, Peter Karl y Gary Gappert (editores), North
American Cities and the Global Economy, Urban Affairs Annual review No 44,
Sage, California, pp.112-132.
_____ (1988), "La
experiencia mexicana en la planeación de los grandes proyectos de
inversión", Estudios demográficos y urbanos, El Colegio de México,
México, vol. 3 #1, pp. 97-113.
Kresl, Peter Karl (1992), The
urban economy and regional trade liberalization, Praeger,
New York, 212 pp.
Lipietz, Alain y
Danielle Leborgne (1989), "Después del fordismo y su espacio", Ciencias
Económicas, Vol. IX, No.1 y 2, pp. 21-41.
Mine, Alain (1993), Le
nouveau Moyen Age, París, 249 pp.
Rubalcava, Rosa María y
Martha Schteingart (1988), "Estructura urbana y diferenciación socio
espacial en la zona metropolitana de la ciudad de México", en: Garza,
Gustavo (comp.), Atlas de la ciudad de México, DDF-El Colegio de México,
pp. 108-115.
Sassen, Saskia
(1991), The global City, London, New York, Tokio, Princeton
University Press, Princeton, 397 pp.
Soldatos, Panayotis
(1989), "Atlanta and Boston in the New International Cities Era: Does Age
Matter?", en: Fry, Earl, Lee Radebaugh y Panayotis Soldatos (comp.) The
new International Cities Era: the Global activites of
North American Municipal Governments, Brigham Young University; Provo,
Utah, pp. 37-72.
Williams, Mary (1993), “El cambio en la estructura y localización de las
actividades económicas del Área Metropolitana de la ciudad de México,
1970-1988”, en: Coulomb, René y Emilio Duhau (comp.). Dinámica urbana y
procesos sociopolíticos, lecturas de actualización sobre la ciudad de México,
cenvi-uam Azcapotzalco, México,
pp. 71-100.
Zedillo, Ernesto (1997), Tercer informe de gobierno, (anexo
estadístico), Presidencia de la Republica, México.
Zermeño, Sergio (1996), La sociedad derrotada (el desorden mexicano
de fin de siglo), Siglo xxi,
México, 241 pp.