La respuesta de la economía urbana al Tratado de Libre Comercio de América del
Norte: planificar para la competitividad[1]
Peter
Karl Kresl
Universidad
de Bucknell
Resumen
Durante mucho
tiempo las ciudades han visto limitado su espacio económico por las fronteras
nacionales. La liberalización del comercio que forma parte de la globalización,
ha ensanchado el espacio económico potencial de las ciudades. Además, el cambio
tecnológico ha llevado también al aumento de los vínculos entre ciudades.
Así, para la
economía internacional, las ciudades que nunca ofrecieron interés han comenzado
a aparecer crecientemente en la economía global. Por ejemplo, se habla de la
internacionalización de las economías urbanas.
La
reestructuración supone el paso de los grandes distritos industriales a
la subcontratación y a la producción globalizada. Con ello, las economías de
aglomeración se han vuelto menos importantes. La empresa industrial ahora puede
ser desensamblada, mientras que las actividades económicas son más móviles y
pueden ser relocalizadas con más facilidad que en otros tiempos.
Los factores de
localización tradicionales (recursos, factores de la producción, proximidad al
transporte y la aglomeración), han dejado de ser decisivos. Ahora las políticas son cada vez más
decisivas como factores locacionales.
En este contexto,
el artículo analiza tres hipótesis. La primera plantea que, como efecto de la
liberalización y el cambio tecnológico, las ciudades han surgido como actores
económicos de primer orden, al tiempo que los Estados-nación han retrocedido.
La segunda hipótesis es que las ciudades pueden diseñar respuestas estratégicas
a los retos y las oportunidades. Finalmente, se plantea que las ciudades pueden
poner en práctica políticas y realizar inversiones que les permitan desarrollar
su potencial.
De esta forma, las
opciones de las ciudades para planificar su desarrollo, estratégicamente en
este contexto, son de dos tipos: la reestructuración cualitativa de sus
actividades o la expansión cuantitativa con la misma estructura productiva
básica.
En ambos casos, la
ciudad requiere cambios institucionales y de inversiones. Ambos caminos son
estrategias dentro de la competitividad. Sin embargo, también es posible un
tercer camino: la cooperación entre ciudades.
Las ciudades
o las economías urbanas, nunca recibieron mucha atención por parte de los
especialistas en economía internacional; desde Adam Smith, nuestra atención ha
sido canalizada hacia la nación. Después de todo, es el bienestar de
las naciones lo que trató Smith; por su parte, Friedrich List escribió
acerca del "sistema nacional de la economía política" y Michael Poner
ha analizado recientemente la "ventaja competitiva de las naciones".
A pesar de ello, durante la década actual, el lugar de las ciudades en la economía
global ha empezado a emerger como un tópico relevante para el trabajo
intelectual. Para tomar sólo dos ejemplos, el libro de Paul Krugman Geografía
y Comercio plantea una justificación teórica en relación al interés por los
niveles territoriales sub-nacionales y la Organización para la Cooperación para
el Desarrollo Económico (ocde) ha
publicado recientemente los textos presentados, en noviembre de 1995, en la
conferencia titulada "Las ciudades en la nueva economía global"[2]
Este interés reciente por la internacionalización
de las economías urbanas es una respuesta a los cambios en el contexto
económico en el cual las ciudades se ubican y en el cual deben funcionar. Adam
Smith alertó a sus lectores acerca de la declinación del mercantilismo y el surgimiento
de una economía de mercado liberal; el argumento central de este ensayo se basa
en el planteamiento de que existen cambios fundamentales de poder y de
responsabilidades mutuas con respecto al pensamiento económico estratégico,
entre el Estado-nación y la ciudad. Los cambios en la economía mundial, que se
encuentran atrás de estos cambios en la distribución del poder, serán
desarrollados en la primera sección sustantiva de este ensayo. En la segunda,
el trabajo se orientará hacia las ciudades en sí y los retos estructurales que
deben afrontar. Las posibilidades de una respuesta creativa, por parte de los
líderes de una ciudad, se analizarán posteriormente; el texto concluirá con
algunas sugerencias para las próximas décadas en relación a la naturaleza de la
situación económica emergente para las economías urbanas en la economía global.
El contexto económico global
Mientras la mayor parte de las ciudades eran
esencialmente autónomas hasta el siglo xvii,
el periodo de construcción de la nación, concomitante con el mercantilismo,
estuvo marcado por la subordinación de la vida económica de las ciudades a un
nivel más elevado de gobierno. Al pensar en términos de economía internacional,
se fue haciendo cada vez menos referencia a las ciudades.
Los gobiernos centrales impusieron un abanico de
barreras comerciales, establecieron procesos centralizados de planificación
económica y de coordinación y, en forma creciente durante el siglo xx, asumieron la responsabilidad del
manejo macroeconómico; por su parte, el nivel de decisión microeconómico fue
dejado a la empresa. Las ciudades no fueron totalmente pasivas, pero sus
iniciativas de políticas quedaron orientadas al mejoramiento de los problemas
urbanos como la congestión del tránsito, la contaminación ambiental, el crimen
y la pobreza, o hacia el mejoramiento de su atractividad, mediante centros de
actividades bajo la responsabilidad de los centros urbanos, como lo referente a
la vida cultural de la nación. Sin embargo, la planificación estratégica para
el desarrollo económico y el mejoramiento de la competitividad, quedaron fuera
de su alcance.
La liberalización comercial
Sin embargo, a partir de los años treinta, una
tendencia en sentido contrario empezó a surgir. Se dijo que el proteccionismo
había ensanchado y prolongado la Gran Depresión y, mientras que algunos
esfuerzos de liberalización fueron tomados tempranamente, en 1934, no fue sino
hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando serias iniciativas
multinacionales fueron introducidas para desmantelar la estructura del
proteccionismo. Por medio del Acuerdo General de Tarifas y Preferencias (gatt), las naciones más grandes del
mundo llegaron a entendimientos para reducir los aranceles, restringir
severamente otras medidas proteccionistas, definir lo que debe ser un
comportamiento comercial aceptable y establecer un mecanismo imparcial de
resolución de disputas.
Este ímpetu hacia una liberalización del comercio,
fue acelerado con la sustitución del gatt
por la Organización Mundial del Comercio en 1994. La importancia de esta
tendencia hacia la liberalización de los flujos de bienes y servicios, a lo
largo de la economía global, surge como consecuencia de que a lo largo de este
proceso, las naciones fueron imponiendo restricciones a su capacidad de intervención
a favor de sus propias estructuras domésticas, que no eran capaces de enfrentar
la competencia externa. Mientras que los países aún tienen una enorme
influencia gracias al manejo de la tasa de interés, la tasa de cambio, la
competencia y las políticas industriales; en forma lateral éstas se están
volviendo menos significativas en la medida que se agudiza la competencia
económica sobre una base global.
El ímpetu global hacia la liberalización del
comercio ha sido respaldado por varias iniciativas a nivel regional. En Europa,
por ejemplo, el proceso de 1992 y el Tratado de Maastricht, han
profundizado la integración económica y política, al grado de empezar a tomar
en consideración la integración monetaria y la expansión de la membrecía a 15
naciones para este bloque económico, con otros países inclusive esperando su
turno. Canadá, los Estados Unidos y México, en contraste, han limitado su
esquema de liberalización económica a un área de libre-comercio, pero han
instituido un mecanismo imparcial de resolución de disputas y negociado
acuerdos complementarios sobre las condiciones laborales y de medio ambiente.
Así, cada agrupación regional ha negociado un pacto de integración de
conformidad con sus condiciones específicas, sin embargo, cada una ha impuesto
restricciones a la capacidad de los gobiernos nacionales para intervenir en sus
propias actividades económicas.
Al mismo tiempo, en la medida en que las naciones
ven disminuida, en cierta manera, su capacidad de intervención, las ciudades
emergen como actores económicos de importancia creciente, en espacios
económicos que son de alcance continental o global. La ciudad que es capaz de
usar esta nueva libertad de acción para sus propósitos, tendrá una mejor
posibilidad de realizar las aspiraciones de sus ciudadanos y se volverá la
localización más deseada para la actividad económica. Esta posibilidad de
acción, asignada a los líderes de la ciudad, será explorada extensamente en
apartados posteriores.
El desarrollo tecnológico
Las décadas posteriores a la Segunda Guerra
Mundial, fueron también testigo del desarrollo exponencial de la tecnología que
forzó a una reevaluación de las consecuencias de los procesos de producción,
transporte y comunicación, en relación con la localización de la actividad
económica. Grandes distritos industriales, como los centros de producción de
automóviles o de acero, han cedido el paso a mini-fundiciones, la
subcontratación y la producción globalizada.[3] La
reestructuración consecuente ha generado nuevas oportunidades de empleo y
producción en las nuevas economías regionales favorecidas por estos procesos,
aunque lo anterior ha sido contrarrestado por los impactos negativos de la
misma magnitud en centros tradicionales de producción. Las economías de
aglomeración, se han vuelto menos decisivas, en muchos casos, con relación a la
proximidad de los mercados. Los avances en materia de transporte y de
tecnologías de comunicación, han significado que el ordenamiento espacial de
las actividades deba ser repensado y sometido más directamente a otras
consideraciones, tales como las facilidades para ciertos modos de vida y
ciertas preferencias residenciales. La empresa en sí, puede ser desensamblada
de tal suerte, que cada actividad se localice óptimamente en relación con sus
necesidades específicas, en vez de estar organizada en grupos (cluster) para
ejercer el control y la coordinación. Estas últimas funciones ahora, pueden ser
efectuadas por medios electrónicos desde localizaciones distantes.
Lo anterior es de gran importancia para las ciudades
por diversas razones: en primer lugar, las actividades económicas se han vuelto
bastante móviles y pueden ser relocalizadas en plazos muy breves. En segundo
lugar, las ciudades deben hacer esfuerzos para retener las actividades
económicas que consideran deseables para su entorno. En tercer lugar, las
ciudades tienen ahora, la posibilidad de crear una ventaja comparativa en vez
de estar limitadas a la disponibilidad de los factores tradicionales tales como
recursos o los factores de producción, la proximidad de los medios de
transporte o el factor de aglomeración. Las políticas que son adoptadas por las
ciudades en forma individual, tienen cada vez más importancia; sus expectativas
económicas a futuro están influidas en forma creciente por las decisiones
tomadas por los líderes locales, tanto en el sector privado como público.
El reto para las ciudades
La liberalización del comercio y el cambio
tecnológico, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se
constituyeron en las fuerzas primarias del cambio. Sus impactos sobre la
situación económica de las ciudades, han sido numerosos, aunque en este trabajo
queremos centrarnos sobre dos de ellos, los cuales, desde una perspectiva más
abierta que la neoclásica, son los más interesantes y, posiblemente, los más
significativos.
Los nuevos espacios económicos
Ambas fuerzas de cambio (la liberalización del
comercio y el cambio tecnológico) han hecho obsoletas las restricciones
existentes sobre el espacio económico. Numerosas economías urbanas se han
beneficiado con las políticas del gobierno central, quien es el que ha
protegido sus mercados tradicionales de la competencia extranjera. En la medida
en que estas barreras han sido reducidas progresivamente a lo largo de las
rondas de negociaciones del gatt y
en numerosas partes del mundo mediante los acuerdos regionales como el tlcan y la Unión Europea de 1992, estos
mercados, relativamente seguros, han sido abiertos y el espacio económico, en
el cual la ciudad encuentra sus nichos competitivos, se han ensanchando hasta
cubrir un continente o se han vuelto auténticamente intercontinentales. Unos
cuantos ejemplos servirán para explicar el tipo de impactos resultantes.
Cuando Suecia votó su integración a la Unión
Europea, la decisión de establecer el puente ӧresund entre Copenhague y Malmӧ, se perfiló como una decisión
sensata. La membrecía de ambos países en el Consejo Nórdico y las relaciones
entre la Unión Europea y efta, dan
sentido a la relación entre las mayores ciudades de Dinamarca y del Sur de Suecia,
pero con las reforzadas posibilidades de cooperación política y económica entre
miembros de la Unión Europea, esta integración transfronteriza tendrá avances
sustanciales. El resultado será un nuevo patrón de trabajo, de residencia, de
actividades comerciales y de recreación.
En América del Norte, Seattle-Vancouver,
Toronto-Buffalo y San Diego-Tijuana son ejemplos de este proceso, como en
Europa o son Maastricht-Liège-Aachen y el Basel Dreiecke. Cada una de
estas ciudades ha pasado por la experiencia de una limitación de su alcance
económico, debido a la imposición de una frontera nacional arbitraria. La
reducción del significado de la frontera ha permitido a la ciudad expandir el
mercado de sus productos al área contigua y también le ha permitido ubicarse en
mercados de trabajo y de capital reorganizados, así como reestructurar sus
sistemas de transporte.
A una mayor escala, Londres, Tokio y Nueva York han
sido descritas como ciudades globales[4] y
decenas de ciudades de menor rango, han encontrado espacios continentales o
globales para su actividad económica específica, de los cuales pueden sacar
provecho. Ámsterdam, Hamburgo, Seattle, Miami, Singapur y Osaka vieron
estimuladas sus economías por las consecuencias de la globalización.
Nuevas relaciones de cooperación y competencia
En la medida en que el espacio económico de cada
ciudad se ha expandido, éstas han entrado en contacto entre sí en grados que no
se conocían en el pasado. La primera consecuencia del incremento del contacto
entre ciudades, es el reconocimiento de la relación de competencia que existe
forzosamente entre los centros de producción y distribución, en cualquier
economía de mercado. Las ciudades compiten por la localización de las
industrias, por lograr eventos como los Juegos Olímpicos, por facilidades de
transporte, por el gasto turístico, por las sedes sociales de empresas e
instituciones y últimamente, por una posición en la jerarquía internacional de
ciudades. La segunda consecuencia, sin embargo, es el descubrimiento de oportunidades
considerables para una cooperación de mutuo beneficio, a veces en proyectos
específicos, como trenes de alta velocidad, pero más frecuentemente en el campo
más general del intercambio de experiencias, y de la discusión de las
soluciones a problemas comunes, como la desindustrialización o el impulso a la
proyección internacional de las pequeñas y medianas empresas.[5]
La frontera entre los Estados Unidos y Canadá
demuestra una clara evidencia de ambos modelos de interacción. Mientras que la
mayor parte de los contactos transfronterizos han sido marcados por la
competencia e inclusive por el conflicto en temas como el aprovechamiento de
los recursos forestales, las pesquerías y la producción agrícola; el segmento
de la frontera Grandes Lagos-Valle del San Lorenzo ha sido dominado por la
cooperación, las articulaciones de beneficio mutuo y la especialización
intraindustrial. Las áreas de conflicto se caracterizan por dos economías que
esencialmente producen, para el mismo mercado, bienes no diferenciados, pero
incluso así, las ciudades de Seattle y Vancouver por ejemplo, han creado un
alto grado de cooperación en materia económica y cultural. En Europa, el movimiento de las Eurocities
y Eurométropoles ha establecido asociaciones formales dedicadas a la
intervención conjunta interurbana y a la solución de los problemas.
Para una cooperación efectiva y para la realización
de los beneficios potenciales de la competencia entre ciudades, es necesario
que las ciudades se percaten, en forma individual, de sus funciones específicas
en la economía global y adopten políticas que les permitan desarrollar a fondo
su potencial económico para el beneficio del - empleo e ingreso de sus
habitantes y de sus unidades de producción. Ahora, nos dedicaremos a las
acciones específicas que pueden tomar las ciudades.
La respuesta de las ciudades
Los retos impuestos a las ciudades por la
liberalización del comercio y el cambio tecnológico, no plantean la necesidad
de una respuesta por parte de cada ciudad, aunque hoy resulta extremadamente
arriesgado para una ciudad dejar que su economía se maneje pasivamente, frente
a las implicaciones que puedan dictarle cada función nueva, cada ventaja
comparativa o las fuerzas corporativas. La lógica de este argumento es
particularmente evidente cuando se recuerda, que no es imaginable que los otros
actores, públicos o privados, hagan otra cosa distinta que lo que están
haciendo activamente para su propio interés.
Las empresas toman sus decisiones de producción sobre la base de la
información disponible y mientras buena parte de esta información es objetiva
(la fiscalidad impuesta al capital y los niveles de salario, por ejemplo), los
diversos niveles de gobierno influyen las variables claves, que pueden ser decisivas en la toma de las
decisiones. Esto se evidenció cuando Adanta fue seleccionada, en vez de
Toronto, para las Olimpíadas de Verano, así como en el caso de las plantas de
producción de automóviles alemanes que fueron localizadas en el Sur-Este de los
Estados Unidos, en vez serlo en el Norte industrial. Se ve entonces que
surge un costo sustancial para cualquier ciudad que se mantiene pasiva o que no
puede plantear un liderazgo efectivo para su propio desarrollo económico. La
respuesta de una ciudad a la globalización de su entorno económico, debe ser
definida en relación a lo que suele llamarse la planeación estratégica o
la competitividad de las economías urbanas. Para esta discusión,
basaremos nuestros comentarios en los resultados de dos de nuestras
investigaciones recientes.
La planificación estratégica
La noción esencial que está detrás de la
planificación estratégica para las economías urbanas, es que una ciudad dispone
de más de una orientación para su desarrollo futuro y que el liderazgo de la
ciudad puede poner en práctica políticas e iniciativas que le permitirán seguir
la orientación que más beneficie a las empresas y a los habitantes de esta
ciudad. La planificación estratégica implica:
§ Una evaluación objetiva de la situación en la
cual se desempeña la ciudad,
§ Una estimación realista de las fuerzas y las
debilidades de la ciudad,
§ La determinación de la mejor estrategia de
desarrollo,
§ La especificación de lo que debe hacerse para
poner en práctica esta estrategia y,
§ Un claro entendimiento tanto de los
beneficios que se pueden alcanzar como de los costos para lograrlos.
Este trabajo no es el lugar adecuado para
desarrollar cada paso del proceso de planificación, ni resultaría útil para
nuestro objetivo actual, sin embargo podemos especificar algunas de las
condiciones básicas de su desempeño.[6] Después
será posible examinar un marco conceptual para las decisiones que deben tomar
los líderes de las ciudades y finalmente, presentar la experiencia de algunas
ciudades de Europa y América del Norte.
La teoría económica nos enseña que la actividad
económica de cualquier región o nación, está determinada por factores como su
localización, la disponibilidad de recursos, la calidad de la fuerza de
trabajo, la proximidad a los mercados, la actividad de otras regiones o
naciones, la eficacia en la toma de las decisiones y el liderazgo. Con escasas
excepciones, estos factores no implican que la ciudad tenga frente a ella una
sola opción para su futuro, sino que dispone de una gama de ellas, y el reto
para la ciudad es el de elegir la opción que le brindará los mayores beneficios
netos. El abanico de opciones que se abre para una ciudad es demasiado amplio
como para ser enlistado aquí, pero podemos entender su extensión al examinar la
figura 1. Que el objetivo último sea la vitalidad económica es innegable, pero
para lograr estos objetivos, algunas ciudades elegirán continuar con la
estructura básica de su actividad económica, expandiendo su nivel de actividad;
mientras que otras elegirán la reestructuración cualitativa de su actividad y
luchar esencialmente para ubicarse en nuevas opciones.
Ya sea que la ciudad encuentre que la expansión
cuantitativa o la reestructuración cualitativa de su actividad es su objetivo
más apropiado, para cada opción existe una gama de estrategias
disponibles, entre las cuales la ciudad debe elegir una o varias para integrar
su plan estratégico. En la figura 1, se plantean cuatro estrategias para cada
uno de los objetivos, y a pesar de que algunos se entiendan sin mayor
explicación, elaboraremos algunas observaciones sobre cada una de ellas:
• La promoción de las exportaciones
Cuando una ciudad tiene un sector manufacturero
bien desarrollado, cuya producción es aún competitiva, puede ser racional
elegir una política de desarrollo posterior de esta actividad basada en un
crecimiento sustentado en ventas hacia nuevos mercados.
• La ciudad-puente
Una ciudad-puente es aquella que se sitúa
típicamente entre dos mercados y busca mejorar su utilidad como canal de
circulación de bienes, servicios y personas entre ambos mercados. Puede ser
posible para la ciudad-puente desarrollar facilidades para el transporte de
bienes, para el ensamble y para la distribución; de tal suerte que desarrolle
actividades que incrementen el valor agregado.
• Centro regional
Con la creación de nuevos espacios económicos,
algunas ciudades encontrarán la posibilidad de volverse el centro de
coordinación de una región para una economía que se ha constituido más como
continental que nacional, en cuanto a su alcance. Estos nuevos espacios
económicos pueden ser regiones transfronterizas, entre dos o más países, o
pueden ser parte de áreas geográficas internas a un país, que se encuentran en
un proceso de interacción incrementada con otras partes de la economía global.
• Sedes sociales nacionales
A pesar de que las naciones han disminuido en
relevancia, como actores económicos en la economía global en desarrollo,
numerosas empresas continúan queriendo estructurar sus actividades sobre una
base nacional. Lo anterior se debe a que, para muchas empresas, la regulación
gubernamental, el apoyo recibido, la política de cambio, los incentivos a la
localización y los costos de transporte, siguen ocupando un lugar privilegiado
en sus decisiones. Entonces, las ciudades con una fuerza tradicional en ciertas
ramas de la producción o distribución, tienen la posibilidad de volverse el
sitio de localización de las sedes sociales de estas firmas.
• Desarrollo del nicho
Para que una economía manufacturera sobreviva a una
competencia acrecentada, será necesario que restrinja la variedad de su línea
de producción y que se especialice en nichos o segmentos estrechos de la
industria. Si se logra lo anterior, la economía urbana será capaz de sobrevivir
sin la necesidad de emprender una costosa y penosa transición hacia una nueva
base económica.
• Ciudad-punto de acceso
Mientras que la ciudad-puente ofrece un conducto
para los productos y servicios entre dos mercados y puede aspirar a algunas
actividades de baja incorporación de valor agregado, las ciudades-punto de
acceso sirven de base operativa para las empresas de cualquier parte del mundo
que busquen el acceso a un mercado continental, como el norteamericano o el
europeo. Esta función implica la localización de ejecutivos de alto nivel y de
trabajadores profesionales especializados.
• Centro de Investigación y Desarrollo
Una consecuencia de la reestructuración es que las
empresas están en posibilidad de fragmentar sus actividades y relocalizar cada
componente en forma óptima. La investigación y el desarrollo son actividades
deseables porque tienen efectos ambientales mínimos, implican la presencia de
trabajadores de alta calificación e ingreso y sus actividades tienden a ser
relativamente independientes de los altibajos de la economía, porque atraen a
otras empresas e instituciones interesantes. Para tener éxito como Centro de
Investigación y Desarrollo, una ciudad debe, típicamente, tener una base de
crecimiento, como universidades u otras estructuras de investigación.
• Sedes sociales internacionales
Mientras que muchas ciudades actúan como centro
internacional de empresas individuales que sostienen relaciones históricas con
la comunidad local, sólo unas cuantas pueden ser el centro de actividad de las
sedes internacionales de un gran número de empresas.
Algunos conjuntos de estrategias son más apropiados
para objetivos distintos, sin embargo, difieren en forma más relevante en los medios
que se usarán para su realización. Otra vez, la figura 1 permite aclarar este
punto. Los medios enlistados, de i
a viii, representan conjuntos de
iniciativas para las instituciones y gastos que deben realizarse para que la
ciudad sea exitosa en lograr la estrategia o combinación de estrategias que
considere más apropiada para su situación peculiar. Comparemos, por ejemplo,
los medios requeridos para una ciudad-puente y una ciudad-punto de acceso.
Mientras que ambas requieren de gastos en infraestructura de transporte, la
necesidad de una ciudad-puente se sitúa en las autopistas y los puentes que
facilitarán el movimiento a través de su área y que permitirán vincular las dos
economías regionales o nacionales. La ciudad-punto de acceso requerirá de un
aeropuerto con vuelos internacionales intercontinentales, así como de buenas
conexiones directas hacia las demás partes del espacio económico continental.
La ciudad-puente también necesita de empresas de servicios específicos para el
movimiento de bienes, como agencias aduanales, financieras de corto plazo,
especialistas en comercio internacional, bufetes jurídicos, etc. La ciudad-punto de acceso,
por el contrario, necesitará de residencias, equipamientos educativos,
instituciones culturales, áreas comerciales y de recreación, adecuadas para una
fuerza de trabajo con un alto nivel de preparación y bien remunerada, formada
por ejecutivos y profesionistas; requerirá también de una infraestructura
sofisticada de comunicación con acceso a cualquier parte del mundo.
Cada una de estas estrategias, y otras adicionales
que no incluimos en este esquema, pueden ser analizadas en forma similar.
Cuando una ciudad especifica una o más estrategias para su plan a futuro, debe
comprometerse al cambio institucional y a realizar las inversiones requeridas
para la realización de este futuro deseado. Examinaremos a continuación la
experiencia de planificación estratégica de las ciudades de Canadá, Estados
Unidos y Europa Occidental, ya que son éstas, las ciudades que hemos
investigado a la fecha. Este repaso no es más que una sugerencia para el lector
a partir de nuestros planteamientos, cómo se puede enfocar la clasificación y
luego el análisis de ciudades particulares.
En América del Norte, tanto Buffalo como Detroit
son ejemplos de ciudades-puentes, en el sentido de que cada una trata de
desarrollar su ventaja como lazo entre las economías industriales de Ontario y
las regiones de Estados Unidos. Ambas ciudades compiten directamente en el
manejo del tráfico hacia el Sur de América. Por otra parte, Montreal, Toronto y
Vancouver tratan de alcanzar una posición de ciudades-puerta de acceso, con
relación a empresas de Europa, Asia y, ahora, México, que serían la base para
la penetración en el mercado combinado de los Estados Unidos y Canadá.
Lyon es un ejemplo de ciudad europea que trata de
colocarse como ciudad-puente entre el Norte y el Sur, usando la
ruta de transporte tradicional del río Ródano, así como la ventaja histórica de
la localización de esta ciudad con relación a esta ruta. Otra ciudad que se
perfila como una ciudad-puente es Sevilla, que espera así ligar la Unión
Europea con África del Norte. La decisión reciente de construir un túnel en
Tarifa, entre España y Marruecos, puede dar cierto viso de realidad a este
sueño. Ámsterdam y Copenhague han tratado activamente en las últimas décadas de
ubicarse como ciudades-puerta de acceso, para competir con sus contrapartes más
grandes y más desarrolladas, como Londres, París y Fráncfort. La figura 1,
puede ser usada para explicar algunas de las decisiones específicas
y las inversiones que cada ciudad debe hacer para ser exitosa en el desarrollo
de su potencial estratégico.
Barcelona y Turín, así como Chicago, Cleveland y
Montreal, son ciudades que han tomado la decisión de fundar su futuro, en buena
medida, en sus bases manufactureras tradicionales. El acceso a los mercados
externos es esencial para dichas ciudades, así como medidas, todas importantes,
tales como las relaciones internacionales, la asistencia a las empresas más
pequeñas y nuevas en sus esfuerzos por proyectarse internacionalmente, también
los servicios empresariales especializados y las alianzas entre ciudades.
En este momento del desarrollo del ensayo, quizás
sería más útil para el lector intentar aplicar este enfoque a las ciudades con
las cuales está familiarizado, más que dar nuevos ejemplos sobre las ciudades
que hemos estudiado. Pero debemos hacer todavía una observación más, con
respecto a la planificación estratégica de las ciudades. Hasta el momento hemos
desarrollado poco o nada en relación a la posible cooperación entre las
ciudades; el aspecto competitivo de las relaciones entre las ciudades indudablemente
ha dominado la discusión. Las ciudades que se encuentran en competencia directa
entre sí, como por ejemplo Toronto y Montréal, (tratando de ser un punto de
acceso para empresas europeas en América del Norte) o Bremerhaven y Rotterdam
(que compiten en su posición de ciudades portuarias) no estarán muy dispuestas
a compartir información o a emprender estudios conjuntos de sus problemas
comunes. Sin embargo, no parecería ser el caso para las ciudades en continentes
separados, y es justamente allí donde se pierde un vasto potencial para una
cooperación fructífera.
En la discusión anterior sobre las ciudades y las
estrategias, resultó claro que algunas ciudades europeas, canadienses y
americanas están intentando, en continentes distintos, tener éxito con la
misma estrategia; señalemos también que
tienen poco que temer de las otras, desde el punto de vista de la competencia
directa. En la figura 2, algunas de las posibilidades de cooperación
intercontinental se hacen más explícitas. Los retos estratégicos
enlistados abajo del cuadro, son una combinación de estrategias de la figura 1
y de los temas de mayor problema para las ciudades en relación con su
internacionalización, como por ejemplo el estatuto periférico o la
gobernabilidad efectiva. Lo que sugiere esta figura, es que mientras que
Toronto y Montréal encontrarán imposible discutir entre sí la solución a sus
problemas como ciudades-puntos de acceso, cada una por separado puede ser capaz
de discutir esta temática con ciudades europeas como Copenhague o Ámsterdam. Lo
mismo se puede decir para las ciudades puentes de Detroit y Buffalo y sus
contrapartes europeas como Lyon,
Hamburgo o Copenhague. Iniciativas como Las Ciudades de Invierno o el
Congreso de Ciudades Portuarias son ejemplos de cooperación funcional entre
ciudades, pero mucho más puede ser logrado si se sigue la trama conceptual de
las figuras 1 y 2.
Nuestra investigación no se ha extendido a las
ciudades mexicanas, a pesar de que es el paso próximo más obvio. Algunos
investigadores han realizado trabajos sobre las relaciones de cooperación
transfronterizas, como las que surgen entre San Diego y Tijuana o entre El Paso
y Ciudad Juárez. También algunos otros estudios han empezado a examinar las
ciudades mexicanas en este contexto.[7]
Esperamos haber dejado clara nuestra concepción con
respecto a que las ciudades individualmente pueden examinar sus posiciones
estratégicas y pueden formular planes para su desarrollo económico y para la
internacionalización, que les permitan alcanzar las metas deseadas por sus
ciudadanos. El movimiento Eurocities ha logrado captar este sentir al
iniciar el Manifiesto de las Eurociudades con la siguiente frase:
Europa enfrenta
actualmente un rápido proceso de integración política, económica y cultural.
Mientras que los Estados han sido los protagonistas más importantes de la
construcción europea, las regiones han recibido progresivamente ·de la
organización comunitaria, la atención que merecían [...] ahora viene el turno
de las ciudades (Eurocities, 1989:9).[8]
La competitividad
Una aproximación menos centrada en los objetivos
específicos de la formulación de políticas por parte de las economías urbanas,
es el tema más general de la competitividad de las ciudades para enfrentar a
otras ciudades en competencia. Mientras que la competitividad ha sido
considerada, por mucho tiempo, como un tema de interés apropiado para las
empresas y la economía nacional, en la economía globalizada descrita antes, una
buena parte de la responsabilidad de la política en este tema, recae en el
nivel del gobierno de la ciudad y en las entidades del sector privado local.
Michael Porter ha reconocido esta situación en su libro La ventaja
competitiva de las naciones, cuando afirma que "el proceso de
crear capacidades y las influencias relevantes para el nivel de mejoramiento y
de innovación, son eminentemente locales" (Porter, 1990: 127).
Afortunadamente, la literatura sobre la
competitividad económica es extensa y las variables que se sugiere tomar en
cuenta, no respetan las fronteras nacionales o una división del trabajo y de
responsabilidades entre los diversos niveles del gobierno. En el estudio de la
competitividad de las ciudades que desarrollamos, se delimitaron dos proyectos
separados pero interrelacionados. El primero es una revisión de la literatura
que ha sido usada para identificar las variables clave y para sustentar una
justificación teórica del uso de cada variable.[9] El
segundo, un análisis de regresión emprendido con Balwant Singh, usa información
de las cuarenta ciudades más grandes de los Estados Unidos.[10]10
Elegimos a los Estados Unidos para este primer estudio empírico y comparativo,
por la simple razón de la existencia de información comparable para un gran
número de ciudades.[11] La
revisión en sí no implica discusión en la medida en que sus resultados se
reflejan en el trabajo empírico.
El primer paso, en el estudio empírico de las
cuarenta ciudades, fue el de establecer un rango de ciudades en función de su
competitividad. Para ello, se usó información sobre el crecimiento a través de
tres variables: el valor agregado generado por los servicios al productor, las
ventas minoristas y la manufactura, todo durante la década 1977-1987, ésta fue
la información más reciente que se podía conseguir en el momento de realizar el
estudio. El segundo paso fue la determinación estadística de las variables que
explicarían mejor la clasificación de las ciudades. La teoría económica señala
que la competitividad urbana es función de dos conjuntos de variables
determinantes: las económicas y las estratégicas. Las variables estratégicas
incluidas fueron: la eficiencia del gobierno, la estrategia urbana
seleccionada, la cooperación entre sectores privados y públicos, y la
flexibilidad institucional. Las respuestas de las oficinas de alcaldes que obtuvimos
fueron de la mitad de las cuarenta ciudades, de tal suerte que será necesario
un análisis posterior para poder incluir estos determinantes en el análisis.
Los determinantes económicos incluyen: los factores
de la producción, la infraestructura, la localización, la estructura económica
y las facilidades urbanas. La información utilizada dependió en parte, de los
años para los cuales estaba disponible. Como se puede notar, mientras que los
determinantes estratégicos son cualitativos en su esencia y se obtienen a
partir de trabajo de campo, los determinantes económicos son cuantitativos, y
pueden ser obtenidos mediante los censos publicados regularmente o por reportes
u otras fuentes secundarias. En nuestro análisis, hemos puesto a prueba
diversos conjuntos alternativos de variables que representan los determinantes
económicos individuales y hemos podido demostrar que los que tienen mayor
representatividad estadística son los siguientes:
§ El incremento del ingreso per cápita entre
1980 y 1990,
§ El incremento en la participación de la
población de más de 25 años con nivel educativo de licenciatura, entre 1980 y
1990,
§ El número de centros de investigación
dividido por la fuerza de trabajo en 1987,
§ El porcentaje de la fuerza de trabajo en ejecutivos
y profesionistas en 1990,
§ Una variable binaria (dicotómica) para la
localización en el cinturón del sol (Sunbelt) y el Oeste, en
oposición con las ciudades de base industrial ubicadas en el Norte,
§ La porción de la fuerza de trabajo en ingeniería,
contabilidad, investigación y gestión (en resumen ingeniería e
investigación) en 1990, y
§ El rango de la ciudad en instituciones
culturales en 1985.
Cada una de estas variables resultó ser
significativa con un grado de confiabilidad de 0.05, con excepción de la
primera que alcanzó una confiabilidad de 0.10; el cuadrado para la ecuación
resultante en su totalidad fue de 73.5 %.
La mayor parte de las variables pueden ser consideradas independientes
en su naturaleza, por ejemplo la localización en el cinturón del sol o
en el Norte industrial. Sin embargo, dos de estas variables exigieron
mayor explicación, por lo que hicimos un análisis complementario para asegurar
su determinación:
1. El crecimiento del ingreso per cápita, y
2. El componente ingeniería e investigación
de la fuerza de trabajo.
Este análisis nos agregó cuatro variables más a la
lista original:
§ El incremento en la participación de las
empresas con más de 100 trabajadores entre 1977 y 1987,
§ El número de centros de investigación
diferenciado por el valor agregado de la manufactura en 1987,
§ El porcentaje de crecimiento de la inversión
en infraestructura y equipamiento entre 1977 y 1985, y
§ El número de instituciones culturales en
1985.
El resultado de este análisis fue un conjunto de
once variables que son estadísticamente representativas para explicar la
clasificación de las cuarenta ciudades sobre la base de su competitividad.
El hecho de identificar estos determinantes de
la competitividad urbana es en sí, un resultado de interés. Sin embargo,
también hemos demostrado que se puede usar la posición de cada ciudad con
relación a su competitividad o en cada una de sus variables determinantes para
dos propósitos:
1. Evaluar la estrategia de desarrollo económico
puesto en práctica por la ciudad.
2. Diseñar una estrategia de desarrollo económico
que incremente al máximo la competitividad de la ciudad.
Una ciudad ubicada en un rango aproximado de quince
o de veinte en su competitividad, puede ser considerada como deficiente con
relación a otras ciudades en competencia, por lo que se refiere a los
equipamientos culturales, las facilidades para la investigación y las empresas
de 100 empleados o más, por ejemplo. Un caso que arroja nuestro estudio es el
de la ciudad de Phoenix, en Arizona. Phoenix se ubica en la posición 10 en
competitividad, pero en la 20 y la 24 dentro de las variables de centros de
investigación, en la 31 y la 33 en las dos variables relacionadas con las
instituciones culturales, en la 18.5 en el porcentaje de la fuerza de trabajo
con un grado universitario y finalmente, en la posición 24 en lo referente al
crecimiento de las empresas con 100 trabajadores o más. Cada una de estas
posiciones bajas (la primera siendo la mejor y la cuarenta la peor) indica un
nicho en el cual la ciudad es deficiente con relación a otras ciudades en
ciertos aspectos, que se demostró eran significativos para la competitividad de
una ciudad. Si Phoenix busca subsanar estas deficiencias específicas (las instituciones
culturales y de investigación, la atracción a empresas más grandes y más fuerza
de trabajo con nivel universitario) seda capaz de mejorar su posición de
competitividad en varios puntos. De tal suerte, las ciudades pueden usar este
enfoque para lograr criterios objetivos para la determinación de los elementos
más efectivos, en un plan estratégico.
Un ejemplo actual de la necesidad de pensar en la
competitividad
De la experiencia reciente de la ciudad de Nueva
York, surge una nueva evidencia: la necesidad de que las ciudades atiendan y
destinen recursos para la planificación de su futuro, en un contexto económico
globalizado. Entre 1993 y 1994, la autoridad portuaria de la región Nueva
York-Nueva Jersey sacó a la luz dos reportes sobre "el turismo y las artes
en la región Nueva York-Nueva Jersey" (Port Authority,1993 y 1994). El
estudio reconoció que la economía metropolitana de Nueva York ha pasado por un
decrecimiento de su sector manufacturero por varias décadas, así como por un
crecimiento del sector de servicios. También reconoció que en Nueva York, los
servicios financieros y la producción están entre los más importantes del
mundo, y que son estas actividades las que han sido de gran relevancia para la
situación del empleo y el ingreso en la ciudad. Un aspecto al cual se ha dado
menos reconocimiento, es la creciente relevancia de las actividades
relacionadas con el turismo y las artes en esta ciudad, que ahora representan
375,000 empleos y un impacto económico sobre la región metropolitana de 30,000
millones de dólares. Ambos estudios ponen de manifiesto la necesidad· de poner
en práctica políticas que garanticen la competitividad, en el contexto de los
retos que significan otras áreas urbanas, de tal suerte que el informe sobre
las artes concluye con lo siguiente: “las artes y las personas que las crean,
las exhiben y las venden, significan una ventaja competitiva central para Nueva
York y sus suburbios frente a nuestros competidores nacionales e
internacionales, en la lucha por la supervivencia en el próximo siglo" (Port
Authority, 1993 y 1994: 10).
Con una preocupación evidente, dos años después, el
New York Times discutió el contenido de los estudios encargados por la
Comisión Presidencial de las Artes y las Humanidades y el Fondo Nacional de las
Artes, bajo el título "Audiencias envejecidas apuntan a un Futuro oscuro
para las Artes" (New York Times, 1996: A1, 4). Los cambios demográficos,
las transformaciones en las preferencias sobre recreación y ocio de los grupos
más jóvenes, así como las respuestas inadecuadas de las instituciones artísticas
configuran unas nubes sombrías sobre el futuro del sector de las artes en Nueva
York y otras ciudades de los Estados Unidos. En otros dos reportajes
importantes, surgidos en la semana siguiente al ya mencionado, se discutieron
las perspectivas de largo plazo para la región metropolitana de Nueva York,
usando un informe de la Asociación del Plan Regional como base del análisis
(NYT, 1996: feb, 14: A1, 1 y feb. 19, A 1, 6). La Asociación reporta que: "si
las tendencias actuales se mantienen, los 31 condados de la región
metropolitana de Nueva York podrían entrar en una declinación económica a largo
plazo en el próximo siglo". Las recomendaciones de la Asociación
fueron que: "la región debe reconstruir los centros urbanos,
conectar los sistemas de transporte actualmente fragmentados para recrear un
modelo integrado y reestructurar los sistemas de educación local" (nut, feb. 14, 1996: A1, 6). Para lograr
esto, sería necesario un nuevo modelo de gobierno regional.
Nueva York puede representar el ejemplo más
difundido de una ciudad que se ve forzada, por las condiciones cambiantes de la
competitividad, a estudiar su situación y a planificar su futuro; aunque es muy
notorio que esta condición necesaria no es la única. Nuestro trabajo de campo
en las alcaldías de cuarenta grandes ciudades de los Estados Unidos, revela que
muchas ciudades se ven en una posición bastante similar. Sus economías
tradicionales están afectadas por la liberalización del comercio, el cambio
tecnológico y la globalización, en tanto que los líderes de las ciudades
usualmente reconocen la necesidad de dar una respuesta activa a esta situación.
Se ha constituido, inevitablemente, en una cuestión de diseño de una estrategia
apropiada, así como también en la necesidad de alcanzar un sistema de gobierno
que sea suficientemente eficaz para implementar la estrategia con todo su
potencial.
El futuro de las ciudades
La primacía del Estado-nación se ve retada desde
diversas perspectivas. Kenichi Ohmae plantea que los Estados-naciones,
sencillamente, cada día se hacen menos relevantes, por lo que escribió: "En
un mapa político, las fronteras entre los países son tan evidentes como
siempre. Pero en un mapa de la competencia, aquel que muestre los flujos reales
de la actividad financiera e industrial, estas fronteras están siendo
fuertemente desdibujadas" (Ohmae, 1990:18). En un número de la
revista Daedalus, dos autores presentan un panorama más matizado o
complejo. Vincent Cable anota que "La historia nos ha demostrado
que mucho de lo que consideramos como un avance inexorable de la globalización,
es de hecho frágil y reversible. Sin reglas fuertes a nivel global (y regional)
puede ser llevado hacia atrás" fácilmente; advierte también que si
las reglas y las instituciones globales (como la Organización Mundial del
Comercio y el fmi) demuestran ser
ineficientes o insuficientes "podríamos asistir a la resurrección
en vez de a la muerte del Estado· nación" (Cable, 1995: 22-53). Por
su parte, Vivien A. Schmidt argumenta que la competencia se construye entre las
empresas productivas y el gobierno, más que entre los niveles nacionales y
supranacionales de gobierno. La globalización está forzando a una
reestructuración compleja del valor de todas las instituciones hasta en sus
últimos componentes como son los individuos, que a la vez son entes económicos
y políticos. La nota de advertencia de Schmidt destaca que "salvo que los Estados-naciones
logren hacer sentir a sus ciudadanos que están participando en las decisiones
supranacionales que afectan crecientemente sus vidas, la legitimidad tanto de
las organizaciones supranacionales y sus Estados-naciones, se verá cuestionada
en forma creciente" (Schmidt, 1995:75-106).
Las funciones, los grados de libertad y las
atribuciones legales de las ciudades se van a ver afectadas por la forma según
la cual la globalización altera las responsabilidades relativas y absolutas de
las naciones, las empresas y las entidades supranacionales. Por ejemplo en
Europa, Bruselas ha emergido como una fuente importante de financiamiento para
las iniciativas locales y las ciudades pueden, en grados diversos, tratar
directamente con la Unión Europea sin pasar primero por sus gobiernos
nacionales. El Consejo de las Regiones, creado por el Tratado de Maastricht, y
el movimiento de las Euro-Cities
son indicadores institucionales de la relevancia que tienen la ambición
y la capacidad de acción autónoma que manifiesta el pensamiento de los líderes
de las entidades subnacionales. En América del Norte, este desarrollo no ha
seguido el mismo curso, ni ha sido expresado explícitamente, debido a las diferencias en las
estructuras de gobierno, a la falta de interés en intervenir más allá de un
relativamente bajo nivel de integración (un área de Libre Comercio), a un
sentido permanente de competencia y de acción individualista en las ciudades de
los Estados Unidos, y finalmente, una falta de conexión entre las ciudades de
Canadá, México y Estados Unidos. Sin embargo, existe una oportunidad
considerable para la toma de participación activa de las ciudades.
En síntesis, en este trabajo, hemos intentado
demostrar tres cuestiones:
1. Como consecuencia de la liberalización del
comercio y los cambios en la tecnología, las ciudades han surgido como actores
económicos de primera importancia, hecho que se da paralelamente a una
disminución marginal del papel de los Estados-naciones.
2. Las ciudades tienen la capacidad de analizar su
situación en la economía global y de diseñar una respuesta estratégica a los
retos y a las oportunidades inherentes a esta situación.
3. Las ciudades pueden poner en práctica políticas
y realizar inversiones que les permitan desarrollar su mejor potencial para su
futuro económico.
Hemos dado muchos ejemplos de la contribución que
puede lograr la planificación estratégica y el mejoramiento de la
competitividad, para asegurar que lo anterior sea efectivamente, posible para
cualquier ciudad. Mientras que las ciudades de América del Norte han sido
consultadas regularmente mediante instituciones como La Federación de Municipios Canadienses y La Liga Nacional
de Ciudades,[12]
con relación a problemas urbanos, como el transporte, la pobreza, la
criminalidad y las drogas, poco se ha hecho para resolverlos y mejorar la
capacidad municipal frente a los problemas, los retos y las oportunidades
inherentes a la globalización, la competitividad urbana, la proyección
internacional de las empresas pequeñas y medianas, la reticularización
funcional de las ciudades y una amplia gama de otros temas.
Es ahora virtualmente imposible para cualquier
ciudad ignorar que ella misma y sus constituyente económicos actúan en un medio
global. Solo queda por esperar que cuando esta
creciente visión llegue a un nivel suficiente de comprensión y se
reconozca la pesada carga que la globalización, el cambio tecnológico y la
liberación del comercio plantean por las ciudades se llegue a difundir lo
suficiente este conocimiento, de tal suerte que los gobiernos de las ciudades y
los líderes del sector privado respondan más o menos de la forma que aquí se
sugirió. Aquellos que planean estratégicamente para el mejoramiento de su
competitividad, seguramente tendrá futuros más satisfactorios que aquello que
ignoran esta oportunidad.
Cuadro 1
Un modelo
de Planificación Estratégica de la Economía Urbana
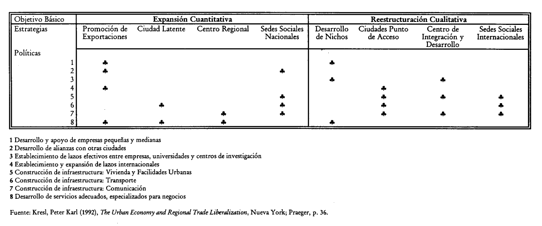
Cuadro 2
Posibilidades de cooperación entre ciudades
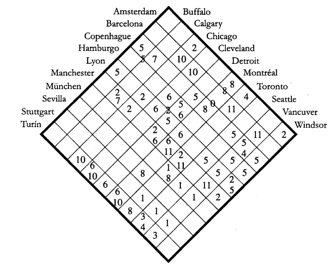
Retos Estratégicos
1. Gestión del crecimiento
2. Encontrar un nicho
3. Articulación de investigación y tecnología
4. Ciudades punto de acceso
5. Ciudades puente
6. Reticularización de ciudades
7. Enfrentar el estatuto de periferia
8. La ciudad como centro de la nación
9. Ciudad de sedes sociales
10. Vitalidad de la manufactura
Bibliografía
Cable, Vincent (1995),
"The Diminished Nation-State: A study in the Loss of Economic Power".
Clement, Norris (1995), San Diego-Tijuana in transition: A regional
analysis, San Diego State University, Institute for Regional Studies of the
Californias, San Diego.
Daedalus, (primavera,
1995), Volumen 124, Número 2, pp. 23-53.
Eurocities Movement (1989), Eurocities
(Documents and Subjects of Eurocities Conference,
21 and 22 Abril, 1989), Comité
Organizador del Coloquio
"Eurocities", Barcelona.
Harrison, Bennett (1995),
"Industrial Districts: Old Wine in New Bottles?",
Regional Studies. Vol. 226, número
5, pp. 469-483.
Hiernaux, Daniel (1995), "Globalizing Economies and
Cities: A view
From Mexico", en: Kresl, Karl y Gary Gappert (eds.)., North American Cities and the Global
Economy, Thousand Oaks: Sage Publications, pp. 112-129.
Kresl, Peter Karl and Balwant
Singh (1995), "The Competitiveness of Cites: the United States", Cities
and the New Global Economy, The Government of Australia and the
Organization for Economic Cooperation and Development, Vol. 2, Melbourne.
_____ (1995), "The
Determinants of Urban competitiveness: A Survey", en: Peter Karl Kresl y Gary Gappert (eds.), North
American Cities and the Global Economy, Thousand Oaks: Sage Publications,
Urban Affairs Annual Review, No. 44.
Krugman, Paul (1991), Geography and Trade, MIT Press,
Cambridge.
Ohmae, Kenichi (1990), The Borderless World, Harper
Collins, Nueva York.
Organization
for Economic Cooperation and Development (1995), Cities and the New Global
Economy, Organization for Economic Cooperation, and Development and the
Commonwealth of Australia, Canberra.
The
Port Authority of NY & NJ.
(1993), Tourism and The Arts in the New York-New Jersey Region: Part 1- The
Arts as an Industry: Their Economic Importance to the New York-New Jersey
Metropolitan Region, The Port Authority of NY & NJ, New York.
_____
(1994), Tourism and The Arts in the New York. New Jersey Region: Part 2- Destination New York-New Jersey: Tourism and Travel to the
Metropolitan Region, The Port Authority of NY & NJ, New York.
Porter, Michael (1990), The
Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
Sassen, Saskia (1991), The
Global City: New York, London, Tokyo, Princeton University Press, Princeton.
Schmidt, Samuel (1995),
"Planning a U.S-Mexican Bi-National Metropolis: El Paso Texas-Ciudad Juárez, Chihuahua", en: Kresl, Karl y Gary Gappert
(eds.), North American Cities and the Global Economy, Thousand Oaks:
Sage Publications, pp. 187-220.
Schmidt, Vivian A (1995),
"The New World Order, Incorporated: The Rise of Business and the Decline
of the Nation-State", Daedalus, Primavera, Vol. 124, Número 2, pp. 75-106.
Varios autores (1991-1992), Ekistics: Urban
networking in Europe, Vol. 58, Número 350/351,
septiembre/octubre-noviembre/diciembre y Vol. 59 Número 352/353,
enero/febrero-marzo/abril.