Áreas verdes y
arbolado en Mérida, Yucatán. Hacia una sostenibilidad urbana
Green spaces
and urbantrees in Merida, Yucatan. Towardurbansustainability
Susana
Pérez-Medina*
Ina
López-Falfán**
Abstract
Green spaces
and treecover are essentialcomponents of ecological, social and
economicurbansustainability. Thispaperanalysesthegreenareas in Mérida and
theconditionsthat determine theircreation and distribution. Themethodologywasbasedonsatelliteimageryanalysisforthecovertree,
Google Earthtomeasure and calculateareas, and fieldvisits. Theresultspointto a strongassociationbetweenhousingtypology,
urbanmanagement, governance and social participation.
Keywords:
greenspaces
and treecover, sustainability, housingtipology, urbanmanagement, governance.
Resumen
Las áreas
verdes y el arbolado son parte esencial de las dimensiones ecológica, social y
económica de la sostenibilidad urbana. La presente investigación es un análisis
de las áreas de vegetación en Mérida y de las condiciones que determinan su
presencia y distribución. La metodología se basó en el procesamiento de imagen
de satélite para captar la cobertura arbórea, se uso Google Earth como
herramienta para medición y cálculo de superficies y recorridos de campo. Los
resultados arrojan que las áreas verdes y cobertura arbórea se vinculan al
mercado de vivienda y sus tipologías, a los procesos de gestión y gobernanza, y
a la participación social.
Palabras clave: áreas
verdes y arbolado, sostenibilidad, tipología habitacional, gestión urbana,
gobernanza.
*Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados, unidad Merida. Correo-e: sperez@mda.cinvestav.mx
**Universidad Nacional Autónoma de México. Correo-e:
ina.lopez@posgrado.inecol.edu.mx, isfalfan@yahoo.com.mx
Introducción
Las ciudades
como territorios donde se concentran las actividades humanas son, a la vez, los
centros de mayor demanda de recursos naturales y los que producen la mayor
cantidad de desechos. Mérida, capital de Yucatán, no es la excepción.
La sostenibilidad
urbana se define a partir de los efectos que las actuales formas de producción
y consumo tienen sobre el medio ambiente, pero también sobre las relaciones con
los grupos sociales. Las áreas verdes constituyen uno de los mecanismos que
coadyuvan a la sostenibilidad en las ciudades. Sus aportaciones no sólo se
asocian al medio ambiente sino que contribuyen a crear una interacción social
más saludable. En esta investigación examinamos las condiciones de
sostenibilidad y arbolado que caracterizan a Mérida actualmente.
Por áreas verdes
urbanas se entiende las zonas con árboles, arbustos y otros tipos de
vegetación. La presencia y densidad de áreas verdes se asocia a la gestión
urbana, y es en ésta donde se desarrollan las políticas de suelo vinculadas a
los procesos de construcción y ordenamiento de la ciudad, y también donde se
configuran las tipologías habitacionales y el contexto normativo de las áreas
verdes.
El presente
trabajo es un análisis de las áreas verdes en la ciudad de Mérida en la
actualidad y de las condiciones que determinan su presencia y distribución.
Asimismo, se se enfoca este estudio en cuatro asentamientos habitacionales con
particulares tipologías de vivienda emplazados en diferentes zonas de la
ciudad. Elementos que se analizan bajo la perspectiva de la sostenibilidad urbana.
La metodología
para la cobertura arbórea se basó en el procesamiento de una imagen satelital
Landsatetm del 2000 aplicando una
resolución espacial de 30 metros. En el estudio se realizó una clasificación
supervisada con las cuatro primeras bandas etm
(azul, verde, rojo e infrarrojo cercano), que arrojó una imagen de un índice de
vegetación normalizado (ndvi, por
sus siglas en inglés) mediante el método de máxima verosimilitud y con un
porcentaje mínimo de probabilidad de 90%. A partir de esta clasificación se
extrajo únicamente la clase de arbolado urbano para su cuantificación y
asociación con variables como densidad de vivienda, densidad de población,
tipología de vivienda y etapas de crecimiento de la ciudad.
Para los estudios
en los asentamientos habitacionales se hicieron recorridos de campo para
evaluar los equipamientos, vialidades y tipologías de la vivienda relacionadas
con la vegetación, así como para observar y valorar los usos que los diferentes
grupos sociales hacen de las áreas verdes. Se utilizó Google Earth como la
herramienta principal para la medición y cálculo de las superficies de los
equipamientos, de las áreas verdes (incluyen las áreas de pasto, arbustos y
árboles) y de la totalidad de los fraccionamientos.
Cabe aclarar que
la imagen satelital con la que se analizó la cobertura del arbolado urbano
corresponden al 2000, las imágenes satelitales de Google Earth corresponden al
2002 y el estudio de campo, la normatividad y los datos demográficos son del
2010; este desfasamiento de fechas no demeritó el proceso de análisis ni fue
obstáculo para obtener resultados importantes y reveladores.
Entre los
resultados más sobresalientes se tienen: a) que en las zonas de Mérida de
crecimiento anterior a 1970 y las más recientes del norte y sur, donde reside
población de altos y bajos ingresos, respectivamente, son más arboladas que el
resto de la ciudad donde imperan los fraccionamientos de vivienda en serie; b) que la normatividad relativa a la
generación, manejo y conservación de áreas verdes y jardines no es clara ni
precisa y tampoco es respetada cabalmente, tampoco propicia una mayor
superficie de áreas verdes, ni públicas, ni privadas y c) que en el fraccionamiento Pacabtún
con 6803 habitantes y una densidad de 132.6 habitantes por hectárea, cada
residente tiene 0.8 m2 de área verde pública, incluyendo parques y
camellones, que se suma a la total ausencia de jardín y reducidos espacios
privados. Condiciones que están lejos de llevar a una transición hacia la
sostenibilidad urbana.
1. Sostenibilidad
urbana
Las ciudades
donde hoy se asienta más de la mitad de la población mundial son los
principales centros de producción y consumo, y eso las convierte en territorios
con alta demanda de bienes naturales que ingresan como materia prima y salen
como desechos. Los trabajos publicados sobre la huella ecológica muestran los
alcances de la afectación de amplios territorios debido al consumo irracional
que algunas ciudades tienen sobre sus entornos y de aquellos de donde extraen
recursos naturales (Girardet, 2001; Wackernagel y Rees, 1996).
Este modelo de
desarrollo de la sociedad industrial moderna ha alcanzado límites que plantean
problemas de viabilidad a futuro. Empero, la ciudad en sí misma no
necesariamente tiene que dañar al medio ambiente, sino que realmente podría
haber una relación armoniosa entre los grupos sociales y la naturaleza. El
problema de la mayoría de las sociedades actuales consiste en las formas en que
la gente se relaciona entre sí, en sus modelos de producción y la obsesión
desarrollista y su contraparte indispensable, el afán de consumo (Harvey, 2010;
Leff, 2002).
Y precisamente,
como un contrapeso para cambiar el rumbo de la ciudad desarrollista y
consumista que somete a la naturaleza, se conforma la ciudad sostenible. Si
bien el término de sostenibilidad surgió como referencia a una problemática
centrada en los recursos naturales, hoy por hoy este sentido ambientalista ha
sido rebasado al incorporar la dimensión social, ya que en la configuración de
la ciudad sostenible intervienen las dimensiones sociales, ecológicas y
económicas (Florino, (s.a.), James et al., 2009; Lezama y Domínguez, 2006;
Sullivan, 2005). La definición más difundida de desarrollo sostenible se
refiere a la capacidad que tienen algunas sociedades de producir sus bienes y
distribuirlos adecuadamente en el presente, sin comprometer a las futuras
generaciones. El término involucra el desarrollo de ideas y prácticas de
justicia social, democracia, participación e igualdad, que todos tengan las
mismas oportunidades para acceder a los recursos naturales y a la riqueza
socialmente generada.
En términos
ecológicos, una ciudad sostenible “mantiene vínculos estables con la región
tributaria de la que extrae sus recursos y en la que descarga sus residuos”
(Girardet, 2001: 53).[1] La ciudad sostenible es
aquella cuyo impacto al medio ambiente en contaminación y abastecimiento de
bienes naturales no compromete al propio territorio ni a otros. Algunas
ciudades, sobre todo en países desarrollados, tienen sostenibilidad hacia
dentro, es decir, no impactan su propio territorio porque tienen sistemas
productivos más ecológicos, avanzados tratamientos de desechos, uso masivo de
transporte público o de bicicletas, amplias áreas verdes, etcétera.
Sin embargo, tienen insostenibilidad hacia otros territorios, pues
utilizan para su
producción y consumo una gran cantidad de materias primas extraídas de otras
regiones, y muchas son productos no renovables (Satterthwaite, 1997), o bien,
porque desplazan sus procesos productivos más contaminantes hacia otras
regiones. Por otro lado, las sociedades, principalmente de países
subdesarrollados, dada su escasa tecnología y capital, tienen poca capacidad
para extraer materias primas de otros lugares, no impactan otras regiones pero
sí su propio territorio, pues carecen de tecnologías verdes de producción y un
adecuado tratamiento de residuos, como es el caso de Mérida y de la mayoría de
las ciudades de los países en vías de desarrollo.
Las condiciones
de sostenibilidad en las ciudades se asocian a la gestión en sus diferentes
escalas políticas y espaciales, desde la global hasta la local. En el plano
mundial, la problemática del calentamiento global se ha convertido en el tema
prioritario de las agendas de organismos internacionales, y cada vez de más
países. Paralelamente, ha habido importantes avances en la institucionalización
de la cooperación ambiental internacional debido a la certeza política de la
interdependencia del equilibrio del medio ambiente (Ojeda, 1999).
Para organismos
como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde, 2011) y el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (pnuma,
2011), así como para algunos autores (Girardet, 2001, Hardoyet
al., 2001), las
estrategias más importantes a seguir en cuestiones ambientales se centran en
bajar las emisiones de carbono mediante la eficiencia del sistema de
transporte, volver más limpias las tecnologías de producción, usar tecnologías
alternativas de energía, el manejo eficiente de desechos y la reforestación,
esta última propuesta sólo para el campo.
Sin embargo,
hasta ahora los tratados internacionales han evadido los cuestionamientos al
sistema económico neoliberal y su doctrina desarrollista, a pesar de las
argumentaciones de algunas corrientes ambientalistas, sociológicas y políticas
que señalan los efectos nocivos para los ecosistemas, el bienestar social y el
desarrollo equilibrado de las diversas regiones que esta política tiene a lo
largo y ancho del planeta.
Si bien los
avances en materia de acuerdos internacionales ambientales es una base para
mejorar las condiciones locales, es en este nivel donde se pueden aterrizar las
normas ambientales internacionales. En el ámbito local es posible concretar las
acciones para la sostenibilidad urbana mediante la planeación, administración,
el aparato normativo y su observancia, así como por el papel que desempeñan los
diferentes grupos sociales e individuos y sus relaciones, es decir, para que
estas dinámicas conduzcan a la ciudad sostenible tiene que prevalecer una
gobernanza efectiva (Florino, s.a.; Freire, 2007).
La gobernanza se
refiere a la participación ciudadana en la elección, monitoreo y reemplazo de
los gobiernos. Éstos deben tener la capacidad de implementar buenas políticas,
respeto a los ciudadanos, al Estado y a las instituciones que gobiernan las
interacciones económicas y sociales (Freire, 2007). Una buena gobernanza local
cuida no sólo de proveer de servicios sino de preservar la vida y libertad de
los ciudadanos, crear espacios y mecanismos de participación democrática y
diálogo civil, apoyo al mercadeo, cuidado del medio ambiente y facilitando
resultados que enriquezcan la calidad de vida de los residentes locales
(Freire, 2007).
La participación
de los ciudadanos, asociaciones de vecinos y organizaciones es de vital
importancia en la gobernanza (Florino, s.a.; Freire, 2007). Intervención que
implica el cambio de valores con respecto a la comunidad y a la política. Los
ciudadanos tienen que comprometerse activamente en la definición de una visión
de comunidad que involucre aspectos sociales, ecológicos y económicos; ser
parte en la deliberación acerca de sus intereses compartidos como comunidad y
en las estrategias para la promoción de sus beneficios. Lo cual significa la
adquisición de capital social, el cual es necesario para que en una comunidad
pueda haber gobernanza (Florino, s.a.).
1.1. Áreas verdes y
sostenibilidad
Las zonas
verdes en las ciudades aminoran los impactos al ecosistema que las actividades
urbanas generan, tales como el alto consumo de energía para la producción de
bienes y servicios, la intensificación del transporte, la generación de
desechos, así como la formación de islas de calor, ruido, contaminación del
aire y de los mantos freáticos; efectos que representan riesgos para la salud
humana.
La presencia de
áreas verdes y arboladas indican la calidad ambiental. La optimización de estos
beneficios está directamente relacionada con la cobertura, composición,
densidad, distribución y estado de salud del arbolado (nsii, 2001; James et al., 2009). Entre mayor, más densa y más
saludable sea la cobertura, funcionará mejor y, en consecuencia, aumentarán las
probabilidades de que provea de beneficios ecológicos (Köchli y Brang, 2005;
Stableret al.,
2005; Maco y McPherson, 2002; Gómez et al., 2001; Romero et
al., 2001).
Los beneficios o
servicios ambientales (Coldinet al.,2006; James et
al., 2009; Tyrväinenaet
al., 2007; Tzoulaset
al., 2007) que las
áreas verdes generan están ampliamente documentados: disminuyen el consumo de
energía eléctrica para el enfriamiento del aire, coadyuvan a los procesos de
purificación del aire, permiten un mejor desarrollo del ciclo hidrológico, la
permeabilidad del suelo y la calidad del agua y aminoran el ruido (Cerón et
al., 2013; Gidlöf y Öhrström, 2007; McMichael, 1999;
Oliveira et al.,
2011; Perry y Nawaz, 2008; Yang et. al., 2005).
Una ciudad
arbolada contribuye a la biodiversidad, que es un importante indicador de
ciudad ecológicamente sostenible. A mayor biodiversidad mayor equilibrio del
ecosistema urbano (Coldinget al., 2006; Tzoulaset
al., 2007). Algunos
estudios ambientales no consideran los parques, jardines y bosques urbanos como
naturaleza,[2] sino como segunda naturaleza
porque constituyen una reproducción de las condiciones en las que se
desenvuelve aquella (Fonseca, 2008; Fernández, 1994). La segunda naturaleza
hace referencia a la que es construida artificialmente, modelada y estilizada,
y puede ubicarse en zonas rurales y en el interior de las ciudades; de aquí que
las áreas verdes hayan sido asociadas al paisajismo o arquitectura de paisaje[3] e incluso se han llegado a
desvincular las áreas verdes de la naturaleza y de sus funciones,
atribuyéndoseles cualidades ornamentales.
De acuerdo con
Fonseca (2008: 149), la presencia de vegetación responde al simbolismo y a la
“representación idealizada de la naturaleza, como una forma de recuperar lo
perdido…”. En la dimensión social, los parques y áreas verdes destinados a la
recreación, el ocio y el deporte favorecen la sensación de paz, libertad e
independencia, y contribuyen significativamente a la salud física y mental y al
bienestar emocional de los ciudadanos (Frumkin, 2005; Garzón et
al., 2004; James et
al., 2009; Neuvonenet
al., 2007; Sick y Bruun, 2007; Sullivan, 2005; Tzoulaset
al., 2007;
Van-Herzele y Wiedemann, 2003; Ward, 2013). Otro beneficio de los espacios
públicos verdes es que propician la interacción social (Newton, 2007; Whitehead,
2003), cualidad muy importante para contrarrestar las tendencias de segregación
por clase social que hoy prevalecen en las ciudades, compensando la
proliferación de lugares públicos privatizados, principalmente plazas
comerciales.
El éxito que han
tenido algunas ciudades en la planeación, creación y conservación de parques,
bosques y jardines urbanos y, en consecuencia, en los servicios ambientales,
sociales y en la salud que ofrecen, es atribuible, en gran medida, a la
participación activa de los individuos, grupos y organizaciones no
gubernamentales en las desiciones, así como al compromiso compartido con los
gobiernos locales (Baycan y Nijkamp, 2009; Coldinget
al., 2006; Ernstsonet
al., 2008; James et
al., 2009), es decir,
prácticas de gobernanza efectiva. Experiencias que han tenido lugar en ciudades
europeas. No obstante, en la gran mayoría de las ciudades de todo el mundo y de
América Latina, las acciones tendentes a la oferta y distribución de parques y
jardines, sus dimensiones y características específicas, tales como el tipo de
vegetación y densidad se configuran en la gestión urbana, es decir, en la
organización y administración de los bienes públicos y de la estructura
espacial por parte de las instancias gubernamentales, mismas que responden a la
demanda social. El marco normativo en el que se apoya dicha organización está
constituido por leyes, ordenamientos, reglamentos, planes y estatutos, y éste
rige el desarrollo de los asentamientos humanos.
La demanda social involucra los valores, actitudes y prácticas de la
población relacionadas con la conformación de la estructura socioespacial; en
ella se articulan los aspectos ambientales, de desarrollo social y económico.
De acuerdo con Duhau (1998), la demanda social de los bienes públicos (entre
los que se encuentran los ambientales) establece las líneas generales de la
gestión urbana. Se forma con los múltiples actores de la ciudad, desde los
individuos consumidores de bienes y servicios hasta los diferentes grupos con
intereses particulares: empresarios, organizaciones no gubernamentales,
jóvenes, etc., cada cual con sus necesidades y objetivos.
2. Arbolado y áreas
verdes en Mérida
La ciudad de
Mérida cuenta con 830,732 habitantes (Inegi, 2010) y tiene una extensión de
20,975 hectáreas (Ayuntamiento de Mérida, 2010a: 22). El clima es caluroso,[4] el más seco de los cálidos
subhúmedos, con régimen de lluvias de verano y presencia de canícula. Las
temperaturas máximas de abril y mayo en los últimos seis años, con pocas
excepciones, rebasan ligeramente los 40 °C, en mayo de 2008 llegó a 42.8 °C. En
marzo, junio, julio, agosto y septiembre las temperaturas máximas fueron
generalmente de 37 a 39 °C (uady,
2013). Con estos datos consideramos que sólo los meses de octubre a febrero son
considerados agradables, con tendencia a cálidos.
Las temperaturas
elevadas junto con la alta humedad[5] son las causas principales
del poco confort climático que se experimenta en la ciudad, lo que ha causado
que se generalice el uso del aire acondicionado la mayor parte del año, cuyo funcionamiento provoca un
incremento de la temperatura. Pero a pesar de las condiciones climáticas
mencionadas y las funciones que la vegetación tiene en la disminución de la
temperatura, específicamente, la cobertura arbórea, los parques, jardines,
camellones y glorietas se ven constantemente amenazados y reducidos.
Mérida en 2010
supuestamente contaba con 5’120,925.73 m2 de áreas verdes con
cubierta vegetal arbolada distribuidos en 490 parques (Ayuntamiento de Mérida,
2010a: 199).[6] Esta área representa un
promedio de 6.9 m2 de áreas verdes por habitante,[7] cantidad que se encuentra
por debajo de los 9 m2 que la oms
señala como mínimo por habitante (Sorensenet al., 1998), ni qué decir de los 15 que
indica la Organización de las Naciones Unidas (citado por Alanís, 2005).
Es preciso
mencionar que en Mérida la cantidad de árboles era considerablemente mayor
antes de que el huracán Isidoro azotara la Península de Yucatán en septiembre
de 2002 (López y Toledo, 2003), que principalmente derribó a aquellos que
estaban enfermos o en mal estado, así como aquellas especies inadaptadas a las
condiciones locales.
La distribución y
densidad de la cobertura arbórea está directamente relacionada con las variadas
formas de asentamientos habitacionales, que resultan del entrelazamiento
histórico de varias estructuras sociales, y las mezclas y combinaciones
particulares que éstas generan. Pero también depende de los actuales procesos
de gestión.
2.1. Tipología
habitacional
La tipología
de vivienda (configuración resultante de la traza de las calles, la geometría de parcelación, la posición de la
vivienda en el lote y la forma edificatoria) es determinante en la
presencia de áreas verdes y arboladas. El primer cuadro de la ciudad −la parte que corresponde al
crecimiento desde la fundación hasta 1953−, y la franja que rodea a éste,
correspondiente al crecimiento entre 1953 y 1970 (figura i) tienen similitudes en la traza urbana y en la geometría
de parcelación. La traza consiste en bloques de vivienda (manzanas) divididos
por calles, son cuadrados de 100 metros por lado, lo que permite tener amplios
solares (patios) que forman centros de manzana arbolados.
Si bien antes de
1970 ya habían varios asentamientos de viviendas en serie,fue a partir de esta
década cuando inicia la construcción masiva de este tipo de conjuntos habitacionales,
conocidos comúnmente como fraccionamientos, destinados a la población de
ingresos medios.[8]
En los
fraccionamientos, las manzanas dejan de ser cuadradas para convertirse en
rectangulares, lo que permite acomodar las hileras de lotes de 10 metros de
frente por 25 de fondo, de tal modo que los solares (patios) colindan. Con esta
distribución desaparecen los centros de manzana y, en consecuencia, los
espacios verdes. Con lo anterior, la tipología dominante consiste en la
vivienda unifamiliar horizontal.[9]
Las áreas verdes
se encuentran en los conos del norte, que es donde se concentra la vivienda
residencial media, residencial y residencial en serie, y en el sur, donde hay
un número importante de viviendas de interés social y viviendas precarias
(figura i).
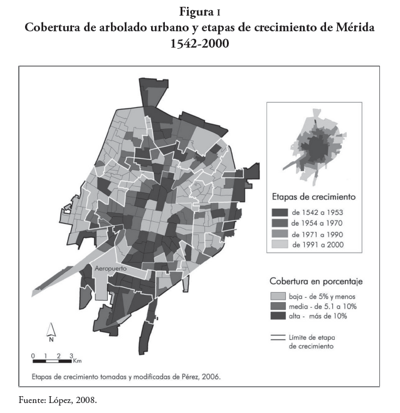
En el oriente y poniente, donde prevalece la vivienda en serie en
terrenos con dimensiones mínimas, es magra la presencia de zonas verdes. Las
imágenes aéreas muestran en la mayoría de los fraccionamientos, terrenos y
manzanas completas de construcción un vacío total de vegetación.
Por otra parte,
en el noroeste, donde se realizó una de las expropiaciones más extensas de
terrenos, se construyó el fraccionamiento Francisco de Montejo, con
aproximadamente 15 mil unidades de vivienda media y, en segundo término, la
vivienda de interés social. Asentamiento que presenta un panorama de carencia
significativa de árboles.
2.2. Distribución
del arbolado en espacios públicos
Con fines de análisis, se hizo una división de áreas verdes en públicas
y privadas en función del uso, no del sector que la produce. Se consideran
públicas aquellas que se emplazan en las vías de circulación y en
equipamientos, y privadas, aquellas que se encuentran en los predios
particulares.
Al igual que la
vivienda, la arborización en los espacios públicos también se asocia con las
etapas de crecimiento de la ciudad. El auge henequenero, de fines del siglo xix hasta mediados del xx,[10]
fue determinante en la estructura actual de la ciudad. La riqueza que generó el
henequén permitió la construcción de una gran cantidad de equipamientos e
infraestructuras, tales como hospitales, escuelas, parques, mercados, un
zoológico y las avenidas Paseo de Montejo y Colón, que hoy siguen teniendo
amplios espacios verdes y arbolados.
Las avenidas
construidas en las últimas décadas, salvo raras excepciones (como la calle 60
norte), no se distinguen por la presencia de árboles, ya sea porque son
asentamientos recientes y, por lo tanto, con árboles pequeños, o porque los
espacios destinados a camellones y glorietas son muy reducidos. Otra dificultad
para el sano crecimiento de árboles y vegetación en estas avenidas es el
cableado aéreo de electricidad, teléfono, televisión por cable y alumbrado
público que está a aproximadamente 15 metros de altura, y las compañías
proveedoras de estos servicios, en coordinación con el Ayuntamiento, procuran
que la vegetación no afecte el cableado.
Los equipamientos
educativos, de salud, oficinas públicas y privadas construidos en las últimas
décadas prácticamente no tienen áreas verdes, con excepción del nuevo hospital
de Alta Especialidad. Asimismo, el equipamiento comercial de Mérida tampoco
cuenta con vegetación. Tanto las plazas comerciales como los supermercados con
amplias superficies de construcción y estacionamiento (algunos hasta de más de
una hectárea), carecen totalmente de vegetación, y el mismo patrón se reproduce
en la gran cantidad de pequeñas plazas comerciales o conjuntos de locales con
estacionamiento que han proliferado por toda la ciudad.
Los parques
recreativos, que son los espacios con vocación de áreas verdes, siguen la misma tendencia de los cortes de las etapas de
crecimiento de la ciudad. Los que se emplazan en el centro histórico,
que corresponden a la primera etapa, son los que albergan árboles inmensos.[11] Por otro lado, los parques
más grandes de la ciudad son los ecológicos, emplazados en la segunda etapa de
crecimiento,[12] y que originalmente fueron
bancos de material en los que se formaron profundas hondonadas, quedando
inservibles para la construcción de casas o edificios. En estos parques
predominan juegos infantiles, mobiliario y caminos en cuya construcción destaca
la vegetación de la región, aun cuando son austeros y con poco equipamiento.
Aunada a la
proliferación de la vivienda en serie, se ha fragmentado y reducido el espacio
para equipamientos que los fraccionadores ceden al ayuntamiento, espacios que
albergan las áreas verdes (17% del área vendible). Antes, los fraccionadores
concedían espacios residuales que no podían lotificar ni vender, pero esta
situación cambió cuando, de acuerdo con el Reglamento Municipal de
Construcción, se permitió la reducción, en 40%, de las áreas de donación a
cambio de que los fraccionadores construyeran obras públicas, aunque realmente
nunca se precisó en qué consistían dichas obras (Bolio, 2000).
Con el objeto de impulsar el deporte y ante la escasez de unidades
deportivas, las administraciones municipales pasadas construyeron pequeñas
canchas de usos múltiples en la mayoría de los parques recreativos de colonias
y fraccionamientos, independientemente de las dimensiones de los parques. Si
bien estas canchas subsanaron la carencia de espacios para deporte, los parques
quedaron con mínimos espacios para áreas verdes.
Asimismo, el
arbolado en las vías de circulación no es mucho más favorable que en los
equipamientos. Los camellones, e incluso las banquetas de las principales
avenidas, sistemáticamente se reducen para permitir mayor capacidad en el
arroyo vehicular. De esta manera, los árboles en las vías de circulación tienen
muy poco espacio y, viven sometidos a un fuerte estrés que les impide
desarrollarse adecuadamente.
La distribución
de las áreas verdes se asocia con las temperaturas de la ciudad. Entre los
resultados arrojados por las diversas estaciones termopluviométricas y el observatorio meteorológico se observa que las temperaturas
tomadas en las zonas de reciente crecimiento habitacional, en el poniente de
Mérida, presentan máximas de 34.3 °C y 35.1 °C, en las estaciones del CICY y Gerencia Regional,
respectivamente. En tanto que las temperaturas máximas más bajas se localizan
en el norte y en el centro: 33.0 °C y 33.3 °C, en las estaciones Emiliano Zapata y Mérida Centro,
respectivamente, en aquellas zonas que presentan mayor arborización.
La diferencia
entre las máximas temperaturas es de 2.1 °C. En nuestra ciudad no se produce el
fenómeno de la isla de calor que generalmente se forma en las zonas centrales
de las grandes ciudades (Morales et al., 2007; Carrillo, 2005), por el
contrario, en Mérida, es en las áreas de reciente asentamiento donde se
registran las máximas temperaturas. Sin embargo, el retardo térmico, es decir,
cuando las temperaturas permanecen altas por más tiempo, sí se encontró en el
centro de la ciudad y en la zona de sotavento, esta última localizada en el
poniente (Canto y Pérez, 2003), zona con muy baja arborización.
2.3. Normatividad
La
normatividad en el uso y aprovechamiento del territorio urbanizado se divide en dos vertientes: la primera consiste
en los lineamientos generales para una adecuada organización y
funcionamiento de los asentamientos humanos, tales como los planes y programas
de desarrollo urbano. La segunda contiene los ordenamientos de carácter
obligatorio e incluyen las leyes, decretos y reglamentos que establecen las
bases para la obtención de permisos y licencias para la producción del espacio
urbano.
Los más recientes
programas de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida (Ayuntamiento de Mérida,
2010a) así como el Plan Municipal de Desarrollo (Ayuntamiento de Mérida, 2010b)
emiten recomendaciones asociadas a las áreas verdes, tales como: Revisar la
reglamentación de áreas verdes y de arborización; ejecutar programas de
reforestación; crear y conservar los parques,
jardines y áreas verdes que contribuyan al mejoramiento de la calidad
del medio ambiente, y crear las condiciones que faciliten la convivencia humana
y el bienestar físico de los usuarios; así como poner en marcha una serie de
acciones que deberían implementarse para el cuidado del patrimonio natural.
Sin embargo,
estos planes y programas de desarrollo, aun con la inclusión de los niveles
normativos y estratégicos, no tienen un carácter legal obligatorio. Su
particularidad es hacer recomendaciones generales sin llegar a plantear
cuestiones específicas (Ayuntamiento de Mérida, 2010a: 19).
Entre las leyes y
reglamentos de carácter ambiental vigentes en la ciudad se encuentran la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán (Gobierno del Estado de Yucatán, 1999) y
el Reglamento de Protección al
Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida
(Ayuntamiento de Mérida, 2005). La primera enuncia que debe prevalecer la
construcción bioclimática que favorezca la reducción de emisiones de carbono,
zonas de alta preservación ecológica y, en general, de un equilibrio
sostenible, con la capacitación y formación de una cultura ambiental (Gobierno
del Estado de Yucatán, 1999). En tanto que el Reglamento de Protección al
Ambiente y del Equilibrio Ecológico señala en su artículo 98 que los árboles,
principalmente los que se ubican en espacios públicos de la ciudad son
propiedad del Ayuntamiento. El documento señala los lineamientos para la poda,
derribo y trasplante de los árboles públicos, e igualmente proporciona una
lista de las especies recomendadas y permitidas para su plantación, y
especifica su porte (si es una especie pequeña, mediana o grande) y el lugar en
que pueden ser plantadas según el tamaño de la calle, avenida o camellón. Pero
no regula la existencia de superficies mínimas ni densidades arbóreas que los
particulares, territorios y elementos de la estructura urbana deben respetar
(Ayuntamiento de Mérida, 2005).
En la práctica,
dos documentos norman la construcción de los espacios urbanos de Mérida,
particularmente de los parques habitacionales, estos son, la Ley de
Fraccionamientos de 1985 (Gobierno del Estado de Yucatán, 1985) y el Reglamento
de Construcciones del Municipio de Mérida de 2004 (Ayuntamiento de Mérida,
2004). Ambos documentos contienen los criterios de usos del suelo a nivel
urbano y de asentamiento habitacional, así como las proporciones de áreas
verdes en relación a la superficie de construcción que los diferentes tipos de
viviendas deben tener (Gobierno del Estado de Yucatán, 1985; Ayuntamiento de
Mérida, 2004) (cuadros 1, 2 y 3).
Las normas de
construcción de la vivienda y las superficies libres de construcción en los
asentamientos de alta densidad (cuadro 1) son difíciles de cumplir, debido, en
primer lugar, a que los metros cuadrados libres de construcción no están
juntos, sino que se encuentran distribuidos de acuerdo al diseño de la
vivienda, casi siempre en pasillos al frente y en la parte posterior de la
casa. En segundo lugar, en la gran mayoría de los fraccionamientos el
propietario recibe la casa sin cochera, área de lavadero y terraza, espacios
que, al igual que otras ampliaciones, él construye paulatinamente sobre las
áreas que de acuerdo al Reglamento deberían ser jardín.
En los
fraccionamientos de baja densidad, con lotes de entre 300 y 525 m2,
en promedio, ubicados en las zonas donde vive la gente que percibe altos
ingresos, las viviendas cuentan con áreas de servicio preestablecidas, por lo
que el área libre de construcción generalmente permanece así, unas veces con
jardines y otras con piso.
Para
equipamientos urbanos, el Reglamento de Construcción señala, de manera
imprecisa, que el área verde mínima ajardinada debe ser “de acuerdo a la zona
de su ubicación” (Ayuntamiento de Mérida, 2004: 27). El mismo documento
establece las áreas mínimas para los centros de barrio, subcentros urbanos y el
centro urbano, 10, 15 y 20% del total del asentamiento, respectivamente,
compartidas con los equipamientos y servicios. Sin embargo, la dificultad para
aplicar la norma reside en que los subcentros y el centro urbano no están
claramente identificados ni están representados en mapas.
En cuanto a los
conjuntos habitacionales (cuadro 2), la Ley de Fraccionamientos establece 17%
del área vendible como el máximo porcentaje de donación a los conjuntos
habitacionales populares y debe compartirse con otros equipamientos, tales como
la iglesia, la escuela, el mercado, las canchas deportivas, los juegos
infantiles, etc.
Cuadro 1
Normas de
construcción de vivienda
|
Densidades |
Tipo
de vivienda |
Coeficiente
de ocupación del suelo (cos) máximo* |
Área
mínima verde jardinada (%) |
Sup.
Mínima de lote (m2) |
Área
mínima verde jardinada (m2) |
|
Baja |
Residencial |
60% |
20 |
525 |
105 |
|
Popular |
60% |
20 |
300 |
60 |
|
|
Media |
Media |
60% |
20 |
250 |
50 |
|
Popular |
60% |
20 |
250 |
50 |
|
|
Alta |
Social |
75% |
12.5 |
160** |
20 |
|
Popular |
75% |
12.5 |
160** |
20 |
Fuente:
Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida (Ayuntamiento de Mérida,
2004).
*
Relación entre la superficie de terreno ocupado con construcción techada y la
superficie total del mismo (COS).
**
Las dimensiones mínimas en Reglamento de Construccioneses de 8 x 20 metros y en
el la Ley de Fraccionamientos (Gobierno del Estado de Yucatán, 1985) son 7 x 18
y por tanto la superficie mínima es de 126 m2.
Nota:
De acuerdo al reglamento en caso de las áreas verdes jardinadas, no se
considerarán las superficies con adopasto o pavimentos similares como
complemento del porcentaje mínimo indicado.
Cuadro 2
Normas de
fraccionamientos habitacionales
|
Tipo
de vivienda |
%
de donación* |
Densidad
hab/ha |
|
Residencial |
9 |
60-110 |
|
Residencial
medio |
9 |
100-150 |
|
Residencial
campestre |
12 |
50 y menos |
|
Social |
15 |
150-300 |
|
Popular |
17 |
150-300 |
Fuente:
Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán (Gobierno del Estado de Yucatán,
1985).
Nota:
No se consideraron los fraccionamientos costeros y agropecuarios.
*
Porcentaje de la superficie vendible.
Cuadro 3
Normatividad de
vialidades
En medios
lineales
|
Vialidad |
Area
vehicular |
Banquetas
|
Superficie
de área verde |
|
Avenida |
19 |
2.50 c/l |
2 metros
de camellón y 0.7 metro en banqueta |
|
Calle
primaria* |
13 |
2.50 c/l |
0.7 metro
en banqueta |
|
Calle
secundaria o colectora |
10.5 |
1.5 c/l |
Se puede
ubicar pocetas en banqueta |
|
Calle
terciaria |
7.5 |
1.5 c/l |
Se puede
ubicar pocetas en banqueta |
Fuente:
Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán (Gobierno del Estado de Yucatán,
1985).
*
Une el fraccionamiento con la traza urbana,
c/l
cada lado del arroyo vehicular.
Las áreas verdes
en las vías públicas contenidas en la Ley de Fraccionamientos (cuadro 3), que
son muy limitadas en cuanto a la superficie, generalmente no se respetan.
Realmente en pocas vialidades primarias que unen a los fraccionamientos con la
traza urbana existente hay camellón, y las banquetas rara vez tienen las
dimensiones que marca la norma. Sumado a lo anterior, un espacio de 70 cm de
ancho solamente permite el crecimiento de un pequeño arbusto, y aun así
únicamente quedarían 70 cm para el tránsito peatonal.
La Ley de
Fraccionamientos del Estado de Yucatán indica que “las áreas verdes, jardines y
camellones deberán ser entregados con las plantas y árboles de la región, según
se especifique en el correspondiente Reglamento Municipal de Construcciones,
así como sus tomas de riego, independientes del sistema de agua potable”
(Gobierno del Estado de Yucatán, 1985: 3). Es la norma, pero en la práctica, se
deja abandonada el área de donación, y a simple vista parece un lote baldío; de
hecho, pueden pasar varios años, o hasta
lustros, para que finalmente se construyan los primeros elementos de equipamiento
y servicios, casi siempre la escuela, la iglesia o el parque infantil.
Fuera de los
fraccionamientos, los reglamentos no mencionan los porcentajes de áreas verdes
en equipamientos y vías de circulación, únicamente mencionan que debe ser “de
acuerdo a la zona de su ubicación” (Ayuntamiento de Mérida, 2004: 27). Así como
tampoco se contemplan lineamientos que conlleven al sano crecimiento de árboles
y arbustos, por ejemplo, las variedades permitidas y las medidas mínimas de
espacios libres de construcción que optimicen el desarrollo de la vegetación.
Por otro lado, está el incumplimiento de la regla, como se verá en los casos de
estudio.
3. Tipología de
cuatro asentamientos habitacionales
En este
apartado se analizan cuatro asentamientos habitacionales: los fraccionamientos
San Antonio Cinta y Pacabtún y las colonias San Damián y San Antonio Xluch,
seleccionados de modo que se aprecie la variedad de las tipologías de las
viviendas habitadas por diferentes sectores sociales y que presentan contrastes
en la densidad arbórea (figura ii).
3.1. San Antonio
Cinta
San Antonio
Cinta[13] es un pequeño
fraccionamiento enclavado en la zona norte donde predomina la población de
altos ingresos.[14] La densidad en el
fraccionamiento es de 48.2 habitantes y 16.1 viviendas por hectárea.[15] Las casas tienen alrededor
de 250 m2 de terreno (10 metros de frente por 25 metros de fondo),
de los cuales 20%, cuando mucho, están sin construir; de modo que el área verde
representa superficies de apenas 4x4 m, aproximadamente, y el resto son pisos.
En una buena cantidad de casas predomina la vegetación en macetas, cuyo único
fin es complementar el mobiliario y la decoración. Cabe destacar que de las 98
casas que conforman este fraccionamiento, solamente 12 tienen un árbol (con una
copa de alrededor de 8 m de diámetro).
El único
equipamiento es un pequeño parque de aproximadamente 1,000 m2, y más
de la mitad está ocupado por el arenero con juegos infantiles. También cuenta
con una avenida transversal de 200 m, en cuyo camellón hay cinco árboles
grandes (20 m de diámetro de copa, aproximadamente) y unos cuantos arbustos. El
área de donación corresponde a 4.1% del área vendible.[16]
Los metros cuadrados de áreas verdes públicas por persona en este pequeño
asentamiento, incluyendo el camellón, son 2.4 por habitante.[17]
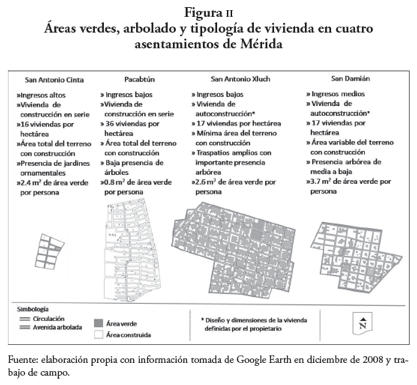
3.2. Pacabtún
Pacabtún se
construyó en la década de 1970 y está habitado por familias de ingresos bajos.[18] Este asentamiento es uno de
los que tienen más alta densidad: 132.6 habitantes y 35.9 viviendas por
hectárea. Los terrenos son de 8 m de frente por 20 de fondo. La edificación
generalmente ocupa 80% del terreno, mientras que 20% restante se emplaza entre la
calle y la casa, espacio que frecuentemente tiene piso y es utilizado como
terraza o cochera, pero casi nunca cuenta con vegetación, si bien en algunas
viviendas se encontraron árboles de limón o naranja agria, incluso en la parte posterior. De cualquier manera, el área
verde es irrelevante en la totalidad del área construida, tal como lo
constatamos con la evidencia del trabajo de campo y las fotografías aéreas.
Este
fraccionamiento es considerablemente grande, lo conforman 1,843 casas. El área
de donación que mide alrededor de 28,513 m2, y que representa 6.2%
del área vendible, está ocupada por escuelas de preescolar, primaria y
secundaria, mercados y pequeños parques emplazados en cuchillas desarticuladas
que parecen más bien espacios residuales, y que en algunas manzanas se
confunden con los lotes de las hileras de casas (figura ii).
Precisamente
llama la atención que en este asentamiento habitado por 6,803 personas no haya
un verdadero parque recreativo central. El parque más grande es triangular y mide
2,400 m2. Bajo esta escasa disposición de áreas públicas, las áreas
verdes se emplazan en pocos parques, no en todos, y abarcan 2,617 m2.
Asimismo, el camellón que atraviesa el fraccionamiento, y mide 1,106 m de largo
y 2.5 m de ancho, nada más tiene unos cuantos árboles que, en otras condiciones
no representarían mucho, pero que en este asentamiento, dada la escasez de
vegetación, se vuelven relevantes. En resumen, contabilizando parques y
camellones, a cada habitante de Pacabtún le corresponde 0.8 m2 de
área verde pública.
3.3. San Antonio
Xluch
En San Antonio
Xluch, los propietarios vendieron sus terrenos sin intervención de agentes
inmobiliarios en la década de 1980, y las viviendas se fueron construyendo
paulatinamente a lo largo de varias décadas. Su población corresponde al sector
de bajos ingresos.[19] La densidad de población es
67.9 habitantes y 16.6 casas por hectárea. Además, la colonia se emplaza en una
de las zonas de la ciudad que presenta mayor arbolado.
La traza de calles en manzanas de 100x100 m, aunada a la densidad de
viviendas y a las mínimas dimensiones de las construcciones por los exiguos
ingresos de los residentes, permite amplios centros de manzana arbolados. En
los frentes, entre la calle y la casa cuentan con espacios de tres metros,
aproximadamente, donde es muy común la presencia de grandes árboles, lo que
genera un paisaje muy verde, de abundante vegetación. Los frutos de los árboles
y las plantas que crecen en los solares de esta colonia son consumidos y
aprovechados, dado que la vegetación es una mezcla que favorece tanto el ornato
como la producción de alimentos.
Los equipamientos
de la colonia, que ocupan una extensión de 22,000 m2, constan de
escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, un parque, una cancha
de beisbol, un centro comunitario y una iglesia. Entre estas áreas públicas, en
general, llama la atención el conjunto de grandes árboles en las escuelas; la
cancha de beisbol es de pasto, y únicamente la iglesia carece de vegetación, de
modo que a cada habitante le corresponden 2.6 m2 de áreas verdes
provenientes de los equipamientos.[20]
Esta reducida proporción de espacios verdes públicos en este asentamiento se
compensa con los espacios arbolados privados. El trazo de las manzanas conlleva
a la conformación de lotes que miden de 30 a 50 m de fondo, a diferencia de los
fraccionamientos de viviendas en serie que tienen fondos de 16 a 25 m
(dependiendo de si es zona residencial o popular). Las superficies resultantes
de los solares arrojan una gran extensión de área vendible.
3.4. San Damián
La colonia San
Damián fue creada durante el periodo 1950-1970, se ha ido poblando lenta y
paulatinamente. Los vecinos perciben ingresos muy heterogéneos, por lo que este
asentamiento se puede considerar como de clase media.[21]
La densidad de su población es de 54.5 habitantes y 16.8 viviendas por
hectárea.
La traza de las
manzanas de San Damián no sigue un patrón homogéneo. Las hay de 80 a 100 m por
lado, y algunas son irregulares (figura ii).
Al igual que el trazo de calles, la dimensión de los lotes, la posición de la
vivienda en el lote y el tamaño de ésta son muy variables, lo cual explica las
diferencias en las superficies y densidad de las áreas verdes y arboladas en
los centros de manzana. Encontramos lotes de 20, 10 y hasta de 6 m de frente,
con fondos de hasta de 50 m. Hay viviendas que cuentan con una sola habitación,
y otras de ocho habitaciones y más, de una y
dos plantas. Estas casas, las más grandes de la colonia, generalmente no
cuentan con árboles. El remetimiento de la vivienda es normalmente de 5
m, aunque unas cuantas tienen hasta 10 m, espacio que se utiliza para
estacionamiento y para tener pequeños arbustos.
Los equipamientos
como la iglesia, escuelas y campo deportivo ocupan una extensión aproximada de
19,764 m2, cuyas áreas verdes y con árboles suman 9,211 m2,
cantidad que equivale a un total de 3.7 m2 de vegetación por
habitante, porcentaje que aunado a la ausencia de árboles y plantas al frente
de las casas en algunas calles, refleja un paisaje muy árido. De hecho, en el
límite norte de la colonia se ubica una avenida que constituye el único elemento
público con árboles grandes, aunque ajeno a este asentamiento.
En los casos aquí
expuestos se aprecian claramente diferentes tipologías de asentamiento
habitacional, y por eso se eligieron para documentar este estudio. Sus áreas
verdes públicas por habitante van de 0.8 a 3.7 m2, y si a esta
cantidad, en el contexto general de la ciudad, le sumamos los parques que por
sus dimensiones y diseño tienen jerarquía urbana,[22]
y se encuentran en diferentes puntos, tenemos 1,113,100 m2, que
divididos entre la población de Mérida en el 2010, representan 1.3 m2 por
persona, así que es evidente que ni al sumar los parques urbanos los habitantes
logran tener los 9 m2 que marca la oms,
ni qué decir de los 15 que señala la onu.
De acuerdo al
Reglamento de Construcción, las áreas verdes mínimas para el centro de barrio
deberían tener 15% del total del asentamiento. Sin embargo, como ya quedó
demostrado en los casos estudiados, van de 0.5 a 2.0% del total de la
superficie del asentamiento. En la norma, el área de donación destinada a áreas
verdes, iglesia, escuela, mercado, cancha deportiva, juegos infantiles, etc.,
debe ser 17% del área vendible para los conjuntos habitacionales populares, y
9% para los de vivienda media y residencial, sin especificar qué superficie le
corresponde a cada uno de los equipamientos (Gobierno del Estado de Yucatán,
1985).
4. Análisis y
discusión de áreas verdes y sostenibilidad en Mérida
La oms establece que como
mínimo en una ciudad debe haber 9 m2 de área verde por habitante y
la onu menciona 15 m, que son
parámetros de los que disponemos para aproximarnos a una cobertura adecuada. En
Mérida, de acuerdo con los datos del ayuntamiento tenemos 6.9 m2 por
habitante, nuestros cálculos por colonia y fraccionamiento arrojan 5 m2
por habitante (incluyendo aquellos parques de jerarquía urbana), en San Damián,
y 2.1 m en Pacabtún, el mejor y peor de los asentamientos habitacionales
estudiados. Realidad, que lejos de mejorar, continúa con el predominio del
modelo de vivienda unifamiliar horizontal y expansivo y con la ausencia de una
normatividad clara, precisa y cabalmente respetada.
Esta situación,
que podría ser grave en cualquier ciudad, en la nuestra es sumamente insalubre
dadas las altas temperaturas durante siete meses del año. Como se ha indicado,
las islas de calor no están en las áreas del centro, como en otras ciudades,
sino en los fraccionamientos de la periferia de Mérida. La reducción de
temperaturas mediante la distribución y densidad adecuada de la vegetación,
específicamente de la cobertura arbórea, reduciría el consumo de energía (para
aquellos que tienen posibilidad de tener aires acondicionados) y crearía
ambientes menos agresivos para todos.
Las áreas verdes
y arboladas en Mérida, independientemente de si es naturaleza o segunda naturaleza,
son los elementos de la dimensión ecológica que brinda servicios ambientales y
que permiten una ciudad sostenible. La falta de espacios verdes para la
interacción social en Merida es claramente ilustrada por el fraccionamiento
Pacabtún donde 6,803 habitantes tienen únicamente 0.8 m2 de área
verde pública por habitante, incluyendo el camellón, los insignificantes y
diseminados parques recreativos y demás equipamientos. Si bien este es el caso
más grave, los otros asentamientos estudiados también tienen déficit de
espacios de vegetación para recreación y socialización, tales son los casos de
San Antonio Cinta que cuenta con 2.4 metros por residente, San Antonio Xluch,
2.6 y San Damián, 3.7, comprendidos en parques recreativos, equipamientos
escolares y deportivos.
No obstante la
insuficiencia, los asentamientos que no son fraccionamientos de vivienda en
serie y cuyo establecimiento es anterior a la década de 1970 tienen un área
central donde se concentran los equipamientos y los espacios de vegetación, a
diferencia de los fraccionamientos en los cuales dichas áreas son espacios
residuales de la lotificación. La ausencia de parques y jardines públicos que
promuevan la convivencia y la interacción ha llevado al uso predominante de las
plazas comerciales como espacios de intercambio social y recreativo. Lugares
privatizados que reprimen la interacción entre los diferentes grupos sociales.
La falta de
sitios de recreación al aire libre que promuevan el intercambio social ha
conducido a una erosión del capital social, lo cual se manifiesta en las
escasas agrupaciones vecinales que trabajan por intereses comunes. La carencia
de espacios abiertos y parques para la activación física y el ejercicio (Ward,
2013) también se manifiesta en la salud física de los habitantes: Yucatán ocupa
el primer lugar a nivel nacional con sobrepeso en la población infantil
(36.3%), el quinto lugar en adolescentes (38.2%) y el cuarto en adultos
(74.4%). Situación que se agrava si se considera que México se ubica en los
primeros lugares entre los países con mayor obesidad (Gobierno del Estado de
Yucatán, 2013). Dolencia que no es del todo atribuible a la falta de áreas
verdes pero es innegable que la ausencia de éstas conduce a las actividades
recreativas sedentarias que contribuyen al sobrepeso y obesidad.
La construcción
de vivienda, que se convirtió en uno de los sectores económicos más rentables y
productivos de Mérida y del país (Bolio, 2007) se ha caracterizado por un
modelo de vivienda unifamiliar horizontal poco creativo y repetitivo hasta el
hartazgo, que deja poco espacio libre de construcción, así como por conjuntos
habitacionales carentes de parques y áreas arboladas. Dinámica que ha
desembocado en una ciudad dispersa con largos recorridos con su consecuente
intensidad en el consumo de energía, islas de calor en los grandes
fraccionamientos y escasez de espacios recreativos. La hegemonía del mercado de
vivienda como elemento rector en la planeación urbana muestra la falta de
equilibrio en las dimensiones de la sostenibilidad, armonía que es
indispensable para la transición a la ciudad sostenible. Los gobiernos locales,
lejos de alentar y promover nuevas propuestas
de vivienda y asentamientos habitacionales que estén en armonía con el
medio ambiente y la arborización, participan directa o indirectamente en la
construcción de desarrollos inmobiliarios. Asimismo, la edificación de
fraccionamientos de vivienda en serie también conviene a los gobiernos, pues de
esa manera ostentan el título de “entidad eficiente en el plano del crecimiento
económico”, tanto por los empleos y el comercio que generan como por el hecho
de dotar de vivienda a la sociedad. La organización y participación social que
promueva la creación y mantenimiento de parques y jardines es prácticamente
inexistente en nuestra ciudad. Fuera de los partidos políticos y agrupaciones
religiosas contamos con pocas estructuras sociales o de vecinos. Hay erosión
del capital social, retiro de vida colectiva, menos actividades cívicas, menos
expectativas de la sociedad. Esto no es exclusivo de nuestra ciudad, en los
países de América Latina hay poco capital social (UN-Habitat, 2009), que se
asocia a la diversidad étnica (Florino, s.a.), pero también con la desigualdad
económica y social.
La participación
ciudadana es indispensable para la gobernanza. La falta de intervención y, por
lo tanto, la distancia con la gobernanza relacionada a la arborización no
distingue grupos socioeconómicos, cuando menos no se manifiestan en las
diferentes zonas de Mérida, ciudad que esta claramente dividida por grupos de
ingresos. Las diferencias de arborización por zonas se deben más a la tipología
de los asentamientos que al interés que tienen los diferentes sectores por el
incremento de la cobertura vegetal. Situación que es evidente cuando se
observan las zonas oriente y poniente de la ciudad, habitadas por la población
de ingresos medios, que con pocas excepciones muestran baja cobertura arbórea
(menos de 5%), debido por un lado a la presencia de grandes fraccionamientos de
vivienda en serie y por otro, porque los residentes, no muy limitados
económicamente, tienden a ampliar sus casas.
La reglamentación
y el manejo inapropiado del arbolado y áreas verdes urbanas dan cuenta de que
no se tiene una cultura en pro de la naturaleza. Con pocas excepciones, la
comunidad no demanda áreas verdes, no protesta ante la poda indiscriminada de
árboles que se hace a favor del cableado público, ni se manifiesta ante el
estrangulamiento de árboles en los camellones para ampliar el arroyo vehicular,
tampoco cuando pasa la aplanadora que arrasa con todo ser vivo para preparar el
terreno de los nuevos fraccionamientos. Ni qué decir del poco interés de la
sociedad en tener, conservar o sembrar árboles en sus viviendas.
Es probable que
la distancia con la naturaleza que tenemos sea más una cuestión de gobernanza y
de capital social y no producto de la indiferencia ciudadana, es decir, los
individuos pueden darle un alto valor a la naturaleza pero no existen los
mecanismos de participación y organización para su fomento y defensa y, por
otro lado, sus espacios privados son muy limitados para dar cabida a árboles y
a vegetación. Esta es una interrogante que habría que aclarar en futuras
investigaciones.
Conclusiones
La firma de
tratados y acuerdos tendentes a la sostenibilidad ambiental a nivel global y
las recomendaciones que hacen los organismos internacionales a las naciones
para un adecuado desarrollo ambiental y social tienen que llevarse al ámbito
local para dejar de ser sólo buenas intenciones. Es en esta escala donde se
implementan los mecanismos de participación que lleven a una gobernanza
efectiva que pueda equilibrar las dimensiones de la sostenibilidad ambiental, social
y económica.
Para que haya una
gobernanza efectiva en pro de la naturaleza es preciso partir del capital
social del que disponemos y desarrollar acciones tendientes a fortalecerlo. La
demanda de áreas verdes, su planeación, creación y mantenimiento son
oportunidades para experiencias compartidas, alentar sentimientos de
pertenencia y crear un lenguaje común basado en el cuidado de la naturaleza.
Los parques, jardines y áreas arboladas podrían ser el punto de partida para el
rescate y consolidación del capital social.
Es preciso
restarle hegemonía al mercado y a las inversiones y darle mayor peso al
desarrollo social y a la armonía ecológica. Las áreas verdes y el arbolado
urbano representan solamente uno de los elementos de la sostenibilidad, esto tendría
que hacerse extensivo a otros aspectos tendentes a una ciudad sostenible, tales
como el consumo de productos y el manejo de desechos, el uso de energías
renovables, la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, entre
otros.
Bibliografía
Alanís, Glafiro
(2005), “El arbolado urbano en el área metropolitana de Monterrey”, Ciencia ualn, VII (1), Universidad Autónoma de Nuevo
León, Monterrey, pp. 20-32.
Ayuntamiento de
Mérida (2003), “Programa de desarrollo urbano de la ciudad de Mérida 2003”,
<http://www.merida.gob.mx/Ayunta2004/principal_desurbano.htm>, 18 de
junio de 2006.
Ayuntamiento de
Mérida (2004), “Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida”, DiarioOficial
del Gobierno del Estado de Yucatán,
14 de enero de 2004, Mérida, Yucatán,<http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/pdfs/Archivos2004/construccion.pdf>,
15 de febrero de 2012.
Ayuntamiento de
Mérida (2005), “Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico
del Municipio de Mérida”, Diario Oficial del Estado de Yucatán, 15 de diciembre de 2005, Mérida,
Yucatán, <http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/pdfs/Archivos2005/proteccion_ambiente.pdf>,
febrero de 2012.
Ayuntamiento de
Mérida (2010a), “Programa de desarrollo urbano de la ciudad de Mérida 2010”,
Dirección de Desarrollo Urbano, <http://isla.merida.gob.mx/serviciosInternet/wsSIDU/html>, 10 de febrero de 2011.
Ayuntamiento de Mérida (2010b), “Plan Municipal de Desarrollo: Mérida 2010-2012”, <http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/gobierno/contenido/plan_mun/plan_municipal-puntos.htmhttp://isla.merida.gob.mx/serviciosInternet/wsSIDU/html>, 10 de febrero de 2011.
Barlett, Peggy (ed.) (2005), Urban place,reconnectingwiththe
natural worl, TheMassachussettsInstitute of TechnologyPress, Cambridge,
pp. 1-34.
Baycan, Tüzin y Peter Nijkamp
(2009), “Planning and management of urban green
spaces in Europe: comparative analysis”, Journal of Urban Planning and
Development, 135 (1), American Society of Civil Engineers, Nueva York, pp. 1-12.
Bolio, Jorge
(2000), “La expansión urbana de Mérida”, Cuadernos de
Arquitectura de Yucatán,
núm. 13, Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura, Mérida, pp.
1-11.
Bolio, Jorge (2007), “El escenario habitacional en la zona
metropolitana de Mérida”, en Luis Ramírez (coord.), En la ruta del petróleo. Impactos de una eventual
explotación petrolera en Yucatán, tomo II, Fundación Plan Estratégico de Mérida a. c., Mérida, pp. 119-194.
Canto, Raúl y
María Milagrosa Pérez (2003), “Comportamiento térmico en la ciudad de Mérida”,
en Lucía Tello-Peón y Alfredo Alonzo Aguilar (coords.), Evolución
y estrategia del desarrollo urbano en la península de Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán,
Merida, pp. 173-194.
Carrillo, Luis (2005), “El efecto isla de calor”, Gaceta Universitaria, pp. 8,<http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/388/388-8.pdf>,
20 de febrero de 2012.
Cerón, Ileana,
Esther Sanyé, Jordi O. Solà, Juan I. Montero, Carmen Ponce y Joan Rieradevall
(2013), “Towards a greensustainablestrategyfor social neighbourhoods in
LatinAmerica: Case from social housing in Merida, Yucatan, Mexico”, Habitat
International, vol.
38, Elsevier, Cambridge, pp. 47-56.
Colding, Johan, Jakob Lundberg y Carl Folke (2006),
“Incorporatinggreen-areausergroups in urbanecosystemmanagement”, Ambio:Journal of the Human
Environment, 35 (5), Royal SwedishAcademy of Sciences, Stockholm,
pp. 237-244.
Conagua
(Comisión Nacional del Agua) (s.a.) Normales climatológicas para Mérida,
Yucatán periodo 1981-2000, Servicio Meteorológico Nacional, http://smn.cna.gob.mx/observatorios/historica/merida.pdf, 10 de febrero de 2012.
Duhau, Emilio
(1998), “Instancias locales de gobierno y gestión metropolitana”, en Gustavo
Garza y Fernando Rodríguez (comps.), Normatividad urbanística en las
principales metrópolis de México,
El Colegio de México, México, pp. 75-86.
Ernstson, Henrik, SverkerSörlin y Thomas Elmqvist
(2008), “Social movements and ecosystem services, the role of social network
structure in protecting and managing urban green areas in Stockholm”, Ecology and Society, 13 (2),
Resilience Alliance, Stockholm, pp.1-27.
Fernández, Roberto (1994), “Problemáticas ambientales y procesos
sociales de producción del hábitat: territorio, sistemas de asentamientos,
ciudades”, en Enrique Leff (comp.), Ciencias
sociales y formación ambiental, unam-Gedisa
Editorial, Barcelona, pp. 223-286.
Florino, Daniel (s.a.), “Sustainablecities and
governance: What are theconnections?”, en Daniel A.
Mazmanian e Hilda Blanco (eds.), Handbook of sustainablecities, Edward Elgar
(en prensa).
Fonseca,
Francisca (2008), “Procesos de ruptura y continuidad entre la naturaleza y
sociedad en la ciudad moderna”, Papers. Revista de Sociologia, núm. 88, UniversitatAutònoma de
Barcelona, Barcelona, pp. 141-151.
Freire, Milla (2007), “Sustainablecities: the role of local governance
in managingchange”, ponencia presentada en el Symposiumon A Global Look at
Urban and Regional Governance: TheState-Market-CivicNexus, EmoryUniversity,
18-19 de enero, Atlanta.
Frumkin, Howard (2005),
“Thehealth of places, thewealth of evidence,” en PeggyBarlett,
(ed.), Urban Place,
Reconnectingwiththe Natural World,TheMassachussettsInstitute of
TechnologyPress, Massachussetts, pp. 253-269.
García,
Enriqueta (2004), Modificaciones al sistema de
clasificación climática de Köppen para adaptarlo a las condiciones de la república
mexicana, Universidad
Nacional Autónoma de México, México.
Garzón, Beatriz, Noemí Brañes, M. Laura Abella y Ana Auad (2004),
“Vegetación urbana y hábitat popular: el caso de San Miguel de Tucumán”, Revista invi, 49 (18),
Universidad de Chile, Chile, pp. 21-42.
Gidlöf, Anita y EvyÖhrström (2007), “Noise and
well-being in urbanresidentialenvironments: Thepotential role of
perceivedavailabilitytonearbygreenareas”, Landscape and UrbanPlanning,
83 (2-3), Elsevier, London, pp. 115-126.
Girardet,
Herbert (2001), Creando ciudades sostenibles, Ediciones Tilde, Valencia.
Gobierno del
Estado de Yucatán (1985), “Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán”, Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 26 de Septiembre de 1985, <http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/orden_juridico/Yucatan/Leyes/nr91rf1.pdf>,
25 de marzo de 2011.
Gobierno del
Estado de Yucatán (1999), “Ley de Protección al Ambiente del Estado de
Yucatán”, Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 23 de Abril de 1999, <http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/orden_juridico/Yucatan/Leyes/nr223rf1.pdf>, 25 de marzo de 2011.
Gobierno del
Estado de Yucatán (2013), Secretaría de
Salud, <http://www.salud.yucatan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=
view&id=717>, 8 de mayo de 2013.
Gómez, Francisco, Nuria Tamarit y José Jabayoles
(2001), “Green zones, bioclimaticsstudies and human comfort in
thefuturedevelopment of urbanplanning”, Landscape and UrbanPlanning,
55 (4), Elsevier, London, pp. 151-161.
Hardoy, Jorge, Diana Mitlin y David Satterthwaite
(2001), Environmentalproblems
in anurbanizingworld, findingsolutionsforcities in Africa, Asia and Latin
American”, EarthscanPublicationsLtd, London and Sterling.
Harvey, David
(2010), “Organizarse para la transición anticapitalista”, Forum Social Mundial
2010, Porto Alegre, <http://www.vientosur.info/documentos/Harvey.pdf>, 12
de octubre de 2010.
Hill, Karen (2001), “New urbanism and nature: green
marketing and theneotradicionalcommunity”, UrbanGeography, 22 (3),
Royal GeographicalSociety-Institute of British
GeographersUrbanGeographyResearchGroup, London, pp. 220-248.
Inegi (Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e informática) (2000 y 2010), XII y XIII,
Censo General de Población y Vivienda, inegi,
México.
James, P., K. Tzoulas, M.D. Adams, A. Barber, J. Box,
J. Breuste, T. Elmqvist M. Frith, C. Gordon, K.L. Greening, J. Handley, S.
Haworth, A.E. Kazmierczak, M. Johnston, K. Korpela, M. Moretti, J. Niemela, S.
Pauleit, M.H. Roe, J.P. Sadler, C. Ward Thompson (2009),
“Towardsanintegratedunderstanding of greenspace in
theEuropeanbuiltenvironment”, UrbanForestry and UrbanGreening, 8 (2), Elsevier,
Oxford, pp. 65-75.
Köchli, Daniel y Peter Brang (2005),
“Simulatingeffects of forestmanagementonselectedpublicforestgoods and services,
a case study”, ForestEcology
and Management, 209 (1-2), Elsevier, Amsterdam, pp. 57-68.
Leff, Enrique
(2002), Saber ambiental, sustentabilidad, racionalidad,
complejidad, poder,
Siglo XXI- pnuma-unam, México.
Lezama, José
Luis y Judith Domínguez (2006), “Medio ambiente y sustentabilidad urbana”, Papeles
de Población, núm.
049, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, pp. 154-176.
López, Ina
(2008), “Arbolado urbano Mérida Yucatán y su relación con aspectos
socioeconómicos, culturales y de la estructura urbana de la ciudad”, tesis de
maestría, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional, Mérida.
López, Óscar y
Héctor Toledo (2003), “Informes Técnicos. Estudio de la seguridad de las
edificaciones de vivienda ante la incidencia de viento”, Secretaría de
Gobernación-Centro Nacional de Prevención de Desastres, México, pp. 1-79.
Maco, Scott y Gregory McPherson
(2002), “Assessing canopy cover over streets and sidewalks in street tree
populations”, Journal of Arboriculture, 28 (6),
International Society of Arboriculture, Champaign, pp. 270-276.
McMichael, Anthony (1999), “Urbanisation and urbanism
in industrialisednations, 1850-present: implicationsforhealth”, en Lawrence
Schell y Stanley Ulijaszek (eds.), Urbanism, Health and Human Biology in IndustrialisedCountries,
Cambridge UniversityPress, Cambridge, pp. 21-45.
Morales, Carlos,
Delfino Madrigal y Lidia González (2007), “Isla de calor en Toluca, México”, Ciencia
Ergo Sum, 14 (3),
Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, pp. 307-316.
Neuvonen, Marjo, TuijaSievänen, SusanTönnes y
TerhiKoskela (2007), “Access togreenareas and thefrequency of visits –A case
study in Helsinki”, UrbanForestry
and UrbanGreening, 6 (4), Elsevier, Helsinki, pp. 235-247.
Newton, Julie (2007), “Well-being and the natural
environment: a briefoverview of theevidence”, <http://www.fondazionesvilupposostenibile.it/documents/Riferimenti/NEWTON%20Wellbeing%20and%20Nature%2007.pdf>,
18 de abril de 2013.
nsii (Nacional
StaticalInstitute of Italy) (2001), “Environmentalsustaninabilityindicators in
urbanareas: anitalian experiencia”, Conference of EuropeanStatisticians, 1-4
octubre de 2001, Ottawa, <http:www.unece.org/stats/documents/2001/10/env/wp.16.e.pdf>,
13 de julio de 2009.
ocde
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) (2011), “Towards
Green Growth”, Bulletin Desarrollo Sustentable, <http://www.oecd.org/document/10/0,3746,en_2649_37465_
47983690_1_1_1_37465,00.html>,
8 de febrero de 2012.
Ojeda, Olga (1999),
“La cooperación ambiental internacional en la era de la globalización”, en
Ricardo Valero (coord.), Globalidad: una mirada alternativa, Centro Latinoamericano de la
Globalidad-Miguel Angel Porrúa, México, pp. 97-150.
Oliveira, Sandra, Henrique Andrade y Teresa Vaz
(2011), “Thecoolingeffect of greenspaces as a contributiontothemitigation of
urbanheat: A case study in Lisbon”, Building and Environment, 46 (11),
Elsevier, Amsterdam, pp. 2186-2194.
Pérez, Susana
(2010), Segregación, recreación y calidad de vida en Mérida, Universidad Nacional Autónoma de
México, México.
Perry, Thomas y RizwanNawaz (2008),
“Aninvestigationintotheextent and impacts of hardsurfacing of domesticgardens
in anarea of Leeds, UnitedKingdom”, Landscape and UrbanPlanning, 86
(1), Elsevier, London, pp. 1-13.
pnuma
(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) (2011), “Hacia una
economía verde. Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la
pobreza”, <http://www.pnuma.org/eficienciarecursos/documentos/GER_synthesis_sp.pdf>,
24 de enero de 2012.
Romero, Hugo,
Ximena Toledo, Fernando Órdenes y Alexis Vásquez (2001), “Ecología urbana y
gestión ambiental sustentable de las ciudades intermedias chilenas”, Ambiente
y Desarrollo, XVII
(4), Centro de Investigación y Planificación para el Medio Ambiente, Santiago,
pp. 45-51.
Satterthwaite, David (1997),
“Sustainablecitiesorcitiesthat contribuye tosustainabledevelpment?”, UrbanStudies,
34 (10), University of Glasgow, Glasgow, pp. 1667-1691.
Sick, Thomas y KarstenBruun (2007),
“Do greenareasaffecthealth? Resultsfrom a Danishsurveyonthe use of greenareas
and healthindicators”, Health and Place, 13 (4), Elsevier, Oxford, pp.
839-850.
Stabler, Linda, Chris Martin y Anthony Brazel (2005),
“Microclimates in a desertcitywererelatedtoland use and vegetationindex”, UrbanForestry and UrbanGreening, 3
(3-4), Elsevier, Amsterdam, pp. 137-147.
Sullivan, William (2005), “Forest, savanna, city:
evolutionarylandscapes and human funetioning”, en PeggyBarlett (ed.), Urban place, reconnectingwiththe natural world,
ThemitPress, Cambridge, pp.
237-252.
Sorensen, Mark,
ValerieBarzetti, KariKeipi y John Williams (1998), “Manejo de las áreas verdes
urbanas”, Documento de las buenas prácticas,
núm. 109, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, pp. 1-74.
Sullivan, William (2005), “Forest, savanna, city:
evolutionarylandscapes and human functioning”, en PeggyBarlett (ed.), Urban place, reconnectingwiththe natural world,
The MIT Press, Cambridge, pp. 237-252.
Tyrväinena, Liisa, KirsiMäkinenb y JasperSchipperijnc
(2007), “Tools formapping social values of urbanwoodlands and othergreenareas”,
Landscape and UrbanPlanning,
79 (1), Elsevier, London, pp. 5-19.
Tzoulas, Konstantinos, KaleviKorpela, Stephen Venn,
VesaYli-Pelkonen, AleksandraKaźmierczaka, JariNiemelac y Philip Jamesa (2007),
“Promotingecosystem and human health in urbanareasusing Green Infrastructure: A
literaturereview”, Landscape and
UrbanPlanning, núm. 81, Elsevier, London, pp. 167-178.
uady (Universidad Autónoma de Yucatán) (2013), Facultad de
Ingeniería, Centro Meteorológico, http://www.unionyucatan.mx/external?url=http://www.estacionclimatologica.ingenieria.uady.mx, 9 de mayo de
2013.
UN-Habitat (UnitedNations Human SettlementsProgramme)
(2009), PlanningSustainableCities, Global Reporton Human Settlements 2009, <http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=555&cid=5607>,
8 de mayo de 2013.
Van-Herzele, Ann y
TorstenWiedemann (2003), “A monitoringtoolfortheprovision of accesible
anattractiveurbangreenspaces”, Landscape and UrbanPlanning, 63 (2), Elsevier, London, pp. 109-126.
Wackernagel, Mathis y William Rees (1996), Ourecologicalfootprint: reducing human
impactontheearth, New SocietyPublishers, Gabriola Island.
Ward, Catharine (2013), “Activity, exercise and
theplanning and design of outdoorspaces”, Journal of EnvironmentalPsychology,
núm. 34, Elsevier, London, pp. 79-96.
Whitehead, Mark (2003), “Re
analysingthesustainablecity: nature, urbanisation and regulation of
socio-environmentalrelations in theuk”,
UrbanStudies,
40 (7), University of Glasgow, Glasgow, pp. 1183-1206.
Yang, Jun, JoeMcBride, JinxingZhou y ZhenyuanSun
(2005), “Theurbanforest in Beijing and its role in air pollutionreduction”, UrbanForestry and UrbanGreening, 3
(2), Elsevier, Amsterdam, pp. 65-78.
Recibido:
2 de julio de 2012.
Reenviado: 10 de abril de 2013.
Aceptado:
19 de septiembre de
2013.
Susana Pérez Medina.
Mexicana. Es doctora en urbanismo por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Actualmente es auxiliar de investigación en el Departamento de Ecología
Humana del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, unidad Mérida y
profesora en la Universidad Marista de Mérida. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I. Sus líneas de investigación son segregación urbana,
áreas verdes y de recreación, sostenibilidad urbana, pobreza y desigualdad.
Entre sus últimas publicaciones destacan: Segregación,
recreación y calidad de vida en Mérida,
Universidad Nacional Autónoma de México, México (2010); “Políticas públicas de
combate a la pobreza en Yucatán 1990-2006, Gestión y Política Pública, Centro de Investigación y Docencia Económica a. c., México,pp. 291-329 (2011);
“Condiciones habitacionales y pobreza
en Yucatán. Un acercamiento etnográfico en contextos urbanos”, Memoria de Congreso Nacional de Vivienda 2013, unam, México, pp. 117-136 (2013).
Ina Susana López Falfán. Mexicana. Maestra en ciencias en la especialidad de
Ecología Humana por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados el
Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida, México. Actualmente estudiante
del doctorado en ciencias del Instituto de Ecología, A. C. en Xalapa, Veracruz,
México, en la Red de Ambiente y Sustentabilidad. Su línea de investigación es
la ecología urbana, principalmente en relación con el arbolado urbano y con la
percepción social de la diversidad en las ciudades.