Análisis de la
movilidad urbana de una ciudad media mexicana, caso de estudio: Santiago de
Querétaro
Urban mobility analysis of a mexican
middle city, case study: Santiago de Querétaro
Saúl Antonio
Obregón-Biosca
Eduardo
Betanzo-Quezada*
Abstract
Urban
planning policies require knowledge provided by mobility studies. Answer
questions as: what are the patterns of trips? or, what
are the reasons for our trips? Among others, show information about the current
territorial situation. This work examines current trip patterns in the urban
area of Queretaro, gathered from an origin-destination survey. Data were
analyzed through descriptive statistics and causal relationships between
transport and socio-economic characteristics of individuals. Results show the
trips patterns, reasons and preferences on the existing means of
transportation, being income a significant factor of modal choice.
Keywords: urban trips, means of transportation, population,
Mexico.
Resumen
Las políticas
de ordenación urbana territorial requieren del conocimiento que aportan los
estudios de movilidad cotidiana. Responder preguntas del tipo ¿cuáles son los patrones de
desplazamientos? o ¿qué
medio empleamos?, entre otras, refleja información sobre la situación
espacio-territorial actual. Este trabajo analiza los patrones actuales de los
desplazamientos en la Zona Conurbada de Querétaro (zcq) a partir de una encuesta origen-destino, mediante
estadística descriptiva y relaciones causales entre el transporte y las
características socioeconómicas. Los resultados revelan los patrones, motivos y
preferencias en los medios de transporte existentes, al respecto, el ingreso es
un factor significativo en la elección del medio.
Palabras clave: viajes urbanos,
medios de transporte urbanos, población, México.
* Universidad Autónoma de Querétaro, México. Correos-e: saul.obregon@upc.edu,
betanzoe@uaq.mx
Introducción
La movilidad
es una necesidad básica del ser humano porque el desplazamiento de un punto a otro
permite al individuo realizar sus tareas cotidianas; por otra parte, el
transporte es un bien altamente cualitativo y diferenciado y existen viajes con
distintos propósitos y a diferentes horas del día.
La dinámica de
las ciudades modernas se caracteriza por altos índices de movilidad de personas
y bienes, dinámica que se asocia a la dimensión física de las actividades de la
población y a su distribución territorial: mientras más crece la ciudad, más
induce a realizar desplazamientos de mayor longitud. Sin embargo, la longitud
de esos desplazamientos en las grandes ciudades inhibe o dificulta la
posibilidad de realizarlos a pie, por lo que se recurre a un modo de transporte
que reduzca el tiempo de su trayecto (Rabaza, 2009).
Así, es indudable
que en las grandes ciudades resulta necesario un sistema de transporte
eficiente y adecuado para atender las necesidades de la población, un sistema
que posibilite, de manera adecuada, la movilidad y accesibilidad en las
actividades realizadas. Si bien la dotación de transporte en algunas ocasiones
influye de forma indirecta como potencializador del crecimiento económico y
social en un área dada (Obregón-Biosca, 2010), en el aspecto laboral su
carencia también puede constituir una barrera (por costos, cobertura, entre
otros) que impida a potenciales trabajadores acceder al empleo. Sobrino (2007)
expone que las mejoras en el transporte y el cambio en la accesibilidad como
producto de obras viales influye directamente en el comportamiento de los
desplazamientos por motivo de trabajo.
El objetivo de
esta investigación es determinar los patrones de viaje y su correlación con las
características socioeconómicas de los habitantes de la Zona Conurbada de
Querétaro (zcq), en México,
partiendo de las siguientes tres hipótesis: en la primera, el ingreso es el
factor determinante para la elección del medio de transporte; la segunda
sugiere que el usuario del transporte privado no encuentra incentivos y
condiciones para utilizar los medios masivos y no motorizados; y la tercera
propone que las características de explotación del sistema de transporte
público desalientan su uso a los no usuarios del medio.
A continuación se
exponen algunos elementos que permiten estructurar un marco de referencia, en
el contexto de trabajos realizados por investigadores iberoamericanos, con el
propósito de seleccionar las variables más significativas para su aplicación en
un caso de estudio.
1. La movilidad y
accesibilidad en entornos urbanos
Las personas
se mueven constantemente por las ciudades con diferentes motivos de viaje:
trabajo, estudio, salud, ocio, entre otros (Merlin, 1996). En una perspectiva
más amplia, Henry (1998) trata el concepto de movilidad como la manera en que
un individuo realiza un programa de actividades en sus dimensiones espaciales y
temporales. Así, un viaje responde a cierto motivo y utiliza un determinado
medio a una hora específica del día.
Ahora bien, las
transformaciones territoriales en las que están inmersos los espacios
metropolitanos permiten alcanzar un número de destinos más dispersos y alejados
del hogar para realizar un mayor número de actividades (Gutiérrez y García,
2005). Así, la movilidad se materializa a nivel espacial en los desplazamientos
generados en virtud de las necesidades cotidianas de los individuos. Mientras
que los desplazamientos son el resultado de la ubicación del hábitat y de las
actividades, su distribución en el área urbana da lugar a la separación de los
puntos origen y destino que son la causa de dichos movimientos (Valero, 1984).
Por su parte,
Ortúzar y Willumsen (2008) definen el concepto de movilidad como una medida de
la facilidad o dificultad de realizar desplazamientos de un origen a un destino
específico, mientras que Giacobbe et al. (2009) mencionan que ésta cumple un rol muy importante en el análisis del
desarrollo urbano, y que permite una doble lectura: puede ser entendida como la
facilidad o dificultad con la que las personas acceden a lugares, o como la
posibilidad o imposibilidad de acceder a servicios y lugares.
En este sentido,
el sistema de transporte en una ciudad debe resolver las necesidades
principales de los ciudadanos (comida, mercado, trabajo, salud y educación) de
forma sostenible. Por ello, Pardo (2005) insiste en que la accesibilidad es el
principal factor en la movilidad, y la define como la disponibilidad de un
ciudadano para movilizarse y la posibilidad de acceder a sus necesidades.
La accesibilidad
potencializa las oportunidades de empleo, tal como Suárez y Delgado (2007) lo
analizan obteniendo que las zonas con mayor accesibilidad tienden a tener una
producción más alta por trabajador y los estratos de ingreso bajo tienen
menores oportunidades de empleo en cercanía al lugar de residencia, lo que los
obliga a pagar una alta proporción de sus ingresos en transporte para encontrar
empleo formal. Como ya se mencionó en la primera hipótesis, el análisis
realizado en el presente trabajo reforzará la magnitud que tiene el ingreso
como factor determinante en la elección del medio de transporte.
1.1. Los entornos
urbanos y la conformación de los transportes
La movilidad cotidiana es un elemento de gran interés en el estudio de
diferentes temas que van desde el transporte urbano hasta la estructura urbana,
en este sentido, Casado (2008) realiza una revisión crítica de las diferentes
fuentes de información e investigaciones desarrolladas en México que utilizan
el análisis de la movilidad cotidiana de la población, las cuales coinciden en
que frecuentemente se replican en los ámbitos metropolitanos los problemas
asociados a una creciente población y movilidad.
El modelo urbano
desempeña un papel central en los costos de transporte, en este sentido,
Fuentes (2009) realiza una investigación en Ciudad Juárez, México; identificó
que las zonas de menores ingresos son las que emplean con mayor frecuencia el
transporte público y en ellas se realiza un menor número de viajes motorizados
por persona al día, con tasas de entre 0.54 y 0.88, mientras las zonas con
ingresos medianos y altos emplean de forma intensiva el vehículo privado con
tasas de entre 0.92 a 1.8.
La correlación
entre la estructura espacial urbana y el transporte se muestra reflejada en la
duración y la distancia del viaje, influyen factores como la alta densidad de
la población, el valor del suelo, la tenencia de la vivienda, el balance entre
empleos y hogares y la proporción de casas alquiladas.
El efecto del policentrismo se explica en el hecho de que los
trabajadores periféricos se trasladan a los subcentros y no al distrito central
de negocios; entonces, al disminuir los costos de viaje los establecimientos
suburbanos tienen la oportunidad de disminuir el salario. Fuentes (2009)
concluyó, en su caso de estudio, que la localización espacial de los
trabajadores y empleos son consistentes con las predicciones de los modelos
neoclásicos de la economía urbana de Alonso (1964), Mills (1972) y Muth (1969),
ya que observó que la población con mayor ingreso eligió vivir más cerca de su
centro de trabajo porque tiene posibilidades de pagar costos de suelo más altos,
disminuyendo sus tiempos de trayecto al centro laboral.
La población con menor ingreso se asienta en las áreas de bajos valores del suelo, a mayor distancia de los
centros laborales, lo cual influye en el incremento de sus costos de viaje. No
obstante, identificó que el proceso de descentralización del empleo no
significó menores tiempos de viaje. El
contexto que analizó presenta distorsiones, ya que los trabajadores no se
establecieron cerca de los centros de empleo en respuesta al alto costo del
suelo urbano, inducido a la vez por la localización de dicho tipo de
actividades, este costo influyó en la decisión de establecer sus viviendas a
mayor distancia con el consecuente incremento en el costo del viaje. Lo
anterior confirma lo expuesto por Giuliano y Small (1993), pues la decisión de
las personas a localizar su residencia cerca de su lugar de trabajo depende de
factores diferentes a los costos de viaje.
Por su parte,
Suárez y Delgado (2010) emplearon modelos estadísticos para analizar la
movilidad residencial en la ciudad de México sosteniendo, al observar
influencia del lugar de trabajo sobre la elección de residencia, que existe un
proceso de co-localización entre empleos y vivienda.
Susino
et al. (2007)
analizan los factores relacionados como causas, y también como consecuencias,
del incremento de movilidad en Andalucía; obtienen que la causa principal de la
transformación de la organización y estructura del sistema urbano es
consecuencia parcial de cambios en la estructura ocupacional y de los mercados
locales de trabajo; así dichos factores han contribuido al aumento de la
movilidad.
Ahora bien, un
enfoque del transporte público de personas, desde una perspectiva hacia los
trabajadores según Ocaña y Urdaneta (2005), indica que éste se
asegura la movilidad desde la residencia al empleo, y que, al ser masivo,
condiciona en gran medida la actividad y la economía urbana; por lo anterior,
reflexiona acertadamente que el transporte no es un fin en sí mismo, sino un
medio para mejorar las condiciones de vida de una ciudad. Concluye que la
política no debe centrarse en el concepto simplista de movilizar a los
usuarios, sino de incrementar de manera global el bienestar de los habitantes y
la productividad urbana.
1.2. El sistema de
transporte urbano
Ortúzar (2000)
define al Sistema de Transporte Urbano como la interacción de una red
(infraestructura), un sistema de gestión y un conjunto de medios que compiten o
se complementan. Ocaña y Urdaneta (2005) lo conciben como la vinculación de
tres subsistemas que son transporte público, tráfico e infraestructura vial y
de transporte en el ámbito urbano. El subsistema de transporte público incluye
la prestación del servicio (infraestructuras, vehículos, organizaciones
operadoras, autoridades de tutela como ministerios, gobiernos regionales y
locales), los usuarios (organizados o no), las relaciones entre ellos y el
marco legal. A partir de lo anterior, a continuación se realiza una breve
reflexión general sobre los medios de transporte analizados en el caso de
estudio presentado en este artículo.
Respecto a un
sistema de transporte público, su objetivo, según Mundó (2002: 209), es “el
traslado eficiente, cómodo y seguro de personas entre los distintos lugares
donde se emplazan y desarrollan las actividades urbanas, facilitando la
integración entre ellos”. Debido a las características económicas propias de
los países en desarrollo, el transporte colectivo urbano se presenta como el
medio de transporte predominante y, como menciona Pardo (2005), por tener una
organización informal y desorganizada que induce efectos ambientales negativos
y de seguridad; señala que para que este medio de transporte sea sostenible
requiere de un trabajo de fondo sobre las organizaciones y su formalidad así
como de su sostenibilidad en términos económicos, ambientales y sociales.
Existen experiencias respecto a reestructuraciones de sistemas de transporte
público como en García (2006) y Rojas y Mello (2005), quienes coinciden en la
necesidad de que los transportes colectivos urbanos sean de calidad en las
ciudades de países en desarrollo.
La finalidad de
las vialidades es generar accesibilidad y permitir la movilidad de las
personas, no obstante, en la mayoría de las ciudades de México se favorece el
transporte en vehículos privados dejando a un lado políticas enfocadas al
transporte masivo. En el caso de Santiago de Querétaro. 44.93% de los
desplazamientos en la ciudad se realizan en automóvil privado (ya sea como
conductor o acompañante), en este sentido Rabaza (2009) advierte que el empleo
prioritario del automóvil como medio de transporte motivará la saturación de
las vialidades, y Delgado et al. (2003) detallan que otros factores
que inducen la congestión vial incluyen una infraestructura vial inadecuada,
incompleta y carente de continuidad.
Pardo (2005)
describe al automóvil como el enemigo principal del transporte sostenible al
citar a autores como Cervero (1998) y Gannon et al. (2001); dicha afirmación la sustenta
bajo los siguientes argumentos: es individual, tiene un elevado costo, genera
desigualdad, implica una inversión muy grande para muy pocos (en términos de
infraestructura urbana), y necesita de mucho espacio urbano para subsistir. Además, tiene desventajas en el
mayor nivel de accidentalidad, baja capacidad (máximo cinco pasajeros), influye
en la dispersión urbana, y está correlacionado con la depresión de los
habitantes.
El medio de
transporte no motorizado es definido por Pardo (2005) como individual y privado
(lo mismo que el automóvil y la motocicleta). Expone que esta categoría incluye
la bicicleta, caminar y patinar. Para él, caminar es el medio de transporte que
menor energía requiere, es autopropulsor, la única necesidad para existir es el
cuerpo y la gran mayoría de las personas utilizan este medio durante algún
momento de un día. Menciona como desventaja la reducida velocidad (cinco km/h)
y la dificultad para cubrir grandes distancias (Hook, 2003).
Valero (1984) menciona que los desplazamientos que se realizan a pie son
los más frecuentes en cualquier circunstancia, y los relaciona directamente con
la edad de las personas; afirma que estos viajes aumentan progresivamente
conforme aumenta la edad, las personas mayores de 65 años son las que realizan
la mayor proporción de viajes a pie, porque de alguna manera disminuyen sus
actividades de largas distancias.
Pardo (2005)
apunta que la bicicleta es un medio en el cual es posible recorrer distancias
medias (varia la distancia dependiendo de la condición física del usuario),
enlista ventajas: no emite polución directa, bajo costo de mantenimiento o uso,
requiere poco espacio urbano, y genera poca accidentalidad en su mayoría de
bajo impacto (en comparación con los motorizados). Finaliza aseverando que su
uso es una actividad física que mejora la salud, así como una forma de
recreación.
2. Descripción del
ámbito de estudio
La zcq se localiza en el estado de
Querétaro de Arteaga, en el centro de México, territorialmente está inmersa en
tres municipios: Corregidora, El Marqués y Santiago de Querétaro. En
coincidencia con otras áreas en América Latina, la de Querétaro ha mostrado
recientemente una expansión territorial muy drástica. Si bien demográficamente
ha crecido a ritmos mayores que otras áreas urbanas mexicanas similares (de
456,458 habitantes en 1990 a 801,940 en el 2010) la extensión de la superficie
donde se ubican las actividades que pueden considerarse incorporadas a este
conglomerado ha crecido a ritmos mucho mayores.
La mancha urbana
de la zona experimentó un intenso crecimiento en las décadas recientes, pues en
1970 su superficie era de 31 km2, mientras en 1992 alcanzó los 101
km2 y para el año 2002 llegó a los 130 km2 (Cobo, 2008).
Este diferencial en los ritmos de crecimiento demográfico y territorial se
expresa, de manera obvia, en la reducción de la densidad poblacional por unidad
de superficie. Tan sólo este decremento de la densidad, sin tomar en cuenta
otros elementos, implica el surgimiento de modificaciones relevantes en
diferentes situaciones que tienen que ver con la movilidad.
Si se considera que las dinámicas de ubicación habitacional y de
emplazamiento de centros de trabajo se han mantenido de forma relativamente
autónoma y siguiendo las prevalentes en 1970, se infiere que los
desplazamientos crecieron en extensión. No es sólo el alargamiento de los
viajes el único efecto de este crecimiento desmesurado del territorio ocupado
por actividades urbanas, ni su
equivalente incremento en tiempo de viaje, tasa de motorización, y desgaste
vehicular de los propios pasajeros y automovilistas, o la inferencia que de ahí
puede derivarse: peores situaciones de congestión, contaminación y
accidentalidad (cuestiones que tendrán que ser demostradas y cuantificadas),
sino que posiblemente las prácticas de movilidad han sido modificadas de manera
diversa.
2.1. Diagnóstico del
transporte de personas en el ámbito de estudio
A partir de la década de los ochenta del siglo pasado comienzan a
perfilarse los primeros signos de una ocupación diferente en el sentido de que
las empresas industriales no necesariamente se instalaron en la mancha urbana
ya constituida o en sus inmediaciones, sino en cierta lejanía de ésta.
Este patrón de
emplazamiento industrial se aceleró al inicio del siglo xxi y, en paralelo, se construyeron nuevos desarrollos
inmobiliarios, una construcción y
ampliación de vías rápidas urbanas, mientras que las características del
servicio del sistema de transporte público de pasajeros no evolucionaron
mayormente.
Cabe mencionar que no existen carriles preferenciales para el
transporte público, éstos se mezclan con el tráfico privado, compiten por el pasaje, no usan
cívicamente los carriles de las vialidades (entrecruzamientos indiscriminados a
lo largo del recorrido), e influyen la congestión tal como lo demostró Ramírez
(2012) al emplear microsimulación de
tráfico.
Respecto a los
efectos en el gasto familiar en transporte, este artículo mostrará una primera
aproximación, no obstante, requieren ser estudiados con más detalle. Los
prestatarios del transporte público están constituidos en su mayoría en
organizaciones. No obstante, como en muchas ciudades latinoamericanas, la
propiedad y gestión que se presenta con los concesionarios corresponde a igual
número de unidades, lo que indica que el esquema hombre-camión no ha evolucionado, afectando la
rentabilidad y el servicio eficiente a la ciudadanía.
Transconsult (2004) expone que la forma de explotación hombre-camión ocasiona una serie de deficiencias que dificultan un
adecuado desempeño del sistema de transporte público en Querétaro y enumera los
siguientes efectos: a) Disputa
individualizada por el mercado donde cada individuo tiene como objetivo
maximizar su utilidad; b) Nulo o bajo
aprovechamiento de las economías de escala, gran parte de las compras de
refacciones se hacen de manera individual; c) Fomento de la presencia de cotos de poder, donde los líderes
sindicales y su gente son los beneficiados por las pequeñas economías de escala
que se logran hacer; d)Ánimo a la corrupción en
su relación más simple gobierno-líder sindical, pues no se da acceso a los
individuos a los procesos de gestión; e) Excesivos
costos de explotación en el sistema; y f) Falta de seguridad
laboral para los conductores, pues cada uno de ellos tiene una relación
individual empleado-patrón, la mayoría de las veces sin cobertura de servicios
de salud.
La demanda de
pasajeros en el sistema de transporte público, según el Centro Queretano de
Recursos Naturales (cqrn, 2003),
se incrementa a una tasa anual de 2.1%, tasa inferior al crecimiento
poblacional; lo que indica, en principio, una mayor participación del
transporte privado en la movilidad de Querétaro. Así, se observa un efecto indefectible
en la modificación de la tasa de motorización y en el porcentaje de viajes en
automóvil al tiempo que repercute en inhibición de movilidad no obligada de
personas no propietarias y usuarias de automóviles.
3. Metodología
Molinero y Sánchez (2003) mencionan que la encuesta O-D permite obtener
información actualizada sobre el número de viajes y la ubicación de las
principales zonas atractoras y generadoras de éstos, así como
predecir el comportamiento del usuario y las necesidades de desplazamiento de
los habitantes; también clasifica sus necesidades con la finalidad de brindar
un mejor servicio y conoce la demanda potencial, la atendida y la insatisfecha.
El tipo de
muestra que se utilizó para la encuesta O-D en la zcq fue estratificada, descrita por Picco et
al. (2010) como la
división de estratos de una población; en cada una de ellas los elementos
deberán ser homogéneos respecto a las variables en estudio. Se toma una muestra
de cada estrato, lo que aumenta la precisión de las estimaciones; es decir,
ciertas variables independientes no serán aleatorias, por ejemplo un rango de
ingreso (Ortúzar y Willumsen, 2008).
Se consideró como
unidad básica geográfica de la subdivisión de la zcq el Área Geoestadística Básica (Ageb),
que es la unidad estadística territorial básica del Instituto Nacional de
Geografía e Informática de México (inegi,
2010). En el caso en particular, es posible considerar que el interior
de cada zona (Ageb) presenta características similares, de lo anterior se
obtuvo la función para cada una, que nos ofrece la probabilidad de uso del
medio de transporte en relación con el ingreso.
Se realizó la
estimación a partir de un muestreo aleatorio simple con la fracción que le
corresponde a cada estrato para cada subpoblación, tal como expone Ortúzar y
Willumsen (2008). Se considera la totalidad de hogares en la zcq y, siguiendo las recomendaciones de
Bruton (1985), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) (s.f.), Ibeas et
al. (2007) y Ortúzar
y Willumsen (2008), se obtuvieron 2,819
hogares a encuestar de un total de 156,600, pues la población de la zcq, según los resultados del Censo
Nacional de Vivienda del año 2010, es de 801,940 habitantes.
Así, se
entrevistaron 1.5% de los hogares (es decir 2,349), más 20% (470) por cualquier
tipo de error (Sedesol, s.f.), tal como no-respuestas, o algunos cometidos por
los entrevistadores y la gente de campo; se distribuye la muestra a partir del
número de hogares por Ageb.
Como advierten
Ibeas et al. (2007)
estamos en presencia de un trabajo con una muestra enorme y los problemas
intrínsecos inducen a que en muchos organismos, especialmente en países en vías
de desarrollo, se piense que estos tamaños son esenciales y que se requieren
tamaños de hasta 20% más grandes en la encuesta con el fin de afrontar pérdidas
eventuales de validación, como lo sugiere Sedesol (s.f.).
El trabajo de
campo se realizó con el apoyo de 125 alumnos de licenciatura y maestría de la
Universidad Autónoma de Querétaro, entre noviembre del 2010 y febrero del 2011
(exceptuando el periodo vacacional de diciembre). El cuestionario se aplicó a
individuos mayores de siete años preguntando a cada uno de ellos de manera
individual sobre todos los desplazamientos que realizaron el día anterior con
una duración en tiempo de viaje mayor a cinco minutos, y al jefa(e) de familia
sobre de los principales desplazamientos de residentes ausentes en el momento
de aplicar el cuestionario. Se encuestó de martes a sábado, siempre y cuando el día anterior no hubiese sido festivo o se presentara
un fenómeno natural que modificara los patrones de viajes.
Así, se obtuvo
información de las características socioeconómicas de cada uno de los miembros
del hogar, preferencias reveladas tales como el medio utilizado en los viajes
realizados y su motivo, completando con características como el tiempo
invertido en cada uno de ellos, tiempos de espera en parada para transporte
público, evaluaciones de las características de la movilidad, entre otros, y
preferencias declaradas, así como por ejemplo en el caso de los no usuarios de
transporte público si lo utilizarían si es que mejorara la calidad del
servicio, y a los no usuarios de bicicleta su preferencia para emplear dicho
medio en caso de mejoras en infraestructura exclusiva. La zona de estudio comprendió
331 Ageb.
Para lograr el
objetivo del presente artículo se empleó estadística descriptiva para explicar,
entre otras, las siguientes variables: las características socioeconómicas de
los usuarios de cada medio de transporte, el tiempo empleado en sus viajes,
número de viajes, motivos. A la vez, se emplearon regresiones lineales para
determinar relación entre valoración del sistema y las características
socioeconómicas de los individuos. A partir de preguntas sobre la valoración
del servicio de transporte público se analizaron los parámetros de calidad del
servicio, tomando como base el análisis de Sánchez y Romero (2010). Por último,
se realizaron nueve modelos logit de respuesta binaria para determinar
la influencia de características socioeconómicas en la elección de medios de
transporte.
Es necesario
definir algunos parámetros para que el lector internacional comprenda el contexto. El primero es el tipo de cambio de pesos de
los Estados Unidos Mexicanos (mxp)
a dólares de los Estados Unidos de América (usd),
se calculó al año de la investigación empleando el promedio del 2010 a partir
de los datos publicados por el cefp
(2013) y determinados por el Banco de México, el resultado fue de 12.636 pesos
mexicanos por dólar. El segundo, el salario mínimo diario en la región de
estudio (C) de 54.47 pesos mexicanos (4.31 dólares) en el año 2010.
4. Resultados y
discusión
En esta
sección se presentan los resultados socioeconómicos obtenidos de la aplicación
de la encuesta en la zcq, los
desplazamientos, medios y motivos, la valoración de las condiciones actuales de
la movilidad, las características de los viajes en vehículos motorizados y en
medios no motorizados, un análisis comparativo sobre las perspectivas para la
transferencia del transporte privado al público y finalmente, una serie de
modelos de elección discreta que sostienen la primer hipótesis de esta
investigación.
4.1. Resultados
socioeconómicos
Antes de
mostrar los resultados detallados de la encuesta O-D, cabe mencionar que el género y el número de viviendas con vehículo
obtenidos en la encuesta fueron contrastados con los resultados del censo del
año 2010 reportados por el inegi
con el fin de validar la información recabada, se obtuvo una diferencia del
0.5% en el género (49% de hombres, el inegi
reporta 48.5%) y de 0.47% en el número de viviendas con vehículo (se obtuvo
65.47% y el inegi reporta 65%).
Entre la información obtenida se destaca que 28.47% de los residentes de la zcq tienen un ingreso de hasta dos
salarios mínimos diarios (smd);
32.33% de más de dos a cuatro y 39.2% de más de cuatro smd. De los encuestados, 57.24% reportaron percibir un
ingreso económico y 28.33% presenta un nivel máximo de estudios terminados de
bachillerato, 24.85% de licenciatura y 23.3% de secundaria.
4.2.
Desplazamientos, medios y motivos
El porcentaje
de empleo de los medios de transporte, respecto a todos los desplazamientos
realizados en la zcq, se reparte
de la siguiente manera: en autobús público 38.5%, automóvil (conductor) 36.34%,
a pie 11.53%, automóvil (acompañante) 8.59%, automóvil rentado-taxi 2.02%,
autobús de empresa 0.99%, motocicleta 0.97%, bicicleta 0.72%, autobús escolar
0.39%, y otro medio 0.04%.
Ello muestra que
en el área de estudio 47.92% de los desplazamientos se hace en automóvil, taxi
y motocicleta, en 39.88% se emplea un medio de transporte masivo, y 12.25% un
medio no motorizado. La tasa media de desplazamientos es de 2.44 viajes diarios
por individuo al día, alrededor de 1,032,000 desplazamientos diarios; el tiempo
promedio empleado es de 27.64 minutos.
El motivo de los
viajes en un día típico laboral se reparte de la siguiente manera: 18.13%
trabaja en el sector servicios, 12.09% asistir a la escuela, 5.66% compras,
4.42% asuntos personales, 3.35% trabajo en el sector industria, 2.31% acompañar
personas, 2.3% recreación, 1.78% ir a comer, 1.62% relacionado con el trabajo,
0.99% de salud, 0.73% trabajo en el sector primario, 0.45% practicar deporte,
2.12% otro motivo y 44.04% para regresar
al hogar. En cuanto al número de desplazamientos diarios, la población muestra
la siguiente distribución: de los individuos, 79.19% realizan dos viajes
diarios, 19.49% tres y cuatro viajes, 4.12% entre cinco y nueve
desplazamientos, y más de diez viajes 0.21%.
4.3. Valoración de
las condiciones actuales de la movilidad en la zcq
Estado de la infraestructura: una parte del cuestionario se enfocó a
que los entrevistados valoraran algunas condiciones y costos referentes al
transporte en la zcq. En este
sentido, el primer punto se encauzó a que la población valorara las condiciones
actuales de movilidad en la zona; al respecto, el entrevistador pedía al
entrevistado que valorara el estado de la infraestructura vial, acceso a los
sistemas de transporte, entre otros. Las respuestas fueron las siguientes: muy
malas, 17.05%; malas, 9.67%; aceptables, 44.08%; buenas, 22.94%; y muy buenas,
6.26%.
Nivel tarifario: un
segundo punto se dirigió a la tarifa del billete de transporte, se les preguntó
cuál consideran que es la tarifa adecuada para un buen sistema de transporte
público (es decir, moderno y eficiente), las respuestas del total de la
población encuestada: menos de 4 pesos, 12.38%; entre $4 y $4.99, 29.78%; entre
$5 y $5.99, 35.91%; entre $6 y $6.99, 12.5%; más de $7, 5.82%; y 2.99% no sabía
cual sería la tarifa adecuada.
Transbordos: el
tercer punto se relacionó a la incursión de transbordos en una misma tarifa del
billete de transporte. Se les preguntó cuánto estarían dispuestos a pagar para
llegar a su destino pudiendo utilizar varias líneas de transporte, las
respuestas del total de la población encuestada fueron: menos de $4, 3.99%;
entre $4 y $4.99, 12.98%; entre $5 y $5.99, 20.89%; entre $6 y $6.99, 18.8%; más de $7, 34.56%; y 8.01% no sabía cual sería
la tarifa adecuada.
4.4. Características
de los viajes en vehículos motorizados
Respecto a las
características socioeconómicas de los usuarios del vehículo privado se destaca
un alto porcentaje de varones (77.5%), un nivel medio y alto de ingreso (69%
con un ingreso de cuatro y más smd),
84.22% de los usuarios es el jefe(a) de familia y 87.91% percibe salario. En
cuanto al nivel de estudios, las tasas más altas reportadas fueron de 40.98%
con estudios terminados de licenciatura, 21.62% de bachillerato y 15.38% de
secundaria.
En cuanto a las
principales ocupaciones de los usuarios, 27.5% son empleados, 22.94%
profesionistas y 10.44% comerciantes. Respecto al número de desplazamientos,
67.53% de los individuos realizan dos viajes diarios, 24.59% tres y cuatro
viajes, y 7.88% más de cinco desplazamientos, el máximo reportado fueron diez.
Si bien hay
interés en los usuarios del vehículo privado en emplear el transporte público
(véase apartado 4.6.1.), la gráfica iv
muestra porqué los usuarios del vehículo privado no
utilizan el transporte público. Al eliminar a los usuarios de vehículo privado
que no están interesados en utilizar el transporte público (tp) se puede clasificar la
responsabilidad del prestatario, de la autoridad reguladora, o de ambos como
factor de disuasión en el uso del tp.
Prestatarios:
responsables del trato al usuario, forma de manejo, estado físico del autobús,
acceso a discapacitados y la comodidad, es responsable de que 65.3% de los
usuarios potenciales no empleen el tp.
Si bien algunos de estos puntos están regulados directamente por el Estado a
través de los títulos de concesión, los vicios en la evaluación del sistema
incitan a su incumplimiento.
Autoridad reguladora: tiene responsabilidad en la cobertura del sistema y en
los tiempos de trayecto, afectan en 30.7% la disuasión en su uso. Un punto que
directamente ambos sectores gestionan es la tarifa del sistema y tiene un
impacto directo en 4%. Respecto a este último punto, en esta investigación se
realizó un análisis de costos de operación para determinar la tarifa técnica
del billete de transporte público. Dicho estudio tomó como referencia a la
empresa mejor organizada del sistema.
Antecedentes con
los cuales coincidimos son expuestos por Transconsult (2004), que menciona que
la tarifa de Querétaro es una de las más elevadas de México, producto de una
sobreoferta de unidades que ocasiona bajos niveles de captación y de
utilización de los vehículos. Se está hablando de una tarifa plana de 6.50
pesos mexicanos por realizar un viaje en una unidad, pues el billete no incluye
transbordos. El costo técnico de la tarifa sin utilidad ni impuestos obtenido
por esta investigación a partir del procedimiento recomendado por Molinero y
Sánchez (2003) fue de 3.99 pesos mexicanos a costos del año 2010.
También se obtuvo
respuesta sobre dónde los usuarios de automóvil aparcan sus vehículos; 19.94%
lo hacen en un aparcamiento público, 38.20% en un privado, 40.92% en la vía pública y 0.74% en un espacio diferente. El plano i, parte a, muestra los orígenes y
destinos de los viajes en las Ageb de la zcq
en la hora de máxima producción de viajes, entre las 7:00 y 8:00 h, (gráfica i) se observa que aún con su reciente
expansión y dispersión continúa siendo una ciudad relativamente monocéntrica en
los destinos de las actividades, y si se relacionan orígenes de los viajes se
confirma la relación de uso de este medio con los valores medios y altos de
suelo, tal como se muestra en el plano ii
y gráfica ii.
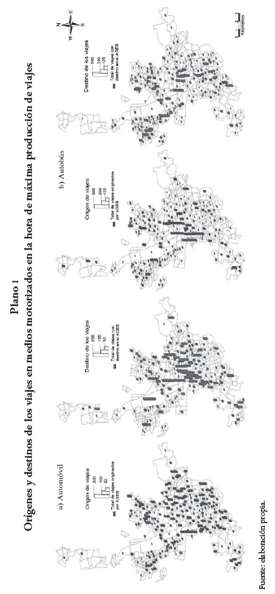
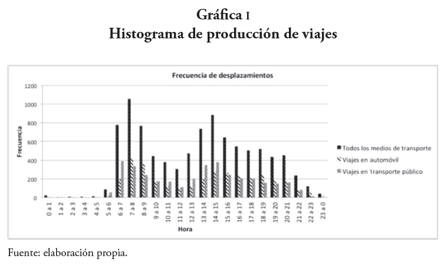
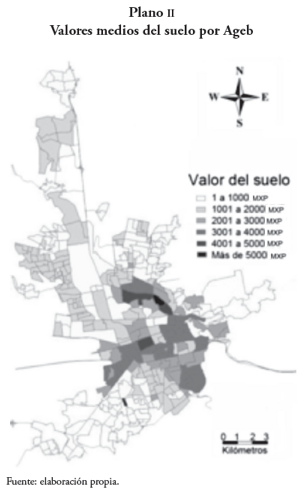

Respecto a las
características socioeconómicas de los usuarios del transporte público se
destaca un mayor porcentaje de mujeres (51.28% de los usuarios) y un bajo
ingreso económico (68.63% con ingresos menores a cuatro smd), 61.72% de los usuarios es el jefe(a) de familia y
63.8% percibe salario.
En cuanto al
nivel de estudios, las tasas más altas reportadas fueron de 31.78% con estudios
terminados de secundaria, 26.65% de bachillerato y 15.57% de licenciatura. En
cuanto a las principales ocupaciones de los usuarios, el 27.32% son empleados,
19.7% se dedica al hogar y 12.58% son estudiantes, como actividad principal.
Lostiempos de viaje en vehículo se muestran en la gráfica vii.
Lostiempos de
camino a la parada de autobús se distribuyen de la siguiente forma: hasta dos
minutos, 6.99%; de dos a cuatro minutos, 19.56%; de cuatro a seis minutos,
46.18%; de seis a ocho minutos, 1.78%; de ocho a 10 minutos, 0.82%; de 10 a 15
minutos, 19.08%; de 15 a 20 minutos el 3.65%; y 1.95% más de 20 minutos. En lo
que concierne a los intervalos entre unidades, éstos son breves, en este
sentido Transconsult (2004) expone que la frecuencia media es de 12.4 unidades
en la hora de máxima demanda. Los tiempos de espera en la parada reportados son
los siguientes: 45.03% de los usuarios de transporte público espera en la
parada hasta cinco minutos, el 33.94% hasta 10 minutos, el 14.68% hasta 15
minutos, el 4.4% hasta 20 y el 1.96% más de 20 minutos.
Esta intensidad
en la prestación del servicio de transporte en los principales corredores de la
ciudad ha favorecido de manera importante a los usuarios en términos de tiempos
de espera; sin embargo, influye en el encarecimiento del servicio por la baja
ocupación en las unidades mencionada anteriormente; además de influir en el
congestionamiento por la misma presencia de las unidades de tp y en una mayor emisión de gases
contaminantes. En cuanto al número de viajes 81.5% de los usuarios de tp realizan dos viajes diarios; 15.83%
tres y cuatro viajes; y 1.67% más de cinco desplazamientos, el máximo reportado
fueron siete.
Los usuarios del
servicio de tp valoraron la
comodidad a bordo de las unidades, sus respuestas fueron las siguientes: muy
mala, 15.7%; mala, 12.4%; aceptable, 39.53%; buena, 27.72%; y muy buena, 4.65%.
Se realizaron regresiones con el fin de
demostrar si la percepción en la valoración de la comodidad tiene
correlación con las variables tales como el grado de educación y el ingreso,
siendo el grado de educación el único coeficiente estadísticamente
significativo. El signo negativo en la ecuación nos refleja el efecto que tiene
un mayor grado de educación respecto a una expectativa de comodidad, la
regresión obtenida es la siguiente:
|
Comodidad =
5.76 -0.147grado de educación |
||||
|
Predictor Constante Grado de
educación |
Coeficiente 5.7617 -0.14714 |
SE Coef 0.2875 0.06832 |
T 20.04 -2.15 |
P 0.000 0.032 |
Se les pidió a
los usuarios de tp que valoraran
la seguridad del servicio, sus respuestas fueron las siguientes: muy mala,
18.99%; mala, 15.51%; aceptable, 33.72%; buena, 24.23%; y muy buena, 7.56%.
Otra solicitud fue que valoraran el tiempo de viaje a bordo de las unidades,
sus respuestas fueron las siguientes: muy malo, 12.82%; malo, 12.24%;
aceptable, 34.76%; bueno, 33.01%; y muy bueno, 7.19%. Respecto a la seguridad y
la valoración del tiempo de viaje no se encontró un coeficiente
estadísticamente significativo, como fue en el caso de la comodidad.
Respecto a la
tarifa del billete de transporte se les preguntó cuál consideraban que era la
adecuada para un buen sistema de transporte público (es decir, moderno y
eficiente), en el mismo sentido, se incluyó otra pregunta relacionada a la incursión
de transbordos en una misma tarifa del billete de transporte (¿cuánto estarían
dispuestos a pagar para llegar a su destino pudiendo utilizar varias líneas de
transporte?), las respuestas a estas dos preguntas se muestran en las gráficas v y vi.
No obstante, debido a la cobertura y número de unidades que sirve a la ciudad,
el porcentaje de usuarios que requiere de transbordos es bajo actualmente, de
esto se hablará a continuación.
Existen dos tarifas en el transporte público, la preferencial que se le
aplica a estudiantes de nivel medio y superior, adultos mayores y personas con
discapacidad con un costo de 3.50 pesos mexicanos, y la normal para el resto de
la población. De los viajes realizados en transporte público, 13.9% fueron
sufragados mediante tarifa preferencial, de los cuales, 5.2% de dichos usuarios
requirió realizar un trasbordo efectuando nuevamente el pago. 86.1% fue
realizado con tarifa normal, 6% de los
cuales realizó trasbordo.
Al considerar que 22.25% de los usuarios de transporte se encuentran en
el rango de edad entre 15 y 25 años (edad normal de estudio del nivel medio y
superior), la investigación arrojó que sólo 28.3% de los individuos en dicho
rango de edad reportó pagar con tarifa preferencial. El plano i, parte b, muestra los orígenes y
destinos de los viajes en transporte público en las Ageb de la zcq en la hora de máxima demanda para
este medio de transporte (entre las 14:00 y 15:00 h), al igual que en vehículo
privado se observa el centralismo, y al relacionar con el plano ii los destinos de los viajes, se nos
confirma, a partir de los orígenes, que los individuos que emplean este medio
de transporte residen en zonas de bajo valor de suelo.
4.5. Viajes en
medios no motorizados
Respecto a las
características socioeconómicas de los individuos que se desplazan
principalmente a pie, las mujeres son las que realizan el mayor porcentaje de
desplazamientos (52.22%), por edad, se observa un mayor uso de este medio en
individuos entre 10 y 30 años (48.9%), lo que corrobora que los usuarios dentro
del entorno domiciliario son, en su mayoría, hijo(a)s (46.56%). Los
desplazamientos a pie son realizados principalmente por personas de bajos
ingresos (59.31% percibe hasta dos salarios mínimos diarios) y dependientes (el
72.86%), en cuanto a la ocupación principal, 48.09% de los desplazamientos los
efectúan individuos quienes realizan algún tipo de estudio, y 22.65% individuos
se dedican al hogar.
El grado máximo de estudios concluidos de los reportados fue secundaria
(con 31.38%), bachillerato (con 28.06%) y primaria (con 18.88%). En cuanto al
número de desplazamientos, 79.84% de los individuos realizan dos viajes
diarios, 14.13% tres y cuatro viajes, y 6.03% más de cinco desplazamientos, el
máximo reportado fueron doce. Los principales motivos de del viaje son los
siguientes: 44.53% del total de los desplazamientos son para ir a la escuela,
16.06% trabajo en el sector servicios, 15.33% de compras, 5.6% de regreso a
casa, y 4.38% acompañar a otra persona.
En el plano iii, parte a, se muestran las líneas de
deseo de los desplazamientos a pie con una duración mayor a cinco minutos y con
zona origen-destino diferente (del total de los viajes reportados a pie, 35%
son intrazonales), se observa la concentración en la principal zona universitaria
de la región (zu), además cómo
estos viajes se encuentran concentrados en cuatro zonas bien diferenciadas,
incluido el centro de la ciudad (zc),
por las principales arterias viales que influyen en cierta medida a la no
permeabilidad del territorio (Junyent, 2001, desarrolla una investigación que
aborda a detalle el tema del efecto barrera inducido por los corredores
viarios).
En cuanto a las
características socioeconómicas de los usuarios de bicicleta, la mayoría de los
desplazamientos son efectuados por varones (70.83%) e individuos entre 20 y 30
años (54.16%). Respecto al ingreso, son realizados principalmente por personas
con bajo ingreso económico (64.29% con ingreso diario de hasta cuatro smd), los cuales, en su mayoría,
perciben salario (70.83%). De los viajes, 25% son efectuados por individuos que
realizan estudios y 25% por empleados. El grado máximo de estudios concluidos
de los reportados fue bachillerato (29.17%), licenciatura (25%) y primaria
(24.99%).
En cuanto al
número de desplazamientos, 69.57% de los individuos realizan dos viajes
diarios, 17.39% tres y cuatro viajes, y el 13.05% más de cinco desplazamientos,
el máximo reportado fueron ocho. En este medio, como en el automóvil,
lógicamente es empleado el encadenamiento, pues en 44% de los viajes el motivo
fue regresar a casa. Los individuos que se desplazan en bicicleta exponen que
no emplean el tp por los
siguientes motivos: a 11% no le interesa, 0% por la tarifa, 11% mencionó que la
parada le queda lejos, 22% por el trato al usuario y forma de manejo, el 0% por
el estado físico del autobús, 22% por los tiempos de trayecto y 22% por la
comodidad.
El plano iii, parte b,
refleja las líneas de deseo de los desplazamientos en bicicleta, se observa
atracción hacia las zonas industriales (zi)
y universitarias (zu) y en cierto
grado hacia el centro de la ciudad. En su mayoría no son desplazamientos que
rebasen los cuatro kilómetros de longitud.
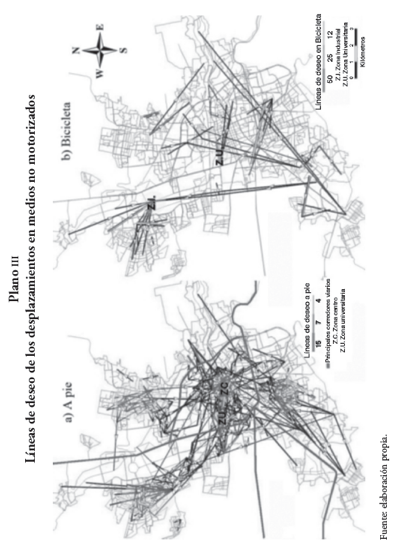
4.6. Análisis
comparativo: perspectivas para la transferencia del transporte privado al
público
4.6.1. Comparación
de percepciones entre los usuarios de los diferentes medios de transporte
En este apartado se compararán las diferentes percepciones dependiendo
del medio de transporte empleado en los desplazamientos. La gráfica iii muestra el porcentaje de respuestas
referentes a la valoración de la movilidad en la zcq dependiendo del medio de transporte que emplea el
individuo. Se observa que los usuarios de
tp tienen una mayor percepción negativa de las condiciones para
desplazarse en la ciudad. En el cuestionario se evaluaba a través de un puntaje
de cero a nueve, resulta que 66.47% expuso una nota entre cero y cinco a las
condiciones para desplazarse.
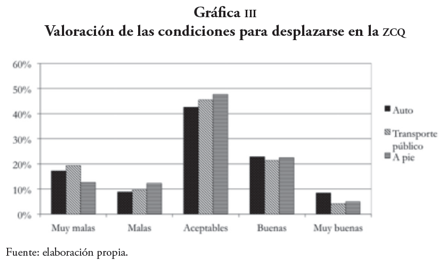
Al comparar a los
usuarios de automóvil con los que se desplazan a pie, respecto al principal motivo
por el cual no se emplea el transporte público (gráfica iv), se observa un alto porcentaje de usuarios de automóvil
que no les interesa el tp,
mientras que a los viajeros a pie perciben como principal disuasor el trato al
usuario y el costo del viaje (como ya se mencionó, estos individuos muestran un
menor ingreso respecto a los usuarios de automóvil). Ahora bien, los usuarios
de vehículo privado expresan la comodidad y el tiempo de viaje como principales
disuasores.
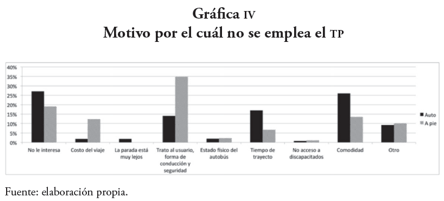
Se preguntó si emplearían el tp en
caso de que dicho servicio mejorara,
es decir, un servicio moderno, eficiente, con buen trato, mejores tiempos de
viaje, entre otros. De los usuarios de automóvil, 41.61% respondieron que sí, y
30.1% respondieron no, el restante 28.29% no sabía. Respecto a los que realizan
viajes a pie, 53.4% respondió sí, el 19.42% no y el 27.18% no sabía. Por lo
anterior, se observa que los individuos que realizan desplazamientos a pie
muestran un mayor interés en emplear el transporte público en relación con los usuarios
de automóvil.
Asimismo, se
preguntó a la población en general la tarifa que considerarían adecuada para un
buen sistema de tp. En este
sentido, se observa un comportamiento congruente con el Principio de Pareto,
donde alrededor de 80% de los usuarios de los tres medios expuestos en la
gráfica v, consideran que deberá
ser menor a seis pesos mexicanos. La gráfica vi
expone el resultado de integrar trasbordo en el costo del billete, el estudio
muestra que alrededor de 60% de los usuarios de los tres medios consideran que
debería ser inferior a siete pesos mexicanos. Hay que recordar que sólo en 5.7%
de todos los desplazamientos realizados en tp
fue necesario trasbordar.
Respecto a los
tiempos de viaje en los medios motorizados, los usuarios de vehículo privado
emplean menores tiempos para llegar a su destino, pues el 56.85% de los
usuarios consume hasta 30 minutos (gráfica vii),
mientras que en tp, 48.1% de los
desplazamientos consumen dicho tiempo; ahora
bien, si incluimos el tiempo de camino y espera en la parada, sólo
21.54% de los desplazamientos son realizados en un tiempo inferior a 30
minutos. Lo anterior explica porqué el tiempo de viaje en tp es una de las principales variables
disuasoras para su empleo.
La zona marcada
en el recuadro de la gráfica vii conforma
una transición en el desequilibrio de los modos de transporte, al observarse
que se acentúa el uso del transporte privado al incrementarse el tiempo total
de traslado en transporte público.
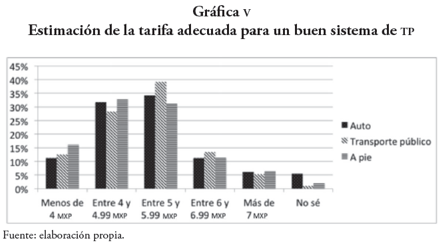
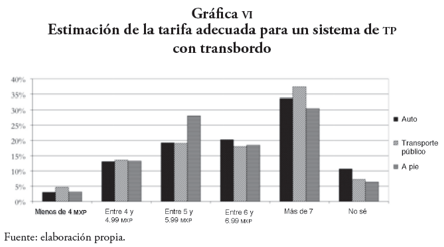
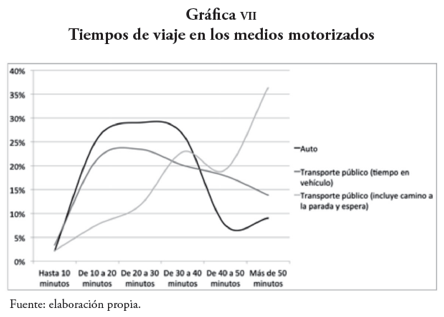
4.6.2. Los usuarios
cautivos: el gasto en transporte como porcentaje del ingreso de los usuarios de
transporte público
Al observar que los usuarios de transporte público presentan, en su
mayoría, bajos ingresos, esta investigación se enfocó en analizar qué
porcentaje de su ingreso lo invierten en transporte; el cuadro 1 muestra el
número de viajes diarios realizados en tp
respecto al ingreso de los individuos. Si recordamos que 68.63% de los usuarios
de tp tienen un ingreso de hasta
cuatro smd.
La gráfica viii muestra el porcentaje de salario empleado
en transporte, a partir de ello se observa que en su mayoría las personas con
menor ingreso invierten en su mayoría 23.87% de su ingreso en transporte; cabe
mencionar que un gran porcentaje de estos individuos son dependientes, mientras que los individuos con más de dos y
hasta cuatro salarios mínimos en su mayoría ya perciben salario y dichos
individuos invierten en su mayoría el 7.96% de sus ingresos para poder acceder
al mercado laboral. Algunos de estos individuos sustentan hogares, por lo cual el
gasto familiar destinado al transporte se incrementa. Esta investigación no
pretende ahondar en dicha línea pues es tema de investigación futura.
Cuadro 1
Ingreso y número
de viajes diarios realizados en transporte público
|
Viajes
/ salario |
Hasta
un salario mínimo |
Más
de uno a dos |
Más
de dos a cuatro |
Más
de cuatro a seis |
Más
de seis a ocho |
Más
de ocho a diez |
Más
de diez |
|
2 |
89.18% |
85.71% |
87.82% |
81.94% |
88.89% |
87.50% |
71.71% |
|
3 |
5.19% |
4.76% |
4.62% |
6.25% |
3.70% |
0.00% |
14.29% |
|
4 |
3.46% |
8.47% |
6.30% |
10.42% |
4.94% |
8.33% |
14.00% |
|
5 |
1.73% |
0.53% |
0.63% |
0.00% |
0.00% |
4.17% |
0.00% |
|
6 |
0.44% |
0.53% |
0.21% |
1.39% |
2.47% |
0.00% |
0.00% |
|
7 |
0.00% |
0.00% |
0.21% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
8 |
0.00% |
0.00% |
0.21% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
Fuente: elaboración propia.
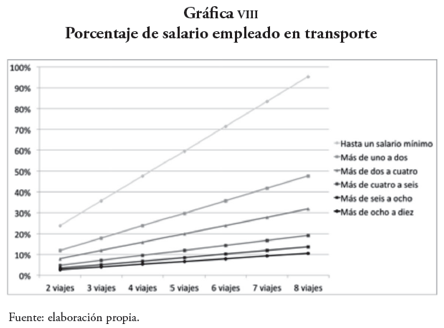
4.7. Modelación de
preferencias
A continuación
se presenta una serie de modelos logit binarios con la finalidad de
determinar las características individuales que mejor representan la
atractividad de la alternativa elegida por los individuos. Ortúzar y Willumsen
(2008: 334) mencionan que los modelos de elección discreta afirman que “la
probabilidad de que los individuos elijan una determinada alternativa es
función de sus características socioeconómicas y de la relativa atractividad de
la alternativa. Para representar la atractividad de la alternativa se utiliza
el concepto de utilidad (artificio teórico convenientemente definido en forma
tautológica como lo que el individuo intenta maximizar)”. Cada variable
representa un atributo de la alternativa o del viajero, en tanto que los
coeficientes representan la influencia relativa de cada atributo, es decir, la
contribución que cada variable aporta a la satisfacción total producida por
cada alternativa. Así, los modelos estimados (cuadro 2) auxiliarán en la comprobación
de las hipótesis de partida, reafirmando lo analizado en los puntos anteriores
con el uso de estadística descriptiva.
4.7.1. Entre el
automóvil y el transporte público
Se estimó un modelo logit de respuesta
binaria para determinar quéparámetros son estadísticamente significativos en la
elección del automóvil
(4) y el transporte público (1). El modelo 1 del cuadro 2 muestra los
coeficientes que resultaron estadísticamente significativos. La parte
sistemática del modelo está conformada por el ingreso semanal y el tiempo de
viaje dentro del vehículo, la constante del modelo es de -1.86. El cociente
entre los partworths
(coeficientes en la utilidad) de ingreso y tiempo está alrededor de 0.028. El
ingreso tiene un impacto de 34 veces el tiempo
de viaje en el vehículo, lo que reafirma lo expuesto anteriormente en
referencia a que los usuarios de automóvil presentan mayores ingresos respecto
a los usuarios de transporte público. El signo negativo en el tiempo de viaje
en vehículo también refleja una menor utilidad para el usuario.
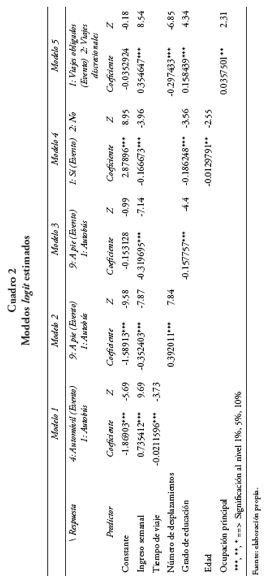
4.7.2. Entre el
transporte público y los viajes a pie
Se modeló la
elección de los desplazamientos a pie (9) y en autobús (1), dos de los varios
modelos estimados son estadísticamente significativos para representar la
probabilidad de elección de dichos medios de transporte (modelo 2 y 3 del
cuadro 2). Ambos modelos contienen el ingreso como variable explicativa y de
magnitud considerable. En el modelo 2 se consideró el ingreso y el número de
desplazamientos de los individuos, en él se observa que
la magnitud de los coeficientes es muy similar, no obstante, el signo del
ingreso refleja una menor utilidad para los individuos en la elección de sus
desplazamientos a pie, mismos que realizan un mayor número de desplazamientos
respecto a los de autobús. En el modelo 3 se consideró el ingreso y el grado de
educación de los individuos, el cociente entre ambos coeficientes fue de
alrededor de dos, y ambas variables reflejaron una menor utilidad en la
elección de desplazamientos a pie. En ambos modelos el ingreso mostró una menor utilidad al momento de la elección de
desplazarse a pie.
4.7.3. Entre la
utilización o no de un nuevo sistema de transporte público
Una de las
preguntas del cuestionario fue dirigida a los no usuarios de tp, una preferencia declarada
(preferencia de elección en escenarios hipotéticos) (Sánchez y Romero, 2010) en
la cual se les preguntó sobre si emplearían dicho medio en caso de una
modernización y mayor calidad del sistema. La estadística descriptiva se expuso
en el apartado 4.6.1. y en el modelo 4 del cuadro 2 se muestra el mejor modelo logit estimado. Los coeficientes de ingreso
y grado de educación presentan magnitudes similares, mientras la magnitud del
coeficiente de edad es catorce veces inferior al grado de educación. A partir
de lo observado en el modelo se puede afirmar que en la elección de un nuevo
sistema de transporte público induce una menor utilidad el mayor ingreso y
grado de educación de los individuos.
4.7.4. Entre los
viajes obligados y los viajes discrecionales
Se modeló la
probabilidad de que los individuos realicen sólo viajes obligados, entendiendo
éstos como los viajes al trabajo (en este caso no se incluyeron los viajes por
motivo de estudio) frente a los que además de su movilidad obligada realizan
también viajes discrecionales u opcionales (viajes por compras, sociales y
recreacionales) en días laborables. El modelo 5 del cuadro 2 muestra que las
variables significativas en orden de magnitud de sus coeficientes son el ingreso,
el número de desplazamientos al día, el grado de educación y la ocupación
principal. Es de interés observar la menor utilidad que para el individuo
representa el número de desplazamientos diarios, lo que relaciona que un
individuo que realiza mayor número de desplazamientos presente una mayor
probabilidad de que éstos, en
parte, sean
discrecionales; y a la vez, el ingreso tiene una magnitud significativa en su
realización, tal y como se observa en la gráfica ix, la cual muestra que el número de desplazamientos
discrecionales se incrementa con el ingreso.
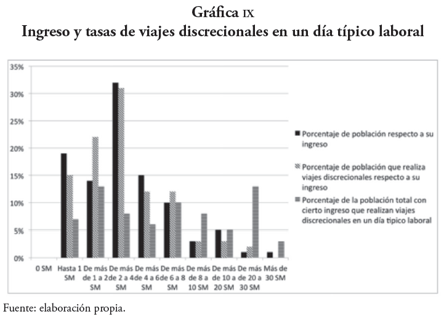
4.7.5. Entre zonas
con ingreso medio alto y zonas con ingreso medio bajo
Se compararon
zonas de ingreso económico medio-alto (denominadas zonas residenciales) y zonas
de ingreso económico medio-bajo (denominadas zonas obreras) en la elección de
desplazarse en automóvil o transporte público, los siguientes modelos fueron
obtenidos:
Vauto =-4.37910
+1.50536Ingreso -0.0212686 Tiempo de viaje
(Zonas residenciales)
Vauto = -3.93668
+0.708541Ingreso +0.0350151 Tiempo de viaje
(Zonas obreras)
Al analizar los
coeficientes se observa que factores que no son el ingreso y tiempo de viaje
tienen un menor impacto en las zonas residenciales al momento de elegir el
automóvil como medio de transporte respecto al tp.
La magnitud del coeficiente de ingreso en las zonas residenciales es 200% mayor
respecto a las zonas obreras, por ello, la importancia del ingreso es mayor en
las zonas residenciales.
El tiempo
de viaje en vehículo
induce menor utilidad para los individuos de las zonas residenciales en la
elección del auto, mientras que a los individuos de las zonas obreras el tiempo
de viaje les presenta mayor utilidad debido a que los tiempos en auto son
menores a los del tp. En las zonas
residenciales, los pocos desplazamientos en tp
son realizados principalmente por los hijos de las familias que viajan a
sus centros escolares, situados a escaso tiempo. El percibir salario o ser
dependiente, también es un punto de consideración en ambas zonas, que refleja
pesos muy similares en sus coeficientes, como se observa en los siguientes
modelos:
Vauto = -0.510826
+3.45526 Percibe salario (Zonas
residenciales)
Vauto = -3.29584
+3.25810 Percibe salario (Zonas
obreras)
Conclusiones
La investigación
refleja que el ingreso del individuo contribuye significativamente en la elección del medio de transporte
en la zcq, lo que cumple la
primera hipótesis de esta investigación. Los modelos logit corroboran y verifican la importancia
de dicha variable como factor del sujeto en la elección de su medio de
transporte. En la comparación, realizada con individuos de zonas con ingreso
medio-alto y zonas con ingreso medio-bajo, es de interés la variación del signo
en la percepción del tiempo de viaje debido
al beneficio inducido en los
individuos de las zonas de ingreso
medio-bajo al contar con un vehículo, ésta sería una línea de investigación
futura que se adentre en las variaciones de la atractividad de diferentes
medios en la diversidad socioeconómica reflejada en el contenido de la presente
investigación, lo que ayudaría a planificar políticas de transporte adecuadas a
las características socioeconómicas locales, generando modelos propios y no
duplicando lo realizado en otros países.
Esta aproximación
permitiría realizar estudios con un menor grado de fracaso debido a que los
condicionantes son bastante diferentes, como se ha demostrado en
investigaciones latinoamericanas reportadas por García (2006). Esto es, se
podría trabajar individualmente en los diversos estratos socioeconómicos de las
zonas determinando las políticas a nivel micro, para posteriormente englobarlas
en el sistema, pues en ciudades como la del caso de estudio se presenta una
fuerte disparidad socioeconómica zonal, la cual llega a presentar mezclas de
zonas de ingreso alto colindantes a zonas de bajo ingreso. Así, conjugando los
parámetros culturales, urbanísticos y el ritmo de desarrollo, diseñar las
políticas de planificación para que los individuos se distribuyan en el sistema
de una manera determinada.
El género también
es un parámetro de interés, se observa un mayor número de desplazamientos
realizados por varones, así como que éstos tienen mayor preferencia a emplear
el vehículo privado cuando sus condiciones económicas lo permiten. La tasa de
producción de viajes se ha incrementado en los últimos años, pues en el 2002 ésta era de 1.53 viajes por habitante (Transconsult,
2004), mientras que esta investigación obtuvo una tasa de 2.45 viajes por
persona en un día típico laboral para el año 2010.
Si bien, la tasa
de producción de viajes se ha incrementado, otros factores como la misma
demanda, las necesidades de infraestructura y la no mejora en el sistema de
transporte masivo, inducen a que la mayoría de los habitantes de la zcq den una nota reprobatoria a las
condiciones actuales para desplazarse en su ciudad, son los usuarios de tp los que peor percepción tienen, pues
las mismas características del sistema influyen en su apreciación.
En este sentido,
la misma calidad de explotación influye como efecto disuasor en el empleo del tp, si bien se observa un interés en los
usuarios del resto de modos de transporte, la calidad del sistema influye
determinantemente en su no empleo, verificando la segunda y tercera hipótesis
planteada al inicio de esta investigación. Es posible que se presenten estas
características de forma recurrente en otras ciudades mexicanas, lo que influye
cada día en la necesidad de mayor capacidad vial debida a la demanda motivada
por la preferencia al vehículo privado, lo que está afectando la sostenibilidad
de las ciudades en términos de la movilidad y también de la calidad ambiental.
Lo anterior es preocupante y se constata al observar que el vehículo privado ha
incrementado su empleo en los últimos años en la zcq, pues en el 2004, 39.7% de los desplazamientos se
realizaban en este medio y esta investigación arrojó una tasa del 47.92%.
En cuanto al tp, éste es el medio más empleado en los
desplazamientos de los habitantes de la zcq,
no obstante, su uso se presenta básicamente por necesidad, pues
mayoritariamente es empleado por personas de bajos ingresos económicos y
dependientes, ya que la misma calidad del servicio no lo hace atractivo frente
al automóvil.
El número de
desplazamientos en automóvil como conductor registró el segundo porcentaje más
alto de utilización (no obstante si añadimos los desplazamientos realizados
como acompañante, superaría al número de desplazamientos del tp como el medio transporte más empleado
por los habitantes de la zcq). Un
alto porcentaje de los desplazamientos en este medio son realizados por
varones, mientras que en tp las
mujeres superan a los varones en el porcentaje de viajes. Como ya se expuso,
los usuarios del automóvil reflejan un mayor ingreso económico respecto a los
usuarios del tp.
Si bien, un alto
porcentaje (87.91%) de los usuarios de automóvil son individuos que perciben un
salario, en los usuarios de tp esta
tasa decrece (63.8%) y por ende, muestra que la mayoría de las personas
dependientes emplean dicho medio de transporte. Respecto a los medios no
motorizados, la mayoría de los desplazamientos a pie son efectuados por
mujeres, mientras que en bicicleta la mayoría son realizados por varones. Un
alto porcentaje de los peatones son estudiantes, seguido de personas que se
dedican al hogar, es decir, individuos dependientes. Además, se observan cinco
zonas definidas en la realización de los desplazamientos, resultado derivado
aparentemente del efecto barrera que inducen los principales corredores viarios
en la permeabilidad del territorio. Por lo que se refiere a los traslados en
bicicleta, en su mayoría son realizados por empleados, observando que un alto
porcentaje percibe salario.
En cuanto al por
qué no se emplea el tp, el
principal motivo de los automovilistas es la comodidad, seguido del tiempo de
trayecto y el trato al usuario (sin considerar aquellos a los que no les
interesa), mientras que para los individuos que realizan desplazamientos a pie,
el trato al usuario es el principal disuasor, seguido de la comodidad y el
costo del viaje (de igual forma, sin considerar individuos que no les
interesa). Si bien, es una constante el trato al usuario y la comodidad, se
vuelve a reflejar cómo el ingreso tiene peso en la elección del medio, ya que
éste aparece como disuasor de los individuos que se desplazan a pie.
La correlación
entre la estructura espacial urbana y el transporte se muestra reflejada en la
duración y la distancia de viaje. Un punto disuasor importante para los
usuarios de automóvil es el tiempo de viaje en tp,
si bien la investigación muestra una distribución relativamente similar entre
el porcentaje de desplazamientos y el rango de tiempo empleado entre los
usuarios del automóvil y del tp,
podríamos suponer que son competentes ambos medios, lo anterior puede ser
explicado, ya que al no existir carriles preferenciales, el transporte público
tiende a emplear indistintamente todos los carriles de las vialidades, además
las mismas características de explotación del sistema propician una lucha entre
los choferes por el pasaje, esta mezcla, y la influencia de una flota superior
a la requerida para la demanda satura las vialidades y su comportamiento por
ende tiene influencia en los tiempos de viaje para los usuarios del vehículo
privado.
Sin embargo, al
considerar el tiempo de acceso a la parada y la espera observamos que las tasas
de desplazamientos en los rangos de tiempo de viaje total se incrementan
notablemente, y por ello baja la competitividad del sistema.
Esta
investigación reflejó un peso importante del gasto como porcentaje de ingreso
destinado a los usuarios cautivos del transporte público, principalmente de las
personas dependientes. No obstante, es de considerar que 42.11% de los usuarios
de transporte público invierten cerca de 8% de su ingreso diario para poder
acceder al mercado laboral. Este punto, como otros, requieren un mayor nivel de
análisis. El presente artículo se enfocó a describir los desplazamientos en una
ciudad media mexicana y los parámetros socioeconómicos que los describen,
comprobando las tres hipótesis de partida. Las posibles líneas de investigación
futura que se proponen se enfocan a comparar la elección de medios dependiendo
de las características socioeconómicas zonales y el impacto del gasto familiar
en transporte.
Agradecimientos
Se extiende un
profundo agradecimiento por su gran colaboración a los más de cien alumnos de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Autónoma de Querétaro por su disposición en el proceso de capacitación
y su entrega para realizar las entrevistas de esta investigación. Asimismo, a
la maestra Rocío Minerva Hidalgo, al maestro Agustín Osornio y al doctor
Roberto de la Llata, por sus amplios comentarios y recomendaciones en el
proceso de diseño del cuestionario; así como las valiosas observaciones de los
dictaminadores anónimos en la revisión temprana del documento. Los autores son
los únicos responsables de todos los datos contenidos en éste artículo y pueden
ser solicitados a través de la uaq.
Bibliografía
Alonso, William (1964), Location and land use: towards a general theory of
land rent, Harvard University Press, Cambridge.
Bruton, Michael (1985), Introduction to transportation planning,
Hutchinson, Londres.
Casado, José
(2008), “Estudios sobre movilidad cotidiana en México”, Scripta Nova, XII (273),
Universidad de Barcelona, Barcelona,<www.ub.edu/geocrit/sn/sn-273.htm>,
11 de septiembre de 2012.
cefp (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas) (2013),
“Tipo de cambio nominal FIX, 1980-2012 (Para solventar obligaciones en moneda
extranjera)”, Cámara de Diputados,
<http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/02_centro_de_estudios_de_finanzas_publicas__1/005_indicadores_y_estadisticas/01_historicas/01_ind_macroeconomicos_1980_2012/07_tipo_de_cambio>,
11 de septiembre de 2013.
cqrn (Centro
Queretano de Recursos Naturales) (2003), Reordenamiento
del sistema de transporte público de pasajeros de la Zona Metropolitana de
Querétaro, Concyteq,
Querétaro.
Cervero, Robert (1998), The transit metropolis: a global inquiry,
Island Press, Washington.
Cobo, Mauricio
(2008), “Sistemas de transporte y crecimiento urbano: hacia una ciudad densa y
policéntrica”, Cuadernos de arquitectura y nuevo
urbanismo, edición
especial octubre, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey,
Querétaro, pp. 20-24.
Delgado, Javier,
Luis Chías, Mauricio Ricárdez, Anuar Martínez y Tonatiuh Suárez (2003),
“Vialidad y vialidades en la ciudad de México”, Ciencias, 70, unam,
México, pp. 50-64.
Fuentes, César
(2009), “La estructura espacial urbana y accesibilidad diferenciada a centros
de empleo en Ciudad Juárez, Chihuahua”, Región y
Sociedad, XXI (44),
El Colegio de Sonora, Hermosillo, pp. 117-144.
Gannon, Colin, Kenneth Gwilliam, Zhi Liu, y Christina
Malmberg (2001), “Transport: infrastructure and services”, Draft for
comments, World Bank, Washington, pp 1-61.
García, José
(2006), “Bases iniciales para el mejoramiento del servicio de transporte
público en una ciudad venezolana”, Economía, Sociedad y Territorio, VI (22), El Colegio Mexiquense, a. c., Zinacantepec, pp. 1-31.
Giacobbe, Nora,
Andrea Álvarez y Laura Pérez (2009), “Aportes al estudio de la accesibilidad en
el área metropolitana de Buenos Aires, el caso del municipio de Lanús”,
ponencia presentada en el XV Congreso Latinoamericano de Transporte Público y
Urbano, 31 de marzo-3 de abril, Buenos Aires.
Giuliano, Genevieve y Kenneth Small (1993), “Is the
journey to work explained by urban structure?”, Urban Studies, 30, Sage
publicatios, Glasgow, pp. 1485-1500.
Gutiérrez,
Javier, y Juan García (2005), Movilidad por motivo de trabajo en la
comunidad de Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
Henry, Etienne (1998), “Regards sur la mobilité
urbaine a Amerique latine”, Espaces et Societés, 2, Toulouse, pp. 52-58.
Hook, Walter (2003), “Preserving and expanding the role of non motorized
transport”,Sustainable
transport: a sourcebook for policy makers in developing cities, Deutsche
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, module 2, Bonn, 1-34 pp.
Ibeas, Ángel,
Felipe González, Luigi Dell Olio y José Moura (2007), Manual
de encuestas de movilidad (preferencias reveladas), Editorial Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander, Santander.
inegi
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (2010), “Censo de
Población y Vivienda 2010”, www.inegi.org.mx, marzo de 2012.
Junyent, Rosa (2001), “Evaluating the social impact of
urban highways. Application to the outer ring road in Barcelona”, en Clara
Cardia y Rosa Junyent (eds.), Impacts of mayor transport infraestructures on the quality of urban
shape, Directorate-General for Research, European
Commission, Luxembourg, pp. 9-28.
Merlin, Pierre
(1996), “Los factores de una política de transporte”, en Ricardo Montezuma
(ed.), El transporte urbano: un desafío para el próximo milenio, ceja,
Bogotá, pp. 23-73.
Mills, Eswin (1972), Urban economics, Scott,
Foresman and Company, Glenview.
Molinero, Ángel
e Ignacio Sánchez (2003), Transporte público: planeación,
diseño, operación y administración,
Quinta del agua, México.
Mundó, Josefina
(2002), “El transporte colectivo urbano: aplicación del enfoque de sistemas
para un mejor servicio”, Fermentum. Revista Venezolana de
Sociología y Antropología,
12 (34), Mérida, Venezuela, pp. 285-302.
Muth, Richard
(1969), Cities and housing, University of Chicago Press, Chicago.
Obregón-Biosca,
Saúl (2010), “Estudio comparativo del impacto en el desarrollo socioeconómico
en dos carreteras: Eix Transversal de Catalunya, España y MEX120, México”, Economía
Sociedad y Territorio,
X (32), El Colegio Mexiquense, a. c., Zinacantepec, pp. 1-47.
Ocaña, Rosa y
Joheni Urdaneta (2005), “Participación de los municipios en la formación de la
política nacional de transporte urbano en Venezuela”, Revista
Venezolana de Gerencia,
10 (030), Maracaibo, pp. 196-210.
Ortúzar, Juan de Dios (2000), Modelos de
demanda de transporte, Alfaomega, México.
Ortúzar, Juan de
Dios y Luis Willumsen (2008), Modelos de transporte, Universidad de Cantabria, Santander.
Pardo, Carlos
(2005), “Salida de emergencia: reflexiones sociales sobre las políticas del
transporte”, Universitas Psychologica, 4 (003), Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá, pp. 271-284.
Picco, Alicia María, Clyde Elisa Charre y Nicolás Álvarez (2010),
“Aportes de la metodología estadística a los modelos de demanda de transporte”,
ponencia presentada en el XVI Congreso Latinoamericano de Transporte Público y
Urbano, 6-8 de octubre, México.
Rabaza, Jerónimo
(2009), “Tamaño vehicular óptimo para el servicio público de superficie”, tesis
de grado de ingeniería, Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona.
Ramírez, Enrique
(2012), “Comparación de la interacción vehicular inducida por el empleo de
carriles preferenciales para el transporte público utilizando microsimulación
de tráfico”, tesis de maestría, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro.
Rojas, Fernando
y Carlos Mello (2005), “El transporte público colectivo en Curitiba y Bogotá”, Revista
de Ingeniería, 21,
Universidad de los Andes, Bogotá, pp. 106-115.
Sánchez, Óscar y Javier Romero (2010), “Factores de calidad del serviciode transporte
público de pasajeros: estudio de caso de la ciudad de Toluca, México”, Economía Sociedad y Territorio, X (32), El
Colegio Mexiquense, a. c.,
Zinacantepec, pp. 49-80.
Sedesol
(Secretaría de Desarrollo Social) (s.f.), “Programa de asistencia técnica en
transporte urbano para las ciudades medias mexicanas”, Secretaría de Desarrollo
Social, México.
Sobrino, Jaime
(2007), “Patrones de dispersión intrametropolitano en México”, Estudios
Demográficos y Urbanos,
22 (3), El Colegio de México, México, pp. 583-617.
Suárez, Manuel y
Javier Delgado (2007), “Estructura y eficiencia urbanas. Accesibilidad a
empleos, localización residencial e ingreso en la zmcm 1990-2000”, Economía, Sociedad y Territorio, VI
(23), El Colegio Mexiquense, a. c., Zinacantepec,
pp. 693-724.
Suárez, Manuel
y Javier Delgado (2010), “Patrones de movilidad residencial en la ciudad de
México como evidencia de co-localización de población y empleos”, EURE, 36 (107), Pontificia Universidad
Católica de Chile, Santiago, pp. 067-091.
Susino, Joaquín,
José Manuel Casado y José María Feria (2007), “Transformaciones sociales y
territoriales en el incremento de la movilidad por razón de trabajo en Andalucía”,
Cuadernos de Geografía, 81 (82), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, pp.
71-92.
Transconsult
(2004), “Plan integral de transporte colectivo en la Zona Metropolitana de
Querétaro”, Reporte técnico, México.
Valero, Ángeles
(1984), “Movilidad espacial en Madrid”, Anales de
Geografía de la Universidad Complutense, 4, Universidad Complutense, Madrid, pp. 207-225.
Recibido:
24 de abril de 2012.
Reenviado:
10 de septiembre de
2013.
Aceptado:
15 de octubre de 2013.
Saúl Antonio Obregón-Biosca. Mexicano. Ingeniero
civil por la Universidad Autónoma de Querétaro (uaq).
Suficiencia investigadora en urbaníistica, maestro en ingeniería y doctor en ingeniería por el
Departamento de Infraestructuras del Transporte y Ordenación del Territorio de
la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente es profesor e investigador
en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la uaq, en donde coordina la maestría en
Vías Terrestres, Transporte y Logística. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel i. Su línea
de investigación actual se centra en el análisis de movilidad metropolitana y externalidades
del transporte. Entre sus últimas publicaciones como autor y coautor destacan:
“El impacto de las carreteras en el desarrollo socioeconómico. Comparación de
dos casos de estudio: el Eix Transversal de Catalunya en España y la MEX120 en
México”, Economía, Sociedad y Territorio, X (32), El Colegio
Mexiquense, a. c., Zinacantepec,
pp. 1-40 (2010); “An empirical approach for experimental assessments in urban
freight”, Scientific Research and Essays, 7 (20), Nigeria, pp.
1917-1934 (2012); “Improved accessibility and commuting changes. Case study:
C-25 road axle in Catalonia (Spain)”,en Srinivasan Sunderasan (ed.), Externality: Economics, Management and Outcomes, Nova Science, New
York, pp. 81-109 (2012); “Un referencial para evaluar la gestión pública en
transporte urbano de carga”, Revista Gestión y
Política Pública,XXII (2), Centro de Investigación y Docencia Económicas a. c., México, pp. 313-354 (2013); “Testing a new
methodology to assess urban freight systems through the analytic hierarchy process”,
Modern Traffic and Transportation
Engineering Research, 2 (2), American V-King Scientific Publishing, New York, pp.
78-86 (2013), “Road transport infrastructure and manufacturing location: an
empirical evidence and comparative study
between Tijuana and Nuevo Laredo, Mexico”, Frontera Norte, 26
(52), El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, pp. 109-132 (2014).
Eduardo Betanzo-Quezada. Mexicano.
Ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en
Ciencias Económicas por el Centre de
Recherche sur le transport et la Logistique (CRET-Log) de la Universidad de
Aix-Marseille II, Francia. Actualmente es investigador de la División de de
Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la uaq. Fue investigador y jefe de la
Unidad de Estudios Económicos del Instituto Mexicano del Transporte. Es miembro
del Sistema Nacional de Investigador, nivel i.
Su principal línea de investigación es sistemas de transporte y logística
urbana. Entre sus últimas publicaciones como primer autor destacan: “Un
referencial para evaluar la gestión pública en transporte urbano de carga”, RevistaGestión y PolíticaPública, XXII (2), Centro
de Investigación y Docencia Económicas, a.c.
México, pp. 313-354 (2013). “An empirical approach for experimental assessments
in urban freight,” Scientific
Research and Essays, 7 (20), Academic Journals, New York, pp. 1917-1934
(2012); “Una aproximación metodológica al estudio integrado del transporte
urbano de carga: el caso de la Zona Metropolitana de Querétaro en México”, Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos y Regionales, 37 (112),
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, pp. 63-87 (2011); “An urban
freight transport index”, Procedia Social
and Behavioral Sciences, 2, Elsevier, Amsterdam,pp. 6312-6322 (2010).