Elaboración y
aplicación de un índice de calidad ambiental para la región del nordeste
argentino, 2010
Development and implementation of an environmental
quality index for the northeastern Argentine region, 2010
Juan Pablo
Celemín
Guillermo Ángel Velázquez*
Abstract
Argentina lacks environmental indices at national scale. To
beginto fill this gap, this paperpresentsanenvironmental
quality indexfor the departmentscomprised in thenortheastern provincesof
Argentina. It is composedof twenty-threevariablesgroupedintothreedimensionsknown
as:a) nature-based recreation resources; b) socially constructed resources; and, c) environmental
problems. A
properconsiderationofenvironmentalinequalityprovideselementsto
formulateappropriatepolicies tomitigatetheseproblems.
Keywords:environmental quality
index, Northeastern Region(Argentina), environmental quality.
Resumen
Argentina no cuenta con índices ambientales a escala
nacional, para suplir esta carencia la presente investigación plantea la
elaboración de un Índice
de Calidad Ambiental (ica) para
los departamentos que constituyen las provincias del nordeste del país que
contiene veintitrés variables agrupadas en tres grandes dimensiones denominadas
a) recursos recreativos
de base natural; b) recursos
socialmente construidos y c)
problemas
ambientales que fueron valoradas a partir de la conjunción de puntuaciones
subjetivas y objetivas. Una adecuada y completa aproximación al tema ambiental
brinda elementos útiles para formular políticas de intervención que mitiguen
las asimetrías socioterritoriales.
Palabras clave: Índice
de Calidad Ambiental, región nordeste (Argentina), calidad ambiental.
*
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Correos-e:
jpcelemin@conicet.gov.ar, gvelaz@fch.unicen.edu.ar
Introducción
Los índices
sirven para informar al público general y especialmente a los agentes con
capacidad de decisión acerca de las estrategias necesarias para mejorar el
bienestar de la población. La importancia actual de los índices ambientales
yace en la creciente demanda de mayor y mejor información ambiental, en particular por algunos sectores
sociales con creciente interés por los aspectos ambientales del
desarrollo y el bienestar social. A medida que mejora su situación
socioeconómica surgen nuevos intereses y preocupaciones, tal es el caso del
ambiente y la ecología.
La mayor limitante en la elaboración de estos índices
es la accesibilidad, disponibilidad y confiabilidad de los datos,
principalmente aquellos presentados con mayor nivel de desagregación. Más aún
la agregación y simplificación de la información, con el objetivo de la
divulgación científica, reduce el poder analítico de los resultados pero, a su
vez, hace visibles a todos los estratos de la sociedad gran cantidad de datos
resumidos.
Diferentes organismos nacionales, provinciales y
municipales elaboran periódicamente indicadores para conocer el contexto
socioeconómico de sus correspondientes jurisdicciones, las variables
ambientales poseen escalas de análisis espaciales y temporales diferenciales.
Esta característica obstaculiza el trabajo de concordar la información
ambiental con la socioeconómica. Por tanto, un análisis como el presente debe
buscar un compromiso entre escala de análisis, disponibilidad de información y
recursos existentes para poder cumplimentar sus objetivos.
En este contexto, el objetivo de esta investigación es
elaborar y mostrar la distribución espacial de un Índice de Calidad Ambiental (ica) que se instaure en los
departamentos que conforman el noreste de la República Argentina, considerando
los recursos recreativos (tanto de base natural como socialmente construidos) y
los costos ambientales, esto, sin dejar de reconocer sus disparidades en el
territorio en cuestión. Consiguientemente,
el ica se propone, por un lado,
dimensionar la magnitud de algunos problemas ambientales que afectan el
bienestar de la población y, por otra parte, una cuantificación de la
percepción en el caso de elementos subjetivos como la valoración de los
recursos escénicos o de los elementos de esparcimiento.
El índice resalta
la utilidad de planificar la intervención del territorio no sólo en función de
las condiciones socioeconómicas, sino también a partir de la consideración de
variables ambientales disponibles en la misma escala y, por tanto, compatibles
con las variables socioeconómicas. Entonces se puede sugerir realmente una
planificación “integral” del territorio y no una parcial que considere un
amplio espectro de los fenómenos que se presentan en el espacio cotidiano de
los individuos.
1. La compleja
estructura de un índice ambiental
La elaboración
y seguimiento del índice puede realizarse bajo los enfoques subjetivo y
objetivo. Mientras que el primero se basa en información de origen secundario,
el último considera a las percepciones que proporcionan una visión más completa
que las observaciones frías y “objetivas” proporcionadas por los datos. Siempre
que se utilicen adecuadamente estos enfoques y se comprendan los alcances y
limitaciones de cada uno pueden ser utilizados complementariamente (Sterimberg,
et al.,
2004).
Un
índicepuede integrarse por indicadores ambientales cualitativos y cuantitativos, pero la mayoría de
las definiciones de éstos excluye el uso de variables cualitativas. Los indicadores
describenlos fenómenoscomplejos de una forma(casi)
cuantitativamediante la simplificación de la información de
talmanera quees posible la comunicacióncon grupos de usuarios específicos.
El término“casi” indica que, aunque los
indicadoresson en su mayoríade naturaleza cuantitativa, en
principio,también puedenser de tipo cualitativo(Rotmans, 1997). Por su
parte, estos últimos pueden
ser preferiblesa los indicadores cuantitativoscuando la información
cuantitativano está disponibleoel temade interésno es
inherentementecuantificable(Gallopin, 1996; 2006) y aunque estén basados
en la observación deben ser estandarizados a una forma
numérica para hacerlos comparables y
compatibles con las variables cuantitativas (Pieri, et al., 1995).
El
uso de enfoquessubjetivosya está presente enel campodel medio ambiente, pues es una práctica
muycomún enla Evaluación de ImpactoAmbiental (eia),
basado principalmente en la experiencia profesional. Las valoraciones delos expertos que participan
enuna Evaluación de ImpactoAmbiental desempeñan un papel significativo ensus
resultadosdebido a laconsiderablesubjetividad en la toma de decisionessobre la
cualse basala eia(Wilkins, 2003). Podemos
decir, entonces,que hay algúnparalelismo entreesta afirmacióny nuestra
propuestade seleccióny la medición devariables en las que, al igual que en el eia, se reconocenjuicio profesional, la experiencia, la intuición y el valor(Weston, 2000).
El Índice de
Calidad Ambiental propuesto considera no sólo a las habituales variables
vinculadas con el medio físico-natural, sino también al espacio construido ya
que es en él donde la población desarrolla su cotidianidad.Como
afirma Santos (1996) es aquí donde la geografía puede brindar una contribución
importante para otras disciplinas, porque lo “cotidiano” pasa a ser definido
por el lugar, esto es, la manera como la gente vive habitualmente y se vincula
territorialmente en una ciudad determinada.
Por tanto, se
hace necesario recurrir a una concepción amplia del ambiente, es decir, el
conjunto de las diferentes relaciones establecidas entre la sociedad y el
mediofísico, construido o hecho artificialmente, que tiene lugar en un espacio
territorial acotado. Implica considerar simultáneamente usos de la tierra
yuxtapuestos entre sí,multiplicidad de procesos
y actores productores y reproductores de ese medio, variedadde significados
y símbolos culturales (Herzer y Gurevich, 1996) que alcanzan su máxima
expresión en las ciudades y su entorno, ya que producen un ambiente que les es
propio, cuya principal característica es estar “socialmente construido”, lo que
lo diferencia fundamentalmente del medio natural estudiado por la ecología
(Metzger, 2006).
Consiguientemente,
el índice también incluye las variables asociadas con la calidad de vida desde
una perspectiva más amplia como pueden ser la seguridad y las amenidades
urbanas, a la vez que intenta diferenciarse de los índices elaborados por
economistas que recurren a métodos hedónicos o de valoración contingente.[1] La crítica a ese tipo de
procedimientos es su reduccionismo
economicista dado que todos los indicadores considerados tienen que
estar asociados con el valor monetario. Rogerson (1999) y McCann (2004) los
cuestionan ya que de esta manera la ciudad o
el municipio son vistos exclusivamente como bienes que son parte de unproceso de competición interurbana por la
atracción del capital y de recursos humanos calificados.
En tal sentido, Araña et al. (2003) sostiene
que el territorio debe ser gestionado desde organismos públicos que no tengan
en cuenta únicamente al mercado como elemento de asignación de los bienes
ambientales.
2. Los conceptos de
calidad e inequidad ambiental
Calidad ambiental es un concepto ambiguo tratado por multiplicidad de disciplinas que dificultan establecer
una definición precisa de lo que se entiende por ella. Las producciones
científicas, en general, la tratan de manera implícita y el lector debe
analizar a los indicadores utilizados para determinar a qué tipo de definición
se aproxima. Suele asociarse a otra clase de conceptos –igualmente de difusos y
complejos– tales como calidad de vida, sostenibilidad y habitabilidad (Van Kamp
et al.,
2003).
Dada la
versatilidad de dicha noción, Escobar (2006) indica que la calidad ambiental
puede ser concebida como un componente más del desarrollo sostenible urbano,
junto con las condiciones económicas y sociales. Un aporte abarcativo es el de
Luengo (1998) que entiende por calidad ambiental a las condiciones óptimas que
rigen al comportamiento del espacio habitable en términos de confort asociados
a lo ecológico, biológico, económico-productivo, sociocultural, tipológico,
tecnológico y estético en sus dimensiones espaciales. Así, la calidad ambiental
es, por extensión, producto de la
interacción de estas variables para la conformación de un hábitat saludable,
confortable y capaz de satisfacer los requerimientos básicos de
sostenibilidad de la vida humana individual y en interacción social dentro del
medio urbano.
Por su parte, la
inequidad ambientalsostiene que los sectores sociales con menores recursos son
los que están frecuentemente más expuestos y afectados por los riesgos
ambientales (contaminación del aire, mala calidad de las viviendas, calles
sucias, alto tránsito vehicular y pocas comodidades a nivel local). También
considera que es el sector de la población que tiene menor acceso a los bienes
ambientales (energía suficiente, alimentos
saludables y agua limpia), circunstancia que tiene efectos negativos
importantes en la salud y en el bienestar de las personas (Catalán-Vázquez y
Jarillo-Soto, 2010).
Por tanto refiere
a la situación en la cual un grupo social específico es afectado
significativamente por los riesgos ambientales, a diferencia de la justicia
ambiental –con la cual está estrechamente asociada– que sostiene el trato justo
y la participación significativa de todas las personas y comunidades en el
desarrollo, implementación y aplicación de las políticas, leyes y regulaciones
ambientales (Brulle y Pellow, 2006). Comparte con la noción de calidad
ambiental el hecho de ser estudiada por diferentes disciplinas (demografía,
sociología, economía, entre otras) pero es la ciencia geográfica la que puede
diferenciarse a partir de la aplicación del análisis espacial de la inequidad
ambiental, en particular a través del uso de los Sistemas de Información
Geográfica (Szas y Meuser, 1997).
3. La región del
nordeste argentino (nea): breve
caracterización
Entre el mosaico de regiones que conforman la República Argentina, la
del nea (mapa i), es la región más atrasada y
desposeída del país, el cual está constituido por 23 provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. A su vez, las provincias se subdividen en
departamentos, que es la unidad de análisis requerida para este estudio. Las
provincias también pueden agruparse de acuerdo a sus similitudes
físico-naturales y socioeconómicas en regiones. No obstante este tipo de
agrupamiento no conforma ningún orden administrativo, a diferencia de las
provincias y departamentos.
En términos generales, para el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (2003), la región
del nea abarca íntegramente las
provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. La tabla 1 muestra la
cantidad de departamentos, población y superficie, mientras que el mapa i exhibe la ubicación de las provincias
de la región en cuestión dentro de la República Argentina.
Tabla 1
Cantidad de
departamentos, población y superficie de las provincias de la región del nea
|
Provincia |
Núm.
departamentos |
Población
(hab.) |
Superficie
(km2) |
|
Formosa |
9 |
527.895 |
72.066 |
|
Chaco |
25 |
1.053.466 |
99.633 |
|
Misiones |
17 |
1.101.593 |
29.801 |
|
Corrientes |
25 |
992.595 |
88.199 |
|
Total |
76 |
3.675.549 |
289.699 |
Fuente: elaboración personal.
El nea es, tal como lo definieron Bruniard
y Bolsi (1992), un variado mosaico de
paisajes geográficos por asociación de diversas formas naturales y
formas culturales.
Meichtry y Fantín
(2001) sostienen que ni siquiera en la actualidad la generalización de las condiciones
de deterioro social y económico permiten su reconocimiento como una unidad
regional. De acuerdo con lo planteado por las autoras, podemos afirmar que la
región asentada sobre formaciones del
antiguo macizo de Brasilia, de este a oeste, poseen diferencias
fisiográficas importantes, determinadas por historias geológicas y sistemas
morfoclimáticos diferentes. Sobre éstas, el devenir histórico, con sus
diferentes procesos de poblamiento y de desarrollo socioeconómico, contribuyó a
la siguiente diferenciación espacial:[2]
1)
La subregión misionera se caracteriza por sus formaciones de basaltos,
diabasas, areniscas y cuarcitas (Popolizio, 1963). Estas son puestas en
evidencia por la erosión fluvial que genera atractivas rupturas de pendiente en
un marco de frondosa vegetación. Sus suelos rojos y sus condiciones hídricas
favorables han contribuido a sostener una densa selva hidrófila, adaptada a
zonas con abundante presencia de agua, que fue la base de su desarrollo
económico. Su riqueza florística, con presencia de especies maderables
cotizadas, generó desde muy temprano la penetración en el territorio para la
explotación forestal y de los yerbatales naturales. El paisaje agrario se
organizó en relación con tres principales cultivos industriales (té, tung y yerba) que generaron, junto con la actividad
forestal, la escasa base industrial de la provincia. Estas
circunstancias explican, en gran medida, el proceso emigratorio y la expansión
de las periferias urbanas en esta subregión.
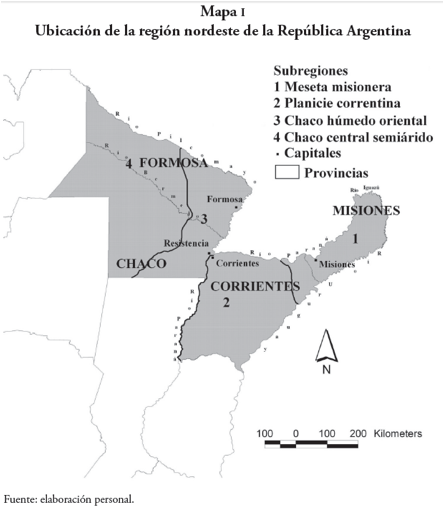
Las malas
prácticas culturales en agricultura y forestación hacen caso omiso de las
acusadas pendientes, y la desmedida explotación forestal que degradó la selva
original han generado cambios ambientales. Los suelos desnudos son lavados
fácilmente por las abundantes lluvias, las capas de agua no completan su
recarga debido a la velocidad del escurrimiento superficial y la selva
degradada ha perdido diversidad y riqueza florística. Todo esto ha determinado
que, con excepción de la superficie del Parque Nacional Iguazú y el ángulo
entre el Alto Uruguay y el Pepirí Guazú en el extremo oriental de la provincia,
los procesos de erosión hídrica sean notorios, y alcancen mayor gravedad en
algunos sectores de los valles fluviales y la sierra central (Casas, 1998).
2) La planicie correntina muestra dos
sectores: el norte, donde predomina una depresión central ocupada por el
extenso sistema del Iberá. Desde ésta se asciende hasta la rivera del río Paraná, en
un territorio caracterizado por sucesión de valles y, el sur, convexo,
con una elevación central (meseta de Mercedes), desde la cual descienden
grandes afluentes del río Paraná. Estas condiciones hacen que Corrientes se
encuentre afectada por anegamiento en las partes bajas, por erosión hídrica en
los espacios con mayor pendiente y por erosión eólica en las lomadas arenosas.
Su estructura
económica se basó tradicionalmente en la ganadería extensiva, a la cual se
agregaron otras actividades como el cultivo de tabaco, cítricos, arroz,
forestación, té y yerba (estos dos últimos en grandes plantaciones). Esta
estructura económica primaria y escasamente diversificada explica, en gran
medida, la sangría demográfica que sufre esta subregión.
3) y 4) La planicie chaqueña es parte de la extensa cuenca sedimentaria del corazón de América del Sur,
desde el surco del Paraguay-Paraná hasta los contrafuertes del sistema andino.
Topográficamente presenta débil inclinación noroeste-sudeste. Climáticamente la
diferenciación es mucho mayor, por un lado, el chaco oriental (subregión 3) presenta
excesos hídricos, red fluvial autóctona y resulta similar a las subregiones ya
presentadas.
Por el otro, el
chaco central semiárido (subregión 4), con marcado déficit de agua se extiende
hasta las estribaciones montañosas y alcanza su mayor déficit en la línea de
máxima aridez, aproximadamente a los 64° de longitud Oeste (Bruniard, 1979).
Entre ambos puede definirse un área central de transición, signada por la
variabilidad pluviométrica interanual. Estas condiciones hacen que esta
subregión se vea afectada por la erosión tanto hídrica como eólica. A esto se
agrega el anegamiento de extensas superficies que en periodos de sequías
pronunciadas se salinizan y constituyen un problema serio que requiere
tratamiento integrado y cuidadoso. Asimismo, la explotación desmedida del
bosque está, necesariamente, asociada con estos procesos erosivos.
Al igual que
Misiones y a diferencia de Corrientes, la ocupación de la planicie chaqueña se
ha dado, a lo largo de los últimos 130 años, en un operar centrípeto, es decir,
desde la periferia hacia el corazón boscoso (Meichtry y Fantín, 2001). Se
generaron tres anillos de ocupación, con diferentes estructuras: las colonias
perimetrales, los latifundios intermedios y el corazón fiscal (Bruniard, 1979).
Este espacio estuvo asociado, inicialmente, con la explotación forestal y del
tanino, actividad que se complementó con la ganadería sobre terrenos bajos.
El ciclo del
algodón inició a principios del siglo xx,
y alcanzó una profunda crisis cinco décadas después. Desde ese entonces inicia
un paulatino proceso de explotación agrícola en el nea, sobre la base del cultivo de algodón. En la actualidad
se caracteriza por ser una zona donde ha llegado la explotación agrícola
intensiva, en especial de la soja que, en estas zonas, requiere de importantes
cantidades de agroquímicos.
En términos
generales, y con base en lo enunciado con anterioridad, las provincias
constitutivas de esta región presentan indicadores económicos más bajos que la
media del país Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2003).
4. Metodología
La metodología
de construcción de un índice presenta gran complejidad dado que deben
seleccionarse variables representativas de la situación que se pretende
mostrar. Dichas variables no son directamente extrapolables a otros espacios,
ya que cada uno de ellos posee especificidades y dinámicas que le son propias.
Por tanto, esta característica hace que la elaboración varíe según diferentes
ámbitos geográficos.
Tanto en la forma
de agrupar las variables como en su ponderación existe un componente subjetivo.
Se trata de un procedimiento relativamente arbitrario en el que ningún método
puede justificarse con totalidad porque una variable posee mayor ponderación
que otra (Tanguay et al., 2009). Además, la pertenencia de las
variables a una categoría superior no es definitiva ya que alguna puede
pertenecer a más de una. Este tipo de agrupación es una forma de organizar
mejor la información de acuerdo con la similitud existente entre las variables
y la finalidad del índice.
Para los
municipios de la República Argentina se han elaborado índices de calidad de
vida en diferentes escalas que contemplan la dimensión ambiental y que fueron
ponderados tanto con procedimientos exclusivamente matemáticos (Boroni et
al., 2005; Cepeda et
al., 2004; Marinelli et
al., 1999), como
directos (Velázquez, 2008) con resultados espacialmente similares. Por otra
parte, Ramírez (2004) y Valpreda (2007) recurren a otros métodos para evaluar
variables, tal es el caso del conocido como Jerarquías Analíticas, basado en
comparaciones de pares de criterios (variables).
Por su parte,
Velázquez et al.
(2013) realiza una recopilación bibliográfica de los estudios de calidad de
vida con sus respectiva dimensión ambiental para la República Argentina,
asimismo, este mismo autor vincula un índice de calidad ambiental con las
condiciones socioeconómicas de la Región Metropolitana de Buenos Aires mientras
que Longui et al.
(2013) lo incluye como dimensión para el estudio de las condiciones de vida en
la totalidad del territorio argentino.
Entre los
trabajos más recientes que recurren al uso de los sistemas de información
geográfica para el estudio de la calidad de vida y la calidad ambiental se
puede mencionar a Ogneva-Himmelberger et al. (2013) y Joseph et
al. (2014), quienes
enfatizan la importancia de esta herramienta para el análisis espacial de los
resultados.
Sobre la base de
lo enunciado con anterioridad, el ica
se compuso de veintitrés componentes centrales (tabla 2), desagregados en dos
grandes dimensiones: recursos recreativos y problemas ambientales. Los recursos
escénicos y recreativos, a su vez, pueden ser a) de base natural (30%) o b) socialmente construidos (30%).
Para la
valoración de los recursos recreativos de base natural partimos del supuesto de que cada
lugar posee un atractivo predominante (playas, relieve, parques, espejos o
cursos de agua, etc.). Según su magnitud en relación con la población residente
hemos valorizado el atractivo predominante en una escala de 0 a 10 puntos. Si
además de este elemento distintivo existieran otros, éstos se contabilizan y se
asignan puntajes adicionales de acuerdo con su calidad (siempre respecto de la
población residente).
Para la
valoración de los recursos recreativos socialmente construidos se parte del supuesto de que cada
lugar suele poseer varios atributos, que también pueden ser valorizados en
relación con la población residente. En este caso, al tratarse de recursos
“reproducibles”, se califica a cada uno de ellos de 0 a 10 y se les asigna un
puntaje de acuerdo al promedio respectivo.
La tercera
dimensión del ica la constituyen
los problemas (costos) ambientales entendidos como los datos diversos
que tienden a configurar la entidad y magnitud del problema ambiental,
caracterizando y midiendo su expresión, alcance geográfico, duración temporal,
naturaleza e intensidad de afectación a componentes diversos del sistema
ambiental (Fernández, 2000). Sin información no hay manera objetiva de
construir un escenario de aprehensión científica de los problemas ni su grado
de afectación ambiental.
La dimensión
incluye doce posibles problemas que pueden presentarse con diferente magnitud y
que afectan las condiciones de vida de la población. Como no son excluyentes
entre sí, para considerar el grado de afectación se suman las incidencias
estandarizadas (puntajes omega) de cada uno para establecer el respectivo
subtotal.
La mayoría de los
problemas ambientales pueden ser conocidos de manera objetiva a partir de la
información provista por distintos organismos municipales, provinciales y
nacionales.
Como se puede
observar en la tabla 1, el ica
resulta de la combinación ponderada de:
a)
30% recursos recreativos de base natural
b)
30% recursos recreativos socialmente construidos
c)
40% problemas ambientales
Por lo que:
ica: ((3*RRBN+3*RRSC) + (4*(10-PA)))/10
Donde:
rrbn: Recursos recreativos de base natural
(Σ playas,
balnearios, relieve, etc.).
rrsc: Recursos recreativos socialmente
construidos (x de estética, centros deportivos, etc.).
pa: Problemas ambientales (Σ de problemas ambientales).
El Índice de Calidad Ambiental implica una propuesta, pero también un
proceso abierto y participativo, dado que en su constitución coexisten
variables objetivas y subjetivas. Para las objetivas se recurrió a fuentes
estadísticas mientras que, para las subjetivas, la valoración es personal,
basada en información de los sitios de los municipios, fotografías, videos,
viajes a los lugares analizados y bibliografía. La internet es, sin duda, el
principal medio que permite recabar datos para esta finalidad. De manera
recíproca, la tabla con todas las variables se encuentra disponible en la red.[3]
Para plasmar la
dimensión espacial del índice se utilizó el ArcGis 9.2 con el método de cortes
naturales para delimitar los intervalos de los indicadores. Este es el método
de clasificación por defecto del programa que utiliza un algoritmo de
optimización que da lugar a clases de valores similares, separados por puntos
de interrupción. Es el recomendado para datos que no se
distribuyen uniformemente y que no están muy sesgados hacia un extremo de la
distribución.
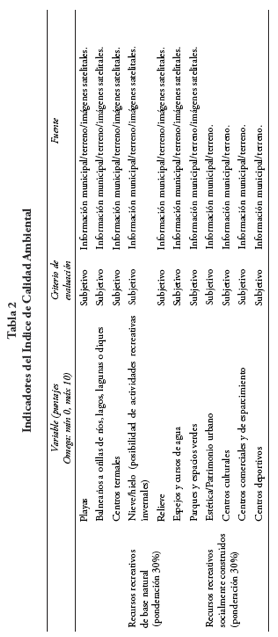
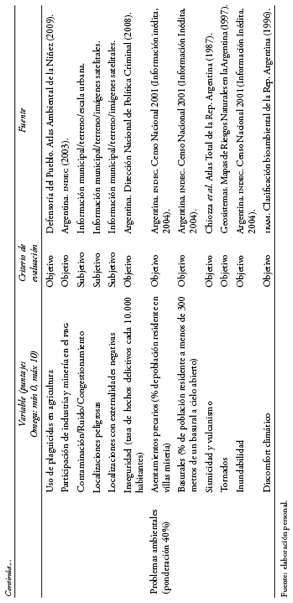
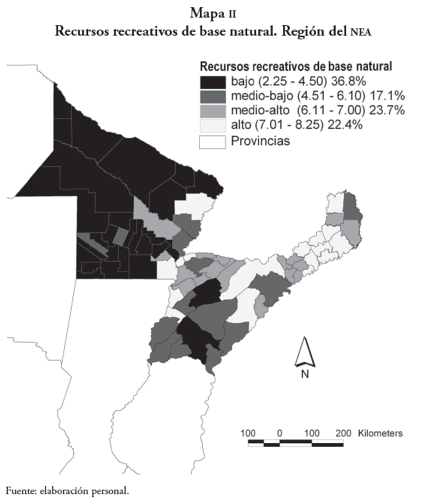
5. Resultados
5.1. Recursos
recreativos de base natural
En el mapa ii se destaca, en primer lugar, un
conjunto de departamentos (22.4% del total) que cuenta con la mayor presencia
de estos recursos (7.01 a 8.25 puntos). Este grupo comprende: a) gran parte de los departamentos de
Misiones, b)
nordeste de Corrientes (Esteros del Iberá), c) ciudades de Corrientes-Resistencia, d) dos departamentos de Corrientes sobre
el río Paraná y, e) capital de Formosa. En los departamentos misioneros se
conjugan relieve, exuberante vegetación y numerosos cursos de agua, muchos de
los cuales cuentan con balnearios.
Cabe destacar que en Iguazú se encuentran las Cataratas homónimas,
recientemente propuestas como una de las siete nuevas “maravillas naturales”.
En el nordeste correntino el elemento más destacado lo constituyen los Esteros
del Iberá, ecosistema que se destaca por su flora, fauna y reserva de
agua dulce debidamente resguardados como parque provincial. La ciudad de
Corrientes (y en menor medida Resistencia) y el contiguo departamento de San
Cosme (centro turístico regional) poseen, como recurso recreativo excluyente,
la costa del Paraná. Del lado correntino la barranca permite disfrutar más esta
rivera, destacándose la costanera, playas y espacios verdes. Dos departamentos
correntinos (Bella Vista y Lavalle) se destacan, asimismo, por sus playas de
arena y balnearios sobre el Paraná. Finalmente, la capital de Formosa cuenta
con atractivas
costaneras, complementadas con abundante vegetación, espacios verdes y balnearios.
Este primer
conjunto es el que cuenta con los mejores recursos recreativos de base natural
del nordeste Argentino, lo que genera un entorno atractivo y diverso para el
esparcimiento cotidiano de su población.
En segundo
término, 23.7% de los departamentos del nea,
también poseen recursos recreativos atractivos, pero estos no resultan tan
significativos o se encuentran más alejados de la población residente, y
alcanza por tanto menor puntaje (6.11 a 7.00 puntos). En este grupo tenemos: a) diversos departamentos de Misiones y
su prolongación sobre Corrientes, b) triángulo nordeste de Corrientes y c) dos departamentos chaqueños. Los
departamentos misioneros y su continuación sobre Corrientes cuentan, en
general, con atractivos vinculados con la vegetación, relieve y cursos de agua.
En el caso del triángulo nordeste de Corrientes, la presencia de vegetación,
espacios verdes y cursos de agua compone, también, un entorno atractivo para
sus habitantes. Lo mismo ocurre con los departamentos situados en el oriente
chaqueño.
El tercer grupo
(4.51 a 6.10 puntos) abarca 17.1% de los departamentos. Comprende varias
unidades de Corrientes, el sur de la costa de los ríos Paraná y Uruguay,
alrededores de dos capitales provinciales (Resistencia y Formosa) y algunos
sectores del interior chaqueño. Este agrupamiento contiene menor dotación de
recursos recreativos y se encuentra más alejado de los que resultan
destacables. En general la puntuación resultante se basa en elementos menores,
tales como parques, espacios verdes, pequeños balnearios o la contemplación del
horizonte.
Finalmente, el
territorio más carente de recursos recreativos (2.25 a 4.50 puntos) reúne a un
significativo 36.8% de los departamentos. Se incluyen aquí a) vastos sectores del interior chaqueño
y b)
dos departamentos del interior correntino. El interior chaqueño constituye un
ambiente semiplano, con escasa vegetación (degradada y variable de acuerdo con
los ciclos hidrológicos) y exiguos cursos de agua, en general y alóctonos. En
los pocos casos en los que el volumen de agua lo permite, las actividades
recreativas se ven limitadas por la abundante carga de sedimentos y la
presencia de peces carnívoros.
El clima tórrido
dificulta la realización de actividades recreativas (y productivas) durante
buena parte del año. Asimismo las distancias son considerables, de manera que
se incrementa la sensación de monotonía. En los dos departamentos correntinos
incluidos en este grupo la situación es casi similar, ligeramente atenuada por
la presencia de algunos cursos de agua.
5.2. Recursos
recreativos socialmente construidos
El mapa iii exhibe la valoración de estos
recursos en la región nea.[4] En primer lugar (5.76 a 8.31
puntos, tan sólo 9.3% de los departamentos) se encuentran las áreas centrales
de las capitales provinciales (Corrientes-Resistencia, Posadas y Formosa) que,
por su escala urbana, brindan servicios de especial jerarquía. Estos tres
puntos constituyen los epicentros del esparcimiento regional ya que concentran
las principales actividades culturales, deportivas y comerciales de sus
respectivas provincias. Este grupo abarca también a las ciudades de Puerto
Iguazú ubicada a la vera del río homónimo (de proyección internacional por las
Cataratas) y a las segundas mayores ciudades de Misiones (Oberá) y Chaco
(Presidente Roque Sáenz Peña).
En segundo
término (4.63 a 5.75 puntos) se presenta un numeroso grupo de departamentos
(44%) que rodean a las ciudades mencionadas en el párrafo anterior y extensas
áreas de Misiones, Corrientes y, en menor medida, Chaco. En todos los casos se
trata de departamentos encabezados por localidades menores a los 50 mil
habitantes, que poseen razonable dotación de servicios (educativos, sanitarios,
comerciales), pero no grandes atractivos socialmente construidos, que sean
destinados al esparcimiento cotidiano de su población.
Un tercer escalón
(3.26 a 4.62 puntos) reúne a 33.3% de los departamentos, bastante carentes aún
en lo que respecta a amenidades socialmente construidas. Se encuentran alejados
de los centros atractivos y sus cabeceras suelen ser pueblos por debajo de los
20 mil habitantes. Cuentan, tan sólo, con servicios (educativos, sanitarios,
comerciales) básicos, que son menos significativos aún los destinados a la
recreación.
Finalmente en el
conjunto más desprovisto de estos recursos (1.50 a 3.25 puntos) encontramos: a)
extensas áreas del
oriente formoseño, b) cuatro departamentos relativamente cercanos a la capital
chaqueña y c)
dos municipios correntinos. En todos los casos se trata de unidades
departamentales cuyas cabeceras están constituidas por pueblos muy pequeños, en
los cuales reina la monotonía y se caracterizan por ser centros emisores de
juventud.
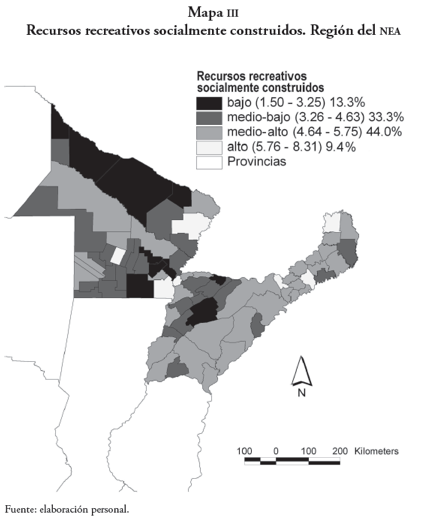
5.3. Problemas
ambientales
La región del nea padece costos ambientales de diversa
magnitud. Para dimensionarlos hemos propuesto diversos grados de afectación
(mapa iv). Los mayores problemas
(2.14 a 2.87 puntos) abarcan a 10.7% de los departamentos y se presentan: a) en la periferia de
Corrientes-Resistencia, b) capital de Formosa y Clorinda y c) Goya, en Corrientes. En los casos a) y b) se combinan negativamente la presencia
de asentamientos precarios, inundabilidad, basurales espontáneos y una tasa
relativamente alta de hechos delictivos; en el caso c)
los problemas de
inundabilidad alcanzan los mayores registros a nivel nacional, la presencia de
basurales es muy alta y algunas localizaciones cuentan con externalidades
negativas vinculadas con asentamientos militares que restringen la circulación.
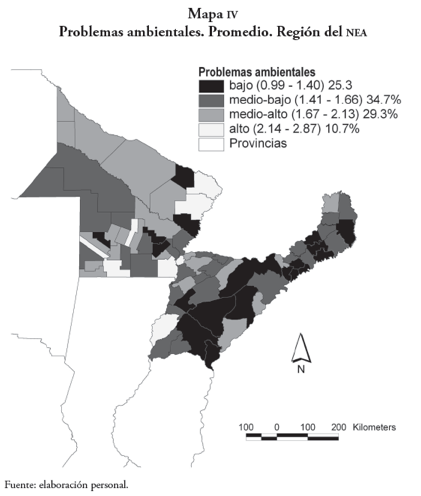
En un nivel
intermedio (1.41 a 2.13 puntos) se incluye a la gran mayoría de los
departamentos del nea (64%), en
los cuales se presenta una combinación de las siguientes situaciones: problemas
vinculados con la escala urbana en la capital de Misiones; pobreza y
asentamientos precarios en el interior de Misiones, en algunos casos coincide
con altas tasas de hechos delictivos; en vastos sectores de Corrientes se
presenta la misma situación acompañada, en algunos casos, con problemas de
inundabilidad; finalmente en el interior del Chaco y, muy particularmente en el
de Formosa, se observan diversas dimensiones de la pobreza y basurales
espontáneos y degradación ambiental en un marco de alto discomfort climáico[5],
propias de su ubicación geográfica (Instituto Argentino de Normalización y
Certificación, 196).
Según la
Secretaría de Medio Ambiente de la República Argentina, el principal problema
ambiental radica en la degradación de suelos, en particular en las zonas con
ecosistemas lábiles (noroeste y suroeste del Chaco), donde existen prácticas de
cultivos con tecnología no apropiada para el ambiente (Adámoli, et
al., 2004).
Por último, en el
grupo con menores problemas (0.99 a 1.40 puntos) están 25.3% del total de los
departamentos que, en general, carecen de asentamientos importantes y no
presentan mayores conflictos ambientales. Es la situación predominante en el
interior correntino y en varios departamentos misioneros. Por el contrario, en
Chaco y Formosa hay relativamente escasas áreas que presenten esta situación.
5.4. Índice de
Calidad Ambiental
El mapa v muestra que la mejor situación en lo
que respecta a la calidad ambiental (7.14 a 7.72 puntos) se presenta en: a) diversos departamentos de Misiones; b) dos departamentos del noreste de
Corrientes y c) en las cuatro capitales provinciales y sus alrededores.
En el primer caso, la disponibilidad de recursos recreativos de base natural
(relieve, espacios verdes, cursos de agua, vegetación frondosa) no se ve
contrarrestada por mayores problemas ambientales (en términos relativos, ya que
también los padecen). La segunda agrupación también presenta una explicación
similar: los recursos escénicos están relacionados con los grandes ríos,
espejos de agua y marco natural privilegiado de los Esteros del Iberá.
Finalmente, las cuatro capitales provinciales quedan incluidas en este grupo
fundamentalmente por sus recursos recreativos socialmente construidos, ya que
las cuatro, (y muy especialmente Corrientes-Resistencia) constituyen los
epicentros del esparcimiento regional.
Las dos
agrupaciones siguientes (5.70 a 7.13 puntos) predominan ampliamente (53.3% de
los departamentos). Se corresponden con sitios de atractivos intermedios
(fundamentalmente de base natural y, en menor medida, socialmente construidos)
y que también padecen algunos problemas ambientales. Es la situación
predominante en gran parte de los territorios misionero y correntino.
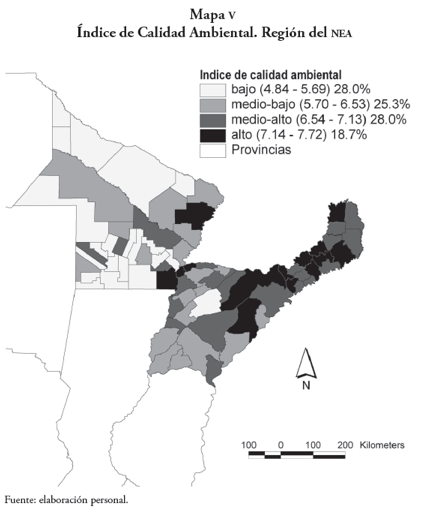
Finalmente, la
peor situación relativa (4.84 a 5.69 puntos) se registra en los departamentos
más carentes de recursos recreativos (tanto de base natural como socialmente construidos).
Estas unidades, en algunos casos, también pueden padecer algunos problemas
ambientales y constituyen 28% del área de estudio. Las peores situaciones se
observan mayoritariamente en el interior chaqueño y formoseño y en un
departamento del interior correntino. Misiones no registra ningún departamento
en esta situación. En todos estos contextos, con muy baja calidad ambiental, la
vida cotidiana suele resultar difícil y monótona. En algunos casos, también
están expuestos a problemas ambientales, particularmente a periódicos déficit
hídricos que impiden realizar cultivos y abastecer de agua potable a la
población.
Conclusiones
El análisis de
las condiciones de vida de la población desde una perspectiva geográfica
requiere de la construcción de indicadores socioeconómicos y ambientales. A
partir de la combinación de 23 variables referidas a los recursos recreativos
de base natural, recursos recreativos socialmente construidos y problemas
ambientales, se ha establecido un índice de calidad ambiental que muestra alto
grado de diferenciación al interior de la región del nordeste Argentino (nea). Este indicador pretende ser una
síntesis, tanto de las posibilidades de esparcimiento cotidiano de la población
como de los problemas ambientales que se padecen.
Todo el norte de
la República Argentina, del cual forma parte el
nea, se caracteriza por presentar los mayores indicadores de pobreza y
postergación del país, en especial, en los sectores más aislados de cada una de
las provincias.
Los recursos
recreativos socialmente construidos tienen en la región cierta lógica de
“mercado”, ya que se corresponden con las zonas más pobladas y, muy
particularmente, donde residen los estratos con mayor capacidad de consumo.
Esta característica hace que exista infraestructura asociada a la cultura o al
deporte, pero que no esté al alcance de todos, ya que, por un lado,
generalmente es necesario pagar por ella y, por el otro, su localización suele
coincidir con la de los sectores más solventes.
Respecto de los
recursos recreativos de base natural, su distribución y apropiación también
resulta diferencial. A escala intra-departamental (o intra-urbana) los grupos
con mayores ingresos también logran apropiarse de los mejores entornos y
externalizar los “costos del desarrollo” al resto de la sociedad. De esta
manera, para poder acceder alguna de las bellezas naturales es necesario pagar,
excluyendo así de su utilización a ciertos sectores de la sociedad que, a su
vez, son los mismos que suelen verse más afectados por los problemas
ambientales.
Los resultados
obtenidos muestran que sólo 18.7% de los departamentos del nea exhibe las mejores condiciones
ambientales. Este grupo comprende a diversos departamentos de Misiones; dos
departamentos del noreste de Corrientes y las cuatro capitales provinciales y
sus alrededores. Los factores comunes que influyen en esta valoración son la
disponibilidad de atractivos naturales (relieve, cursos y espejos de agua,
espacios verdes destacables) en escalas urbanas intermedias y con relativamente
escasos problemas ambientales.
Por el contrario,
28% de los departamentos del nea
padecen condiciones adversas por la combinación de escasos atractivos (tanto
naturales como socialmente construidos) y, en menor medida, problemas ambientales. Son los casos del interior chaqueño y
formoseño y un departamento del interior correntino. En estos contextos,
la vida cotidiana suele resultar extremadamente monótona y sujeta a gran
vulnerabilidad ambiental que favorece la emigración.
Finalmente, el
resto de los partidos del nea
(53.3%) exhibe condiciones intermedias. En general esta particularidad es más
producto de sus atractivos relativamente escasos (fundamentalmente de base
natural) que de los problemas ambientales que padecen. Es la situación
predominante en gran parte de los territorios misionero y correntino.
En el nea se observa una clara diferenciación
entre las capitales provinciales, centros indiscutidos de los recursos
recreativos socialmente construidos y que carecen de problemas ambientales de
relevancia debido al bajo grado de industrialización de este sector del país,
donde el empleo público es una de las principales fuentes laborales; mientras
que en el interior chaqueño y formoseño la vida cotidiana suele resultar
extremadamente monótona, sin atractivos naturales ni infraestructura destacable
y sujeta a gran vulnerabilidad ambiental y éxodo demográfico.
En
contraposición, el norte de la provincia de Corrientes y en casi la totalidad de Misiones poseen factores comunes que
influyen en la valoración final del índice en cuestión: amplia y variada
disponibilidad de atractivos naturales (relieve, cursos y espejos de agua,
espacios verdes destacables) en escalas urbanas predominantemente intermedias y
con relativamente escasos problemas ambientales.
La elaboración y
análisis espacial del índice con su correspondiente cartografía constituye un
aporte para la sistematización, medición y síntesis del proceso de
diferenciación espacial socioambiental presente en la región del nea de la República Argentina. Dado que
el índice propuesto es el primero de índole exclusivamente ambiental para el
área de estudio, en el futuro será necesario complementarlo con otros en los
que predominen indicadores sociales, económicos y educativos, de manera que se
pueda obtener una visión más general del bienestar de la población.
Los mapas
presentados constituyen un esfuerzo de sistematización, medición y síntesis de
este proceso de diferenciación. En este sentido, esperamos que además de los
resultados académicos obtenidos, también puedan
suministrar elementos útiles para la adecuada gestión del territorio
analizado, particularmente en lo que respecta a la mitigación de los problemas
ambientales y a la inversión y gestión pública de los servicios recreativos
socialmente construidos.
Luego de la aplicación en regiones
particulares de la Argentina, resta para el futuro el perfeccionamiento y
extensión del Índice de Calidad Ambiental al resto del territorio, revisando y
actualizando sus variables constituyentes. El seguimiento y desarrollo del índice
propuesto debe ser acompañado con el monitoreo de otros indicadores que
permitan evaluar su desempeño a lo largo de un periodo determinado. A medida
que el índice siga siendo perfeccionado y empleado en otras partes del país se
podrán realizar comparaciones interregionales que permitirán obtener una visión
más completa de la realidad ambiental cotidiana de todos los habitantes,
dimensión insoslayable a la hora de evaluar e intervenir activamente en el
bienestar de la población.
Bibliografía
Adámoli, Jorge, Sebastián Torrilla, Rubén Ginzburg
(2004), Diagnóstico
ambiental del Chaco Argentino, Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, Buenos Aires.
Araña, Jorge, Carmelo León y Matías González (2003), “Valoración múltiple de
bienes públicos urbanos mediante técnicas de preferencias declaradas”,
ponencia presentada enHacienda Pública y Convergencia Europea X Encuentro de
Economía Pública, 6-7 de febrero, Santa Cruz de Tenerife.
Boroni, Gustavo,
Sebastián Gómez-Lende y Guillermo Velázquez (2005), “Geografía, calidad de vida
y entropía. Aportes de la teoría de la información para la construcción de un
índice de calidad de vida a escala departamental (1991-2001)” en Guillermo
Velázquez y Sebastián Gómez-Lende (comps.), Desigualdad y
calidad de vida en la Argentina (1991-2001). Aportes empíricos y metodológicos,
Editorial REUN, Tandil, pp. 63-86.
Brulle, Robert y David Pellow (2006), “Environmental
justice: Human health and environmental inequalities”, The Annual Review of Public Health, vol. 27, Nonprofit Scientific Publisher, California, pp. 103-124.
Bruniard,
Enrique (1979), “El Gran Chaco Argentino (ensayo de interpretación
geográfica)”, Geográfica, núm. 4, Universidad Nacional del
Nordeste, Chaco, Argentina, pp. 2-11.
Bruniard, Enrique
y Alfredo Bolsi (1992), “Región agro-silvo-ganadera con frentes pioneros de
ocupación del Nordeste”,en Juan Roccatagliata (coord.), La
Argentina. Geografía general y los marcos regionales, Planeta, Buenos Aires, pp. 529-577.
Casas, Roberto
(1998), “Los procesos de degradación y la conservación de suelos en la
República Argentina”, en Diana Durán (comp.), La Argentina
ambiental. Naturaleza y sociedad,
Editorial Lugar, Buenos Aires, pp. 143-178.
Catalán-Vázquez,
Minerva y Jarillo-Soto, Edgar (2010), “Paradigmas de investigación aplicados al
estudio de la percepción pública de la contaminación del aire”,
Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 26 (2), unam, México, pp. 165-178.
Cepeda, Rosana,
Claudia Marinelli, Sebastián Gómez-Lende y Guillermo Velázquez (2004),
“Técnicas de análisis multivariado para la determinación de calidad de vida”,
en Memorias del Primer Seminario Argentino de Geografía Cuantitativa, 26-27 de
agosto, Buenos Aires.
Chiozza, Elena,
Ricardo Figueira, y Alicia Iglesias, (1987), Atlas total de
la República Argentina, Centro
Editor de América Latina, Buenos Aires.
Defensoría del
Pueblo de la Nación (2009), Atlas del riesgo ambiental de la
niñez, Unicef-ops, Buenos Aires.
Dirección
Nacional de Política Criminal (2008), Estadísticas en materia de
criminalidad. Ministerio de justicia, seguridad y derechos humanos, Buenos Aires, <www.jus.gov.ar/areas-tematicas/estadisticas-en-materia-de-criminalidad.aspx>, 8 de agosto de 2010.
Escobar,
Luis(2006),“Indicadores sintéticos de calidad ambiental: un modelo general para
grandes zonas urbanas”, EURE, XXXII (96), Santiago de Chile, pp.
73-98.
Fernández,
Roberto (2000), La ciudad verde: teoría de la gestión
ambiental urbana, Espacio
Editorial, Buenos Aires.
Gallopin, Gilberto (1996), “Environmental and
sustainability indicators and the concept of situational indicators as
acost-effective approach”, Environmental
Modelling and Assessment, 1 (3), Centro Internacional de Agricultura Tropical,
Cali, pp. 101-117.
Gallopin,
Gilberto (2006), Los indicadores de desarrollo
sostenible. Aspectos conceptuales y metodológicos, Fodepal, Santiago de Chile.
Geosistemas
(1997), Mapa de riesgos naturales en la Argentina, Geosistemas, Buenos Aires.
Herzer, Hilda y
Raquel Gurevich (1996), “Degradación y desastres: parecidos y diferentes: tres
casos para pensar y algunas dudas para plantear”, en María Fernández (comp.), Ciudades
en riesgo. Degradación ambiental, riesgos humanos y desastres, Red de Estudios Sociales en
Prevención de Desastres en América Latina, Lima, pp. 75-91.
iram
(Instituto Argentino de Normalización y Certificación) (1996), Clasificación
bioambiental de la República Argentina,
iram, Buenos Aires.
indec
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) (2003), PBG
por provincia y sector de actividad económica,
Buenos Aires, <www.mecon.gov.ar/secpro/dir_cn/default1.htm>, 13 de Abril de 2010.
indec (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos) (2010), Censo 2010. Total del país. Población por sexo, tasa de
variación intercensal, según provincia. Años 2001-2010, <http://www.censo2010.indec.gob.ar/preliminares/cuadro_totalpais.asp>,
13 de Abril de 2013.
Joseph, Myrtho, Wang Fahui y Wang Lei (2014), “gis-based assessment of urban
environmental quality in Port-au-Prince, Haiti”, Habitat International,vol.41,
Elsevier, London, pp. 33-40.
Longui,
Fernando, Pablo Paolasso, Alfredo Bolsi, Guillermo Velázquez y Juan Pablo
Celemín (2013), “Fragmentación socioterritorial y condiciones de vida en la
Argentina en los albores del siglo xxi”,
Revista Latinoamericana de Población, 7 (12), Asociación Latinoamericana de
Población, Buenos Aires, pp. 99-131.
Luengo, Gerardo
(1998), “Elementos para la definición y evaluación de la calidad ambiental
urbana. Una propuesta teórico-metodológica”, ponencia presentada en el IV
Seminario Latinoamericano de Calidad de Vida Urbana, 8-11 de
septiembre, Tandil.
Marinelli,
Claudia, Sebastián Torcida, Rosana Cepeda, María García y Guillermo Velázquez
(1999), “Un procedimiento alternativo para la selección estadística de
variables de calidad de vida”, en Guillermo Velázquez y María García (comps.), Calidad
de vida urbana: aportes para su estudio en Latinoamérica, Centro de Investigaciones
Geográficas-uncpba, Tandil, pp.
133-142.
McCann, Eugene (2004), “‘Best places’: Interurban
competition, quality of life and popular media discourse”, Urban Studies, 41 (10), Sage publications,
London, pp. 1909-1929.
Meichtry, Norma
y Alejandra Fantín (2001), “Condiciones ambientales, procesos de ocupación y
desarrollo y calidad de vida en el nordeste de Argentina”, en Guillermo
Velázquez, Geografía, calidad de vida y fragmentación en la Argentina
de los noventa, Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires-Centro de Investigaciones
Geográficas,Tandil, pp. 114-131.
Meichtry, Norma y Alejandra Fantín (2008), “Territorios en regresión.
Calidad de vida y pobreza en el nordeste argentino”, en Guillermo Velázquez, Geografía y Bienestar, Eudeba, Buenos Aires, pp. 299-321.
Metzger, Pascale (2006), “Medio ambiente urbano y riesgos: elementos de
reflexión”, en María A. Fernández (comp.), Ciudades en riesgo.Degradación ambiental, riesgos humanos y desastres, Red de Estudios
Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, Lima, pp. 61-77.
Ogneva-Himmelberger, Rahul Rakshit
Yelena y Pearsall Hamil (2013), “Examining the impact of environmental factors
on quality of life across Massachusetts”, The Professional Geographer, 65 (2), American Society of Professional Geographers,
Washington, pp. 187-204.
Pérez-Cueva,
Alejandro (2001), “Clima y confort en las ciudades: la ciudad de Valencia”, Métode,
núm. 31, Universitat
de València, Valencia, pp. 147-150.
Pieri, Christian, Julian Dumanski, Ann Hamblin y
Anthony Young (1995), “Land
quality indicators”, en World Bank Discussion Papers, The World
Bank, Washington, pp. 63-315.
Popolizio,
Eliseo (1963), Un problema de geomorfología aplicada
en la provincia de Corrientes,
Universidad Nacional del Litoral, Rosario.
Ramírez, Mirta
(2004), “El método de jerarquías analíticas de Saaty en la ponderación de
variables. Aplicación al nivel de mortalidad y morbilidad en la provincia del
Chaco”, Comunicaciones Científicas y Tecnológicas, Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, pp. 1-4.
Riera, Pere
(1994), Manual de valoración contingente, Instituto de Estudios Fiscales,
Madrid.
Rogerson, Robert (1999),
“Quality of life and city competitiveness”, Urban Studies, 36 (5-6), Sage publications, London, pp. 969-985.
Rotmans, Jan (1997), “Indicators for sustainable
development”, en Jan Rotmans y Bert de Vries (eds.), Perspectives on Global Change: The TARGETS approach,
Cambridge University Press, Cambridge, pp. 187-204.
Santos, Milton
(1996), A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razâo e emoçâo, Hucitec, Sâo Paulo.
Sterimberg,
Edith, Carlos Sánchez, Adriana Cuervo de Forero y Juan Ramírez (2004), Diseño
de un sistema de indicadores socioambientales para el distrito capital de
Bogotá, cepal-Naciones Unidas, Santiago de Chile.
Szas, Andrew y Michael Meuser (1997), “Environmental inequalities: Literature review and proposals for new
directions in research and theory”, Current Sociology, 45 (3), Sage Journals, London, pp. 99-120.
Tanguay, Georges, Juste Rajaonson, Jean Lefebvre y
Paul Lanoie (2009), “Measuring the sustainability of cities: A survey-based
analysis of the use of local indicators”, Cirano, vol. 2, Université du Quebec,
Montreal, pp. 1-29.
Valpreda,
Claudia (2007), “Sistema de Información Geográfica (sig)-teledetección y evaluación multicriterio (emc) en un estudio de evaluación de
impacto ambiental (eia)”,
en Memorias XI
Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica, 29-31 de
mayo, Buenos Aires.
Velázquez,
Guillermo (2008), Geografía y bienestar, Eudeba, Buenos Aires.
Velázquez,
Guillermo, Fernando Longui, Claudia Mikkelsen y Juan Pablo Celemín (2013),
“Estudios sobre geografía y calidad de vida en la Argentina. Cinco décadas de
aportes bibliográficos”, Hologramática,19 (1), Universidad Nacional de Lomas
de Zamora, Lomas de Zamora, pp. 77-105.
Van Kamp, Irene, Kees Leidelmeijer, Gooitske Marsmana
y Augustinus de Hollander (2003), “Urban environmental quality and human
well-being. Towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a
literature study”, Landscape and Urban Planning, 65 (1-2), Elsevier, London,pp. 5-18.
Weston, Joe (2000), “eia
decision-making theory and screening and scoping in uk practice”, Journal of Environmental Planning and Management, 43
(2), Routledge, Oxford, pp.185-203.
Wilkins, Hugh (2003), “The need for subjectivity in eia: discourse as a tool for sustainable
development”, Environmental
Impact Assessment Review, 23 (4), Elsevier, Ontario, pp. 401-414.
Recibido: 15 de diciembre de 2011.
Reenviado: 21 de diciembre de 2011.
Aceptado:
26 de septiembre de
2013.
Juan Pablo Celemín.
Argentino. Doctor en geografía por la Universidad Nacional del Sur, Argentina.
Master en conservación y gestión del medio natural (Universidad Internacional
de Andalucía, España). Licenciado en geografía (Universidad Nacional de Mar del
Plata, Argentina). Investigador Asistente del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas con lugar de trabajo en el Centro de
Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, Argentina. Su línea de investigación se centran en
el uso de sistemas de información geográfica en temáticas ambientales urbanas y
regionales. Entre sus publicaciones destacan, en coautoría: La
calidad ambiental en la Argentina. Análisis regional y departamental (c. 2010),cig-Conicet-reun-Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, Tandil (2013); “Calidad ambiental y nivel socioeconómico: su articulación
en la Región Metropolitana de Buenos Aires”, Scripta Nova, XVII (441) Universidad de Barcelona,
Barcelona,pp. 1-33 (2013) y “Proposal and application of an environmental quality
index for the Metropolitan Area of Buenos
Aires (Argentina)”, Geografisk
Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 112 (1), Taylor and Francis Group,
Buenos Aires, pp. 15-26 (2012).
Guillermo Ángel Velázquez. Argentino. Doctor en ciencias sociales con orientación
en geografía por la Universidad de Buenos Aires. Investigador Principal del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Exdirector del
Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Ha sido profesor invitado en las
universidades de Alcalá de Henares, Complutense y Valladolid (España) y Lund
(Suecia). Su línea de investigación se centra en el estudio de la calidad de
vida en la República Argentina en distintas escalas de análisis. Entre sus
publicaciones destacan, en coautoría: La calidad ambiental en la Argentina.
Análisis regional y departamental (c. 2010), cig-Conicet-reun-Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires, Tandil (2013); “Calidad ambiental y nivel
socioeconómico: su articulación en la Región Metropolitana de Buenos Aires”, Scripta
Nova, XVII (441),
Universidad de Barcelona, Barcelona, pp. 1-33 (2013) y “Proposal and application
of an environmental quality index for the Metropolitan Area of Buenos Aires
(Argentina)”, Geografisk Tidsskrift-Danish Journal
of Geography, 112
(1), Taylor and Francis Group, Buenos Aires, pp. 15-26 (2012).