La investigación
de la gobernanza en México y su aplicabilidad ambiental
The research on governance in Mexico and its
environmental applicability
Nain Martínez
Ileana Espejel*
Abstract
Discussion
over governance is increasing in environmental sciences because of a greater
participation of stakeholders in environmental management. Nevertheless, the
concepts surrounding the debate are often overlapping or unclear. The present
study aims to add cohesion to the debate by contextualizing and clarifying
relevant terms and definitions. For this end, we present a literature review
overview of the evolution of the research on governance in Mexico (1995-2012).
By doing so, we propose a new working definition of environmental governance,
distinguishing this concept from governability and government.
Keywords: environmental governance, citizen participation,
environmental issues, Mexico.
Resumen
La discusión
sobre la gobernanza es cada vez más frecuente dentro de las ciencias
ambientales debido a una mayor participación de los actores sociales en la
gestión ambiental. No obstante, las definiciones que rodean el debate a menudo
son poco claras. El presente estudio pretende contribuir a la cohesión del
debate al contextualizar y clarificar los términos y definiciones pertinentes.
Se presenta una revisión de la investigación sobre la gobernanza en
publicaciones mexicanas (1995-2012), de este modo, se propone una nueva
definición de trabajo de gobernanza ambiental, al distinguir este concepto del
de gobernabilidad y gobierno.
Palabras clave: gobernanza
ambiental, participación ciudadana, temas ambientales, México.
*
Universidad Autónoma de California. Correo-e: nain.martinez@uabc.edu.mx;
martinez.nain@gmail.com, ileana.espejel@uabc.edu.mx; iespejel@gmail.com
Introducción
El objetivo de
esta investigación es hacer una revisión bibliográfica sobre los trabajos de la
gobernanza en México para exponer su panorama general y, a partir de estos
elementos, profundizar en el uso del concepto de la gobernanza en el sector
ambiental. La finalidad es proponer una noción integradora de las diferentes
perspectivas de investigación y explorar su alcance en la investigación
ambiental en el contexto mexicano. Con esto, pretendemos realizar una
aportación para clarificar el debate sobre el uso de la teoría de la gobernanza
en lo ambiental y beneficiar a las futuras investigaciones en la materia.
En la década de
los ochenta, el concepto de gobernanza (governance) era utilizado en estudios del sector
privado en relación con una mayor interdependencia de la gestión corporativa de
sus proveedores y clientes. Hasta 1989, el Banco Mundial adoptó el concepto
para el ámbito gubernamental en El África subsahariana: de la crisis
al desarrollo sustentable. Una perspectiva de largo plazo, donde se señalaba que los problemas
sociopolíticos de las naciones africanas se debían a la incapacidad de sus
gobiernos para dirigir las políticas públicas (Rodríguez-González, 2009).
Posteriormente,
el concepto fue empleado por primera vez en el medio académico por Kooiman
(1993) para describir cambios en el modelo tradicional de gobernar, que en su
opinión transitaba de un proceso unidireccional (de los gobernantes a los gobernados)
a otro multi-direccional
donde los actores sociales influían en las decisiones del gobierno a través de
una red de interacciones,
lo cual generaba una mayor interdependencia entre las esferas pública y
privada.
La gobernanza es definida como el proceso de dirección sociopolítica
que incrementa las interacciones de los actores sociales y gubernamentales
(Kooiman, 2003) debido a la adaptación del gobierno a condiciones de mayor
complejidad social, económica y política (Peters y Pierre, 2005), lo cual
deriva en redes interdependientes de actores con mayor grado de autonomía e
influencia en el ciclo de las políticas públicas (Rhodes, 1996).
En la literatura
existen diferencias en la interpretación de la gobernanza, sin embargo, las
diferentes perspectivas teóricas comparten elementos como a) la poca capacidad
del gobierno para imponer una agenda en las sociedades contemporáneas, b) el
incremento de recursos por parte de actores sociales para actuar en la esfera
pública (legitimidad, financiamiento, información, tecnología, capital humano,
entre otros), c) los procesos de colaboración, vinculación, codirección,
coproducción, regulación e implementación compartida entre los actores sociales
y el gobierno y, d) ladilución entre los límites de la esfera pública y privada
(Aguilar-Villanueva, 2010; Kooiman, 1993; Prats, 2005; Peters y Pierre, 2005).
La discusión que
observamos en las lecturas sobre la gobernanza se centra en sus límites
conceptuales; por un lado, desde una de las posiciones teóricas, la gobernanza
explica la transición de un gobierno tradicional (jerárquico y centralizado) a
un gobierno más abierto que interactúa con los actores sociales. En
consecuencia, la gobernanza aglutina sus diferentes estadios (desde el gobierno
tradicional hasta el relacional) (Kooiman, 2003).
En contraparte,
otros autores argumentan que la gobernanza cobra sentido en las circunstancias
contemporáneas, en las que se presenta una mayor participación de los actores
sociales en los asuntos públicos; por lo tanto, distinguen entre una vieja
gobernanza (old governance)
y una nueva (new governance) (Rhodes, 1996). Estas posiciones se
diferencian en que para algunos autores la gobernanza es un proceso gradual,
mientras que para otros representa una ruptura con el gobierno tradicional.
Además, en la teoría de la gobernanza, el papel del Estado es otro punto de
discusión. Por ejemplo, Prats (2005) dice que el Estado conserva una posición
central como el único actor con capacidad para validar los acuerdos que se
generan entre los actores. En contraste, Filibi-López (2010) señala que hay una
redefinición de los límites de la esfera política con el debilitamiento del
Estado y el fortalecimiento de entidades sub y supranacionales.
En este sentido, Aguilar-Villanueva (2010) señala que la gobernanza es una
respuesta a las nuevas tendencias en las políticas y administración públicas
que buscan una relación más equilibrada entre el conocimiento académico y el
político, una mayor participación de actores sociales y una revaloración de las
capacidades gubernamentales y sociales; también responde a los cambios
sociales, por ejemplo, Peters y Pierre (2005) explican que el interés en la
gobernanza se debe a causas como la crisis financiera de la década de
los ochenta, la cual generó la percepción de fracaso de los gobiernos, la
liberalización de los mercados, la globalización, una mayor complejidad de las
sociedades y nuevas tendencias en la gestión pública.
Por otro lado,
pensamos que la problemática ambiental también fue un disparador de la
necesidad de una mayor participación social en el proceso de toma de
decisiones. En la Conferencia de Estocolmo de 1972, la comunidad internacional
reconoció la problemática ambiental sentando las bases para su gestión, sin
embargo se consideró que podría ser resuelta desde la aplicación de medidas
técnicas. Fue a partir del Informe Brundtland de 1987 que se introdujo el
concepto de sustentabilidad para integrar los componentes sociales y económicos en la gestión ambiental (Lezama, 2010). En él, se proponía
que los problemas ambientales no sólo eran de
índole ecológica, sino el producto de la interacción de las sociedades y sus
procesos económicos con los ecosistemas (Foladori, 2002).
En la actualidad,
la problemática ambiental se ha convertido en una de las principales preocupaciones
de la sociedad. En consecuencia, en la comunidad internacional existe un
creciente interés en mejorar la política en este sector y sus instrumentos de
gestión (Lezama, 2010).
Sin embargo, la
política ambiental presenta peculiaridades frente a otras arenas de política.
Por ejemplo, los grandes temas ambientales como el cambio climático y la
pérdida de biodiversidad muestran que el diseño de marcos normativos y la
implementación de políticas deben realizarse con una amplia incertidumbre en la
información y, en ocasiones, la implementación puede generar costos económicos
o sociales y producir conflictos entre sectores (Ludwig et
al., 2001).
En gran medida,
la especificidad de la política ambiental ha sido explicada por la complejidad
de los sistemas ambientales en los que se pretende influir, donde confluyen
procesos ecológicos, necesidades sociales, instituciones y relaciones
culturales (Leff, 2000; Ludwig et al., 2001; Reyes-Orta et
al., 2013). En este
sentido, Funtowicz y Ravetz (1993) desarrollaron el concepto de ciencia
postnormal donde se plantea una metodología para las condiciones contemporáneas
en la que los factores son inciertos, hay valores en disputa, las decisiones
políticas pueden ser urgentes para la sociedad y los riesgos derivados de estas
decisiones son altos. En estas circunstancias, se presenta una inversión de la
distinción tradicional entre hechos científicos objetivos y los valores
subjetivos. Así, en los problemas ambientales las decisiones políticas están
conducidas por valores que son objetivos y
para los cuales los aportes científicos parecieran subjetivos.
En este contexto,
se ha propuesto el uso de los procesos participativos para incrementar el conocimiento sobre los sistemas ambientales y
mejorar la calidad de las decisiones políticas. Por ejemplo, Funtowicz y
Ravetz (1993) sugieren que las decisiones políticas en materia ambiental se
deberían formular en una comunidad extendida de iguales, compuesta por todos los actores
afectados o interesados.
Así, desde la
diversidad de perspectivas e intereses legítimos de los actores se podría
realizar un aporte de hechos extendido. Esto permitiría incluir el
conocimiento tradicional, los intereses políticos y la información académica al
proceso de toma de decisiones. En consecuencia, la participación puede aportar
beneficios como aumentar la comunicación entre los actores, disminuir los
conflictos, incrementar la legitimidad política y, en general, aumentar la
calidad y durabilidad de las decisiones políticas (Funtowicz y Ravetz, 1993;
Morse et al.,
2007).
En la política
ambiental mexicana la participación ciudadana se ha institucionalizado a través
de diversos mecanismos y órganos de consulta debido a que la interacción entre
los actores sociales y políticos tiene implicaciones en el manejo de los
recursos naturales (Bobadilla et al., 2013; Martínez y Chávez-Ramírez,
2014). Por este motivo existe un creciente interés en utilizar la teoría de la
gobernanza en la investigación ambiental, sin embargo no encontramos una
revisión integrada de ambos acercamientos teóricos.
1. Metodología
Se realizó una
revisión de las investigaciones publicadas que utilizan la teoría de la
gobernanza en México, se emplearon como criterios de selección a) publicaciones
de autores mexicanos y b) publicaciones de autores extranjeros sobre México,
para lo cual se efectuó primero una búsqueda de artículos académicos completos
entre el periodo de 1995-2012 disponibles en la base de datos Ebsco Host hasta
febrero de 2012; se utilizaron como motor de búsqueda las palabras governance, gobernanza y México; fueron discriminados los textos que
no hacían referencia directa a México o la teoría de la gobernanza; a
continuación se desarrolló una búsqueda de publicaciones sobre este concepto en
las principales bibliotecas, librerías y casas editoriales del país;
posteriormente se realizó un análisis exploratorio a partir del cual se
definieron las variables del estudio para hacer la revisión (cuadro 1). Para
finalizar, se eligieron las publicaciones con el tema ambiental con el fin de
hacer una revisión más profunda.
2. Resultados
La muestra de la revisión bibliográfica consistió en 75 datos que
corresponden a 60 artículos de investigación y 15 textos provenientes de libros (libros y capítulos) (figura i). En los libros se encontraban
publicadas principalmente las investigaciones teóricas y en los artículos
académicos las investigaciones aplicadas y los estudios. Como es obvio,
encontramos que 95% de los autores que realizan investigaciones en
instituciones mexicanas y latinoamericanas publican en español y son quienes
realizan la mayor parte de las aportaciones teóricas. Por otra parte, también
por obviedad, los autores de instituciones estadounidenses y europeas publican
en inglés pero sus aportaciones son principalmente estudios de caso.
De los estudios
de caso, la temática ambiental es la de mayor amplitud (40%) seguida de los
estudios sobre aspectos económicos (16%). Las
investigaciones realizadas a escala supranacional (24%) corresponden a la
temática de relaciones internacionales. En la escala nacional la temática
dominante versa sobre las instituciones y gestión pública (30%), seguida de
economía y ambiente (25%). De los estudios realizados a escala subnacional, 59%
corresponde a investigaciones ambientales.
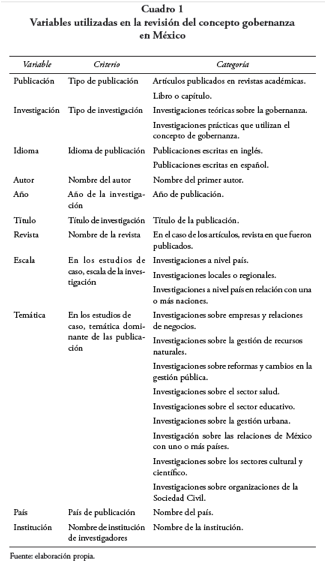
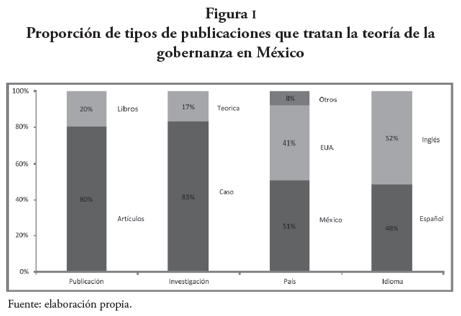
Estos
datos evidencian que la teoría de la gobernanza en México ha sido utilizada
para estudiar procesos que van desde el ámbito internacional hasta las escalas
regionales y locales. Por otra parte, si bien la teoría de la gobernanza es
utilizada en una gran variedad de áreas de investigación como el análisis de
instituciones públicas o las relaciones económicas, el sector ambiental
presenta diversos procesos de interés para este cuerpo teórico que van desde la
interrelación entre actores sociales y gubernamentales en el manejo de recursos
naturales hasta los cambios que ha presentado la política ambiental en los
últimos años.
Los autores más
prolíficos son Aguilar-Villanueva (2006 y 2010), quien por extensión y
profundidad ha realizado la mayor aportación sobre la discusión teórica de la
gobernanza en México; Paz-Salinas (2007 y 2008) quien exploró las tensiones
entre múltiples actores en el desarrollo de acuerdos públicos para el manejo de
recursos naturales, y Basurto (2005 y 2008) quien investigó la auto-organización
en el aprovechamiento de recursos pesqueros de la comunidad seri en el golfo de
California. Además, Paré y Fuentes (2010) quienes indagaron, sobre la
implementación de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, el papel de los
diferentes actores, sus conflictos y relaciones.
2.1.
Revisión de la teoría de la gobernanza en México
2.1.1.
La crisis del Estado burocrático
Después de la Segunda Guerra Mundial los Estados tuvieron un
crecimiento sin precedentes en el tamaño de su burocracia y áreas de intervención de la vida social; para lograrlo
requirieron un aumento constante en su poder y recursos provenientes de
la sociedad a través de los impuestos. Los Estados burocráticos desarrollaron
el corporativismo para manejar a los grupos de interés y se legitimaron con el
incremento en el bienestar de la población (Filibi, 2010); pronto los gobiernos se vieron sin capacidad de respuesta
a las crecientes demandas sociales y, en la década de los setenta, entraron en crisis las
sociedades industrializadas debido al desequilibrio hacendario, generando
retroceso o estancamiento económico por el incremento de la inflación
(Aguilar-Villanueva, 2006).
En latinoamérica, en la década de los ochenta, el modelo económico de
sustitución de importaciones, del que México era su principal exponente, se
encontraba en crisis porque disminuía el ritmo de crecimiento económico y, para
dar respuesta a las demandas sociales y preservar la estabilidad de los
regímenes autoritarios, los gobiernos solicitaban préstamos internacionales que
se convirtieron en deudas impagables (Bassols, 2011).
El gobierno había
sido concebido como el único actor organizado y con recursos suficientes para
guiar a una sociedad que se percibía caótica y sin capacidad de organización.
Sin embargo, las constantes crisis económicas y la incapacidad de generar
respuestas satisfactorias pusieron de manifiesto que el gobierno también podía
ser un factor de desorganización y que no todas sus políticas eran eficaces
(Rojo-Salgado, 2010).
Aguilar-Villanueva
(2010) señala que para solventar la crisis del Estado se produjeron dos tipos
de respuestas. Por un lado se ahondó en cómo
abastecer al gobierno de los instrumentos directivos para cumplir sus funciones
a través del estudio de la gobernabilidad y, por otro lado, se analizaron las
limitaciones del actuar del gobierno enfocando la atención en el proceso de
gobernación más que en el gobierno como sujeto. Se hicieron distinciones entre las
funciones de gobierno
y el actuar del gobierno, reconociendo que no siempre ni en todas las esferas, el
Estado poseía todos los recursos para dirigir con eficiencia. Asimismo, se
reconoció que en la sociedad existían actores con recursos económicos,
tecnológicos, informativos y de legitimidad que podían ser empleados para generar
mejores resultados.
El proceso de
gobernación se encontraba homologado al gobierno y diferenciar entre ambos
generó un profundo cambio conceptual, principalmente porque los antiguos
instrumentos de gobierno implementados de
manera directa por sus burocracias ya no eran suficientes para aprovechar las oportunidades y solventar los problemas
que requerían la cooperación
entre gobiernos y la concertación con actores subnacionales y transnacionales.
En este proceso
de diferenciación se reconocía que había condiciones contemporáneas
particulares, como la globalización económica, la deslocalización de empresas y
capitales, la mayor permeabilidad de las fronteras nacionales por flujos
migratorios, la articulación de redes de organizaciones sociales y empresariales
de carácter transnacional y sociedades más complejas, diversas y diferenciadas.
En tales circunstancias, el gobierno debía replantearse su papel en la sociedad
y transformarse de quien implementa la política a una entidad de dirección,
vinculación y articulación de los esfuerzos sociales (Aguilar-Villanueva, 2006;
Porras, 2011).
2.1.2.
La gobernanza, ¿distinta a la gobernabilidad y el gobierno?
El concepto en
inglés governance
ha tenido problemas para su traducción al idioma español, por un lado se han
empleado diferentes vocablos como gobernancia, gobernación y gobernanza y, por el otro lado, algunos autores
lo han entendido como sinónimo de gobierno y gobernabilidad. Sin embargo, en 2002 un grupo de
académicos reunidos en Salamanca determinó que gobernanza era la traducción
adecuada al español y diferentes teóricos de habla hispana se han dado a la
tarea de delimitarlo (Concepción-Montiel, 2010; Aguilar-Villanueva, 2010;
Porras, 2011).
El concepto de
gobierno (government)
hace referencia a la organización que representa al Estado, estructurada con
base en poderes generales y leyes para ordenar y dirigir a la sociedad. La
gobernabilidad (governability) trata de las capacidades del
gobierno para cumplir sus funciones (figura ii),
por lo que centra su interés en cómo dotar al gobierno de las capacidades
institucionales, económicas y de legitimidad para guiar a la sociedad. Los
estudios de gobernabilidad se centran en al ámbito gubernamental
(Aguilar-Villanueva, 2010).
El concepto de
gobernanza se enfoca al proceso de gobernación e indaga en el gobierno como
actor, pero va másallá e incluye a los sectores sociales. La gobernanza abarca
tanto al gobierno como a la gobernabilidad, ya que se requiere de un gobierno
eficiente pero reconoce que, aún en la situación de un gobierno con recursos suficientes, en la
realidad contemporánea de mayor complejidad sociopolítica se requiere de la
cooperación de los actores sociales (Aguilar-Villanueva,
2006).
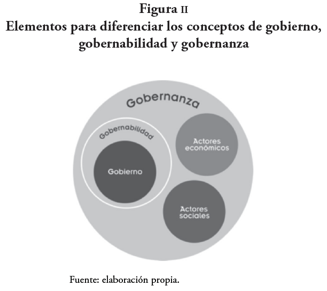
2.1.3. El concepto de gobernanza
El concepto de
gobernanza explica que cuando los gobiernos presentan problemas económicos o de
legitimidad para cumplir con sus funciones, éstos se fragmentan y producen
políticas públicas donde el sector privado, las organizaciones sociales y la
sociedad en general cobran un papel relevante, convirtiéndose en objetos y
sujetos de la política (Porras, 2011).
Aguilar-Villanueva
(2006) señala que la crisis del Estado burocrático permitió diferenciar entre
la acción del gobierno y la gobernación como proceso de conducción social, lo
cual era impensable décadas atrás en el apogeo del Estado. De esta manera, la gobernanza
es un concepto de postcrisis que se nutre de
dos raíces, por un lado retoma la experiencia de la crisis del gobierno y por el otro lado perfila, a
partir de la realidad contemporánea, un futuro que integra actores sociales con
mejor capacidad organizativa, mayores recursos a su disposición y mayor
interdependencia entre ellos.
La gobernanza es
definida como un nuevo estilo (o proceso) de gobernación diferente al esquema
jerárquico y centralizado del gobierno tradicional en el que la burocracia y
actores sociales interactúan en redes decisionales caracterizadas por procesos
de negociación, cooperación y coproducción en la definición de las políticas
públicas (Bassols, 2011).
Aguilar-Villanueva
(2010) señala que, en un primer momento, la gobernanza fue un concepto descriptivo que permitió a los académicos
analizar nuevos procesos de interacción entre gobierno y actores sociales.
Después, el concepto cobró un sentido normativo al convertirse, para algunas
organizaciones internacionales, en representante de las mejores prácticas de
gobierno; por lo que se recomendaba a los gobiernos implementar mecanismos
cooperativos con sus sociedades. Fue hasta que se delimitaron las causas que
condujeron al nuevo proceso de gobernación y se explicaron los efectos que producía
en la sociedad, que la gobernanza cristalizó en un concepto teórico.
Peters (2004)
indica que teóricamente se plantea un escenario de gobernanza sin gobierno,
pero en la implementación el gobierno sigue ocupando un papel relevante. Sin
embargo, el papel de la burocracia se modifica en relación con la
administración pública tradicional y reconoce los siguientes elementos de
cambio:
• La burocracia pierde en gran medida su
autosuficiencia debido a que las decisiones deben ser discutidas y negociadas con
los actores sociales para conseguir su cooperación.
• Los esquemas de gobernanza facultan a la
sociedad y a los niveles inferiores de la burocracia para tomar decisiones,
debilitando la frontera entre ambas esferas.
• Debido a que la administración de servicios
públicos atañe al gobierno, pero también al sector social, la rendición de
cuentas se transforma en un proceso colaborativo.
• Aunque existen marcos legales para la
implementación de políticas públicas, en la gobernanza se aplican diferentes
versiones de éstas, dependiendo del contexto y los
procesos de negociación.
• La función pública disminuye su preeminencia
en la provisión de productos de políticas debido a que actores no
gubernamentales también pueden proporcionarlos. Con esto se abre paso a una
extensa variedad de esquemas de colaboración entre el gobierno y personas
provenientes de organizaciones sociales, la iniciativa privada y los usuarios.
• La gobernanza plantea esquemas más amplios
para el desarrollo de la democracia en la administración pública debido a que
involucra a los actores no-gubernamentales en la toma de decisiones y reconoce
otros espacios de expresión del deseo social, por ejemplo, foros y consultas.
• Disminuye la participación de la
administración pública en la implementación directa de la política. En este
sentido, la burocracia vuelca su atención al manejo de relaciones con los
sectores no-gubernamentales con el fin de gestar los procesos de participación,
supervisar la implementación de tareas desarrolladas por los actores sociales,
generar asociaciones y hacer subcontrataciones.
En resumen, la
gobernanza plantea trasformar la gestión pública de una burocracia centralizada
y jerárquica, que actúa de manera uniforme, a una administración pública más
descentralizada, abierta y flexible, y con mayor participación de los
funcionarios públicos de menor nivel en interacción con la sociedad (Pardo,
2004).
2.2. Estado
de las investigaciones aplicadas y estudios de caso
Las áreas de
estudio abordadas desde diversas temáticas por el concepto de gobernanza tienen
como factor común su origen en la integración de México al proceso de
globalización, lo cual ha generado cambios reconocibles a diferentes escalas
territoriales (cuadro 2). En el ámbito global se observa el impacto que tienen
a nivel nacional las decisiones tomadas en otros países, la interdependencia
entre naciones en la gestión de problemas en común, la construcción de
mecanismos de cooperación transnacional, un papel más relevante de los actores
económicos y sociales en la política global que incluso llegan a generar sus
propias regulaciones y estándares de certificación (Coleman, 2007), y las
nuevas e intrincadas relaciones entre gobiernos, el sector privado y las
organizaciones sociales. Por ejemplo, una certificación internacional promueve
mejoras laborales o el uso de nuevas tecnologías (Foladori, 2009; Rodríguez-Garavito, 2008).
En el ámbito nacional se indaga en las reformas emprendidas en
diferentes sectores como
el eléctrico, la política rural y la política electoral para otorgar una mayor
participación al sector económico y social en áreas históricamente dominadas
por el control gubernamental. Las reformas propiciaron la reconfiguración de
poder entre actores y su adaptación a las nuevas circunstancias (Fox, 1995;
Monsiváis, 2006).
En el ámbito
local se explora la adaptación del municipio, las ciudades y las comunidades a
los cambios respaldados a nivel nacional y global, a través de los mecanismos
de participación y colaboración con el sector económico y la sociedad
organizada, así como las nuevas funciones que cobran los actores sociales en la
definición de políticas y la provisión de bienes y servicios públicos
(Guarneros-Meza, 2011; Moreno-Mena, 2010).
2.3. Revisión de los
estudios ambientales que utilizan el concepto de gobernanza
El grupo de
textos que utilizan el concepto de gobernanza en la investigación ambiental
esboza procesos como la autorganización comunitaria para el aprovechamiento de
recursos naturales, la transformación de las instituciones y la política
ambiental, la influencia de la globalización a través de nuevos mecanismos de
regulación no gubernamentales y la articulación de redes transnacionales y, en
general, el impacto de la política ambiental en la sociedad.
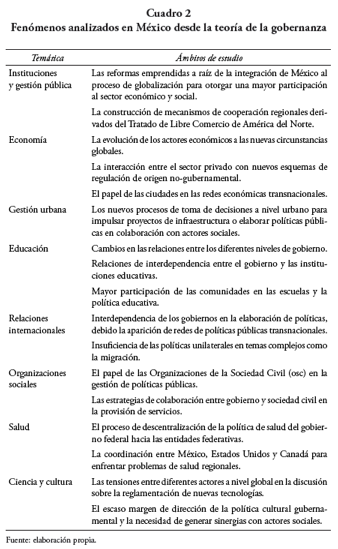
Se enfocan en
temáticas como el manejo forestal (según nuestra contabilización corresponde a
24%), costero (16%), la gestión del agua (24%), las Áreas Naturales Protegidas
(anp) (28%) y aspectos
relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales en el medio rural (8
por ciento).
Sobre el manejo
forestal, Klooster (2006) indica que la red de productores de madera compuesta
por pobladores, gestores, agencias gubernamentales y organizaciones de la
sociedad civil han incorporado mejores prácticas de gestión del recurso debido al
creciente interés, a nivel mundial, de la certificación de la producción de
madera a través de lasosc. Sin embargo, cuestiona los beneficios reales que
genera a los campesinos.
Wilshusen (2010)
agrega que en México los productores rurales se han adaptado a la privatización
de los recursos naturales y sostiene que dicha capacidad de resistencia
constituye un elemento cultural previo a las reformas neoliberales. Asimismo,
Racelis y Barsimantov (2008) analizan la estrategia de gestión de palizada[1] como un recurso alternativo a maderas
de mayor valor comercial y encuentran que la estrategia de gestión es
incorrecta al no incorporar la información local sobre el recurso que podría
servir para su manejo sustentable.
Barsimantov
(2009) visualiza el papel más activo de actores no-gubernamentales en la
asistencia técnica y financiamiento de la silvicultura. Finalmente, Antinori y
Rausser (2007) estudian la capacidad de las comunidades en la toma de
decisiones sobre sus recursos y encuentran que el uso de foros y espacios
deliberativos socializa la política y fomenta las capacidades sociales para la
participación, lo que resulta en un mayor grado de conservación de los bosques.
En los estudios
del manejo costero se evalúan los factores de degradación del golfo de
California, se encuentran como focos de atención de la política ambiental
diversos temas de índole nacional como la contaminación, la creación de anp marinas y una regulación más
estricta de la pesca. Sin embargo, los esfuerzos de recuperación del ecosistema
requieren de la colaboración internacional con Estados Unidos para incrementar
el aporte de agua del río Colorado (Hyun,
2005). Por casos como este Rivera-Arriaga y Azuz-Adeath (2010) señalan la
importancia de construir mecanismos de gobernanza internacional en las zonas
costeras.
Por otro lado,
Basurto (2005) estudia la organización de la comunidad seri en el golfo de
California para aprovechar los recursos pesqueros de manera sustentable al
margen de las instituciones gubernamentales. En una investigación posterior,
Basurto (2008) describe los factores biológicos y ecológicos que influyen en la
toma de decisiones de pescadores.
En los artículos
que exploran la gestión del agua se estudian los cambios en la política de ésta en México como vía para la resolución
de problemas en el manejo del recurso (Domínguez-Serrano, 2010; Tortajada,
2010). Según estos autores, dichas reformas han tendido a la coparticipación
entre equipos técnicos, burocracia y los usuarios del recurso. Se publican
estudios de caso sobre procesos participativos en la administración de
distritos de riego y los consejos de cuencas (Palerm-Viqueira, 2009; Wilder,
2010), donde se propone que la gestión del agua bajo esquemas de gobernanza
podría mejorar su administración (Salcido-Ruiz et
al., 2010).
Dentro del grupo
de investigaciones que tratan sobre anp
se exploran las tensiones entre la política de conservación y la población
local. En este sentido, Paz-Salinas (2007), a partir de su investigación en el
Corredor Biológico Chichinautzin, señala que no existen vías únicas para el
establecimiento de una anp debido
a su diversidad social, cultural y política, por lo cual el reto para alcanzar
los objetivos de conservación consiste en propiciar procesos de participación y
construir las plataformas de negociación política y social para acceder a una
sustentabilidad adaptativa.
Por otro lado,
Guzmán-Chávez (2006) realiza un estudio comparativo entre la Reserva de la
Biosfera Los Tuxtlas y la Reserva Extractivita Chico Mendes en Brasil y
encuentra que los procesos históricos en ambos espacios determinan la política
de conservación. Además, señala cómo factores externos de índole transnacional,
cómo las fluctuaciones en el precio del
café, pueden modificar la viabilidad de proyectos de desarrollo sustentable
consensuados dentro de una reserva.
También, en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, Paré y Fuentes (2010)
describen la complejidad del espacio debido a la diversidad de actores, tales
como la burocracia de los tres niveles de gobierno, osc extranjeras, centros de investigación, diferentes
comunidades y sectores económicos. Señalan que los escasos resultados en la
conservación de la naturaleza en áreas protegidas se deben a diversos factores
como la falta de coordinación entre instituciones que operan en el área y las
políticas que implementan, intereses políticos divergentes, conflictos entre actores
y el fracaso de un
proceso participativo. Este último, en el caso de Los Tuxtlas, no permitió
reconocer nichos de oportunidad (por ejemplo las acciones de conservación voluntaria que realizaban algunas
comunidades) para la gestión del área protegida.
De igual manera,
en la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, Brenner (2010) realizó un amplio
estudio sobre la gobernanza ambiental desde una óptica del poder de los actores
y su posición sobre el manejo de los recursos; encontró asimetrías dentro de
los actores locales, la inserción de actores externos como agencias
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ong) internacionales, así como diferencias y contradicciones
en los objetivos, estrategias y acciones de los actores.
Por esta razón señala que para el manejo adecuado del área se requieren mecanismos de mediación de interés en
los que sea factible la conciliación y la coordinación. Este mismo autor, en un
estudio posterior en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (Brenner,
2011), indaga sobre los órganos de participación y consulta establecidos para el manejo del área
y encuentra que los
resultados han sido deficientes debido a la complejidad política, la falta de
legitimidad de los procesos participativos, la escasa participación de los
actores sociales y los problemas de crimen organizado.
3. Discusión
3.1. El estado del
concepto de gobernanza en México
Desde la
década de los noventa se incorporó el concepto de la gobernanza en la
investigación mexicana; en este periodo, la investigación sobre este tema ha
sido fecunda en diversas disciplinas como las ciencias políticas, la
administración pública, la sociología, la antropología, la economía y las
ciencias ambientales. En la actualidad se cuenta con un corpus de conocimiento extenso y en
crecimiento en el cual la gobernanza, más que objeto de estudio,
se emplea como un concepto paraguas para describir e interpretar una extensa
variedad de procesos sociopolíticos en diferentes escalas territoriales. Esta
escalas pueden ser desde la organización de pequeños grupos en comunidades
aisladas hasta la interdependencia de intrincadas redes políticas, sociales y
comerciales en el ámbito transnacional.
La diversidad de las investigaciones expone la capacidad explicativa
del concepto de una realidad contemporánea más compleja, convulsa e
interdependiente. Todos los estudios de caso e investigaciones aplicadas tratan
de instituciones, reglas, procesos, medios y mecanismos de gestión no
detallados en los que los actores políticos, sociales y económicos experimentan
nuevas formas de relación: el desmoronamiento de viejos nichos de poder, el
desarrollo de nuevos espacios, procesos inacabados y, en general, una
transición entre una situación estable a otra en construcción.
El desarrollo
teórico retoma la discusión en el ámbito internacional sobre los límites del
concepto. Es decir, la interpretación de que el proceso de gobernación es
ejercido de manera centralizada y jerárquica por el Estado, denominado vieja
gobernanza, y que la nueva
gobernanza es la
desarrollada por el gobierno en colaboración con actores sociales
(Aguilar-Villanueva, 2006), bien, la
posición que explica que el proceso de gobernación se encontraba homologado al
gobierno y no es hasta que intervienen actores sociales que se distingue entre
ambos y cobra sentido la gobernanza (Bassols, 2011).
A diferencia de
la discusión internacional en la que se plantea una gobernación sin gobierno
(Rhodes, 1996), en México, en general, se concuerda en que el gobierno conserva
una posición como el único actor con capacidad para validar los acuerdos y
procesos colaborativos entre los actores no-gubernamentales
(Aguilar-Villanueva, 2010; Porras, 2011). Desde luego, existe una influencia
del contexto histórico y social a partir del cual se realiza una aproximación
teórica de la gobernanza. En México no se percibe factible o
deseable una gobernación sin gobierno o un autogobierno. Sin embargo, en
algunos estudios de caso se encuentran evidencias de auto-organización en
comunidades tradicionales (Basurto, 2005 y 2008), lo cual contrasta con la
posición teórica.
Las aportaciones
teóricas en México son publicadas principalmente en libros y se realizan por
autores mexicanos. En contraparte, las investigaciones aplicadas o estudios de
caso se publican en revistas académicas en México y Estados Unidos, y en ellas
participan autores de ambos países. Esta
distinción es relevante debido a que el concepto de gobernanza (governance) tiene su origen en el idioma inglés
y su inserción al español ha requerido no sólo de una traducción del vocablo
sino de una traducción conceptual y su delimitación en relación a otros
conceptos relacionados.
Este proceso de
discusión ha quedado plasmado en los libros y no en los artículos académicos,
lo cual, aunado a la discusión del concepto, ha generado que en diversas
investigaciones aplicadas no se retomen las aportaciones teóricas endémicas y
se utilice el concepto como sinónimo de gobierno o gobernabilidad. En este
sentido, la gobernanza es una teoría del cambio que explica la transformación
de nuestra la sociedad, el gobierno, sus instituciones y los roles ejercidos
por nuevos actores. Por esta razón, al utilizar el concepto de gobernanza en
una acepción tan amplia y no diferenciada del gobierno o de la gobernabilidad,
se corre el riesgo de banalizar el concepto y perder su capacidad analítica de
la fluida realidad contemporánea, que es en sí,
su principal aportación.
3.2. La inclusión
del concepto de la gobernanza en la investigación ambiental
El concepto de
gobernanza en la investigación ambiental, en general, ha sido empleado para
describir cuatro tipos de procesos: 1) de origen local, la auto-organización de comunidades
tradicionales en el aprovechamiento de sus recursos naturales, lo cual es
previo al proceso de globalización y reconfiguración del Estado a partir del
cual emerge la teoría de la gobernanza. Sin embargo, el concepto resulta
explicativo de las reglas establecidas por las comunidades en paralelo a la
reglamentación gubernamental; 2) cambios a nivel nacional, reformas en la legislación de
recursos naturales (agua, forestal, ejidal y protección ambiental) que
implican, por un lado, la reconfiguración de actores en el ámbito local y
nuevas dinámicas de interacción entre las burocracias, las comunidades y el
sector privado y, por el otro, dan apertura a mecanismos de participación y
consulta como medio para amortiguar la tensión social; 3) interdependencia
global,
los cambios en el aprovechamiento de los recursos naturales en comunidades
locales debido a su adaptación a la globalización, apertura económica y la
injerencia de actores transnacionales que dirigen la dinámica de las
comunidades en paralelo al gobierno; 4) multinivel, se presenta por ejemplo en los
estudios de caso sobre el manejo de anp
como un proceso hibrido que combina los tres anteriores, implica a) la inserción de agencias y organizaciones de la sociedad civil transnacionales al
ámbito local con programas, políticas y recursos propios,
b) el interés e
injerencia de actores nacionales no-gubernamentales externos a las comunidades
como osc, fundaciones e
instituciones académicas, c) una complicada relación entre los tres niveles de
gobierno y sus múltiples agencias, instituciones y políticas, d) la reconfiguración y cambios en el
equilibrio de poder de actores sociales y comunitarios, y e) el surgimiento de órganos de participación y consulta como nuevos espacios
con la potencialidad de articular acuerdos de manejo entre actores.
Consideramos que
la apropiación del concepto de gobernanza en la investigación ambiental se debe
en gran medida a que el medio ambiente, a diferencia de otras temáticas de
investigación, es un espacio en el que los efectos de los procesos globales,
nacionales y locales se asientan sobre el territorio y sus impactos repercuten
en todos los actores regionales por lo que se convierten en causas de interés
común. Los recursos naturales son un foco de tensión tangible donde es posible
distinguir propietarios, usuarios, tasas de aprovechamiento y reglamentación
formal e informal. Los actores instalados o no en el territorio y sus
interacciones (colaboración, asociación, conflicto o neutralidad) son reconocibles
debido a que su interés se encuentra sobre los recursos naturales.
En el caso de las
anp, éstas
son áreas de estudio con actores multinivel y ejemplifican el alto grado de
complejidad del manejo ambiental. Además, la legislación en la materia presenta
una gama amplia de mecanismos de participación y consulta ciudadana. Por
último, son espacios de diversidad cultural con marcadas asimetrías en el
acceso a poder y recursos (tecnológicos, informativos, económicos y de
legitimidad) entre actores. En resumen, la gobernanza como elemento clave de
investigación desde la ciencia postnormal proporciona un marco teórico de
referencia para explicar la creciente complejidad socioambiental; las
transformaciones en el sector ambiental ejemplifican la fragmentación
sociopolítica que se explica por la teoría de la gobernanza.
En los estudios
de caso todos los autores coinciden en destacar la participación de actores
no-gubernamentales en la definición de las políticas públicas, sin embargo, en
la investigación ambiental se replica el traslape entre los conceptos de
gobernanza, gobierno y gobernabilidad, que se traduce en tres cuestiones
centrales: ¿Cuándo dejamos de hablar de la gobernanza y nos referimos al
gobierno?, ¿Al estudiar el gobierno tradicional hablamos de otro tipo de
gobernanza? y ¿en qué momento deja de ser un problema de gobernanza y tratamos
un problema de gobernabilidad? A manera de ejemplificación, Brenner (2010), en
su estudio sobre la gobernanza en anp,
utiliza por momentos el concepto para referirse a regímenes sobre los recursos
naturales de prominencia estatal previos a esquemas de mayor apertura a la
participación social y cuestiona si las plataformas multiactorales son esquemas
eficaces de gobernanza cuando en ausencia de la participación social estaríamos
haciendo referencia a un gobierno tradicional y no a un esquema de gobernanza.
Rivera y Azuz-Adeath (2010) estudian la gobernanza del cambio climático, y si
bien reconocen la importancia de la participación ciudadana, centran su interés
en el sector gubernamental y retoman para su análisis, desde diversas teorías
como el realismo y constructivismo, un enfoque teórico que podría corresponder
a un estudio de gobernabilidad ambiental. En este contexto, nos pareció
necesario insistir en la distinción, con mayor claridad, de los difusos límites
conceptuales del concepto de la gobernanza en el medio ambiente.
3.3. Una
aproximación al concepto de gobernanza ambiental desde el contexto mexicano
Con base en la
diversidad de enfoques de investigaciones que utilizan el concepto de
gobernanza en el sector ambiental, consideramos que éste
es utilizado desde dos principales perspectivas: una normativa, centrada en
incrementar la legitimidad de las decisiones gubernamentales a través de la
participación ciudadana, y otra descriptiva de procesos de interacción entre
actores sociales y gubernamentales.
En la perspectiva
normativa, la teoría de la gobernanza es utilizada para proponer la
implementación de un modelo de democracia participativa donde las decisiones
gubernamentales adquirirían su legitimidad a través de la aceptación ciudadana
(Domínguez-Serrano, 2010). De esta manera, la gobernanza es parte de una agenda
política que pretende democratizar a la sociedad, transferir el poder de
decisión a la ciudadanía e incrementar la eficiencia en el ejercicio
gubernamental. Por lo tanto, las investigaciones que se realizan desde este
enfoque centran su atención en las instituciones y las reformas que deben
implementar para incorporar o mejorar los mecanismos de participación, con la
finalidad de integrar los intereses de los actores sociales al proceso de toma
de decisiones (Rivera-Arriga y Azuz-Adeath, 2010; Salcido-Ruiz et
al., 2010).
Por otra parte,
la posición descriptiva se aborda generalmente en los estudios de caso para
estudiar los procesos sociopolíticos en el sector ambiental. De esta manera, la
gobernanza es empleada para analizar procesos concretos de interacción entre
actores sociales, económicos y gubernamentales en la gestión ambiental; estos
procesos pueden desarrollarse a través de mecanismos informales, por ejemplo,
con la elaboración de un reglamento informal por parte de actores comunitarios
para el aprovechamiento de algún recurso natural (Basurto, 2005; Racelis y
Barsimantov, 2008). También se presentan a través de mecanismos formales de
participación incorporados recientemente en la legislación ambiental mexicana
(Brenner, 2010; Paz-Salinas, 2007). Además, estos procesos de interacción
pueden ubicarse desde el ámbito local hasta una escala trasnacional.
En este sentido,
proponemos como concepto integrado de la gobernanza ambiental, al conjunto de
instituciones, procesos y mecanismos, formales e informales, en los cuales
interactúan actores interesados y afectados, tanto sociales, como económicos y
gubernamentales en la gestión ambiental. Así, la gobernanza ambiental se
presenta cuando en contextos de mayor complejidad ambiental, el gobierno carece
de los recursos suficientes para dirigir la gestión ambiental y para
incrementar su eficiencia, además requiere de la cooperación de actores
sociales.
Por ejemplo,
cuando el gobierno cuenta con información incompleta sobre las mejores
posibilidades de aprovechamiento de recursos, su capacidad técnica es limitada;
las instituciones requieren de la cooperación de la población local para su
implementación; o bien, cuando los actores tienen objetivos y recursos propios
(derechos sobre los recursos naturales, dinero, prestigio o legitimidad
cultural e histórica) y éstos intervienen
de manera paralela(cooperativa o complementaria al gobierno) en el manejo
ambiental (Villada-Canela, 2013).
Finalmente,
consideramos pertinente señalar que la investigación sobre la gobernanza
ambiental se diferencia de otros enfoques analíticos, como la gobernabilidad o
el gobierno, debido a que centra su atención en las interacciones entre los
actores sociales y gubernamentales que influyen en la gestión ambiental. En
contraparte, la investigación sobre la política ambiental está más encaminada al funcionamiento de las leyes, políticas,
instrumentos de políticas, programas y acciones que se desarrollan desde el
ámbito gubernamental. En el caso de la gobernabilidad del sector ambiental,
enfoca su atención en cómo fortalecer a las instituciones gubernamentales para el cumplimiento de sus
objetivos (Aguilar-Villanueva, 2010).
4. La aplicabilidad
del concepto de la gobernanza ambiental
El concepto
propuesto de gobernanza ambiental es aplicable para el estudio de tres tipos de procesos que se pueden
presentar en diferentes escalas. Primero, los procesos comunitarios de
manejo de recursos, los cuales bajo la
teoría de la gobernanza cobran un nuevo significado por la capacidad de
los actores sociales para autorregularse; por ejemplo, una comunidad indígena que tiene reglas informales
para el aprovechamiento de sus recursos naturales (Basurto, 2005).
Segundo, procesos de organización y participación social que se realizan fuera
de los mecanismos institucionales pero que influyen en el ámbito público: por
ejemplo, una red de osc que
desarrollan un proyecto de contraloría social, el cual logra influir en la toma
de decisiones gubernamental. Tercero, la participación social que se realiza a
través de mecanismos institucionales o previstos en la política ambiental; por
ejemplo, una comunidad que colabora en la elaboración de un plan de manejo y su
posterior implementación, los usuarios de un distrito de riego que se encargan
de la administración del agua (Wilder, 2010) o diferentes actores sociales que
participan en un consejo consultivo para la definición de la política en
materia ambiental en su ciudad (figura iii).
En el caso de los
procesos de participación comunitaria en el manejo de recursos naturales, o de
iniciativas de participación social autónoma, su existencia depende de las
características históricas, culturales y políticas, por lo que no pueden ser
generalizables o previsibles en el ámbito territorial (Brenner y De la
Vega-Leinert, 2014).
Sin embargo, en
el caso la participación que se realiza a través de mecanismos institucionales,
es posible detectar una serie de mecanismos de participación en diferentes
escalas, donde se presenta interacción de actores sociales y gubernamentales en
la política ambiental (cuadro 3). Si bien estos mecanismos de participación no
siempre funcionan, es posible esbozar una agenda de investigación donde
precisamente se analice el funcionamiento de estos mecanismos; por ejemplo, la
interacción entre los diferentes actores, los factores que influyen en la
participación, la capacidad que tienen los actores sociales para influir en la
toma de decisiones y sus efectos en la gobernanza ambiental.

Por otra parte,
en México la mayoría de las investigaciones de gobernanza en el medio ambiente
se han realizado a nivel local y, en menor medida, regional y nacional. Además
son escasos los estudios de los procesos participativos, lo que deja un amplio
margen de investigación sobre el funcionamiento de los mecanismos de
participación y consulta en diferentes escalas que utilicen la gobernanza
ambiental como marco general de análisis.
Conclusiones
La inserción
del concepto de gobernanza en México es reciente. Sin embargo, por su capacidad
para explicar los cambios sociopolíticos de la realidad contemporánea, ha sido
ampliamente utilizado en la investigación de diversas disciplinas como la
administración pública, las ciencias políticas y las ciencias ambientales. En
este sentido, la investigación sobre la gobernanza ha sido especialmente
fructífera en la investigación ambiental. Esto se debe a que en las últimas
décadas se han incorporado mecanismos de participación ciudadana en este sector
con la finalidad de integrar la complejidad
ambiental al proceso de toma de decisiones, lo cual ha repercutido en
una mayor interacción entre actores sociales y gubernamentales en la gestión
ambiental.
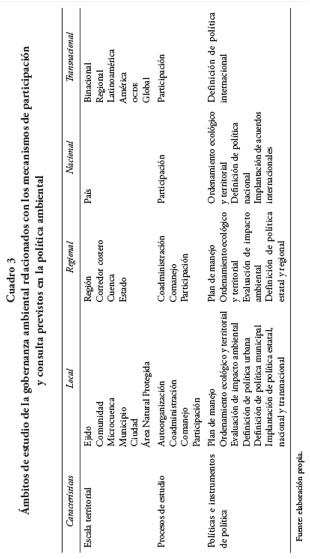
La teoría de
gobernanza aún se encuentra en discusión en sus límites. Por ejemplo, con
relación al momento en que la gestión deja de ser un proceso basado en el
gobierno tradicional para efectivamente incorporar a los actores sociales y
convertirse en un proceso de gobernanza. No obstante, entre los teóricos existe
un consenso sobre su originalidad en relación a otros acercamientos teóricos
como la gobernabilidad y el gobierno. Así, esta revisión bibliográfica permitió
exponer el panorama del desarrollo de la investigación de la gobernanza en
México y con estos insumos construir un concepto de gobernanza ambiental y
diferenciarlo de los enfoques analíticos.
El concepto
propuesto de gobernanza ambiental aporta particularidad a la
metodología de ciencia postnormal y a los estudios transdisciplinarios
orientados a la investigación ambiental, y permite visualizar diversos ámbitos
de estudio y procesos multiescalares para su implementación. Esto, relacionado
a los mecanismos de participación y consulta previstos en la legislación
ambiental mexicana, en áreas tan diversas y específicas como el manejo costero,
la conservación de la biodiversidad, la gestión del agua y el uso de los
recursos naturales.
Finalmente, es
previsible que en México la investigación sobre la gobernanza ambiental
continúe acrecentándose en la medida en que se analice la influencia de los
procesos de interacción entre los actores sociales y gubernamentales en el
sector ambiental. Por este motivo, realizar una aportación para clarificar el
uso de la teoría de la gobernanza en este sector puede beneficiar a las futuras
investigaciones en la materia.
Bibliografía
Aguilar-Villanueva,
Luis F. (2006), Gobernanza y gestión pública, Fondo de Cultura Económica, México.
Aguilar-Villanueva,
Luis F. (2010), Gobernanza: el nuevo proceso de
gobernar, Fundación
Friedrich Naumann para la Libertad, México.
Antinori, Camile y Gordon Rauser (2007), “Collective
choice and community forestry management in Mexico: an empirical analysis”, The Journal of Development Studies, 43
(3), Taylor and Francis Group, London, pp. 512-536.
Barsimantov, James A. (2009), “Vicious and virtuous
cycles and the role of external non-government actors in community forestry in
Oaxaca and Michoacán, Mexico”, Human Ecology, 38 (1), Springer, New York, pp. 49-63.
Bassols, Mario
(2011), “Gobernanza: una mirada desde el poder”, en Mario Bassols y Cristóbal
Mendoza (coords.), Gobernanza; teoría y prácticas
colectivas, Anthropos
Editorial-uam unidad Iztapalapa,
Barcelona, pp. 7-35.
Basurto, X. (2005), “How locally designed access and
use controls can prevent the tragedy of the commons in a mexican small-scale
fishing community”, Society and
Natural Resources, 18 (7), Taylor & Francis Group, London, pp.
643-659.
Basurto, X. (2008), “Biological and ecological
mechanisms supporting marine self-governance: the seri callo de hacha fishery
in Mexico”, Ecology and
Society, 13 (2), Acadia University, Wolfville, pp. 2-20.
Bobadilla,
Mariana, Ileana Espejel, Francisco Lara-Valencia, Saúl Álvarez-Borrego, Sophie
Foucat-Ávila y José Luis Fermán-Almada (2013), “Esquemas de evaluación para
instrumentos de política ambiental”, Política y Cultura, 40, uam unidad Xochimilco, México, pp. 99-122.
Brenner, Ludger
(2010), “Gobernanza ambiental, actores sociales y conflictos en las áreas
naturales protegidas mexicanas”, Revista Mexicana de Sociología, 72 (2), Universidad Nacional
Autónoma de México, México, pp. 283-310.
Brenner, Ludger
(2011), “Retos para la gobernanza ambiental en México: el caso de la Reserva de
la Biosfera Mariposa Monarca”, en Mario Bassols y Cristóbal Mendoza(coords.),Gobernanza.
Teoría y prácticas colectivas,
Anthropos Editorial-uam unidad
Iztapalapa, Barcelona, pp. 141-175.
Brenner, Ludger,
y Anne Cristina de la Vega-Leinert (2014), “La gobernanza participativa de
áreas naturales protegidas. El caso de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno”, Región
y Sociedad, 26 (59),
El Colegio de Sonora, Hermosillo, pp. 183-213.
Coleman, Mathew (2007), “Immigration geopolitics
beyond the Mexico-us border”, Antipode, 39 (1), Editorial Board of
Antipode, Manchester, pp. 54-76.
Concepción-Montiel,
Luis Enrique (2010), “Gobernanza y democracia en América Latina en un contexto
de globalización”, en Luis Concepción-Montiel y Patricia Moctezuma-Hernández
(coords.), Gobernanza global y democracia, Universidad Autónoma de Baja
California, Mexicali, pp. 301-321.
Domínguez-Serrano,
Judith (2010), “El acceso al agua y saneamiento: un problema de capacidad
institucional local”, Gestión y Política Pública, 19 (2), Centro de Investigación y
Docencia Económicas, a. c.,
México, pp. 311-350.
Foladori,
Guillermo (2002), “Avances y limites de la sustentabilidad social”, Economía,
Sociedad y Territorio,
iii (12), El Colegio Mexiquense, a. c., Zinacantepec, pp. 621-637.
Foladori, Guillermo (2009), “La gobernanza de las nanotecnologías”, Sociológica, 24 (71), uam
unidad Azcapotzalco, México, pp.125-153.
Filibi-López, Igor (2010), “Democracia postmoderna: gobernanza o el retorno
de lo político”, en Luis Concepción-Montiel y Patricia Moctezuma-Hernández
(coords.), Gobernanza global y democracia, Universidad
Autónoma de Baja California, Mexicali, pp. 107-128.
Fox, Jonathan (1995), “Governance and rural
development in Mexico: state intervention
and public accountability”, The Journal of Development Studies, 32 (1), Taylor & Francis Group, London, pp.
1-30.
Funtowicz, Silvio y Jerome Ravetz (1993), “Science for
the postnormal age”, Futures,
25, Elsevier, Maryland Heights, pp. 735-755.
Guarneros-Meza,
Valeria (2011), “Localismo, neoliberalismo y poder: élites urbanas y prácticas
culturales en Polonia y México”, en Mario Bassols y Cristóbal Mendoza(coords.),Gobernanza.
Teoría y prácticas colectivas,
Anthropos Editorial-uam unidad
Iztapalapa, Barcelona, pp. 177-207.
Guzmán-Chávez,
Mauricio Genet (2006), “Biodiversidad y conocimiento local: del discurso a la
práctica basada en el territorio”, Espiral, Estudios sobre Estado y
Sociedad, 12
(37), Universidad de Guadalajara, Guadalajara, pp. 145-176.
Hyun, Karen (2005),
“Transboundary solutions to environmental problems in the gulf of California
large marine ecosystem”, Coastal Management, 33 (4), Taylor & Francis
Group, London, pp. 435-445.
Klooster, Dan (2006), “Environmental certification of
forests in Mexico: the political ecology of a nongovernmental market
intervention”, Annals of the
Association of American Geographers, 96 (3),
Taylor & Francis Group, London, pp. 541-565.
Kooiman, Jan (1993), Modern governance. New government-society interactions, Sage publications,
London.
Kooiman, Jan (2003), Governing as governance, Sage
publications, London.
Leff, Enrique
(2000), “Pensar la complejidad ambiental”, en Enrique Leff (coord.), La
complejidad ambiental,
Siglo XXI, México, pp.7-53.
Lezama, José
Luis (2010), “Sociedad, medio ambiente y política ambiental”, en José Luis
Lezama y Boris Graizbord (coords.), Los grandes problemas de México, El Colegio de México, México, pp.
23-59.
Ludwig, Donald, Marc Mangel y Brent Haddad (2001),
“Ecology, conservation, and public policy”, Annual Review of Ecology and Systematics,
32, Annual Reviews, Palo Alto, pp. 481-517.
Martínez, Nain y
Refugio Chávez-Ramírez (2014), “Nuevos agentes en la gestión ambiental: el caso
de las organizaciones de la sociedad civil en Ensenada”, Estudios
Fronterizos, 15 (29),
Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, pp. 85-123.
Monsiváis C.,
Alejandro (2006), “Rendición de cuentas democrática y justificaciones públicas:
una concepción deliberativa de la calidad de la democracia”, Sociológica, 21 (62), uam unidad Aztcapotzalco, México, pp.
13-41.
Moreno-Mena,
José Ascención (2010), “Procesos de gestión pública innovadora: el caso de los
módulos de atención a migrantes en Baja California”, Estudios
Fronterizos, 11 (21),
Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, pp. 143-170.
Morse, Wayde Cameron, Max Nielsen-Pincus, Jo Ellen
Force y J. D. Wulfhorst (2007), “Bridges and barriers to developing and
conducting interdisciplinary graduate-student team research”, Ecology and Society, 12 (2), pp.
1-14, <http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss2/art8/>,
15 de diciembre de 2011.
Palerm-Viqueira, Jacinta (2009), “Governance and
management of irrigation systems”, Water Policy, 11 (3), IWA Publishing, London, pp. 330-347.
Pardo, María del
Carmen (2004), De la administración pública a la
gobernanza, El
Colegio de México, México.
Paré, Luisa y
Tajín Fuentes (2010), Gobernanza ambiental y politicas
públicas en áreas naturales protegidas. Lecciones desde los Tuxtlas, Universidad Nacional Autónoma de
México, México.
Paz-Salinas,
María Fernanda (2007), “De áreas naturales protegidas y participación:
convergencias y divergencias en la construcción del interés público”, Nueva
Antropología,XXI
(68), Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 51-74.
Paz-Salinas,
María Fernanda (2008), “Tensiones de la gobernanza en el México rural”, Política
y Cultura, 30, uam Unidad Xochimilco, México, pp.
193-208.
Peters, Guy B.
(2004), “Cambios en la naturaleza de la administración pública. De las
preguntas sencillas a las respuestas dificíles”, en María del Carmen Pardo
(coord.), De la administración pública a la gobernanza, El Colegio de México, México, pp.
69-95.
Peters, Guy B. y
Jean Pierre (2005), “¿Por qué
ahora el interés por la gobernanza?”,
en Agustí Cerrillo i Martínez (coord.), La gobernanza
hoy: 10 textos de referencia,
Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, pp. 37-56.
Porras, Francisco (2011), “¿Sistema, continuum, modo o marco general? La
anglo-gobernanza en México”, en Mario Bassols y Cristóbal Mendoza (coords.),Gobernanza. Teoría y prácticas colectivas, Anthropos
Editorial-uam unidad Iztapalapa,
Barcelona, pp. 67-69.
Prats, Joan
(2005), “Modos de gobernación de las sociedades globales”, en Agustí Cerrillo i
Martínez (coord.), La gobernanza hoy: 10 textos de
referencia, Instituto
Nacional de Administración Pública, Madrid, pp.145-201.
Racelis, Alexis E. y James A. Barsimantov (2008), “The
management of small diameter, lesser-known hardwood species as polewood in
forest communities of central Quintana Roo, Mexico”, Journal of Sustainable Forestry,
27 (1), Taylor & Francis Group, London, pp. 122-144.
Reyes-Orta,
Marisa, Myriam Cardozo-Brum, Concepción Arredondo-García, Hugo Méndez-Fierros e
Ileana Espejel (2013), “Análisis del sistema de evaluación de un programa
ambiental de la política mexicana: el PRODERS su transformación al PROCODES”, Investigación
ambiental Ciencia y política pública,
5 (2), Semarnat-inecc, México, pp.
44-61.
Rhodes, R.A.W. (1996), “The new
governance: governing without government”, Political Studies, XLIV, Blackwell Publishers, Oxford, pp. 652-667.
Rivera-Arriaga, Evelia e Isaac A. Azuz-Adeath (2010), “La gobernanza de
las costas y océanos de México en un clima cambiante”, en Evelia
Rivera-Arriaga, Isaac Azuz-Adeath, Leticia Alpuche Gual y Guillermo J.
Villalobos-Zapata (eds.),Cambio climático
en México: un enfoque costero y marino. Elementos
ambientales para tomadores de decisiones, Universidad Autónoma de Campeche-CETyS-Universidad-Gobierno del Estado
de Campeche, México, pp. 739-772.
Rodríguez-González,
Román y Argimiro Rojo-Salgado (coords.) (2009), Ordenación
y gobernanza en las áreas urbanas gallegas, Netbiblo, Oleiros.
Rodríguez-Garavito, César A. (2008), “Gobernanza global y derechos
laborales: códigos de conducta y luchas antimaquila en las fábricas globales
del vestido en México y Guatemala”, Revista de
Derecho Privado, 40, Universidad de los Andes, Bogotá, pp. 1-33.
Rojo-Salgado,
Argimiro (2010), “Globalización y crisis de la política: la necesidad de
instaurar el espacio público”, en Luis Concepción-Montiel y Patricia
Moctezuma-Hernández (coords.), Gobernanza global y democracia, Universidad Autónoma de Baja
California, Mexicali, pp. 129-146.
Salcido-Ruiz,
Silvia, Peter-R. W. Gerritsen y Luis Manuel Martínez (2010), “Gobernanza del
agua a nivel local: estudio de caso en el municipio de Zapotitlán de Vadillo,
Jalisco”, El Cotidiano,
162, uam unidad Azcapotzalco,
México, pp. 83-89.
Tortajada, Cecilia (2010), “Water governance: a
research agenda”, Water
Resources Development, 26 (2), Taylor & Francis Group, London, pp. 309-316.
Villada-Canela
(2013), “El rol de la información la participación pública en la planeación
ambiental”, Investigación ambiental Ciencia y política pública, 5 (2), Semarnat-inecc, México, pp. 17-26.
Wilder, Margaret (2010), “Water
governance in Mexico: political and economic aperatures and a shifting
state-citizen relationship”, Ecology and Society, 15 (2), artículo 22, pp. 1-15, <http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss2/art22/>, 25 de noviembre de 2011.
Wilshusen, Peter R. (2010), “The receiving end of
reform: everyday responses to neoliberalisation in southeastern Mexico”, Antipode, 42 (3),
Editorial Board of Antipode, Manchester, pp 767-799.
Recibido:
26 de julio de 2012.
Reenviado:
3 de julio de 2013.
Aceptado:
7 de febrero de 2014.
Nain Martínez.
Mexicano. Es maestro en ciencias en manejo de ecosistemas de zonas áridas por la Universidad Autónoma de Baja California.
Actualmente es director de Tierra Colectiva: Ciudadanía, Género y Medio
Ambiente, a. c. Sus líneas de
investigación son el manejo integrado de ecosistemas, la participación
ciudadana en el sector ambiental y la política de conservación. Su primera
publicación, en coautoría, “Nuevos agentes en la gestión ambiental: el caso de las
organizaciones de la sociedad civil en Ensenada”, Estudios
Fronterizos, 15 (29),
Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, pp. 85-123 (2014).
Ileana Espejel. Mexicana.Es doctora en ecología
botánica por la Universidad de Uppsala, Suecia. Actualmente es
profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma
de Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel ii. Sus líneas de investigación actuales
son el manejo integrado de ecosistemas, en especial los áridos y los costeros,
y los estudios interdisciplinarios. Entre sus últimas
publicaciones, siempre en coautoría con sus alumnos y colegas, se encuentran:
“Scenarios of vulnerability in coastal municipalities of tropical Mexico: An
analysis of wetland land use”, Ocean & Coastal Management, (89),
Elsevier, Maryland Heights, pp. 11-19 (2014); “Using traditional ecological
knowledge to improve holistic fisheries management: transdisciplinary modelling
of a lagoon ecosystem of southern Mexico”, Ecology and Society, 18 (2),
artículo 6, Acadia University, Wolfville, (2013); “Environmental quality and equity in the Human
Development Index: an integrated index for the Local Agenda 21 case study”, Journal of Economics and Sustainable Development, 3
(12), International Knowledge Sharing Platform, New York, pp. 39-51 (2012).