Dinámicas
sectoriales y desarrollo territorial en economías locales interiores. El
caso de Rivera en Uruguay
Sectoral dynamics and territorial development in
interior local economies.
The case of Rivera in Uruguay
Adrián Rodríguez-Miranda*
Abstract
From a local
economic development approach this paper proposes a simple analytical model to
characterize local interior economies based on two dimensions: sectoral
innovation and local economic interrelationships. The model is applied to the
case of Rivera in Uruguay in order to identify
the different sectoral dynamics and their contribution
to local economic development. Finally, we discuss the main results
and some general conclusions are made on the application of the
model.
Keywords: local economic development, economic sectors,
innovation, productive organization, Rivera (Uruguay).
Resumen
El artículo
propone un modelo de análisis sencillo para caracterizar economías locales
interiores desde un enfoque de desarrollo económico territorial en función de
dos dimensiones: la capacidad de innovación sectorial y las interrelaciones
entre los sectores de la economía local. El análisis se aplica al caso de
Rivera, en Uruguay, y a partir de él se realizan algunas consideraciones sobre
los principales resultados encontrados y algunas conclusiones generales sobre
el modelo aplicado. En particular, se discute sobre las dinámicas económicas
sectoriales en este tipo de economía local y su contribución al desarrollo
territorial.
Palabras clave:
desarrollo económico local, sectores productivos, innovación, organización
productiva, Rivera (Uruguay).
*
Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de
la Universidad de la República, Uruguay. Correo-e: adrianrm@iecon.ccee.edu.uy
Introducción
En este
trabajo se propone un modelo de análisis, desde un enfoque de desarrollo
económico territorial, para caracterizar economías locales interiores en
función de dos dimensiones: la capacidad de innovación de los sectores de la
economía con potencial de transformación del sistema productivo local y las
interrelaciones económicas entre estos sectores, y la economía local. Dicho
enfoque se aplica al caso de Rivera, una economía interior del Uruguay.
El artículo presenta el marco conceptual desde una perspectiva
territorial y endógena del desarrollo. En ese marco se discute la especificidad
de las economías locales interiores, alejadas de las economías de aglomeración
urbana y los principales centros de producción y consumo, así como las implicaciones
en términos de cómo considerar el análisis de la innovación y las relaciones
económicas locales en dichos contextos.
Para analizar el caso de Rivera el trabajo presenta un modelo de
análisis que utiliza indicadores sencillos los cuales pueden ser construidos en
contextos de poca información estadística oficial, recurriendo a un
relevamiento propio de campo de relativamente fácil implementación y apoyándose
en la información de carácter más general que sí puede estar disponible, como
el peso en la economía local (por ejemplo, aproximado por el empleo) de los
diferentes sectores y algunas de sus características básicas.
A partir del
estudio de caso se realizan algunas consideraciones sobre los principales
resultados encontrados y algunas conclusiones generales sobre el modelo de
análisis aplicado. En particular, se analizan las dinámicas económicas
sectoriales y su contribución al desarrollo territorial, dejando en evidencia
que no siempre un gran emprendimiento o un desarrollo sectorial competitivo tienen
correlato en el desarrollo de relaciones económicas locales que, a su vez,
permitan el desarrollo del resto de la economía del territorio.
1. Un marco
conceptual de análisis para economías locales interiores
1.1. Una perspectiva
territorial y endógena del desarrollo
El presente
trabajo parte de un marco teórico general que se puede denominar desarrollo
económico territorial endógeno. Según este enfoque, el desarrollo económico de
un territorio (regiones, localidades, ciudades) refiere un proceso endógeno de
cambio estructural y acumulación de capital que se explica desde una visión
territorial y no funcional (Vázquez-Barquero, 2002a, 2005), se entiende al territorio como un espacio de interacción entre
actores, instituciones, capacidades, tradición y conocimientos
(Rodríguez-Miranda, 2006).
La visión
territorial difiere de una funcional en que no sólo se trata de analizar el
desarrollo económico a partir de los recursos disponibles (trabajo, capital,
recursos naturales) y los procesos de innovación y economías externas que se
aplican a estos recursos, sino que esos procesos, en sí mismos, están afectados
y son condicionantes y condicionados por la organización económica, social e
institucional del territorio. Se trata de una visión del desarrollo que
entiende a la economía como relaciones.
Como señala
Storper (1988), los agentes son actores humanos reflexivos, tanto en forma
individual como colectiva, por lo que el proceso económico implica también un
proceso de coordinación; por lo tanto, la acumulación no refiere sólo a bienes
y beneficios materiales sino también a activos relacionales.
A partir de estas
consideraciones, puede ocurrir en un territorio un proceso de crecimiento
económico (acumulación de capital y generación de excedente) pero no implicar
necesariamente un proceso de desarrollo territorial. Por ejemplo, puede darse
el caso de que ocurra un proceso de crecimiento económico para el que los
agentes económicos y sociales locales no sean relevantes desde el punto de
vista de la generación de competitividad y ventajas específicas para las
actividades que allí ocurren, lo que se refleja seguramente en una escasa
apropiación local del excedente generado.
Esto seguramente
tendrá un correlato en una baja interrelación entre los actores económicos y
organizaciones locales con esos sectores dinámicos que podríamos denominar como
sectores que funcionan y crecen en forma exógena al
territorio. En los
casos más extremos el territorio opera apenas como una plataforma física de
localización para ciertas actividades sectoriales, localización que responde a
la presencia de un recurso natural abundante, una posición geográfica
estratégica (distancias a las materias primas y los mercados finales tales que
minimizan los costos de transporte) o el aprovechamiento de un régimen fiscal
especial (subsidio). En consecuencia, puede existir desarrollo sectorial en un
determinado recorte geográfico del territorio sin que exista desarrollo local
(o regional).
El diferencial de
la perspectiva territorial no está solo en la endogeneidad del proceso de
desarrollo. Esa cualidad la comparte con los planteos de las teorías del
crecimiento endógeno (Vázquez-Barquero, 2002b). La particularidad es que en ese
proceso el territorio juega un papel central y no es un simple telón de fondo.
La endogeneidad del desarrollo desde esta perspectiva, según Boisier (1993), se
manifiesta en cuatro planos que se entrecruzan: político, económico,
tecnológico y cultural.
La endogeneidad
en lo político se refiere a la capacidad del territorio para tomar decisiones
relevantes en relación con el proceso de desarrollo. En lo económico, implica
capacidad de apropiación y reinversión en el territorio de parte del excedente
generado. En el plano tecnológico, se refiere a la capacidad interna de un territorio
para generar sus propios impulsos de cambio. Por último, en el plano de la
cultura, la endogeneidad es planteada como una suerte de matriz generadora de
identidad socioterritorial que, junto a los otros planos, permite un espacio de
interacción y sinergia entre una variedad de actores locales, públicos y
privados, lo que favorece el cambio estructural y el desarrollo.
Por otra parte,
el enfoque asumido en este artículo tiene también un fuerte énfasis en la
innovación; en este sentido, tiene raíces en algunos planteamientos de
Schumpeter (1934), quien sitúa a la innovación como motor del desarrollo el
cual se asume como un antecedente muy temprano que reivindica el rol de los
actores en el desarrollo, más allá de los agregados macroeconómicos (en ese caso
un determinado tipo de actor, el entrepreneur schumpeteriano).
Sin embargo, la
innovación se considera en este trabajo en un sentido amplio, no sólo referida
a cambios radicales (que se asocia más al enfoque schumpeteriano) sino también a innovaciones
incrementales que refieren adaptaciones y cambios en los productos, los
insumos, la producción, la organización o la comercialización.
La diferencia con otros enfoques, desde la mirada territorial, radica en
que la innovación resulta
de la interacción entre actores e instituciones que están asociados a un
espacio territorial concreto y, a su vez, condicionados por una trayectoria
común dada por la historia, la geografía y las costumbres de sus habitantes.
Al respecto, los
enfoques evolucionistas[1] son una buena aproximación
ya que plantean la idea de los sistemas nacionales de innovación en diálogo con
sistemas regionales, donde la localización geográfica es muy importante y se
relaciona con los componentes tácitos del conocimiento, el peso de la historia y
la trayectoria en los procesos de desarrollo. De todas formas, una aproximación
más definitiva a la mirada territorial surge del Groupe de Recherche Européen
pour les Milieux Innovateurs (gremi),
que habla de entornos innovadores.
Según Aydalot
(1986), el acceso al conocimiento, el papel del tejido productivo en su
difusión, el impacto de la proximidad de un mercado, o la existencia de
trabajadores calificados, son factores que explican la aparición de zonas geográficas con mayor o menor capacidad innovadora.
Para Maillat (1995) es fundamental la capacidad de aprendizaje de los actores
locales, quienes deben dinamizar y transformar el entorno a través de sus
decisiones de inversión y producción, y lograr un sistema productivo local
competitivo.
1.2. Aglomeraciones
urbanas, periferia y desarrollo
Hay varios
autores que relacionan la configuración de las aglomeraciones urbanas y la
distribución de la actividad económica en el espacio con el proceso de
globalización o economía mundo dentro de la economía capitalista. Entre ellos,
sin agotar la lista, Harvey (1990) plantea que uno de los ejes de la
modernización capitalista es la aceleración del ritmo de los procesos económicos y sociales, lo que
incrementa la velocidad de retorno del capital y supera las barreras
espaciales (gracias a los avances tecnológicos, de la comunicación y la
infraestructura de transporte), asimismo, conduce a la formación de un mercado
mundial.
Sin embargo, esa
misma superación de las barreras espaciales requiere de la necesaria formación
de configuraciones socio espaciales fijas e inmóviles que se refieren a
aglomeraciones y complejos industriales localizados, con sistemas de redes de
transporte y comunicación a gran escala.
Castells (2000)
plantea la globalización como la articulación en tiempo real de actividades
sociales localizadas en espacios geográficos diferentes, con características
sociales, culturales, físicas y funcionales bien definidas, donde el espacio de
flujos es la nueva forma espacial característica de las prácticas sociales que
dominan y conforman la sociedad red. Por su parte, Veltz (1999) plantea
que se asiste a una reconfiguración como forma de superar la crisis del
paradigma fordista a través de nuevas maneras de organización flexibles de las
empresas a nivel global, lo que crea un mapa económico-geográfico mundial de
redes intrincadas, y da lugar a lo que el autor ha llamado la economía
del archipiélago.
El papel de los
centros urbanos en la localización de la actividad productiva ha sido explicado
por algunos autores a través de la relación de intercambio o trade
off entre economías
de escala y costos de transporte. Krugman (1991, 1995) explica, en su modelo
centro-periferia, cómo las firmas se localizan en el territorio, y analiza la
forma de maximizar la obtención de economías de escala con los menores costos
de transporte por localizar la producción en un lugar y abastecer, desde allí,
a los mercados de destino,[2] los primeros representan una
fuerza centrífuga y los segundos una fuerza centrípeta.
Adicionalmente, las regiones que cuentan con importantes aglomeraciones urbanas
cuentan también con economías pecuniarias[3]
asociadas al tamaño del mercado, lo que genera espacios propicios para atraer
actividades económicas, trabajadores y consumidores. Si se considera, como lo
hace Fujita (1992), que los consumidores presentan en su función de utilidad
una preferencia por la variedad,[4]
entonces más consumidores se verán atraídos por las ciudades que presentan
mayor variedad de bienes y servicios, lo que genera mayores economías
pecuniarias y atrae a más empresas permitiendo una mayor variedad de bienes y
reforzando el proceso.
A su vez, hay
economías de urbanización que refieren aspectos más generales vinculados a las
ventajas de un mejor y más barato acceso a infraestructuras de servicios
(energía, agua, comunicaciones, aeropuertos y puertos), a empresas de servicios
estratégicos y a un mercado de trabajo con mayor calificación (Keilbach, 2000;
Conventz et al.,
2014).
Recientemente, se
han realizado trabajos que se centran en el estudio de las ciudades o regiones inteligentes o basadas en el conocimiento. Algunos
ponen énfasis en las aglomeraciones de firmas altamente intensivas en
conocimiento y las estrategias de desarrollo urbano adecuadas para promover
tales emprendimientos (Hsieh, 2014), otros en la interrelación entre las
infraestructuras y la conectividad de las ciudades, así como en la generación
de esas economías intensivas en conocimiento (Conventz et
al., 2014), y otros
en la cultura local como factor estratégico de planificación urbana y regional
(Fachinelli et al.,
2014).
Por otra parte, este desarrollo de sectores altamente intensivos en
conocimiento apoyados en importantes infraestructuras y existencia de capital
humano altamente calificado persistentemente en el tiempo tiende a ser localizado y
a reforzar a las aglomeraciones urbanas que le dan sustento
(Vogiatzoglou-Tsekeris, 2013 y Jofre-Monseny et al., 2014). En
cualquier caso, estos análisis se aplican a territorios centrales o con roles
estratégicos en los sistemas urbanos y regionales nacionales e internacionales.
Al pasar de la
teoría a la observación lo que sucede en los países de América Latina respecto
a las diferencias de desarrollo económico relativo entre territorios, por
ejemplo, aproximado por ingreso o producto interno bruto (pib) per cápita, se puede decir que, en
general, los territorios que muestran mejores posiciones son los que presentan
concentraciones urbanas con roles centrales en los respectivos países.
En Brasil,[5] por ejemplo, el estado de
San Pablo tiene un pib per cápita
que es una vez y media el valor promedio del país (en términos de un índice con
base 100 en la media para Brasil, el valor para San Pablo es 154, mientras que
el estado de Ceará (en el nordeste) tiene un valor algo menor que la mitad del
valor promedio nacional (45). A su vez, hay tres municipios de Ceará que tienen
un pib per cápita superior a la
media para Brasil: Eusébio (155), Horizonte (116) y Maracanaú (104), todos
territorios que conforman la región metropolitana de la ciudad de Fortaleza (la
más grande de ese estado y la quinta de Brasil). Por otra parte, si se observa
cuáles son los municipios de ese estado con menor pib per cápita se puede apreciar que son los que se
localizan en situación periférica respecto a la región metropolitana (Poranga,
Martinópole y Catarina, con valores entre 15% y 17% de la media nacional).
En Colombia los
departamentos que poseen metrópolis importantes o están situados próximos a
éstas también tienen un mejor posicionamiento en el contexto nacional. En
Ramírez et al.
(2007) se elabora una clasificación de los departamentos según escalafones de
competitividad; se evidencia una relación espacial con una marcada estructura
de centro-periferia, donde los departamentos líderes (más competitivos) son
aquellos que albergan a las ciudades más importantes de Colombia y sus zonas de
influencia. De esta forma, en las cinco regiones en las que agrupan a los departamentos (Caribe, Nororiental,
Noroccidental, Central y Sur-occidental) las mejores posiciones
corresponden a Atlántico, Santander, Antioquía, Bogotá y Valle, donde se ubican
las grandes capitales del país (Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Bogotá y
Cali).
También en Uruguay ocurren procesos similares. En Rodríguez-Miranda (2006) se muestra cómo las
economías de aglomeración urbana han sido un factor relevante para explicar el
desarrollo de la zona sur y litoral oeste, a la vez que contribuyen a explicar
(por ausencia) las dificultades en el desarrollo de las regiones más aisladas y
menos pobladas del norte del país.
1.3. Innovación y
organización de la producción en economías locales interiores
Como señala la
teoría del entorno innovador,
es necesario que exista un entramado productivo particular para generar
capacidad de innovación en el territorio, y para ello es fundamental que
existan relaciones locales importantes. Desde esta perspectiva, para el
surgimiento de un entorno innovador son necesarias ciertas condiciones
favorables de recursos humanos, tradición y
cultura productiva, actores locales capaces de concretar condiciones
previas favorables o nuevas oportunidades que se presentan, capacidad de
aprendizaje y difusión en el territorio, cooperación, concertación y
negociación (Méndez, 2000).
Sin embargo, en
las economías locales interiores las trayectorias históricas en general están
vinculadas a sectores productivos tradicionales de baja intensidad innovadora,
poco demandantes de trabajo altamente calificado y de servicios de mediana y
alta complejidad, en sociedades también tradicionales (de base agraria) y sin
economías de aglomeración relevantes. Por lo tanto, no es raro que las
articulaciones económicas locales también sean débiles. En este contexto será
más probable observar desarrollos sectoriales y no procesos de desarrollo
territorial.
Como ejemplo de
las dificultades que pueden enfrentar los territorios que no tienen condiciones
de partida favorables, Diez y Verna-Etcheber (2012) analizan la experiencia de
conformación de un distrito metalmecánico (Dimsur) en el sudoeste de la
Provincia de Buenos Aires (Argentina), en una región con una estructura
productiva ligada a la actividad agropecuaria y al Puerto de Bahía Blanca, sin
tradición industrial y periférica respecto de la ciudad de Buenos Aires y su
cono urbano.
Encuentran que, a
pesar de que la iniciativa surge con fuerte apoyo de la Universidad Tecnológica
Nacional y de la política pública, se evidencian severas restricciones
vinculadas a la falta de recursos y a la ausencia de un capital social
consolidado. Incluso, cuando se generan iniciativas de redes entre empresas con
impacto verificado en términos de innovación, los beneficios generados y las
ventajas del ambiente de red pueden ser apropiados por pocas empresas y, por lo
tanto, tener un menor impacto transformador de la economía local. Esto parece
suceder, por ejemplo, en el Arranjo Produtivo Local (apl)
de Confecciones en la mesoregión del Agreste Pernambucano en Brasil (Ferreira et
al., 2012).
Dicho de otra
forma, la organización productiva en las economías locales interiores no
favorece frecuentemente el desarrollo territorial; esto tiene puntos de
contacto con algunos análisis del desarrollo en términos de países y sistema
económico mundial que refieren al cambio estructural, la diversificación
productiva y los procesos de aprendizaje. En efecto, con cierto cuidado, se pueden
recoger algunos de esos planteamientos para el caso del análisis territorial.
Al respecto de la
innovación y la tecnología, es de interés mencionar los aportes de las teorías estructuralistas que destacan el papel de la
estructura productiva en el desarrollo
de largo plazo.[6] En un
análisis a nivel de países puede ser convincente decir que si un país no
desarrolla sectores de tecnología media-alta verá aumentada la brecha de
desarrollo con los países que ya han generado esa transformación en su estructura
productiva. Si analizamos una región con cierto rezago relativo no es razonable
que se le exija un cambio estructural como el que se le puede pedir a un país.
De hecho los sectores de alta tecnología (high tech) tendrán su oportunidad de desarrollo en las áreas metropolitanas
y sus zonas de influencia, y no es razonable pretender que ello ocurra
en regiones alejadas de las grandes economías de aglomeración.
Sin embargo, es
importante reconocer que los sectores de corte más tradicional, que se
caracterizan por tecnología baja (paradigmas maduros), muchas veces
basados en recursos naturales y poco demandantes de recursos humanos de alta
calificación, presentan dificultades a la hora de articular relaciones
económicas locales relevantes y con potencial de desarrollo para el territorio.
En este sentido, también habría que exigir a una economía local interior cierto
impulso de cambio estructural, pero adecuado a sus posibilidades, para poder
transitar hacia interrelaciones locales más fuertes y hacia una mayor capacidad
de innovación.
Otros estudios
plantean la diversidad como factor de desarrollo. Por ejemplo, Saviotti y Pika
(2004) señalan que la diversidad de sectores juega un papel importante en la
sostenibilidad del desarrollo a largo plazo.
Sólo es posible el crecimiento a largo plazo si surgen nuevos sectores
que desplazan a los preexistentes, generando nueva capacidad de creación de
empleo junto con aumento de la productividad. Además, señalan que la tasa de
creación de nuevos sectores y la productividad de la economía no son
situaciones independientes sino que son procesos complementarios que se
refuerzan. En el caso de una economía local interior también puede resultar
importante que exista una diversidad sectorial incluso dentro de una
especialización general. Es decir, que no dependa toda la economía local de un
único sector o incluso de una única gran empresa.
Por otro lado,
Hidalgo et al.
(2007) introducen el concepto de espacio de producto, que se basa en la idea de que las
nuevas producciones tienden a ser bienes próximos a los que ya se producen. Es
decir, que las economías van avanzando en la producción de bienes según van
adaptando sus capacidades, las que se relacionan con los bienes ya producidos.
A su vez, los
bienes manufactureros y más intensivos en conocimiento presentan relaciones más
densas entre sí, lo que permite dar saltos más accesibles de un bien menos
sofisticado a otro de mayor complejidad. En cambio, los bienes basados en
recursos naturales presentan espacios de producto menos densos y conectados, lo
que implica saltos
mayores para pasar a la producción de bienes más sofisticados. Al pensar en
localidades y regiones interiores, la búsqueda de una diversificación de la
actividad económica y el impulso a nuevas actividades que, aún relacionadas con
las tradicionales, puedan tener algún grado de novedad para el territorio,
pueden ser formas válidas para ir ampliando ese espacio
de producto local.
A la luz del los
párrafos anteriores parece una cuestión crítica para el análisis de las economías
locales interiores comprender cómo funcionan sus principales sectores
productivos, cómo se comportan respecto a la capacidad
de innovación y al relacionamiento con la economía local, para poder
apoyar transformaciones que puedan impulsar cambios hacia la conformación de un
sistema productivo competitivo, capaz de generar desarrollo en el territorio.
Todo esto al
tener en cuenta la especificidad de las economías
locales interiores
que resumimos en las siguientes características: i) economías que se sitúan en
regiones que presentan una desventaja en el contexto nacional respecto a las
economías de aglomeraciones urbanas; ii) economías cuyos desarrollos
productivos más importantes y competitivos se relacionan con actividades de
base primaria y tecnología baja, y que suelen concentrarse en pocos
rubros; iii) en definitiva, economías con estructuras productivas poco
diversificadas y con sectores poco intensivos en conocimiento y capital humano
calificado.
2. Desarrollo
sectorial vs territorial: un modelo de análisis
El objetivo
del modelo es explicar cómo son las dinámicas económicas productivas
localizadas en el territorio desde el punto de vista de la capacidad de
innovación y las interrelaciones económicas locales, de forma tal que se pueda
caracterizar a las economías interiores de acuerdo a si se corresponden con
procesos sectoriales innovadores o no innovadores y en qué medida los mismos
implican (o no) interrelaciones económicas con el resto de la economía local.
Se propone un
modelo sencillo y que pueda ser aplicado en contextos de falta de datos
estadísticos oficiales con la desagregación territorial necesaria y
actualizada. Por otra parte, se trata de un enfoque que busca realizar un
diagnóstico oportuno (en plazos) para que pueda guiar la intervención en pos
del desarrollo local, es decir, orientado a la acción. Adicionalmente, la
información también debe ser relativamente sencilla de obtener en diversas
situaciones permitiendo la comparación de diferentes economías
interiores.
La información se
obtiene de i) información estadística oficial básica referida a empleo por
sectores de actividad, apoyando ese análisis en la revisión de documentación
existente (estudios territoriales o información estadística existente); y ii)
la realización de entrevistas propias a informantes calificados y actores
económicos locales.
Un paso previo
consiste en diferenciar entre los sectores económicos que tienen alguna
capacidad de transformación productiva y aquellos que pueden ser clasificados como seguidores, en tanto que se puede decir que responden a lo que sucede con el
promedio de la economía local (no constituyen fuente de cambios en la dinámica
económica local). De esta forma, el análisis se enfocará en los sectores con
capacidad de transformación productiva. Un ejemplo de sector seguidor es la administración pública o el
sector de servicio doméstico, que no generan por sí mismos procesos de
transformación productiva en la economía local, sino que responden a demandas o
necesidades de otros procesos que ocurren en ella.
A su vez, la enseñanza y la salud, en general, serán sectores seguidores
ya que acompañan las necesidades básicas de la población local en cada uno de
esos ámbitos.
En general, las industrias (en su mayoría agroindustrias), las
actividades productivas en el medio agropecuario y los servicios productivos
logísticos y técnicos asociados a estos rubros son sectores con potencial
transformador de la economía local. Por supuesto que las actividades intensivas
en tecnología y conocimiento son también típicamente de potencial
transformador, pero es menos probable que se encuentren en este tipo de
economía local. También es relevante considerar las actividades de servicios
relacionadas con el comercio, el esparcimiento y el turismo; de hecho, en
muchas de estas economías estos sectores pueden tener potencial para la
generación de empleo y el desarrollo de actividades competitivas.
2.1. Las dimensiones
de análisis e indicadores
Se analizan
dos dimensiones claves que son la innovación y las interrelaciones económicas locales.
Como ya se señaló antes, el concepto de innovación utilizado se asocia a las
adaptaciones y mejoras incrementales antes que radicales. Por otra parte, en
este tipo de economía no tiene demasiado sentido plantear un análisis de la
capacidad de innovación que tome como aspecto central la discriminación, por
ejemplo, entre sectores industriales de
alta tecnología, tecnología media, tecnología baja y sectoresbasados en recursos naturales.[7]
En primer lugar, en estas economías los sectores de servicios pueden ser
tan o más importantes que los sectores industriales. Pero lo más importante es
que a escala local no se puede reproducir un análisis que puede ser adecuado en
la escala nacional. Las economías locales interiores, pequeñas y alejadas de
las economías de aglomeraciones urbanas, seguramente no serán el escenario
donde un país pueda generar el salto cualitativo hacia la alta tecnología.[8]
Sin embargo, las
economías locales interiores pueden aspirar a tener trayectorias que impliquen
mejoras importantes en el contenido tecnológico y la intensidad en conocimiento
en sus productos y servicios. Incluso sobre la base de los sectores intensivos
en recursos naturales se puede avanzar en cadenas de valor, por ejemplo, pasar
de producir troncos a producir tableros y de producir tableros a producir
partes de muebles.
Se puede agregar
conocimiento mediante servicios a la producción primaria, mejora genética,
adaptaciones a la realidad local de maquinarias o aplicaciones de software. Es
posible también comenzar a sustituir insumos que se importan y para los que no
se necesitan grandes economías de escala. Se puede avanzar en mejoras en
logística y transporte, inteligencia competitiva para la exportación, montaje y
mantenimiento industrial, entre otros. Se pueden desarrollar servicios
turísticos que puedan competir con otras ofertas a nivel nacional.
Respecto a la
dimensión de las interrelaciones locales, tampoco es de esperar que estas
economías locales desarrollen como regla fuertes relaciones económicas entre
sus empresas y actores económicos, esto se debe a la propia naturaleza de los
sectores productivos que están presentes, como ya se ha señalado. Por lo tanto,
el análisis pertinente refiere a la identificación de los sectores que
desarrollan en alguna forma vínculos con otras empresas (proveedores,
servicios, acuerdos de cooperación) y que participan en forma activa (o incluso
liderando) en algún ámbito de asociación entre actores locales.
Para hacer
operativas las dos dimensiones claves del análisis se construyen indicadores
que pueden ser elaborados de forma relativamente sencilla para cada uno de los
sectores con potencial transformador. El indicador de innovación es un promedio
simple de tres subindicadores: i) competitividad en los mercados; ii)
tecnología; iii) calificación de los recursos humanos. El indicador de
interrelaciones económicas locales es un promedio simple de tres
subindicadores: i) relación con proveedores y servicios locales; ii)
participación de las empresas en instituciones y asociaciones locales (de
investigación, productivas o gremiales); iii) cooperación y acuerdos en el
sector (en sentido amplio, para producción, comercialización, inversión,
capacitación e investigación). Cada subindicador se construye en forma
cualitativa utilizando una escala discreta de 0 a 3, donde 3 es el mejor valor
que se puede obtener. Los criterios para la calificación se muestran en los
cuadros 1 y 2. Se trata de criterios que recogen situaciones bastante
diferenciadas, que pueden determinarse con aceptable nivel de precisión a
partir del trabajo de campo (entrevistas).
El cuadro 1
muestra los tres subindicadores que se utilizan para aproximar la dimensión de
innovación. Uno de ellos refiere a la competitividad en los mercados. Se
entiende que pasar la prueba del mercado y penetrar mercados más exigentes que
el local (el nacional y la exportación) es una buena aproximación a capacidades
innovadoras. Por otra parte, el subindicador de tecnología refiere la
comparación que utiliza el sector en función de la mejor disponible para dicha
actividad a nivel nacional e internacional (indicador de brecha tecnológica).
En el caso de los servicios la tecnología puede referir aspectos técnicos, por
ejemplo, software y equipamiento que se utiliza, pero también aspectos organizacionales.
Por último, la calificación de los recursos humanos que requiere un sector es
también una forma de aproximar la complejidad de los procesos y productos que
en el mismo se producen.

El cuadro 2
presenta los tres subindicadores para aproximar las interrelaciones locales.
Uno refiere la medida en que los sectores desarrollan vínculos con proveedores
y servicios locales en aspectos relevantes para el negocio. No se consideran
como servicios limpieza, jardinería, alimentación de personal, seguridad o
similares. A su vez, se diferencia entre las situaciones en las que se recurre
a proveedores locales en forma puntual o esporádica, cuando se establecen
relaciones estables (se recurre regularmente a ese proveedor), y cuando existen
relaciones de largo plazo con acuerdos entre las partes.

Otro subindicador
refiere la participación de las empresas del sector en organizaciones y
asociaciones locales, relacionadas, por ejemplo, con asuntos gremiales,
investigación o para promover el sector, o incluso preocupadas por el
desarrollo del territorio. Cuando hay participación se diferencia entre
participación puntual o escasamente representativa del sector; cuando ésta es
regular y representativa del sector; y cuando las empresas, a través de esa
participación, adquieren rasgos de liderazgo en la economía y sociedad local;
por último, se considera un tercer subindicador de cooperación y acuerdos en el
sector. En este caso se analiza si las empresas en el sector realizan acuerdos
o cooperan, diferenciando si son hechos puntuales, prácticas regulares
(formales o no) y si hay contratos o acuerdos a largo plazo.
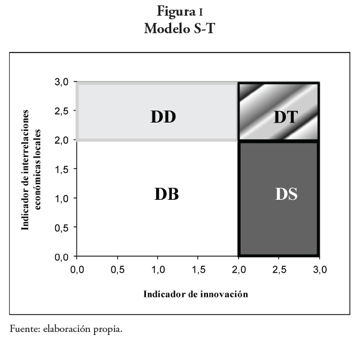
2.2. El modelo S-T
La sigla S-T refiere a la disyuntiva entre desarrollo sectorial (ds) y desarrollo territorial (dt). Por lo tanto, el modelo S-T
caracteriza las trayectorias de desarrollo de un territorio a partir de las
dimensiones de innovación y de interrelaciones económicas locales, lo que
permite un análisis en el plano que determina cuatro cuadrantes, como se muestra
en la figura i.
El cuadrante que
sitúa a ambos indicadores en valores entre 0 y 2 refiere a una situación de
desarrollo bajo (db) en el
territorio, es decir, los sectores con potencial de transformación que se
ubiquen en este cuadrante realizan un aporte bajo en términos de desarrollo
territorial, tanto desde el punto de vista de la innovación como desde la
articulación con la economía local.
El cuadrante que
resulta de valores entre 2 y 3 del indicador de interrelaciones económicas
locales y entre 0 y 2 del indicador de innovación refiere a una situación de
desarrollo defensivo (dd). En este
caso, los sectores desarrollan vínculos con la economía local pero no logran
hacerlo en clave competitiva e innovadora. Por lo tanto, el tejido productivo
local que se configura tendrá rasgos defensivos o de supervivencia, en vez de
potenciar una inserción competitiva del territorio. El cuadrante que resulta de
valores entre 2 y 3 del indicador de innovación y entre 0 y 2 del indicador de
interrelaciones locales refleja una situación de desarrollo sectorial (ds).
Es decir, que los
sectores que se ubican en este cuadrante muestran desarrollos competitivos
sectoriales con desconexión del resto de la economía local. Finalmente, el
cuadrante que supone valores entre 2 y 3 para ambos indicadores refleja una
situación favorable al desarrollo territorial (dt).
Los sectores que se ubican en este cuadrante no solo muestran mejores
condiciones de innovación y, por lo tanto, de competitividad, sino que son los
que desarrollan vínculos más fuertes con la economía local.
En general, las
economías locales interiores tenderán a presentar situaciones del tipo db con actividades con baja capacidad de
innovación y baja interrelación local. Sin embargo, puede haber territorios
poco innovadores pero que cuenten con cierto acervo de capital social (por
ejemplo, fruto de una determinada trayectoria histórica pasada o por la
existencia de una fuerte identidad socio-territorial). En este caso es probable
que el diagnóstico muestre un territorio en situación del tipo dd. Por otro lado, cuando existen en el
territorio actividades con capacidad de innovación y competitivas a nivel
nacional, o incluso internacional, en este tipo de economías interiores, lo más
probable es que esto se refleje en un desarrollo del tipo ds.
Finalmente, hay
que decir que la metodología es sensible a la capacidad técnica para la
aplicación del trabajo de campo, es una limitación a tener en cuenta a la hora
de su instrumentación. A su vez, si luego de un período prolongado de
desarrollo territorial la economía local empieza a transitar hacia un cambio
estructural más complejo, el modelo seguramente comenzará a perder poder
explicativo y se deberá recurrir a otras herramientas que permitan analizar
mejor la situación de sistemas productivos altamente desarrollados y con
capacidades endógenas consolidadas. No sería útil este modelo para explicar,
por ejemplo, cómo ha reaccionado la región italiana de Emilia-Romagna frente a
la crisis europea, lo que implica entender cómo un espacio económico y social
de desarrollo endógeno consolidado logra reinventarse y adaptarse a nuevos
desafíos (Bianchi y Labory, 2011).
3. El caso de Rivera
(Uruguay) ¿desarrollo sectorial o territorial?
3.1. El caso de Rivera
El
departamento de Rivera está situado en el norte del Uruguay, limita al sur y
suroeste con Tacuarembó, al este con Cerro Largo y al oeste con Artigas y
Salto. Al norte y noreste limita con Brasil. Su principal ciudad es la capital
Rivera (homónima) que se sitúa en la frontera con Brasil. El cuadro 3 muestra
los principales datos demográficos de Rivera.
Cuadro 3
Datos básicos de Rivera
|
Territorio |
Población |
%
Población Rural |
%
Población mujeres |
Superficie
km2 |
Densidad
de población |
|
Rivera |
104,921 |
10.9% |
50.9% |
9,370 |
11.2 |
|
Interior |
1,915,035 |
11.2% |
50.5% |
174,486 |
11.0 |
|
Montevideo |
1,325,968 |
3.9% |
53.4% |
530 |
2,501.8 |
|
Total
país |
3,241,003 |
8.2% |
51.7% |
175,016 |
18.5 |
Fuente: censo 2004 (ine, 2004).
El último dato
disponible (2006) mostraba que Rivera representaba 1.8% del pib total nacional. Los indicadores
seleccionados en el cuadro 4 muestran desempeños económicos y sociales por
debajo del promedio del país, propios de un territorio interior y periférico.
Cuadro 4
Indicadores
socioeconómicos seleccionados para Rivera
|
Área
geográfica |
Participación
(%) en el pib total del país,
2006 |
Ingreso
de los hogares per cápita promedio, 2010. Índice: país=100 |
Porcentaje
de personas pobres, 2010 |
Población
mayor de 24 años que aprobó educación primaria (6 años), 2010 |
Profesionales y técnicos universi-tarios cada 1000
habitantes, 2010 |
|
Rivera |
1.8% |
74.6 |
21.3% |
45.7% |
7.8 |
|
Total
país |
100.0% |
100.0 |
18.6% |
67.5% |
26.1 |
Fuentes:
datos de pib de opp
(Presidencia); datos de ingreso y pobreza a partir de procesamiento
propio de la Encuesta Continua de Hogares del ine;
datos de profesionales y técnicos con fuente en el registro de la Caja de
Profesionales Universitarios de Uruguay.
A su vez, si se
aproxima la distribución sectorial de la economía por el empleo con datos de la
Encuesta Continua de Hogares (ech)
del Instituto Nacional de Estadística (ine),
podemos decir que aproximadamente 19% del empleo está en el sector primario, y
otro 19% en el sector secundario, 62% en el terciario. Si se considera que el
sector secundario está representado básicamente por agroindustrias, energía y
construcción, además de que la mayor parte de los servicios y el propio
comercio se relacionan con las actividades del agro y la agroindustria, se
puede ver que es una economía con fuerte base en recursos naturales.
3.2. Identificación de sectores para el análisis y
fuentes de información
A partir de la
revisión de antecedentes (cuadro 1A del anexo) y del procesamiento propio de
datos de empleo de la ech del ine se identifican los principales
sectores de actividad (cuadro 5). Los sectores identificados con potencial
transformador
representan aproximadamente 51.2% del empleo total departamental. El restante
48.8% se explica por sectores que son seguidores. Se trata de la administración
pública, la salud y la enseñanza (en conjunto 15.5%); el servicio doméstico y
otros servicios comunales, sociales y personales (14.3%); la construcción
(8.1%); el correo, telecomunicaciones y energía (servicios de empresas
públicas, en conjunto 3.3%), y 7.6% que responde a una categoría residual.
3.3. Análisis S-T para el caso de Rivera
Se realizaron
23 entrevistas (sector empresarial, organizaciones locales, expertos y
funcionarios del gobierno local) que se detallan en el cuadro 3A del anexo. La
figura ii muestra los valores para
los indicadores de innovación y de interrelaciones locales para cada sector
analizado. En el cuadro 2A del anexo se muestran los valores de cada indicador
y sus componentes, por sector.
Se trata de una
economía local que muestra a la mitad de sus sectores con potencial de
transformación productiva y con indicadores de medios a altos de innovación
(valores entre 2 y 3); así como otra mitad con indicadores bajos (menores a 2,
e incluso entre 0 y 1). A su vez, casi todos los sectores con potencial
transformador muestran bajos indicadores de interrelaciones locales. Por lo
tanto, se trata de una economía local con alto grado de desarticulación
interna, contexto en el que conviven sectores de alto dinamismo y
competitividad con sectores de baja competitividad.
La figura iii resume la información del modelo S-T
con un análisis gráfico de las dos dimensiones de innovación y articulación
local, considera, además, el peso de cada sector en el empleo de la economía
local; dicho peso también se considera en el empleo y se observa que Rivera es
una economía interior caracterizada por actividades de desarrollo bajo. Es
decir, que presenta un bajo dinamismo competitivo e innovador, a la vez que no se articula en clave del sistema
productivo local, además denota relaciones económicas locales débiles.
Lo anterior contrasta con algunos desarrollos sectoriales importantes con
actividades competitivas, tal como la industria tabacalera, la minería y los free
shops, los cuales no
tienen una contribución importante para generar interrelaciones económicas
locales. El arroz sigue este comportamiento aunque muestra un mayor grado de
articulaciones locales; con la característica de bajo dinamismo pero con cierta
capacidad de articulación se encuentra el sector de ladrilleros clasificado en
la tipología de desarrollo defensivo.
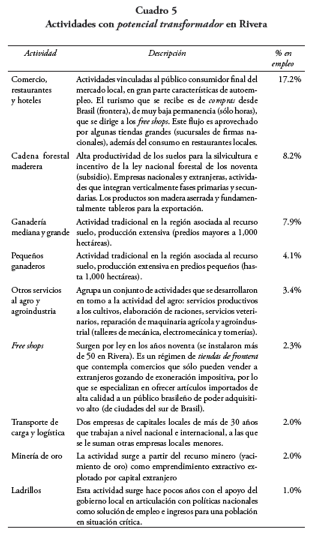
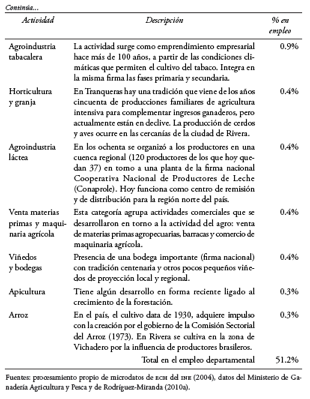
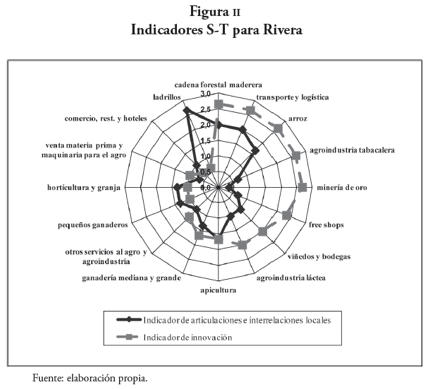
Dentro del
contexto general descrito es interesante identificar que la cadena forestal
maderera y el transporte y logística son excepciones que presentan cierta capacidad para promover procesos
de desarrollo territorial. Es decir, que presentan capacidad de
innovación al mismo tiempo que establecen vínculos con el resto de la economía
local. Sin embargo, los indicadores de interrelaciones locales no son altos,
sino moderados (no mayores a dos), por lo que se podría decir que son sectores
de comportamiento limítrofe entre los cuadrantes ds y dt.
El cuadro 6
muestra los valores promedio para los indicadores de interrelaciones locales y
de innovación calculados para los grupos de sectores que se clasifican en las
tipologías db, dd, ds, y dt-ds. Estos mismos resultados se
muestran en forma gráfica en la figura iv.
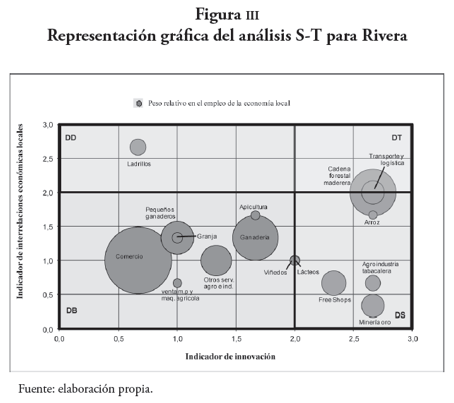
Cuadro 6
Indicadores S-T por categoría y peso en el
empleo total
|
Valores
promedio de indicadores según clasificación de sectores |
Indicador
de interrelaciones locales |
Indicador
de innovación |
Peso
(%) en el empleo total de la economía |
|
Promedio dt (ds)* |
2 |
2,7 |
10.3% |
|
Promedio ds |
0,6 |
2,5 |
6.2% |
|
Promedio dd |
2,7 |
0,7 |
1.0% |
|
Promedio db |
1,1 |
1 |
33.7% |
|
Promedio
ponderado para el total de sectores estudiados** |
1,2 |
1,4 |
51.2% |
*
La cadena forestal maderera, transporte y logística que están situados en el
límite entre el cuadrante dt y ds.
**
Promedio ponderado por el peso en el empleo total.
Fuente:
elaboración propia.
El análisis
arroja que 49% del empleo total de la economía corresponde a sectores seguidores (que acompañan la dinámica general
del resto de sectores, que fueron los estudiados), 34% del empleo total se
vincula con sectores de db,
mientras que sólo 16% del empleo refiere a actividades con cierto dinamismo y
capacidad innovadora, que si se acota a los sectores que se asocian con la
tipología dt pasa a ser 10%. A
partir de esto se puede reafirmar la idea de
que la economía de Rivera refleja, en general, un conjunto de
compartimentos estancos y de bajo dinamismo innovador, con algunos sectores que
se muestran competitivos e innovadores, pero pocos de ellos con relacionamiento
importante con el resto de la economía local.
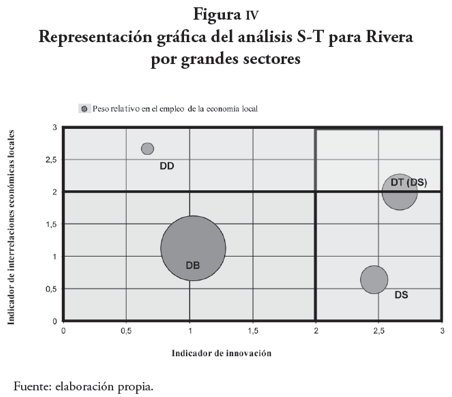
En ese marco
general, desfavorable para el desarrollo local, el análisis S-T permite
identificar cuáles son los sectores con mayor potencialidad real para avanzar
hacia funcionamientos más articulados localmente y que, a la vez, sean competitivos.
Es el caso de la cadena forestal maderera y el sector de transporte y
logística, actividades competitivas a nivel nacional e internacional que
presentan vinculaciones importantes con el medio local.
Esto se refleja
sobre todo en los subindicadores de relaciones con proveedores locales y acuerdos entre empresas, no es muy bueno el
desempeño en cuanto a la participación en organizaciones locales (cuadro
2A del anexo). Por ejemplo, si se avanza en el agregado de valor en la cadena
forestal-maderera (al pasar de producir tablas y tableros básicos a incorporar
mayores terminaciones o producir partes de muebles o casas de madera), y esto
se realiza recurriendo a mayores relaciones económicas locales (proveedores y
servicios), se podría generar una trayectoria de desarrollo territorial que
diera lugar, incluso, al surgimiento de nuevos sectores vinculados a ese
desarrollo.[9] Por otra parte, las demandas
que se podrían originar por un mayor desarrollo de los sectores maderero y
logístico también podrían repercutir en una mejora de las otras actividades,
que podrían aprovecharse de una mejor oferta local de servicios.
A partir de la caracterización de la economía local también es necesario analizar de qué forma se podría
apoyar la generación de procesos de desarrollo local desde el desarrollo
sectorial que ya existe. Este puede ser el caso de los free
shops que, salvo el
empleo directo que generan, no desarrollan mayores vínculos con la economía
local.[10] Por otro lado, tampoco hay
en el territorio empresas que puedan identificarse como agentes promotores de turismo y, como se vio, el comercio
y servicios de hotelería y restaurantes tienen condiciones de db.
Por lo tanto, existe aquí una línea de trabajo desafiante para articular
actividades locales que hoy son de bajo
dinamismo con actividades que sí son dinámicas y competitivas.
En este caso se
requeriría lograr acuerdos y compromisos creíbles entre comercios locales, free
shops, restaurantes,
emprendedores, gobierno local, transporte de pasajeros y actores externos al
territorio vinculados a la actividad turística. Al momento de escribir este
artículo comienza a funcionar un hotel cuatro estrellas en Rivera, cuyo
principal atractivo es un casino. Esto mejora una oferta hotelera que no
contaba con un servicio de ese nivel. Por lo tanto, esto se ve con optimismo
por la población local. Sin embargo, también
puede ser un factor que refuerce las características actuales de la
economía local, es decir, la presencia de algunos grandes emprendimientos
dinámicos pero desconectados del resto de la economía local.
Conclusiones
La aplicación
del análisis propuesto al caso de Rivera pretende ser útil para realizar
diagnósticos económicos locales adecuados y pertinentes en cuanto a plazos y
costos. Permite interpretar la dinámica económica local tanto desde una visión
de conjunto sobre las restricciones y oportunidades para generar procesos de
innovación con articulación territorial, así como desde una mirada focalizada
por sector de actividad.
En particular, en
las economías locales interiores es más probable que las oportunidades de
crecimiento económico se asocien más frecuentemente a un desarrollo de tipo
sectorial antes que territorial. Este modo de desarrollo, con desconexión del
resto del tejido productivo, tiene una limitada capacidad real de transformar
la economía local en clave de desarrollo territorial.
De esta forma se
complejiza el problema que tradicionalmente se plantea para las regiones
interiores en términos de cómo captar o generar sectores dinámicos. El
verdadero dilema reside en cómo crecer en dinamismo sectorial de manera que los
actores económicos locales puedan participar de ese proceso en forma más o
menos relevante, lo que debería reflejarse en la conformación de un tejido de
relaciones económicas locales más denso. En este sentido, el análisis S-T
permite diagnosticar cuál es la situación de la economía local e identificar
las potencialidades y restricciones sectoriales para poder promover un proceso
de desarrollo territorial. La figura v
muestra posibles trayectorias hacia una situación de dt.
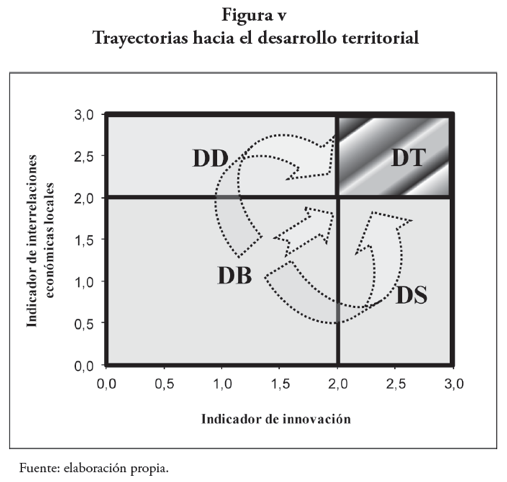
Seguramente el
camino hacia el desarrollo territorial sea sinuoso, de idas y vueltas, como
todo proceso de aprendizaje. Si consideramos que el punto de partida es un
territorio de db, en forma
simplificada, se pueden identificar tres trayectorias. Una refiere la
generación de un impulso de cambio por el
lado de la competitividad, lo que generaría capacidad de innovación en
el territorio sobre la base de un desarrollo sectorial. Esto puede asociarse,
por ejemplo, a una estrategia de captar inversiones externas o la promoción de
grandes emprendimientos; en este tipo de economías, probablemente esas
actividades refieran agroindustrias y sectores basados en recursos naturales.
El desafío está en identificar cómo vincular esos sectores con proveedores,
servicios y otras actividades económicas locales.
Otra trayectoria
posible es el fortalecimiento de las relaciones económicas locales en aquellos emprendimientos de baja capacidad innovadora
y, por ende, poco competitivos. Se trata de crear colectivos representativos de
intereses locales y capaces de articular proyectos comunes, los que con apoyo
desde las políticas públicas puedan comenzar a transitar hacia desarrollos
competitivos sobre la base de generación de procesos de cambio (innovación)
ajustados a las posibilidades reales del territorio. Sin embargo, puede ser
necesario considerar que algunos sectores requieren períodos de transición bajo
formas de desarrollo defensivo.
Por último, se
puede intentar transitar por la combinación de las dos dimensiones analizadas:
innovación y articulación local. Por ejemplo, al mismo tiempo que se impulsan
sectores dinámicos, incluso con inversiones externas al territorio, se pueden
articular relaciones económicas locales en torno a los mismos. Una de las
políticas que pueden favorecer estos procesos refiere la instrumentación de
programas de desarrollo de proveedores locales. Otras acciones, por ejemplo, pueden
referirse a planificar e instrumentar la preparación de capital humano local en
función de la identificación previa de las demandas futuras que generarán
dichas actividades dinámicas.
Todas estas
posibles estrategias planteadas, como señala Alburquerque (2013), requieren una
lectura a profundidad del territorio y de la participación de los actores
locales en el diagnóstico y diseño de las políticas. La responsabilidad en la
convocatoria de dichos actores, la apertura de espacios de reflexión y discusión,
así como la articulación de ese proceso, debe ser una competencia principal de
los gobiernos locales. En definitiva, cada territorio deberá discutir,
consensuar y negociar hacia dentro y hacia afuera una estrategia propia de
desarrollo.
Anexo
Cuadro 1A
Antecedentes y
estudios previos para Rivera
|
Fuente |
Descripción |
Año |
|
Rodríguez- Miranda,
A. |
“Desarrollo
económico en el noreste de Uruguay: una aproximación a partir de la
organización productiva y la articulación rural-urbana”,
Tesis de doctorado
en Integración y Desarrollo Económico de la Universidad Autónoma de Madrid
(España). |
2010 |
|
ART
Uruguay (pnud) |
“Cuadernos
para el desarrollo local. Diagnóstico económico local. Rivera”, Programa de
Desarrollo Local ART Uruguay, serie Recursos económicos y sociales para el
desarrollo social, pnud,
Montevideo. |
2008 |
|
ART
Uruguay (pnud) |
“Agencia
de Desarrollo Local de Rivera. Apoyo a la definición de acciones para
desarrollar cadenas de valor territorial”, Intendencia de Rivera, Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, ART Uruguay, pnud,
Montevideo. |
2008 |
|
Prodenor |
Informes
y documentos del Proyecto de Desarrollo Social de las Zonas Rurales más
pobres del norte de Uruguay (Prodenor). En línea en www.prodenor.com |
2004 a 2007 |
|
Claeh |
Desarrollo rural sostenible en el
noreste de Uruguay. Sistematización de experiencias, Claeh, Montevideo. |
2005 |
|
UdelaR - fcea |
La economía de Rivera en los
noventa, serie La
economía uruguaya en los noventa. Análisis y perspectiva de largo plazo,
Convenio UTE-Universidad de la República, Ed. Artes Gráficas S.A.,
Montevideo. |
1998 |
|
Claeh |
Un potencial de desarrollo que aún
es promesa: el caso de Tranqueras, Claeh,
Montevideo. No publicado. |
1993 |
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 2A
Indicadores S-T para Rivera
|
Actividad |
%
empleo |
Articulaciones
e interrelaciones locales |
Innovación |
||||||
|
P&S
locales |
I&A
locales |
C&A |
Prom. |
C |
T |
rh |
Prom. |
||
|
Cadena
forestal maderera |
8.2% |
3 |
1 |
2 |
2.0 |
3 |
3 |
2 |
2.7 |
|
Arroz |
0.3% |
1 |
2 |
2 |
1.7 |
3 |
3 |
2 |
2.7 |
|
Pequeños
ganaderos |
4.1% |
2 |
1 |
1 |
1.3 |
2 |
0 |
1 |
1.0 |
|
Ganadería
mediana y grande |
7.9% |
2 |
1 |
1 |
1.3 |
3 |
1 |
1 |
1.7 |
|
Horticultura
y granja |
0.4% |
2 |
1 |
1 |
1.3 |
1 |
0 |
2 |
1.0 |
|
Viñedos y
bodegas |
0.4% |
2 |
1 |
0 |
1.0 |
2 |
2 |
2 |
2.0 |
|
Apicultura |
0.3% |
2 |
1 |
2 |
1.7 |
2 |
1 |
2 |
1.7 |
|
Agroindustria
tabacalera |
0.9% |
1 |
1 |
0 |
0.7 |
3 |
3 |
2 |
2.7 |
|
Minería
de oro |
2.0% |
0 |
1 |
0 |
0.3 |
3 |
3 |
2 |
2.7 |
|
Ladrillos |
1.0% |
3 |
2 |
3 |
2.7 |
0 |
1 |
1 |
0.7 |
|
Agroindustria
láctea |
0.4% |
1 |
1 |
1 |
1.0 |
2 |
2 |
2 |
2.0 |
|
Comercio,
restaurantes y hoteles |
17.2% |
1 |
1 |
1 |
1.0 |
1 |
1 |
0 |
0.7 |
|
Free shops |
2.3% |
0 |
1 |
1 |
0.7 |
3 |
2 |
2 |
2.3 |
|
Transporte
y logística |
2.0% |
2 |
1 |
3 |
2.0 |
3 |
3 |
2 |
2.7 |
|
Otros
servicios al agro y agroindustria |
3.5% |
1 |
1 |
1 |
1.0 |
1 |
1 |
2 |
1.3 |
|
Venta
materia prima y maquinaria para el agro |
0.3% |
0 |
1 |
1 |
0.7 |
1 |
1 |
1 |
1.0 |
|
Total
participación empleo |
51.2% |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
Promedio
ponderado economía local(*) |
--- |
1.5 |
1 |
1.2 |
1.2 |
1.9 |
1.4 |
0.9 |
1.4 |
(*) Ponderado por el peso en el empleo total de dichos
sectores.
P&S locales=Proveedores y servicios localees;
I&A locales=Participación
de los actores de la actividad en instituciones y asociaciones locales; C&A=Cooperación y acuerdos entre empresas
o instituciones locales; C=Competitividad en mercados; T=Tecnología; rh=rrhh calificados y especializados; Prom.=Promedio.
Fuente:
elaboración propia.
Cuadro 3A
Entrevistas realizadas en el caso de Rivera
|
Categoría
de los entrevistados |
Entrevistas |
|
Referentes
de agroindustrias y actividades manufactureras |
6 |
|
Referentes
de comercio, logística y servicios a empresas |
4 |
|
Asociaciones
empresariales y organizaciones locales |
5 |
|
Referente
de institución de enseñanza técnica |
1 |
|
Consultores
externos de programas de cooperación internacional |
2 |
|
Referentes
locales en programas de cooperación internacional |
2 |
|
Autoridades
y técnicos del gobierno local |
3 |
|
Total de entrevistados |
23 |
Fuente: elaboración propia.
Bibliografía
Alburquerque, Francisco (2013), “Política regional y
desarrollo territorial en América Latina y el Caribe”, ConectaDEL. Programa
Regional de Formación para el Desarrollo Económico Local con Inclusión Social
en América Latina y el Caribe, pp. 1-31, <http://www.conectadel.org/biblioteca/?did=259>,
enero de 2014.
ART-pnud (Articulación de Redes
Territoriales para el Desarrollo Humano Sostenible-Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo) (2008a), “Apoyo a la definición de acciones para
desarrollar cadenas de valor territorial”, Programa de Desarrollo Local ART
Uruguay-opp, Montevideo.
ART-pnud (Articulación de Redes Territoriales
para el Desarrollo Humano Sostenible-Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo) (2008b), “Diagnóstico Económico Local de Rivera”, Cuadernos para el Desarrollo Local, ”,
Programa de Desarrollo Local ART Uruguay, Montevideo.
Aydalot, Philippe (1986), Milieux innovateurs en Europe, Gremi, Paris.
Bianchi, Patrizio y Sandrine Labory
(2011), “Industrial policy after the crisis: the case of the Emilia-Romagna
region in Italy”, Policy Studies, 32 (4), Routledge Taylor & Francis, London, pp. 429-445.
Boisier, Sergio (1993), “Desarrollo regional endógeno en
Chile. ¿Utopía o necesidad?”, Ambiente y
Desarrollo, IX (2), cipma,
Santiago de Chile, pp. 42-45.
Castells, Manuel (2000), La sociedad red, Alianza, Madrid.
Cimoli, Mario (ed.) (2005), Heterogeneidad estructural, asimetrías tecnológicas y
crecimiento de América Latina, Naciones Unidas, Santiago de Chile.
Conventz, Sven, Ben Derudder, Alain Thierstein y Frank
Witlox (eds.) (2014), Hub cities in the knowledge economy. Seaports, airports, brainports,
Ashgate Publishing Ltd, Burlington.
Diez, José
Ignacio y Verna-Etcheber, Roberto (2012), “¿Puede construirse distritos
industriales en territorios periféricos? Análisis del caso DIMSUR en la
Provincia de Buenos Aires (Argentina)”, Revista líder, 20, Universidad de los Lagos,
Santiago de Chile, pp. 77-108.
Fachinelli, Ana Cristina,
Francisco Javier Carrillo y Anelise D’Arisbo (2014), “Capital system, creative
economy and knowledge city transformation: insights from Bento Gonçalves,
Brazil”, Expert Systems with Applications, 41 (12), Elsevier, Maryland, pp. 5614-5624.
Ferreira,
Fabiana, Marcos G. Gomes y Virgínia Motta (2012), “Uma reflexão sobre as
relações de parceria nos APLs de Confecções do Agreste Pernambucano como
elemento disseminador da inovação em redes interorganizacionais”, Revista
de Administração Mackenzie, 13
(4), Centro de Ciências Sociais e Aplicadas-Programa de Pós-Graduação em
Administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, pp. 206-235.
Fujita, Masahisa (1992), “Monopolistic competition and
urban systems”, European
Economic Review 37 (2-3), North Holland Publishing Company, North
Holland, pp. 308-315.
Hatzichronoglu, Thomas (1997), “Revision of the
high-technology. Sector and product classification”, Science, Technology and Industry
working papers, 1997/02, oecd,
Publishing, Paris, pp. 1-25.
Harvey, David (1990), The condition of postmodernity. An enquiry into the
origins of cultural change, Blackwell Publishers, Cambridge-Oxford.
Hidalgo, C. A., B. Klinger, L. Barabási, y R. Hausmann
(2007), “The product space conditions the development of nations”, Science, 317 (5837), American Association
for the Advancement of Science, New York, pp. 482-487.
Hsieh, Hung-Nien, Tai-Shan Hu, Ping-Ching Chia,
Chieh-Chung Liu (2014), “Knowledge patterns and spatial dynamics of industrial
districts in knowledge cities: Hsinchu, Taiwan”, Expert Systems with Applications, 41 (12),
Elsevier, Maryland, pp. 5587-5596.
ibge
(Instituto Brasilero de Geografía y Estadística):
<http://www.ibge.gov.br/>, 1 de marzo de 2012.
ine
(Instituto Nacional de Estadística) (2004), Censo fase-I, ine,
<http://www.ine.gub.uy/fase1new/divulgacion_definitivos.asp>.
Jacobs, J. (1969), The economy of cities, Random
House, Londres.
Lall, Sanjaya (2000), “The technological structure and
performance of developing country manufactured exports, 1985-98”, Oxford
Development Studies, 28 (3), Taylor & Francis Journals, Oxford, pp.
337-369.
Jofre-Monseny, Jordy, Raquel Marín-López y Elisabet
Viladecans-Marsal (2014) “The determinants of localization and urbanization
economies: evidence from the location of new firms in Spain”, Journal of Regional Science,
54 (2), Wiley, Sioux Falls, pp. 313-337.
Keilbach, Max (2000), Spatial knowledge spillovers and the dynamics of
agglomeration and regional growth, Physica
Verlag, Heidelberg.
Krugman, Paul (1991) “Increasing returns and economic
geography”, Journal of
Political Economy, 99 (3), University of Chicago Press, Chicago, pp.
483-499.
Krugman, Paul (1995), Development, geography, and economic theory, mit Press, Cambridge.
Maillat, Dennis (1995), “Les milieux innovateurs”,
Sciences Humaines, 8, Jean-François Dortier, Auxerre, pp. 41-42.
Méndez, R. (2000), “Procesos de innovación en el
territorio: los espacios innovadores”, en José A. Alonso y Ricardo Méndez, Innovación, pequeña empresa y desarrollo local en España,
Civitas, Madrid.
Nelson, Richard y Sydney Winter (1974), “Neoclassic
versus evolutionary theories of economic growth”, Economic Journal, 84 (336),
Wiley, New Jersey, pp. 886-905.
opp (Oficina
de Planeamiento y Presupuesto)(2009), “Estrategia Uruguay iii siglo. Aspectos productivos.
Documento para discusión”, opp-Presidencia de la República,
Montevideo.
Porcile,
Gabriel, Marcio Holland, Mario Cimoli y Luciana Rosas (2006), “Especialización,
tecnología y crecimiento en el modelo Ricardiano”, Nova
Economia, 16 (3),
Departamento de Ciências Econômicas de Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, pp. 483-506.
Ramírez, Juan Carlos, Horacio Osorio, Rafael Isidro Parra-Peña (2007),
“Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia”, Estudios y perspectivas, 16, Naciones
Unidas, Santiago de Chile, pp. 1-139.
Rodríguez-Miranda,
Adrián (2006), “Desarrollo económico territorial endógeno. Teoría y
aplicación al caso uruguayo”, Serie Documentos de Trabajo, DT 2/2006, Instituto de Economía-fcea-Universidad de la República,
Montevideo, pp. 1-72.
Rodríguez-Miranda,
Adrián (2010),“Desarrollo económico en el noreste de Uruguay: una aproximación
a partir de la organización productiva y la articulación rural-urbana”, tesis
de grado doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.
Saviotti, Pier Paolo y Andreas Pyka (2004), “Economic
development, variety and employment”, Revue économique, 55 (6),
Presses de Sciences Po, Paris, pp. 1023-1049.
Schumpeter, Joseph A. (1934), The theory of economics development,
Harvard University Press, Cambridge.
Storper, M.
(1988), “Las economías regionales como activos relacionales”, Economiaz, 41, Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz,
pp.10-45.
Vázquez-Barquero, Antonio (2002a), Endogenous development, Routledge,
London.
Vázquez-Barquero,
Antonio (2002b), “Crecimiento endógeno o desarrollo endógeno”, en Giacomo
Becattini, María Teresa Costa y Joan Trullén (eds.), Desarrollo
local: teorías y estrategias, Civitas,
Madrid, pp. 83-104.
Vázquez-Barquero,
Antonio (2005), Las nuevas fuerzas del desarrollo, Antoni Bosch, Madrid.
Veltz, Pierre
(1999), Mundialización, ciudades y territorios: la economía del
archipiélago,
Editorial Ariel Económica, Barcelona.
Vogiatzoglou, Klimis y Theodore Tsekeris (2013),
“Spatial agglomeration of manufacturing in Greece: sectoral patterns and
determinants”, European
Planning Studies, 21 (12), Routledge Taylor & Francis, Abingdon,
pp. 1853-1872.
Recibido: 27 de abril de 2012.
Reenviado: 12 de julio de 2013.
Aceptado:
22 de abril de 2014.
Adrián Rodríguez-Miranda. Doctor en desarrollo económico e integración por la
Universidad Autónoma de Madrid, España; licenciado y magíster en economía por
la Universidad de la República de Uruguay. Actualmente es coordinador del Grupo
de Investigación en Desarrollo Local y Regional del Instituto de Economía de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la
República. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay;
coordinador de la Red Temática de Desarrollo
y co-coordinador del Núcleo Interdisciplinario de Estudios del
Desarrollo Territorial de la Universidad de la República; coordinador de la Red
Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (ried).
Miembro de la Red de Desarrollo Territorial para América Latina y el Caribe
(Dete-Alc). Entre sus publicaciones destacan: “Desarrollo económico y disparidades
territoriales en Uruguay”, Cuadernos de Desarrollo Humano, 3, pnud,
pp. 1-92 (2014); “The case of Canelones (Uruguay) with the government of the
Canary Islands and the deputation of Barcelona (Spain)”, en G. Gorzelak
et al., European territorial co-operation as a factor of growth, jobs and
quality of life,
Espon and Euroreg, Luxembourg, pp. 566-634, (2012); “Desarrollo territorial rural
y articulación rural-urbana en Uruguay”, en Luis Enrique Gutiérrez y Myrna
Limas (coords.), Nuevos enfoques del desarrollo. Una
mirada desde las regiones,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, (2011); en coautoría, Desarrollo
de capacidades para emprender. Manual para equipos técnicos e instituciones que
apoyan microemprendimientos,
Editorial Fin de Siglo, Montevideo (2011); “La frontera Uruguay-Brasil y el
desarrollo local”, Nóesis, 19 (37), Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, pp. 286-327 (2010); “Desarrollo económico en el
noreste de Uruguay: articulación rural-urbana y organización productiva”, Serie
documentos de trabajo,
3 (10), Universidad de la República, Uruguay, pp. 1-37 (2010).